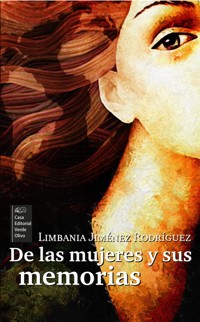Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Testimonio de la autora en su participación en el destacamento pedagógico Ernesto Che Guevara. Compañera en la vida del protagonista le hace posible escribir sobre él porque lo acompañó en disímiles misiones de la cual ella también es combatiente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASAC/ Diputació, 262, 2º1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Ernesto Montero Acuña
Diseño de cubierta e interior: Claudia Gorrita Martínez
Realización: Claudia Gorrita Martínez y Sarai Rodríguez Liranza
Corrección: Catalina Díaz Martínez
Cuidado de la edición: Tte. cor. Ana Dayamín Montero Díaz
Fotos: Cortesia de la autora
Conversión a ebook: Idalmis Valdés Herrera
© Limbania Jiménez, 2023
© Sobre la presente edición:
Casa Editorial Verde Olivo, 2024
ISBN: 9789592245525
Todos los derechos reservados. Esta publicación
no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte,
en ningún soporte sin la autorización por escrito
de la editorial.
Casa Editorial Verde Olivo
Avenida de Independencia y San Pedro
Apartado 6916. CP 10600
Plaza de la Revolución, La Habana
Fidel y la educación
Nosotros con los maestros del futuro necesitábamos hacer un esfuerzo máximo.
Nosotros teníamos que proponernos forjar un verdadero maestro, verdadero maestro en el más cabal sentido de la palabra; maestros no solo capaces de enseñar en las ciudades sino también en los campos; y no solo en los campos, sino también en las montañas; y no solo en las montañas, sino también en las montañas más incomunicadas del país.
Maestros capaces de ir a enseñar no solo en el pico Turquino, sino maestros capaces de estar dispuestos a enseñar en cualquier parte del mundo donde un pueblo hermano lo necesitase.
Y es este el tipo de maestros que queremos formar, que aspiramos a formar y que creemos que estamos formando.
Fidel Castro Ruz
Topes de Collantes, 18 de julio de 1966
A la memoria de Jorge Risquet Valdés, un inclaudicable internacionalista cubano.
A los maestros y profesores cubanos internacionalistas, quienes con abnegación, altruismo y entrega, desde diferentes responsabilidades, hicieron realidad en otros pueblos la idea martiana: “Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás”.1
Muchas personas, de distintas formas, me dieron su respaldo a lo que antes fue una idea, un proyecto, y hoy es este libro. En todas hallé, a lo largo de varios años, comprensión, entusiasmo y disposición de ayudar.
De invaluables considero los recuerdos aportados por los protagonistas y por otros participantes en los hechos que narro, las valoraciones de los resultados alcanzados, el recuento de lo hecho con sus aciertos y también sus fallas. Sus memorias no solo constituyen quehaceres, sino también sentimientos y emociones, fragmentos de sus vidas.
Expreso mi gratitud, en primer lugar, a quienes ofrecieron sus testimonios de manera directa, en entrevistas y conversaciones o mediante las respuestas a la planilla de una encuesta realizada. En algunos casos se utilizaron los dos medios, es decir, el cuestionario y la conversación. Fuera de La Habana, como es de suponer, tuvo más empleo la encuesta; además, por correo electrónico o postal y por vía telefónica también logré datos, vivencias y la posibilidad de conocer a valiosas personas, aunque de forma indirecta; quizás algún día nos conozcamos personalmente.
Destaco el apoyo recibido en todo momento del compañero José Ramón Fernández, quien además de sus consideraciones propició encuentros con funcionarios, colaboradores y la búsqueda de información, la cual con suma gentileza puso en mis manos.
Zoila Franco Hidalgo, Zenaida Ponce Milián, Mercedes Almiñaque Guzmán, Sonia Romero Alfau, Lidia Turner Martí, Ramón Cuétara López, Manuel Baamonde Piñero, Rodolfo Puente Ferro, Guillermo Sanabria y Marlén Villavicencio, junto con sus conocimientos aportaron documentos de mucha utilidad como fuentes. También contribuyeron con materiales Susana Morejón Martínez, de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; Santiago R. León Martínez. Lidia Turner y Sonia Romero leyeron parte del manuscrito e hicieron importantes observaciones.
Compañeros y amigos, viejos y nuevos, en casi todas las provincias, posibilitaron ampliar la muestra y que esta no se circunscribiera solo a la capital del país, lo cual aporta diversidad al libro.
Recibí esmerada atención de Margarita Martell López en el archivo nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ignacio Hernández Martínez, del Centro de Documentación del Ministerio de Educación; y Angelita Ramírez, también de ese organismo; Mayra Valle, Silvia Triana, Lidia Marín, Jorge Méndez, todos del archivo del periódico Juventud Rebelde, y Adela García en el Centro de Información de la Prensa.
Reconozco con mucho cariño la diversa e imprescindible ayuda que en cuestiones de digitalización, impresión, traslados, notas, envío y recepción de mensajes, fotocopias, arreglo de las ilustraciones —una suerte de logística— me ofrecieron Nancy Valdés, Fidel R. Herrera, Jorge R. Valdés, Ivis Silva, Argentina Jiménez y Patricia Funtanellas. Agradezco, en particular, a mis queridos hija y nieto, Nancyta y Fidelito, por la paciencia, comprensión y confianza en que algún día concluiría la tarea que por un personal deseo, con mucha tenacidad y compromiso con la historia, me había impuesto años ha.
A la Casa Editorial Verde Olivo, en especial a la teniente coronel Ana Dayamín Montero Díaz, por su apoyo y sabios consejos.
De Piero Gleijeses recibí aliento y sugerencias para mi trabajo, en particular sobre la colaboración en la Isla de la Juventud, y sucumbí ante su insistencia acerca de la necesidad de tratar la colaboración allí por el aporte trascendental en la formación de becarios extranjeros, aunque no con el vuelo al que él aspira y debe ser tratado el tema.
Jorge Risquet Valdés siempre ofreció su respaldo, ideas y algún material referente al proyecto de escribir sobre la colaboración en educación, y no faltó su estímulo e insistencia para que me esforzara en trabajar más en la divulgación de la inmensa obra solidaria de la Revolución Cubana.
A todos mi permanente gratitud.
La autora
1 José Martí: Obras Completas, t. 19, Ed. Nacional de Cuba, La Habana, 1973, p. 375.
Presentación
Este libro responde a un viejo anhelo, el de escribir sobre una de las más hermosas obras de la Revolución: la colaboración internacionalista en el sector de la enseñanza. Trabajé muchos años en esta esfera y participé en Angola, luego de su independencia, en la ayuda educacional. Sobre este asunto escribí algo en otra obra, pero de manera escueta.
El objetivo que pretendo ahora es divulgar, dar a conocer algunas vivencias de la labor desempeñada por miles de educadores en varios de los más de treinta países con los cuales se cooperó; labor cuyo alcance en cifras es imposible ofrecer. El número de estudiantes preparados (instruidos) por maestros y profesores cubanos podría estimarse, por lo bajo, en unos tres millones, sin contar las influencias políticas, sociales, educativas, ni la elaboración por decenas de diferentes materiales, como planes de estudio, programas, textos, metodologías y otros.
Algo importante es mostrar las condiciones de vida y de trabajo en que transcurrió la cooperación, y las dificultades y los retos que enfrentaron los educadores, a pesar de los cuales salieron airosos, reconocidos, satisfechos del deber cumplido. Se exponen sentimientos, experiencias... de esos compatriotas. En Nicaragua los maestros vivieron apartados, aislados, con múltiples carencias en las humildes casas campesinas que los acogieron.
Se destaca que entre esos miles de colaboradores había muchos jóvenes y también muchas mujeres, lo cual demuestra el grado de emancipación alcanzado por ellas y de cómo todos asumieron las tareas de su momento histórico. Considero mi trabajo como un homenaje al magisterio y a los jóvenes cubanos.
La colaboración civil cubana tiene entre sus representantes, en primer lugar, a los trabajadores de la salud; no estoy segura, pero creo que el segundo lo tienen los de educación. De ser más los constructores —ignoro la cifra en esta rama— entonces los educadores pasarían al tercero. No está mal, medalla de bronce, si se fuera a clasificar. Aunque lo significativo no es la cantidad, sino el alcance de la obra realizada.
Por otro lado —no menos importante— es contribuir a la preservación de la memoria histórica. No conozco ningún material que trate el tema con amplitud y profundidad. Existe un libro de testimonios el cual recoge textual lo dicho por los entrevistados, por temas, interesante, acerca del trabajo en Nicaragua. Sobre la Isla de la Juventud hay otro de un colectivo de profesores y un folleto del Destacamento Pedagógico Internacionalista (DPI) Che Guevara elaborado por un equipo del Ministerio de Educación (Mined).
Una historiadora alemana, la Dra. Christine Hatzki, de la Universidad de Hannover, escribió un libro sobre la colaboración educacional de Cuba con Angola —no conocido aquí— publicado en alemán e inglés. Fue su tesis de postdoctorado. Tengo elementos parciales del contenido. Un investigador austríaco, el Dr. Bertold Unfried, de la Facultad de Estudios Históricos de la Universidad Doz, en Viena, indaga actualmente para escribir, en general, del internacionalismo civil cubano en África. Tiene algo adelantado en educación. Sus fuentes principales son cubanas, aunque Christine investigó también en Angola. Hay que leerlos para poder aquilatar el trabajo y opinar sobre sus enfoques y alcances.
En general se ha trabajado poco la colaboración civil: más bien en reportajes, informaciones y en algunos documentales. Las actuales misiones médicas tienen más cobertura periodística; no sé si hay algo más hecho, además de lo que sale en la prensa y la televisión. Relativo al quehacer de varios médicos en distintos lugares de África escribió un libro Hedelberto López Blanch y Jorge Rojo, algo del periodismo cubano en Angola.
En el desarrollo de esta obra abordo algunas cuestiones de carácter histórico acerca de los lugares donde se trabajó, con el propósito de ampliar la información del lector, dar el entorno y para que los nombres —que dicen poco— no queden solo como reseñas. Incluyo concepciones y valoraciones del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sobre la educación y los educadores, y también cartas dirigidas por él a los dos contingentes que impartieron clases en Angola y Nicaragua.
El libro puede ser de utilidad a los jóvenes, en general, para conocer y apreciar asuntos de un pasado reciente, en que los protagonistas pueden pasarles por el lado sin que imaginen cuántos méritos atesoran. Ayudaría, en particular, a maestros y profesores, tanto para afianzar su labor como para el trabajo de orientación profesional y la formación vocacional, en momentos en que las carreras pedagógicas tienen que ser potenciadas por el déficit de maestros y profesores en los diferentes niveles. Por ejemplo, La Habana tiene que contar para cubrir sus necesidades con profesores de otras provincias, en el nivel medio básico. A los menos jóvenes les hará recordar y ampliar su información, reafirmar convicciones e influir ideológicamente en las nuevas generaciones.
Considero, con modestia, que esta obra aborda un tema social con carácter patriótico, educativo, histórico e internacionalista, valores que nos identifican como pueblo y los cuales debemos continuar afianzando y enriqueciendo a tono con las circunstancias y las necesidades actuales.
La colaboración educacional cubana de 1973 a 1998
Hombres recogerá quien siembre escuelas.2
José Martí
Antecedentes
La cooperación internacionalista cubana en el sector educacional es muy amplia y extensa en el tiempo; para tratarla es preferible hacerlo en dos partes. Una sería desde su inicio hasta los primeros años del Período Especial en Cuba, que identifica la etapa posterior al derrumbe del campo socialista de Europa del Este, por las características de las misiones en esa etapa; y la otra, lo realizado en los años que van del siglo XXI, con peculiaridades propias.
Profundos cambios, de toda índole, ocurrieron a partir de la década de los noventa del siglo pasado, los cuales impidieron continuar los convenios de trabajo con diferentes países. Además, en algunos donde laborábamos también hubo transformaciones o situaciones internas propias después de la desaparición de la Unión Soviética y de las otras naciones socialistas europeas, todo lo cual influyó en la colaboración. Será la desplegada en la primera etapa la que trataré en este libro, con un marcado carácter testimonial.
Para fundamentar el apoyo educacional cubano en el exterior se ofrecerán datos generales con algunos ejemplos del quehacer de los colaboradores, pero con mayor amplitud abordaré las dos misiones más numerosas: la de Angola —la más representativa de todo cuanto se ha hecho en este frente—, con énfasis en la ayuda ofrecida en la enseñanza secundaria; y la de Nicaragua, que tuvo inéditas especificidades; en la práctica, únicas.
Lo realizado en varias naciones en lo que va del siglo XXI responde a otras condiciones; no obstante, en buena medida prima el espíritu de sacrificio, de laborar en sitios difíciles y la solidaridad con los más necesitados. Prueba de ello la ofrece el asesoramiento técnico a decenas de países para la eliminación del analfabetismo con el método cubano Yo sí puedo. Dos países de nuestra América: Venezuela y Bolivia, lo lograron. Cerca de nueve millones de seres humanos han podido aprender a leer y escribir con este sistema, que a muchos les ha permitido continuar transitando por el camino infinito del saber.
En el presente también se continúa la docencia en el nivel universitario en algunos países, pero reitero, esta etapa requerirá de otro estudio.
Datos generales
Las estadísticas consultadas muestran que hasta 1991 se prestó ayuda a treinta y un países —de los cuales diecinueve eran africanos—, con la participación de veintisiete mil trescientos sesenta y siete profesores del Mined. En los primeros años de la década de los ochenta la colaboración educacional alcanzó cifras anuales entre algo más de cuatro mil internacionalistas. Angola tuvo mil seiscientos treinta y cuatro en 1981 y ese mismo año en Nicaragua laboraron dos mil ciento cuarenta y siete. Entre 1992 y 1998 se hallaban fuera del país seiscientos treinta y cinco profesores, lo cual evidencia cómo fue disminuyendo este servicio en el extranjero.3
En la educación superior laboraron en similar período unos novecientos ochenta profesores en quince países; de estos, nueve en África.4Para realizar tan importante contribución había que contar con la fuerza humana calificada y la actitud o, mejor dicho, la determinación personal de los futuros colaboradores, quienes por lo general la exponían, mostraban su disposición de asumir tal responsabilidad o decían presente ante llamamientos y convocatorias.
La selección de los profesores se hacía a partir de las solicitudes de los países interesados mediante diálogo y análisis de sus necesidades y de las posibilidades nuestras. Se imponía precisar bien cuáles serían las tareas a desempeñar y los lugares y el nivel de trabajo, hubo algunos casos de falta de correspondencia entre las condiciones que debían garantizarse o la ubicación en cuanto a asignaturas y niveles, con los pedidos hechos. Precisadas las cláusulas, se firmaban los convenios correspondientes.
Es destacable la decisión de los educadores, la respuesta masiva, el interés por partir a cumplir una misión, lo cual constituía un honor. Por el Mined se asignaban las cifras, lo que permitió disponer de una cantera o bolsa en los municipios, provincias y también en el organismo nacional para satisfacer las peticiones, con la premisa de que salieran personas bien calificadas.
Al respecto Manuel Alfaro, quien fue director de Cuadros del Mined, testimonió:
Esta fue una tarea muy priorizada por el entonces ministro, compañero Fernández,5quien estaba al tanto de todas las acciones y del cumplimiento de los acuerdos.
La dirección de Cuadros tenía la facultad de atender las provincias y los municipios y para los análisis se elaboró un sistema que permitía la selección de forma integral con la participación del Partido, la Juventud y el sindicato; lo que garantizaba la salida de profesionales muy eficientes.
Las cifras señaladas al comienzo corresponden a hombres-año, es decir, a la presencia física del profesor; pues hubo quienes trabajaron más de un curso (dos o tres), sin que se pudiera precisar cuántos. No se recogen estancias cortas de algunos meses en asesorías, estudios u otras actividades del sector educacional.
Los países que recibieron más colaboradores fueron Nicaragua y Angola. Mozambique también tuvo una elevada cantidad. Etiopía contó con trescientos quince, Guinea Bissau trescientos siete, Botsuana trescientos dos, Sao Tomé y Príncipe trescientos cincuenta, República Árabe Saharaui Democrática (RASD)6doscientos veintitrés, a pesar de sus condiciones. Si se hace un alto en este análisis para dar un calificativo este podría ser:impresionante.
Refiriéndose a la presencia de cubanos en la educación fuera del país, el profesor guía en Angola Raúl Agüero Cubiellas expresó: “Dimos el ejemplo de un país pequeño, de poca población, pero capaz de tan grandes acciones, y lo más importante, la huella que dejamos, lo que ayudamos... Palparon lo que es una revolución verdadera; la huella quedó en los alumnos”.
El contenido de trabajo de los colaboradores variaba según los intereses y las carencias del país receptor, definido este en los convenios firmados. Podía ser de asesoría en el organismo nacional y en alguna dependencia subordinada; además, la docencia en diferentes niveles, como sucedió en Angola, Mozambique y Nicaragua, o solo de enseñanza media y superior, o de universitaria nada más. La primaria se atendió en Guinea Ecuatorial, Angola, Nicaragua y la RASD.
También la impartición de clases de idioma español fue el principal objetivo del trabajo de muchos colaboradores. Esta enseñanza, en algunos lugares, estaba dirigida a preparar jóvenes seleccionados para continuar estudios en Cuba; en otros era para formar o superar a profesores y traductores de este idioma, a personal de aduanas, turismo, inmigración o simplemente a aquellos interesados en aprenderlo. El trabajo podía ser en facultades de Lenguas Extranjeras, institutos pedagógicos o en otro tipo de centros. Entre los países donde hubo esta cooperación pueden citarse Jamaica, Zimbabue, India, Afganistán, República Democrática Popular de Lao y Ghana.
De su estancia en Zimbabue entre 1991 y 1992 recuerda Jorgelina Hernández Luaces:
Preparaba en idioma español a los jóvenes que vendrían a estudiar en nuestro país; los resultados fueron favorables. Yo era la responsable del grupo y conmigo fueron diez profesores, entre ellos dos hombres; el director principal de la escuela no entendía que una mujer fuera la jefa; no obstante, la evaluación que obtuve fue satisfactoria con felicitaciones. Además, realizaba trabajo de divulgación de la obra revolucionaria cubana en actos, encuentros culturales y en el quehacer diario.
Esta profesora laboró antes en la Isla de la Juventud durante treinta y dos meses, de 1986 a 1989, con alumnos angolanos y zimbabuanos. Ya poseía amplia experiencia en la enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas.
El trabajo educacional, por lo general, se desarrolló en las capitales de los países. En pocos fue en el nivel provincial o equivalente; no ocurrió así en Angola, donde llegó a casi todas las cabeceras de provincia y algunos municipios de varias de estas. En la RASD los maestros estuvieron en diferentes comunidades. En Nicaragua fue más generalizada la ubicación, porque en casi todo su territorio hubo maestros cubanos.
Las condiciones de vida eran aceptables, pero con variadas limitaciones para la cotidianidad de los colaboradores; y acentuadas en aquellos lugares donde había conflictos político-militares que podían afectar también la seguridad personal de nuestros profesionales. Las de Nicaragua eran satisfactorias en las zonas urbanas, pero no así en las rurales.
Para dar idea de en cuántas situaciones diversas enseñaron los profesores cubanos, aparte de Angola y Nicaragua, se tratarán aspectos del trabajo desplegado en cuatro países.
La primera colaboración educacional cubana se remonta al año 1973, cuando una Misión Cultural (así la llamaron) compuesta por setenta cubanos arribó a Guinea Ecuatorial. La integraban cuarenta educadores; el resto correspondía a personal de la Salud Pública, la Pesca y otras especialidades. La dirigió el prestigioso pedagogo Hermes Caballero, director nacional de Centros de Documentación del Mined en esa fecha, y ofreció su ayuda hasta 1975.
Los avances y logros del sistema educacional de nuestro país, el hecho de hablar el mismo idioma Cuba y Guinea Ecuatorial, las carencias allí de personal docente, fundamentan la petición gubernamental guineana para el establecimiento de relaciones de cooperación en el campo educacional con vistas a la reorganización de su sistema de enseñanza y a la cobertura de profesores.
Esta república está situada en África subsahariana, al oeste del continente, y posee costas en el océano Atlántico y un territorio insular donde radica la capital, Malabo. España fue la metrópoli de esta excolonia que luego de un gobierno autónomo e intensas luchas internas (1964-1968), proclamó su independencia el 12 de octubre de 1968.
De su estancia en Guinea Ecuatorial recuerda la pedagoga Iraida Aguirrechu Núñez, quien se desempeñó como asesora, que la capital del país era antigua, pequeña; con dos calles principales y casas modestas. Había una sola línea aérea internacional (española); apenas funcionaba la televisión; era escaso el fluido eléctrico, pobre la distracción y limitada la alimentación, aunque de Cuba enviaban café, chocolate y algunos productos enlatados. El medio resultaba hostil para la salud por los vectores y las enfermedades existentes allá.
Comentó ella:
No tenía idea de lo que es la miseria hasta que fui a Guinea, a pesar de sus recursos en madera, petróleo, piedras preciosas [...] Trabajamos en enseñanzas primaria y media; no había la superior. La primaria era gratuita, pero no obligatoria. Fue un trabajo intenso y de mucha responsabilidad, porque hasta ese momento todo se correspondía con los planes de estudio de España.
Por su compromiso, ella visitaba escuelas en la isla de Fernando Po, en la capital, donde residía; y en la provincia de Bata, en el territorio continental. También ayudaba en la escuela de la milicia y ocasionalmente impartía clases de Matemática y Español. A pesar del voluminoso trabajo que le correspondía pudo realizar un estudio sobre las prácticas religiosas allá, el cual ayudó a los colaboradores nuestros a entender mejor el proceso social que vivía el país.
Se considera que hubo logros porque los profesores, además de impartir clases, elaboraron diversos materiales didácticos y ayudaron en la preparación de personal docente guineano mediante la impartición de seminarios. Muchos alumnos de los cubanos continuaron estudios como becarios en Cuba. Esta cooperación se interrumpió por problemas políticos internos ocurridos allá, pero se reanudaría en años posteriores.
La presencia de educadores cubanos en Mozambique, fue numerosa y de amplio perfil. Abarcó alfabetización, distintos niveles hasta el superior y la elaboración de variados medios para la docencia.
En el año 1981 el gobierno había pedido ayuda especializada para un estudio acerca del nivel escolar de los cuadros del Partido y del Estado, con el fin de organizar la superación de ellos. Se preparó en Cuba un grupo con diez especialistas al frente del cual viajó Justo Chávez, miembro de la comisión de perfeccionamiento educacional del Mined y en este se encontraban Celia Pérez Miranda, de organización escolar y planeamiento educacional, y Rosa Álvarez Cárdenas, economista, de planificación educativa.
Luego de estudiar estructuras, funcionamiento, realizar entrevistas, reuniones, visitas a provincias y analizar múltiples datos; tras varios meses de intenso trabajo, concluyeron. La valoración final resultó interesante: a grandes rasgos detectaron que el nivel promedio no era alto, había dualidades de funciones, necesidades de reestructuración y de elevación de niveles escolares, técnicos y de dirección, entre otros aspectos ellos elaboraron un proyecto de esquema de superación para los cuadros y la recomendación de realizarla en el propio país. Los mozambicanos se interesaron en la asesoría cubana, pero no la concretaron.
A su vez su Ministerio de Educación estaba reorganizando el sistema educacional, y al enterarse la ministra, Graça Machel, de la presencia del equipo cubano pidió su opinión sobre lo que ya se había hecho. Según Celia, era insuficiente y de limitado basamentopedagógico, pues el proyecto contemplaba del tercer grado en adelante, sin tener en cuenta cuándo el niño aprendía a leer y escribir y qué conocimientos debía alcanzar en 1.º y 2.º grados. Se le sugirió pedir asistencia técnica a algún país, no necesariamente a Cuba, pero ella insistió en que la ayudaran y, a petición de la dirigente, se enfrascaron también en hacer estudio y diagnóstico; a analizar y a proyectar posibles soluciones.
Era insuficiente la información disponible y para obtenerla los integrantes debieron duplicar sus esfuerzos. Las indagaciones arrojaron que un elevado porcentaje de la población infantil no recibía instrucción porque no tenía maestros, aulas, ni materiales. Sin embargo, había interés, se veía a los muchachos estudiando en las calles, sentados en el piso, con las paredes como pizarra.
“Lo que vi en educación para mí fue algo deprimente, así pensaban declarar la enseñanza obligatoria”, expresó Celia y, a su vez, Rosa dijo que quedaron impactados cuando entregaron el diagnóstico, con altos índices de niños fuera de la escuela, “aunque les daban clases debajo de los árboles, en varias sesiones (7:00 a 10:00 a.m., de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y por la tarde) a alumnos diferentes, sentados en laticas, en grupo unido con sentido de camaradería. A veces tenían pizarra”.
Esas experiencias marcaron muy hondo a nuestros educadores. Tal es así que hasta ahora las atesoran y las comparten con emoción. Tiempo después la doctora Celia dirigió la misión educacional cubana en Sâo Tomé y Príncipe.
A la República Árabe Saharaui Democrática se le prestó ayuda en educación entre 1982 y 1991. En pleno desierto estaban las wilayas (aldeas, comunidades, como campamentos) con muchas casas de campaña donde habitaba parte de la población, fuera de los territorios ocupados.
La profesora Cecilia Crespo trabajó doce meses, entre 1985 y 1986, cerca de una wilaya. Era integrante de una brigada cubana de ochenta compañeros, sesenta médicos de varias especialidades y veinte maestros, asignados a distintos poblados. Había un responsable de la colaboración por la parte cubana y otro por la saharaui. A ella le tocó junto a nueve educadores más (dos mujeres y siete hombres) impartir clases en un internado donde vivían los niños, aunque los fines de semana salían de descanso a sus casas.
Estos maestros fueron alojados en una vivienda de adobe con varios cuartos que contaban con dos o tres camas. En la sala de estar disponían de aire acondicionado y televisor; además, había agua caliente para el baño, luz eléctrica y refrigerador. La preparación de los alimentos corría a cargo de un cocinero cubano que trataba de hacer las cosas como en Cuba, aunque en el menú podía haber carne de dromedario, cabra o caballo. Podrá apreciarse que los saharauis se esforzaron en crear condiciones favorables de vida a los colaboradores que, con gran entusiasmo y sin temor al desierto, llegaron hasta allá, sin imaginar el medio que hallarían.
Acerca del trabajo desplegado expuso la maestra que se entendían en español, aunque aprendió algo de árabe. Pensaron los cubanos que a los niños les iba a ser difícil el aprendizaje en español; sin embargo, lograron resultados satisfactorios. Cecilia tenía más de cuarenta alumnos de 4.º grado y solo disponía de tiza y pizarra. Todos debían ahorrar mucho las libretas, y los alumnos podían sacar la punta de los lápices solo una vez en la semana. No disponían de textos para la enseñanza, ni siquiera de algún juguete para el entretenimiento; sí había buena organización y disciplina; y se atendían las dificultades individuales de los estudiantes. El director era muy capaz y exigente; se planificaban bien el trabajo y los controles, las pruebas se recalificaban y, si los alumnos no estaban de acuerdo con las notas, podían reclamar para que se rectificara algún error.
Entre las cuestiones que más afectaron a los cubanos estaba el calor, por las altas temperaturas, y para mitigarlo usaban abrigos y paños en la cabeza para que la humedad del cuerpo les diera un poco de frescor. Por esto el traslado de la vivienda al centro escolar debían hacerlo en un vehículo, pese a no ser muy larga la distancia. Contó Cecilia:
Algo interesante es lo que hacíamos en la semana de descanso: [...] campismo, excursiones, caminatas a las montañas y se dormía en el lugar de la visita. También nos aportó mucho conocer sobre su religión, el Islam. A la hora del rezo debían hacerlo, aunque fuera en medio del desierto, y cuando llegaba el Ramadán aquello era muy grande: se ayunaba durante el día completo; todo se detenía. De cuanto observé allá, me impactó la atención que, a pesar de sus condiciones tan difíciles de vida, dan a los niños y a los minusválidos. Tiempo después de mi regreso recibí la visita de algunos muchachos que vinieron a estudiar en Cuba. ¡Qué alegría tan grande sentí al verlos aquí!
Los cubanos mantenían buenas relaciones con la población y asistían a las fiestas y ferias allá organizadas, como desfiles en dromedarios, a las cuales concurrían los pobladores vistiendo sus trajes típicos; también exponían y vendían artículos de artesanía, dulces u otros refrigerios. Y acostumbraban celebrar las efemérides patrióticas e históricas, tanto las de ellos como las de Cuba.
No era fácil llegar adonde los saharauis; para ello los colaboradores debían viajar a España, de España a Argelia, después hacia Tinduf, en la frontera entre este último país y la RASD, para luego continuar en yipi hacia los lugares de ubicación. El de Cecilia distaba un poco más de dos horas de la frontera.
En Ghana, junto a tres colegas más, estuvo Norma Vázquez Granado, impartiendo idioma español en el Instituto de Lenguas Extranjeras, entre 1987 y 1988. Comentó: “Aporté mi experiencia pedagógica de 28 años para lograr una promoción integral”. De treinta alumnos, hablantes de varios dialectos e inglés como idioma oficial, que preparó, veinticinco [el 100 % de los que concluyeron] alcanzaron una evaluación de muy bien, la máxima aplicada en el centro. El trabajo fue muy reconocido por las autoridades del plantel.
De su permanencia en Ghana, evoca ella que la impactaron los inmensos contrastes en Accra, la capital, por las marcadas diferencias entre las clases sociales. Respecto al clima, añade que sufrían mucho calor y tormentas de arena que opacaban el sol, y les introducían el polvo en la nariz, los oídos, las ropas. Dijo: “Yo vivía en un apartamento con otra compañera, disponíamos de un cuarto para cada una; las condiciones eran buenas, aunque para mi alimentación recibía un modesto estipendio, por lo cual compraba en los mercados de las afueras y no iba a los supermercados, para ahorrar”. Sin duda una estancia austera la de ella en la ciudad, donde rodaban automóviles de último modelo por un lado y por otro caminaban las mujeres descalzas con sus niños en las espaldas y los bultos en las cabezas.
Por tierras angolanas
La experiencia de Guinea Ecuatorial, ampliamente multiplicada, se extendería a Angola a partir de 1976. Este país, luego de casi cinco siglos de colonialismo portugués, de más de catorce años de lucha armada por la independencia y de meses de enfrentamiento a enemigos internos y a la agresión exterior por parte de Suráfrica y de Zaire —apoyados por el imperialismo norteamericano— estaba prácticamente en ruinas, pero triunfante.
Fue cuando el poder revolucionario encabezado por su presidente, el Dr. Antonio Agostinho Neto,7decidió un plan de acciones conocido como de Reconstrucción Nacional. Dentro de estas se hallaba la educación, para la cual se solicitó colaboración a Cuba. Al decir del Presidente angolano:
La Reconstrucción Nacional es uno de los factores fundamentales de nuestra revolución. Dejamos la noche del colonialismo para penetrar en la claridad de la revolución. Abandonamos las formas tradicionales de organización social con el fin de construir una sociedad moderna y poner término a la explotación del hombre por el hombre.
Desde nuestro punto de vista, construir un país no significa simplemente construir edificios o carreteras, es esencialmente, modificar la mentalidad del ser humano a fin de que él se considere un hombre digno, útil a la sociedad.8
También, el Presidente había expresado: “La educación y la enseñanza son gratuitas y constituyen tareas de exclusiva competencia del Estado [...] asumiendo un carácter cada vez más científico, combatiendo todas las formas de oscurantismo y teniendo en cuenta las realidades concretas del país”.9
En abril de 1976 el general de ejército Raúl Castro Ruz,10entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de visita en Angola, ofreció al presidente Neto la posibilidad de pasar a la vida civil a combatientes (reservistas) que así lo decidiesen, en vista de su retorno a la patria, luego de la derrota surafricana. Entre ellos había técnicos y especialistas de disímiles profesiones que ante la falta de fuerza de trabajo calificada podrían apoyar las tareas de la reconstrucción nacional angolana prevista.
El destacado investigador e historiador Piero Gleijeses,11en su libroVisiones de libertadapunta: “El éxodo del 90 % de los 320 mil portugueses que vivían en Angola en abril de 1974, había privado al país de su fuerza laboral capacitada, desde gerentes hasta choferes de taxis y había dejado atrás una población de 90 % de analfabetos”. También cita:
“Cuatro días después de arribar a Luanda en 1976, Raúl Castro 12 le informaba a La Habana que el gobierno angolano había solicitado ayuda de otros países comunistas, pero todos tienen, desde el presidente Neto y demás dirigentes hasta ciudadanos de apartados rincones, grandes esperanzas en la asistencia de Cuba. Es natural que así sea debido a la participación en la guerra, al idioma tan parecido, a la composición étnica mixta y al prestigio de nuestra Revolución”.
En el mes de enero de 1976 había arribado al puerto de Cabinda desde Cuba el barco Villa Clara, de la Empresa de Navegación Mambisa, con alimentos, uniformes escolares, libretas, lápices, zapatos plásticos y otros artículos. Poco después, llegaron a esa norteña provincia, el 19 de febrero —antes de la derrota surafricana— doce profesores para apoyar las tareas educacionales. Su territorio es fronterizo con la República Popular del Congo —también con Zaire— y desde aquel país operaban bandas del Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (Flec). Este era un movimiento secesionista que actuaba con el auspicio de Zaire y cuyas bandas causaban daños a la población, enfrentamientos con los combatientes revolucionarios, provocaban muertes y poseían algún control en las zonas donde operaban.
Al frente del grupo que viajó a Cabinda estaba Manuel Baamonde Piñero, quien en el Mined se desempeñaba como metodólogo inspector de la asignatura de Educación Laboral. Este equipo fue conformado a partir de una solicitud hecha desde Angola, y a él lo llamaron de la dirección de Cuadros de su ministerio para la tarea, la indicación de que los integrantes viajarían de inmediato y la recomendación de que debían aportar todo lo que sabían. Los demás miembros eran Sara Legón Padilla, asesora de alfabetización; María Onelia Chaviano, de Matemática; Eduardo Alou Jeimerena, de Biología; Claro González Cepero, de Geografía; Julián Zerquera Altunaga, asesor de primaria; Francisco López Paradela, de Matemática; Pedro Damas López, de Física; José Morales Toranzo y Romilio Vichí Montoya, ambos de Educación Física; Alberto Mirabal Soler, de Química, e Hilda Eliza Olivera Mirabal, de Geografía. Habían partido hacia Angola el 16 de febrero, llevando diecisiete cajas con libros y otros medios de trabajo, incluidos siete microscopios.
Comentó Baamonde que la situación en la provincia era espeluznante por las secuelas de la guerra, la actividad enemiga, el desorden y sobre todo por el hambre. “Las personas abrían como podían las latas de sardinas y las comían con las manos”, apuntó. 13
Antes de iniciar el trabajo recibieron durante un mes clases intensivas de portugués y luego continuaron el aprendizaje sobre la marcha, en las relaciones con sus colegas, los alumnos y la población.
Dos educadores, Sara y Julián, laboraron en el departamento provincial de educación y diez en la escuela polivalente Nicolás Spencer. Además, en la de maestros de posto (puesto, lugar) donde preparaban personal docente para los primeros grados de la educación primaria, nombrada Amândio Joâo Fernandes, enseñaban Baamonde y Eliza a varios grupos. Todos estos profesores volcaron sus esfuerzos organizativos y pedagógicos en respaldar el inicio del curso escolar, impartir clases y apoyar la alfabetización de disímiles maneras. En determinado momento Sara quedó al frente del colectivo.
Lograron preparar una nueva cartilla, actualizada a partir de las usadas durante la guerra, y para precisar el vocabulario a emplear, junto a angolanos, hicieron un estudio del habla popular en el territorio. El trabajo se extendió a dos o tres municipios donde había condiciones, incluida asesoría por el jefe del grupo y los dos compañeros ubicados en enseñanza primaria y alfabetización. No podían ir a los sitios donde accionaban los bandidos y para moverse fuera de la sede provincial debían adoptar medidas de seguridad.
Resulta interesante señalar que las autoridades decidieron vender y no entregar de forma gratuita parte de las donaciones y con lo recaudado adquirir pintura, brochas y otros medios para reparar algunos centros escolares.
Varios compañeros del grupo de Cabinda continuaron después su misión en Luanda. Durante el curso de este relato se les encontrará en otras tareas.
Al organismo central llegó el asesor Juan Infante Dilú el 20 de marzo del propio año; y poco después se incorporó un compañero proveniente de la tropa, Ernesto Escobar Soto, quien pronto pasó al trabajo del Partido Comunista de Cuba (PCC). En abril arribé yo desde Cuba. Meses después le solicitamos a la Misión Militar, donde se hallaba, a la profesora Lucía Matalón Santí, perteneciente a la compañía especial FMC-FAR. 14
En varias provincias, decenas de compatriotas de diferentes profesiones, desmovilizados, pasaron al llamado del PCC a ofrecer su ayuda en la colaboración civil. Algunos, con el equipaje listo para el regreso, dieron un paso al frente en las asambleas convocadas para captar voluntarios ante la noble tarea que se les ofrecía en el país en que habían contribuido a la victoria. Los de educación, indistintamente, laboraron en la alfabetización, impartición de seminarios a maestros emergentes, apoyo a medidas organizativas para comenzar el curso escolar u otras solicitadas por las autoridades, ya que en varios lugares apenas existían las estructuras educacionales. Fueron aquellos Ismeris Laffita en Huambo, Almeris de Aguilar Peña en Benguela, Irio Hernández Moreno en Moxico, Alfredo Placeres en Cunene y Antonio Palacios en Moçámedes, hoy Namibe.
En aquel momento el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), que atendía las tres ramas, estaba enfrascado en diferentes tareas. Por citar algunas, se había nacionalizado la enseñanza y establecido que sería laica y gratuita en todos los niveles, se elaboraban textos y, la más importante, se preparaba el primer curso escolar bajo la independencia, el que debía comenzar el 10 de abril. Así se logró en algunos lugares y, en otros, poco a poco. Se mantenía la misma estructura del aparato colonial; era insuficiente el conocimiento de la situación en la base y se ignoraban importantes datos, como la posible matrícula, el número de escuelas... y se experimentaba gran carencia de cuadros y funcionarios. No se sabía con exactitud la cantidad de maestros existentes, aunque sí que la gran mayoría eran portugueses y que el 80 % se había marchado.
De la etapa anterior se conocía que en 1973 la matrícula en las distintas enseñanzas era de aproximadamente medio millón de estudiantes y que el analfabetismo ascendía al 90 % en la población adulta.
La parte cubana propuso un plan de trabajo emergente con diferentes medidas organizativas y técnicas, aprobado por el ministro; el cual, de inmediato, se comenzó a aplicar. En esencia había que obtener información, visitar las provincias, realizar entrevistas y reuniones, trazar lineamientos y preparar a las personas. En los primeros meses, los colaboradores hacían de todo, según lo requería el plan emergente.
En distintas fechas de este primer año de la asistencia técnica educacional fueron llegando otros educadores cubanos hasta completar algo más de setenta en diciembre de 1976.
Una delegación del Mined, a solicitud de su homólogo angolano, integrada por ocho especialistas, bien preparados y con experiencia, había arribado en septiembre de 1976 con el fin de precisar cuáles serían las necesidades de colaboración en adelante. Al frente del grupo se encontraba el ingeniero Tomás Tápanes, director general del viceministerio de Educación de Adultos.15
El plan de trabajo emergente sirvió de punto de partida al estudio realizado por la delegación, distintos aspectos estaban en las conclusiones. La comisión permaneció un mes en el país, recorrió ocho provincias y varios municipios de estas, donde intercambió con las direcciones educacionales correspondientes. Visitó setenta y ocho centros escolares de distintos niveles y realizó observaciones de clase, además de doce bibliotecas, siete museos y otras dependencias del ministerio. Desde el organismo central hasta la base se realizaron numerosas reuniones e intercambios y al finalizar se presentó un documento contentivo de los análisis y sugerencias para la cooperación.
Sobre el trabajo de esta delegación se citan fragmentos de la carta dirigida a la dirección del Partido en Cuba por Jorge Risquet Valdés, jefe de la misión civil cubana en Angola: “Han desarrollado una intensa actividad y han logrado, en nuestra opinión, hacerse una idea bastante clara de la situación existente en esta esfera [...]” Refiere las sugerencias de colaboradores para distintas áreas hechas por la comisión e insiste:
“Pienso que si en esta esfera vamos a colaborar como es necesario, se precisa seleccionar asesores idóneos, en el marco de nuestras posibilidades [...] Por otra parte el MEC[D] precisa ayuda para la adecuada estructuración del sistema de enseñanza, la modificación de los planes y programas de estudio con sus correspondientes libros y textos [...] la apertura de aulas y formación de profesores para cerca de 600 mil niños en edad escolar que actualmente carecen de ellos [...] Hay una actitud abierta por parte del ministro y estoy seguro que responde al hecho de ver una perspectiva clara en nuestra colaboración, ha emprendido la preparación de la campaña de alfabetización que debe comenzar en noviembre [...]”.
En diciembre se firmó en La Habana el convenio de trabajo para el año 1977, que contemplaba el envío de ciento quince profesores. Pero, por falta de condiciones en los centros previstos, solo pudieron recibir cincuenta y dos.
La docencia en el nivel universitario comenzó en octubre de 1977, con la llegada de diecisiete profesores que laboraron en facultades establecidas en Luanda, Huambo y Lubango. En el Anexo 2 aparece la cantidad de colaboradores de la educación superior, aunque a partir de1979.
El primer convenio de trabajo, según el interés de la parte angolana, tuvo entre sus objetivos:
— Brindar asesoramiento educacional, en los niveles nacional y provinciales del ministerio de educación angolano.
— Realizar estudios técnicos que permitieran un conocimiento integral de la situación educacional del país con el fin de determinar sus necesidades.
— Enseñanza directa en la escuela de formación de cuadros, así como en el perfeccionamiento y la preparación de los profesores activos.
La colaboración con Angola abarcó el asesoramiento técnico en distintas direcciones del ministerio, como sigue: primaria a partir de 1977, con Julián Zerquera; secundaria, entre septiembre y noviembre del 77, con Olbeida Tam Batules (interrumpida temporalmente por cambios estructurales); cuadros, con Roberto Manzano, a partir de 1977; alfabetización, desde el inicio, aunque sistematizada la cooperación con la llegada al ministerio en agosto de 1976 de Luis Ramírez Villasana (proveniente de las tropas cubanas situadas en Cabinda); y en septiembre, de Sara Legón Padilla, de allí también, ambos con amplios conocimientos y práctica en la tarea.
Desde el principio se apreció que constituía una necesidad imperiosa la formación y superación de cuadros para los distintos cargos de dirección en escuelas y municipios, y se determinó la creación de un centro destinado a esos fines. Desde el segundo semestre de 1976 se trabajó en el acondicionamiento de dos casas situadas en la calle Brito Gordins números 142 y 146, una para aulas y otra para dormitorios, y en la preparación del plan de estudio, programas y lecciones, que en diciembre ya estaban traducidos. Al mismo tiempo, en las provincias y los municipios seleccionaban al alumnado.
En la elaboración de los documentos docentes participaron los profesores Aleyda Escartín, de Pedagogía; Lourdes Ilizástegui, de Psicología; Fredy Rumbaut, de Técnicas de Dirección; Eugenia Fortún, de Organización Escolar, y Edgardo Pérez, de Marxismo--leninismo. Los profesores angolanos Luis André y Joâo Antonio impartirían idioma portugués e Historia de Angola, respectivamente. En el segundo curso se incorporó la compañera María Onelia Chaviano (procedente de Cabinda) para enseñar Matemática. Como director de la Escuela de Cuadros fue designado Manuel Pedro Gomes, viejo luchador guerrillero, muy trabajador, con experiencia en la alfabetización de combatientes durante la guerra. En los inicios trabajó en el grupo Rosa Fonseca, continué yo como asesora y Aleyda asumió esta tarea en el segundo curso. En los dos primeros promovieron los ciento sesenta y un matriculados. Constituyó esta labor una rica experiencia pedagógica y revolucionaria, que continuaría.
En la formación de profesores —tanto emergente como regular—, seminarios de preparación, y cursos de superación y liquidación trabajaron treinta y cinco profesores desde noviembre de 1976, quienes debieron preparar diversos textos para la docencia, además de impartir la enseñanza. Fueron estos: Roberto Manzano Guzmán, José R. Cué Muñiz, Raúl Mariño Aroche, Caridad Domínguez Martínez, Raquel Vinat de la Mata, Digna Clark Stuch, Miriam García Aguiar, Zenaida Ponce Milián, Nilda Hernández Meléndez, Farida Molledo Alzubiaga, Gloria Escorbe González, José E. Reinoso Duquesne, Neisa Domínguez Suárez, José T. Borges Echevarría, Juana Rosa Morales Pérez, Gladys Castro Fernández, Rosenda F. Rodríguez Limonta, Dolores Rensoul Higgins, Olga Caro Zayas-Bazán, Ricardo Miranda Valiente, Delfina Arteaga Vizcaíno, Pablo Spaiman Terán, María Onelia Chaviano, Rigoberto Sardiñas Hernández, Juan M. Herrera Ventosa, Hildelisa Trápaga Chirino, Wilfredo Mungo Vega, José Brañas Maqueira, Eduardo Alou Jaimanera, Héctor Guerra Vicaria, Francisco Cala Rodríguez, Pablo Fernández Valdés, José Bermúdez Brito, Víctor Collazo Sánchez y Eliores Castillo Castro.
Además, se brindó atención a todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de hogares infantiles, así como asesoría en ocho provincias a partir del primer convenio, la docencia en diferentes niveles de enseñanza y el otorgamiento de becas en Cuba. Varios estudios y proyecciones para el sistema educacional, planes de estudio, programas y textos de diferentes asignaturas y niveles, indicaciones, reglamentos... prepararon, por decenas, los especialistas cubanos.
Sobre el sistema educacional hay que señalar que el primer congreso del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), 16