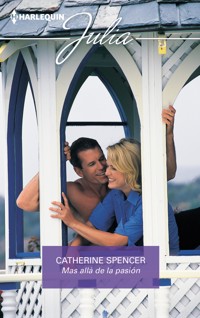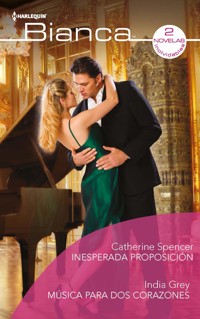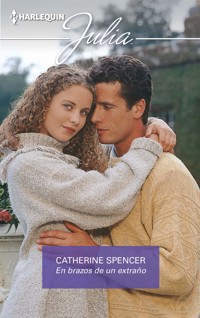2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Cuando Michael D'Alessandro descubrió que tres años antes su ex mujer había tenido un hijo suyo y lo había dado en adopción, dedicó todas sus energías en encontrar a su hijo. Michael encontró al pequeño Jeremy viviendo con una madre que lo adoraba, la encantadora Camille. La pasión no tardó en apoderarse de Michael y Camille, pero ella ignoraba que él era el padre de Jeremy. ¿Cómo podría confesarle la verdad sin perder a las dos personas que más le importaban en el mundo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Kathy Garner
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Un hijo oculto, n.º 1343 - septiembre 2014
Título original: D’Alessandro’s Child
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4663-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
AL PRINCIPIO, lo único que planeaba Mike era observar al niño. Desde cierta distancia. Para cerciorarse de que todo iba bien en su vida. Después, le haría una última visita a su ex mujer moribunda, aliviaría su mente y corazón torturados y tomaría el primer avión que saliera de San Francisco con rumbo a Vancouver, sin revelarle a nadie que hacía más de cuatro años ella había dado a luz a un niño. Incluso intentaría olvidarlo.
Parecía lo más decente; lo más humano. Porque ya habían sufrido muchos. No tenía derecho a empeorar las cosas.
Pero eso había sido antes de poder mirar al niño, de oír la risa contagiosa o ver el pelo oscuro tan parecido al suyo, o contemplarlo correr por el parque.
Después, observar desde cierta distancia no bastaba. Quería tocar, hablar, escuchar. Saberlo todo sobre el niño de tres años y medio que desconocía que había traído al mundo... cosas sin importancia como el tipo de comida que prefería, cuál era su juguete favorito, si le gustaba la música o los trenes en miniatura; si sabía jugar al fútbol, patinar, nadar.
A unos metros de donde él miraba, la mujer, «la madre», saludó con la mano al niño mientras este pasaba sobre un pony de madera.
–Agárrate bien, cariño –pidió con voz musical.
¡«Agárrate bien»!Las palabras tenían una ironía amarga para Mike. Quizá, si Kay y él se hubieran agarrado bien al matrimonio, él no estaría allí en ese momento, tratando de idear el modo de entablar conversación sin despertar sospechas.
Ya sentía que la gente lo miraba y se preguntaba quién era ese desconocido. En una ciudad tan pequeña y conservadora, un tipo con unos vaqueros sobresalía entre la multitud igual que su coche utilitario de alquiler estaba fuera de lugar entre tanto Mercedes y BMW en el aparcamiento protegido del sol.
El tiovivo se detuvo con el niño en el lado más alejado de su madre. De puntillas, con la falda del bonito vestido malva movida un poco bajo la brisa, ella agitó la mano para captar su atención.
–¡Aquí, Jeremy!
¿Jeremy? Supuso que había nombres peores, aunque ese era demasiado fino para su gusto. Un niño necesitaba un nombre con el que se sintiera a gusto cuando fuera un hombre. Algo fuerte e indiscutiblemente masculino. Como Michael. Y un apellido que reflejara su herencia. Como D’Alessandro.
El pequeño bajó del pony, rodeó el tiovivo a la carrera y en su ansiedad por regresar junto a su madre, tropezó y cayó de bruces prácticamente a los pies de Mike. Sin detenerse a considerar la idoneidad del acto, se inclinó para ayudarlo a incorporarse.
Había manchas de hierba en sus rodillas. El pequeño cuerpo era dulcemente sólido y los ojos que lo miraban del mismo castaño insondable que los de Kay.
Fue como si de repente se abriera un vacío en el interior de Mike; una sensación de pérdida tan aguda que contuvo el aliento por lo dolorosa que era. ¡El niño que se apartó temeroso de él era de su propia sangre!
Anheló tranquilizarlo. Abrazar el cuerpo inocente y susurrarle: «No tengas miedo, hijo. Soy tu padre».
Pero lo dominó el silencio. Así como nunca había tenido que pensar qué decirle a sus sobrinos gemelos de cuatro años, con ese niño debía cuidar las palabras.
Una sombra se deslizó sobre la hierba.
–Ven aquí, Jeremy.
Incluso levemente teñida de alarma, la voz permanecía musical y hermosa. La mano que se extendió para quitar a su hijo del alcance del desconocido era fina y elegante, con dedos largos y esbeltos y delicadas uñas con forma oval y pintadas de rosa.
Mike alzó la vista y se encontró inmovilizado por una mirada azul enmarcada por pestañas tupidas y ligeras. Se irguió, dio un paso atrás y comentó con tono casual:
–Se ha dado un buen golpe, pero no creo que se haya hecho daño.
Era una mujer demasiado educada para decirle que le importaba un bledo lo que creía, pero la respuesta fría que le dio le transmitió el mensaje con claridad.
–Estoy segura de que no, pero gracias por preocuparse. Jeremy, dale las gracias al caballero por ser lo bastante amable como para ayudarte.
–Gracias –repitió él, inspeccionándolo con la desinhibida curiosidad de cualquier niño de tres años aferrado a la seguridad de la pierna de su madre.
Mike deseó ser valiente para revolverle el pelo negro. Pero resultaba impensable. Ella lo miraba con mucha intensidad, con el instinto protector en estado de alerta. Se conformó con meter las manos en los bolsillos de atrás de los vaqueros y esperar que la sonrisa no pareciera demasiado forzada.
–De nada, pequeño.
–Bueno... –la madre tomó la mano de su hijo y se dio la vuelta–. Debemos irnos. Gracias otra vez.
–De nada.
Los observó irse, ella con el porte erguido de una duquesa, y su hijo con el entusiasmo ágil que solo los muy jóvenes e inocentes conocen. «Has logrado lo que has venido a hacer», lo informó su mente racional. «El niño está bien vestido, bien alimentado y bien educado, y hasta un necio es capaz de ver que la madre bebe los vientos por él. Transmítele la noticia a Kay, sigue con tu idea original y olvida esta tarde».
–Imposible –murmuró.
La escena perfecta que lo rodeaba no podía borrar la imagen indeleblemente grabada en su mente de la habitación del St. Mary’s Hospital en San Francisco, ni el rostro de Kay, reducido ya por la enfermedad a proporciones esqueléticas, más patético por la angustia mental que la embargaba.
–Yo lo entregué –había susurrado, con los ojos hundidos anegados en lágrimas y los dedos, tan flacos que semejaban garras, cerrados sobre la sábana que le cubría el cuerpo dolorosamente delgado–. Al descubrir que estaba embarazada, justo cuando empezaba de nuevo... con tantas ambiciones... tan cerca de conseguir mi sueño... Olía el éxito. No podía ocuparme de un bebé, Mike. No entonces.
«Pero yo sí», pensó con amargura. El contacto fugaz que acababa de experimentar le decía que anhelaba profundizar en el conocimiento de un niño que tendría que haber sido suyo.
No era capaz de irse y olvidar la existencia del niño, como un hambriento no podría rechazar alimentarse.
–¿Quién es tu admirador secreto, Camille?
Aunque era una pregunta formulada con tono divertido, provocó un rubor en las mejillas de Camille que contradijo su respuesta:
–No tengo ni la más remota idea de a qué te refieres.
–¡Vamos! ¡Estás hablando conmigo!
Tendría que haber sabido que no podría engañar a la mujer que había sido su mejor amiga desde el parvulario. Frances Knowlton no había compartido su pasión secreta por Mortimer Griffin a los nueve años, no la había ayudado a teñirse el pelo rubio natural de un horrible rojo rubí a los quince, ofrecido su apoyo a los veinte en una boda con cuatrocientos invitados y no la había ayudado a mantener la cordura cuando el matrimonio se vino abajo el día que cumplió los veintiocho, sin haber aprendido una o dos cosas en el camino.
–Si te refieres al hombre que está en aquella mesa –se negó a mirar en esa dirección, aunque a sus ojos les habría encantado deleitarse con él–, nos conocimos de forma casual junto al tiovivo. Fue amable con Jeremy.
–Lo cual sin duda explica por qué prácticamente babeas ante su simple mención. Tampoco te culpo –Fran, a quien nunca le importó mucho el protocolo social, se bajó las gafas de sol y sometió al extraño a una inspección descarada antes de acariciar la rodilla de su marido por debajo de la mesa–. Si yo no estuviera casada con el hombre más sexy de la tierra, le pondría el letrero de «Comprado» al señor Ojos Azules, antes de que cualquiera, incluida tú, Camille, pudiera adelantarse.
Camille se vio obligada a reconocer que tenía los ojos más bonitos que jamás había visto. No de ese azul grisáceo con el que ella había sido maldecida, sino de un índigo profundo y tropical que ardían con una energía casi eléctrica en su rostro bronceado. Y no dejaba de posar esa mirada en ella.
–¿No es una pena que, igual que tú, esté solo? –observó Fran mientras apoyaba sus piernas largas sobre el banco de la mesa de picnic–. En el espíritu de la hospitalidad de las ciudades pequeñas, creo que debería remediarlo.
–¡Por favor, no, Fran! –el rubor volvió a apoderarse de su cara–. Para empezar, no estoy sola, sino con Jeremy, y...
Podría haberse ahorrado las palabras. Fran ya se había lanzado con obsesiva determinación sobre el hombre sentado a dos mesas de distancia. La expresión inicial de curiosidad había dado pie a una sonrisa deslumbrante.
Un momento más tarde, había recogido su plato y la seguía hasta donde Camille permanecía sentada con pétreo bochorno en la cara.
–Si fuera tú, trataría de mantener a mi mujer bajo un mejor control –informó a Adam Knowlton.
–Como no la lleve con una correa corta y con bozal –Adam sonrió–, hay poco que pueda hacer. Siempre ha sido independiente, y no me gustaría que fuera de otra manera –entonces, cuando al ver que Fran avanzaba en línea recta hacia él, sin dejarle al desconocido más opción que sentarse junto a Camille, Adam se adelantó y murmuró–: Será mejor que elimines ese ceño y sonrías. Os van a presentar.
Se llamaba Michael D’Alessandro. Dijo que estaba de vacaciones. Vivía al norte de la frontera, en Vancouver, y era propietario de una empresa de construcción dedicada principalmente a construir casas en la ciudad. En Canadá era muy popular el estilo arquitectónico de California, razón de su viaje al sur.
Dijo muchas más cosas: que no podía creer lo afortunado que era al conocer a Adam, arquitecto especializado en construcción residencial a prueba de terremotos; que había descubierto Calder de casualidad y que le resultaba muy pintoresca.
Contestó las preguntas nada sutiles de Fran con manifiesto encanto. ¿Casado? Ya no. ¿Viajaba solo? Sí. ¿Estaba de paso o pensaba quedarse un tiempo en la ciudad? No tenia una fecha fija; era su propio jefe y podía hacer lo que le apeteciera.
Incluso encontró tiempo para prestarle atención a Jeremy, con la facilidad de alguien acostumbrado a estar con niños pequeños. Jeremy respondió como una planta seca al agua.
–Sé nadar –anunció con orgullo infantil–. Y tengo una pelota de fútbol y me he cortado el pelo –información que Michael D’Alessandro recibió con absorta atención.
Pero lo único que realmente registró Camille era la sensación instintiva de que ese hombre representaba problemas, desde sus ojos hipnotizadores hasta la sonrisa deslumbrante y la voz sexy.
A punto estuvo de caerse del banco. Se preguntó en qué momento había entrado la palabra «sexy» en sus pensamientos. ¡Debía haber sufrido una insolación! «Sexy» había desaparecido de su vocabulario, igual que «romance». Había renunciado a ambas cosas para concentrarse solo en el amor y la pasión que sentía por Jeremy desde el día en que su matrimonio se desmoronó y Todd no solo la dejó a ella, sino también a su hijo.
–Y bien, ¿a qué se debe este picnic público? ¿O la gente en Calder se reúne los fines de semana para darse un empacho de cangrejos?
Fran le dio una patada por debajo de la mesa, alertándola del hecho de que la voz sexy al fin había llegado a hacerle una pregunta directa. Agitada, evitó mirarlo a los ojos y clavó la vista en las manos de él.
Eran manos de hombre trabajador, grandes, bronceadas y capaces. Como sus brazos y, sin duda, como el resto de él, enfundado en la camiseta blanca y en los vaqueros. Nada parecido a Todd, que se ponía como un tomate si se quedaba mucho tiempo bajo el sol y que consideraba que los músculos le sentaban bien a aquellos que andaban escasos de cerebro.
–Háblale a Michael del albergue para mujeres, Camille –instó Fran.
–¿Albergue para mujeres? –al moverse para mirarla con más detenimiento, le rozó el brazo.
Si ser el foco de esos ojos perturbadores no fuera suficiente, la conmoción de que la tocara le provocó un nudo en la garganta y le impidió el habla... por no mencionar que canceló sus facultades mentales.
–Yo... –graznó, rompiendo una esquina de su servilleta de papel–. Nosotros... es decir, un grupo... es un proyecto que consideramos... mmm... que valía la pena.
–Como de costumbre, es demasiado modesta –Fran puso los ojos en blanco con gesto de exasperación cuando Camille se sumió en el silencio–. Es presidenta del comité que recauda fondos... de hecho, es la que ha puesto el asunto en marcha, y es gracias a sus esfuerzos que todo ha prosperado.
Camille tragó saliva y juró que en cuanto se presentara la oportunidad iba a ahorcar a su amiga.
–¿Es así? –sonrió y a Camille le pareció que podría haber derretido el casquete polar–. No habría creído que se necesitara un lugar así en una ciudad como esta.
–Y no se necesita. Es en San Francisco –expuso ella.
–Comprendo –una sombra de tristeza pareció cruzar sus ojos, que bajó unos momentos.
Tenía unas pestañas ridículamente largas. Y unas cejas tan negras como el pelo, que necesitaba que lo recortaran. Un par de centímetros más largo y las puntas tocarían el cuello de su camiseta.
Consciente de que lo miraba, centró su atención en Jeremy, contenta de que la conversación pareciera llegar a su fin.
Pero Fran no iba a permitir que eso sucediera.
–Si estás interesado en apoyar la causa, puedes comprar una entrada para nuestra gala anual, que se va a celebrar el próximo sábado –lo informó con jovialidad–. A cambió pasarás una velada fantástica, con excelente comida, baile, premios... y lo más interesante, puedes deducirlo de los impuestos.
–Él no –se apresuró a intervenir Camille–. No es residente de Estados Unidos. Además, dudo de que tenga interés en asistir a una función en la que no conoce a nadie.
–Te conozco a ti –la envolvió con otra sonrisa deslumbrante–. No muy bien, quizá, pero lo suficiente para desear conocerte mejor.
Fran saltó sobre eso con más celeridad que una pulga sobre un perro bien alimentado.
–¡Es asombroso cómo son las cosas a veces! ¿Puedes creerme que hace menos de una hora Camille me dijo que aún no tenía acompañante? Le harías un favor doble si compraras una entrada y le ofrecieras tus servicios.
–¡Fran! –molesta, miró a su amiga con reprobación–. No necesito que me organices una cita con ningún hombre, y estoy segura de que al señor D’Alessandro no le agrada que lo presionen de esta manera. Deja el tema, por favor.
–No me siento presionado –repuso con cordialidad–. Sorprendido, quizá. Había dado por hecho que tu acompañante sería tu marido.
–No tengo marido. Mi matrimonio se rompió hace dos años.
Por algún motivo, la noticia lo dejó momentáneamente sin habla. No pudo imaginar por qué. Sin embargo, se recuperó.
–En ese caso –dijo–. Será un honor ser tu acompañante.
–No puedo permitirlo. Para empezar, estás de vacaciones y podrías tener otros planes para el sábado.
–De hecho, no los tengo, al menos no para la noche. De modo que a menos que temas que te pise los pies...
–¡No es eso!
–Entonces, ¿qué es? –la miró con curiosidad.
–¡Todo! –movió la cabeza, desconcertada por la agitación que la embargaba–. Sin contar con que apenas nos conocemos, hace más de diez años que no tengo una cita.
–Es posible que quizá ya haya llegado la hora de que vuelvas a acostumbrarte a la idea –sugirió él con expresión seria.
Unos segundos antes, Camille habría jurado que nada podría convencerla de aceptar. Pero la calidez en el tono de voz, la simpatía que veía en sus ojos, hizo que se lo cuestionara. «¿Por qué no?», se dijo.
Hacía meses que no se entusiasmaba con nada; más que no conocía a un hombre tan atractivo como él. Y tampoco estarían solos. Fran y Adam asistirían, y también sus padres, junto con casi toda la ciudad. Si resultaba que Michael D’Alessandro y ella no tenían nada que decirse pasada la primera media hora, podría charlar con un montón de personas.
–Quizá sí –aceptó–. De acuerdo. Si sigues aquí y no has cambiado de idea la próxima semana a esta hora, me encantará tener tu compañía.
–Puedes contar con ello, Camille –la sometió a una de esas miradas largas e intensas–. No me iré a ninguna parte en el futuro inmediato.
No había esperado volver a verlo antes de la noche de la gala, pero evitar a alguien en una ciudad tan pequeña como Calder era casi imposible, en particular cuando la persona era tan atractiva como Michael D’Alessandro. En los últimos tres días se había encontrado con él en tres ocasiones.
La primera en el Dolly’s Coffee House. Camille y Jeremy se sentaban a una de las mesas de la terraza, él con un helado de cucurucho y ella con un capuchino con hielo, cuando su acompañante del sábado apareció de repente. Se detuvo el tiempo suficiente para saludarlos, mirar un momento a Jeremy y observar:
–Es un niño muy guapo, Camille. Debes estar muy orgullosa.
–Lo estoy –dijo–. Y también me considero muy afortunada –como temió que la respuesta hubiera sonado innecesariamente seca, se sintió obligada a añadir–: ¿Quieres acompañarnos?
–Ojalá pudiera –indicó con lo que parecía sincero pesar–, pero he quedado con Adam Knowlton y unos socios suyos en unos minutos.
Más tarde aquella mañana, volvieron a encontrarse con él en la delicatessen.
–Se me ha ocurrido comer junto al río –explicó Mike–. Me han dicho que hay un rincón justo en las afueras de la ciudad que merece la pena visitarse en un día como este –al ver que a Jeremy se le había iluminado la cara, añadió–: Supongo que no podré convencerte de que os unáis a mí en esta ocasión, ¿verdad?
–Me temo que no. Tenemos cita con el dentista dentro de una hora para nuestra revisión semestral.
Luego, a primera hora de la tarde del jueves, él había entrado en la estación de servicio que había junto a la carretera justo detrás de ella.
–Me pareció mejor echar gasolina aquí antes que arriesgarme a quedarme sin combustible en el túnel o en el Puente de la Bahía.
De no haber sido ridículo, Camille habría creído que eran encuentros planeados, pero después de ese comentario, pareció más interesado en Jeremy que en ella, bromeando con que era el navegador del asiento de atrás de mamá y otras tonterías por el estilo.
Sin ningún motivo en particular, el pequeño anunció:
–¡Tengo dientes! –y los mostró en toda su perlada gloria infantil.
Michael D’Alessandro también los tenía, y no tardó en mostrarlos en una sonrisa que, para irritación de Camille, le desbocó el corazón.
–Desde luego que sí, camarada –corroboró–. Apuesto a que tu dentista te dio una medalla de oro por cuidarlos tan bien –la miró a ella con evidente renuencia–. Supongo que será mejor que me vaya.
–Sí. ¿Tienes amigos en la ciudad?
–Yo no diría eso. Lo que pasa es que empiezo a conocer mejor la zona, eso es todo.
Igual que el día en que se conocieron, una nube fugaz de pesar enturbió su sonrisa. Camille había preguntado por cortesía, y la intrigó que algo tan directo lo incomodara de esa manera.
Como si reconociera que el titubeo estaba fuera de lugar, él añadió:
–El otro día descubrí el Golden Gate Park y pensé en explorarlo mejor. Es enorme.
–Más de mil acres –ella asintió–. No te veas atrapado en la hora punta de tráfico en el regreso a Calder. Se producen atascos terribles.
–Ya lo he descubierto. Pienso quedarme en la ciudad hasta la noche.
El empleado cerró el capó del coche de ella y le ofreció la señal del pulgar hacia arriba después de limpiarse la mano con un trapo.
–Todo está bien, señora Whitfield.
–Bueno... –ella le ofreció una sonrisa distante a Michael D’Alessandro–. Nos vemos el sábado, si no antes.
–Será antes –indicó él–. Los Knowlton me invitaron a cenar pasado mañana, y tengo entendido que tú también irás.
–¿De verdad? –fue su turno de mostrarse sorprendida–. Por lo general nos reunimos los jueves, pero no sabía que Fran te había pedido que te unieras a nosotros.
–Creo que le da pena que me mueva solo, de modo que me ha tomado bajo su protección.
Camille estaba segura de que los motivos de Fran eran más retorcidos que ese, pero no pensaba revelárselo.
Fran sirvió lo que quedaba del Chardonnay en las copas, se sentó en la silla junto a Camille y se quitó los zapatos.
–Bueno, ¿la velada fue tan mala como pensabas que sería?
–¿Mala? –bebió con gesto reflexivo–. Yo diría «inútil». ¿Por qué tomarse tantas molestias para cultivar una relación con un hombre que solo está de paso por la ciudad? Podría ser diferente si pensara en trasladarse definitivamente aquí.
–Porque es agradable y parece que Adam y él van a hacer negocios juntos, y es mi deber de esposa agasajar a un cliente.
–Pero ¿por qué incluirme a mí?
Fran, que prefería ser directa a discreta, se tomó demasiado tiempo para responder.
–¿Cuándo fue la última vez que la vida despertó algún entusiasmo en ti?
–No necesito ningún entusiasmo. Tuve suficiente al tratar de mantener intacto mi matrimonio. Hoy en día me siento contenta con llevar una vida apacible y sin incidentes.
–Eres demasiado joven y hermosa para eso.
–Tengo treinta años, Fran.
–¡Exacto! ¡Y casi siempre hablas y te comportas como si tuvieras noventa! –se inclinó hacia su amiga–. Pero esta noche cobraste vida, Camille. La antigua chispa bailaba en tus ojos. Y las dos sabemos por qué.
–Si sugieres que el motivo es Michael D’Alessandro...
–¡Desde luego! Coqueteó contigo... de un modo caballeroso, añadiría... y tú lo correspondiste. Te hizo reír y ruborizar casi tanto como ahora.
–¡Por el amor del Cielo, no coqueteé!
–Quizá no te levantaste la falda y te lanzaste sobre su regazo, pero te vi darle el antiguo tratamiento visual.
–Era mi compañero de bridge. Intentaba advertirle que no se excediera en las apuestas.
–Comprendo –aceptó con tono burlón–. Y supongo que durante la cena, cuando te lo comías con la mirada, intentabas advertirle que tenía gusanos en la ensalada.
Camille dejó la copa con más fuerza de la necesaria.
–No pienso hablar de eso esta noche. Me voy a casa.
–Solo porque te indique verdades que preferirías no oír, no es motivo para que rompas mi excelente juego de copas Streuben –expuso Fran con ecuanimidad–. Tampoco entiendo por qué te enciendes tanto por esto. No tiene nada de malo que un hombre te resulte atractivo. En ninguna parte está escrito que una mujer divorciada debe aislarse del sexo opuesto y comportarse como si hubiera entrado en alguna orden de monjas.
–¡Pero no lo conozco! ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo para que termines por entenderlo, Fran?
–Querida, la mayoría de las relaciones adultas empieza de esa manera. Lo que cuenta es llegar a conocer a alguien.
–Michael D’Alessandro no va a quedarse el tiempo suficiente para llegar a conocerlo... el menos no de manera significativa.
–Entonces olvídate de «significativa» y ten una aventura. El Cielo sabe que te vendría bien. Alégrate y diviértete para variar. Puede que descubras que te gusta.
La idea permaneció en el fondo de la mente de Camille hasta el momento en que activó el sistema de seguridad de su casa antes de ir a acostarse y enviar a su cuarto a Nori, la niñera japonesa. Cuando ella también estuvo lista para meterse en la cama, casi se había convencido de que su amiga tenía razón y de que la idea de ser escoltada a la gala por Michael D’Alessandro no parecía tan mala después de todo. De hecho, había adquirido posibilidades nuevas y fascinantes.
La condición de Kay parecía haber empeorado el viernes. Después de dejarla, Michael condujo por el linde occidental del Golden Gate Park hasta llegar al sitio que ocupaba su habitual banco de cara al agua, donde se sentó a reflexionar.
–¿Cuánto le queda? –le había preguntado a la enfermera antes de irse del hospital.
–Quizá semanas, tal vez días –había movido la cabeza–. Es difícil saberlo.
Ya había formulado la siguiente pregunta y conocía la respuesta. La quimioterapia había fallado, igual que la radiación. No obstante, había tenido que repetirla.
–¿No se puede hacer nada por ella?
–La mantenemos en una situación indolora, señor D’Alessandro. Me temo que es lo más que podemos ofrecerle. Si hubiera ido a ver a un médico antes y se le hubiera diagnosticado con anterioridad... Cuando vino en busca de ayuda, ya era demasiado tarde.
¡Demasiado tarde en más de un sentido!