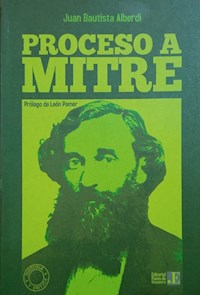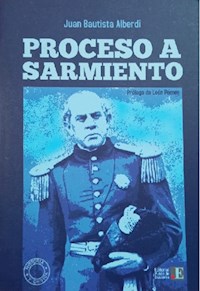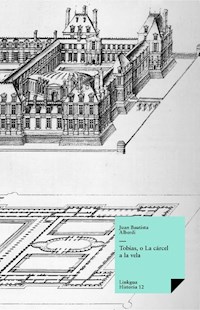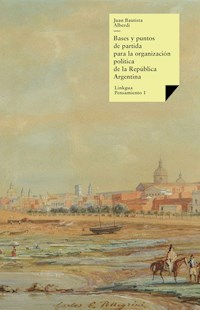0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Juan Bautista Alberdi fue un abogado, jurista, economista, político, diplomático, pacifista, escritor y músico argentino, autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Es considerado como uno de los librepensadores más influyentes del siglo XIX y el máximo representante del liberalismo hispanoamericano, tanto por ser uno de los pioneros en el idioma español como por su grado de incursión e influencia póstuma en la política económica y jurídica en la historia de la Argentina.
Escrito en 1845, "Veinte días en Génova" es un maravilloso relato del viaje de Alberdi a Italia donde describe sus memorias de la travesía así como sus primeras impresiones del país transalpino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Juan Bautista Alberdi
Veinte días en Génova
Tabla de contenidos
VEINTE DÍAS EN GÉNOVA
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
VEINTE DÍAS EN GÉNOVA
Juan Bautista Alberdi
Capítulo 1
En las impresiones de viaje en Italia, que sucesivamente daré a luz, por el Folletín de El Mercurio, se notará que sobresale como asunto dominante, la jurisprudencia. Tal ha sido, en efecto, el asunto que con especialidad me propuse examinar al visitar aquel país. Sin embargo, se concibe fácilmente que me ha debido ser imposible llenar este objeto, sin tropezar con multitud de otros, extraños a la materia de mi estudio, cuya novedad no podía menos de impresionar vivamente mi espíritu. De ahí es que, a mis impresiones forenses, si así puedo denominarlas, se juntan otras de distinto género, que, al paso que de ordinario interrumpen el curso de mi estudio favorito, esparcen en él cierta amenidad, que hace más accesible el estudio de un asunto, de suyo no poco árido.
Un camino semejante será, pues, el que siga en la redacción de mis impresiones, a fin de que el lector le encuentre tan fácil y agradable, como lo ha sido para mí.
De la jurisprudencia, esta materia que, al paso hace caer de sueño los párpados del estudiante de derecho, arrastra la afluencia de la multitud, y aún del bello sexo, a la barra de los tribunales, no será ciertamente, los contratos y las hipotecas la parte que nos ocupe. El folletín de un papel mercantil, no puede hacer las veces de la cátedra universitaria, ni de un tratado de derecho. Para estudiar los contratos y las obligaciones, no habría tenido necesidad de navegar dos mil leguas; pues el código sardo y las ediciones completas de Pothier, atraviesan el Atlántico a razón de seis y de cien francos el ejemplar.
La jurisprudencia, como la moral y el arte, considerada en su mecanismo y organización material, tiene un aspecto bajo el cual puede ser historiada y descripta por el pincel, direlo así; tal es la parte que comprende los usos y costumbres del foro, el movimiento y fisonomía de la audiencia en los distintos países, las formas externas del debate, la manera de interrogar y deponer, la disposición del tribunal y su local mismo; la policía y disciplina del juicio, los usos de los abogados, el aspecto de la barra, etc. Esta parte descriptiva, que los establecimientos judiciarios de los diferentes países del mundo, ofrecen con una fisonomía suya y peculiar, y de que los libros no son apropiados para dar una cabal idea, es lo que yo me propuse conocer, visitando los tribunales de algunas naciones de Europa, y con especialidad de Italia, por razones que expondré oportunamente.
Tal será el lado por donde considere la jurisprudencia, en la serie de artículos que me propongo escribir en el Folletín de El Mercurio. A este trabajo de descripción, acompañaré una reseña de la administración y gobierno de los Estados sardos; una noticia histórica de su actual legislación civil, del estado de sus trabajos de codificación general, y muchas otras consideraciones, que sin tocar a la parte externa y mecánica del derecho, estarán desnudas de la aridez por lo común inherente a estas materias.
Con la intención que he mencionado arriba, dije mis adioses al Río de la Plata, por el mes de Marzo de 1843; adioses, sea dicho de paso, por los que no pido ni merezco compasión; pues mi correría atlántica debía tener lugar al través de los pintados mares de la zona tórrida, cuyo tránsito, más que un viaje, se asemeja a un prolongado paseo por los Campos Elíseos.
Era una mañana del mes de Mayo, mes de primavera, en el otro hemisferio, cuando descubrimos las colinas de Andalucía, dulces al ojo, como las modulaciones de la Cachucha, y más dulces para los ingleses, pues a sus plantas corren las aguas del Trafalgar, ingratas aguas, que vieron subir las llamas en que ardió el estandarte dorado, que Albión no pudo envolver al cuerno de su orgulloso caballo.
El viento salía con vehemencia del Mediterráneo: pero nuestra embarcación no se arredró por eso. Esta feliz contrariedad nos procuró más bien el gusto de acercarnos y saludar, en una mañana, cuatro veces al África y cuatro a la Europa.
A las 12 del día estábamos a un cuarto de milla de Gibraltar. La bandera de Albión, no diré flameaba, pues había sobrevenido calma, sino dormía, al pie de la roca de Calpe, anunciando modestamente el derecho británico, fundado en trescientas piezas de artillería. Enfrente, la linda Algeciras, parecía mirarse coquetamente en las cristalinas aguas del Mediterráneo y al Mediodía, la memorable Ceuta, este pedazo de España-Africana, parecía jurar venganza al pedazo de Britania-Española.
Dos días después de perder de vista la tierra de mis antecesores, divisé a pocas millas de distancia las montañas de Tolón; yo no puedo negar un saludo respetuoso a esta especie de Parnaso guerrero que dio inspiraciones, en su juventud, a dos hombres que más tarde influyeron en la suerte de ambos mundos. Napoleón y San Martín, como se sabe, ensayaron sus talentos militares en presencia de Tolón.
En la mañana siguiente, preguntando al capitán, qué montañas eran las que teníamos a la vista: -Los Apeninos, me contestó. Hoy deberemos desembarcar en Italia.
Voy a copiar literalmente las expresiones que escribía en presencia de los objetos mismos.
Esta prueba no es poco atrevida de mi parte; pero es el único, o a lo menos el más perfecto medio de que el viajero americano pueda valerse para darse cuenta exacta de sus primeras sensaciones de Europa.
«Las siete y media de la tarde. El sol acaba de ponerse detrás de las montañas de Génova. Dentro de una hora estará fondeado el Edén. Desde las cuatro de la tarde recorro la parte de Oriente de la ribera de Génova; y la capital ostenta ya sus torres. Yo he soñado locuras doradas, pero nunca una cosa semejante a lo que veo. Todas las pendientes de las montañas están sembradas de brillantes edificios; templos y palacios en lo alto de elevadísimas rocas, parecen edificados en el aire. No es instante de describir; las impresiones son demasiado vivas. Doy por bien empleado cuanto he padecido en la navegación. Voy a tomar el último mate en el mar.
[… ]
«A las oraciones, esto es, a las 8 y media de la tarde, estaba fondeado el Edén.
»A una persona venida de una capital europea, mis impresiones darían risa quizás; a un americano del sud, muy lejos de eso.
»Mi entusiasmo es el de un hombre de 20 años; me considero renacido. ¡Cuánto me sonríe lo que me rodea en un instante tan nuevo para mí!
»A doscientas varas del punto en que estoy, a la luz de una mitad de la hermosa luna de Italia, distingo el palacio del príncipe Doria, donde Napoleón durmió muchas noches.
»Ahora poco, el aire resonaba con el estruendo de quinientas campanas.
»El bullicio de la capital es asombroso.
»La bahía es un cerco, un anfiteatro dentro del cual están las embarcaciones apiñadas como en un artillero.
»En presencia de las montañas, cuyas pendientes enseñan muchas calles iluminadas de Génova, todos los objetos aparecen microscópicos. Los palacios aparecen, como casas comunes de las nuestras; y los edificios de siete y ocho pisos, como esos juguetitos de madera, que nos llevan los pacotilleros franceses para los niños.
»Distingo los faroles de los coches, que corren por lugares al parecer inaccesibles. Una ciudad en la pendiente de un cerro; ¡qué maravilloso espectáculo!
»Donde quiera que los ojos caen, tropiezan con soberbios edificios, blanqueados por la luz de la luna.
»¡Qué nuevo es para un americano del Sud, el espectáculo de una capital europea! Pero qué viejo, el repetir esta frase que nada dice al que no contempla los objetos. ¿No sería útil y agradable, para el lector americano, el encontrar un libro que contuviese la expresión ingenua y candorosa de las impresiones que experimenta el que por primera vez visita uno de estos pueblos? Yo creo que sí; y algo de esto me atrevo a ensayar, aunque la tentativa me cueste un poco de mi crédito de hombre frío, ante los ojos de las gentes de juicio y de mundo. Considero que un americano probaría más sensatez revelando, a expensas de su amor propio, la verdad de sus emociones, que no ostentando una indiferencia mentida unas veces, y otras, exhalándose en vagas generalidades, que nada dicen al que las escucha a tres mil leguas de la situación de los objetos.
»Bajo cubierta, en la cámara, soy capaz de coordinar mis ideas; me creo en alta mar, olvido los objetos nuevos. Pero cuando subo, y me encaro con el cielo de la Italia, la hermosa luna, los millares de luces artificiales, los edificios y monumentos que resplandecen en mi alrededor, creo que veo alzado el telón de un palco escénico en vez de una ciudad existente, y sucumbo a las emociones del teatro fantástico.
»¡Oh! Esta noche, es nueva y solemne; yo debo abundar en su descripción.
»Pero no, yo debo ver, voy a ver, a sentir; no deseo escribir. Subo a cubierta.»
Al día siguiente, después que había dado algunas vueltas por las calles de la ciudad de mármol, escribía mis notas:
«¡Cómo describir a Génova! Esta ciudad-parque; esta capital-jardín!
[… ]
»Oh, Italia, en tus ciudades está tu poesía, no en tus poetas, tú no escribes; haces la poesía. -Tú misma eres un poema arquitectónico, si así puedo expresarme. Sólo el daguerreotipo, puede decir con fidelidad cómo es tu belleza muerta. En cuanto a tu hermosura viva, sólo los ojos».
¿Qué razón he tenido, se me preguntará, quizás, para visitar los Estados sardos, con preferencia a la deliciosa Nápoles, la poética Toscana, la sublime y desmantelada Roma, y la misteriosa Venecia? Poco me costará dar satisfacción a esta curiosidad natural. Si yo hubiera ido a Italia en busca de placeres, me habría dirigido indudablemente a Nápoles o Venecia. La admiración por el pasado esplendor de Roma, y sus soberbias actuales ruinas, me habría encaminado a la capital de los Estados Papales. Pero yo era atraído en este viaje, por la curiosidad de conocer la Italia que más roce y comercio tiene con América Meridional; y el estado actual de la jurisprudencia, en el país nativo, por decirlo así, del derecho civil por excelencia. Tampoco era el lado científico y dogmático del derecho, el que excitaban mi curiosidad, pues en este caso me habría dirigido a Florencia y Pisa, sino el derecho en acción, puesto en juego y constituido en código. Bajo este aspecto, a nadie se oculta que los Estados sardos llevan una desmedida ventaja a los otros Estados de la Italia moderna y contemporánea.
Capítulo 2
Cristóbal Colón: particularidades sobre su origen. -Descripción de sus autógrafos. -Su ortografía y caligrafía.- Anécdota sucedida a Washington Irving. -Iglesia de San Esteban, en que se presume fue bautizado Colón. -Cuadro de Rafael y Romani. -Anécdota picante.
Se unía a estos incentivos, racionales para mí, el no menos natural, para un hijo de América, de conocer el país que dio nacimiento a Cristóbal Colón. Fue tal vez, una de mis primeras diligencias la de investigar y conocer todos los objetos que recuerdan la memoria y las primeras circunstancias de la vida del gran hombre. ¿Habría lector americano que considerase inoportuno este ni cualquier otro lugar, para exponer lo que a este respecto obtuve por fruto de mis pesquisas?
Copio lo que sigue de mis apuntes de viaje:
«Esta mañana a eso de las 11 del día entré al Palacio Ducal, donde existe la oficina del Consejo municipal o decurional, que es depositaria de unos manuscritos autógrafos de Cristóbal Colón. Mi simple declaración, hecha en el idioma adoptivo de Colón, de que era americano y deseaba conocer los autógrafos del Descubridor, bastó para que el Sr. Stefano Bacigalupo, primer secretario del Consejo de la Ciudad, excelente conocedor de la lengua castellana, me diese cariñosa acogida y pusiese a mi vista todo lo que allí se encontraba relativo al gran viajero. La llave de la caja que contenía el depósito de los manuscritos, se hallaba en poder de una persona, ausente accidentalmente en aquel instante; y que no debía venir hasta la una del día. Intenté retirarme para regresar a la hora expresada, pero el Sr. Bacigalupo, me detuvo con una benevolencia que no puedo recordar sin placer, proporcionándome para ocupar el tiempo necesario el Código-Diplomático-Columbo-Americano, como se tira la colección de documentos y cartas autógrafas, referentes a Colón y su descubrimiento, remitidos, por este viajero, en un manuscrito en pergamino, en calidad de presente hecho al país de su nacimiento.
Eran las once de la mañana, yo me entretenía en recorrer el grueso infolio, sin pensar en el tiempo que faltaba para la una del día. A esa hora se mudaban las guardias; y una banda militar, instalada en el patio del Palacio Ducal, ejecutaba algunos fragmentos de Bellini de alta y deliciosa melancolía. Coincidían en mi corazón, con las impresiones de esta sublime música, las que experimentaba al recorrer la memorable carta misiva de Colón datada en su prisión, en el año de 1500. Carta en la que, con un estilo tan grande como su empresa, se queja de la ingratitud del mundo; protesta su inocencia; se jacta de su mérito sin igual; se resigna y descansa en la justicia del tiempo y de Dios. ¡Qué estilo, Dios mío! ¡Qué melancolía! ¡Qué grandeza de alma! ¡Qué elevación de espíritu! ¡Qué poesía de sentimientos, de dolor, de fe, la que este hombre sublime derrama en las palabras de su inmortal epístola! Las desgracias de Dante, Tasso, Petrarca y Galileo, son tan pequeñas al lado de la suya, como lo es el valor de las obras de éstos comparado con el del hallazgo de un nuevo mundo.
Vino por fin a la una, la suspirada llave. Introducido en el salón del Consejo decurional, noté desde luego, a una extremidad de él, una columna de mármol blanco, orlada de dos grandes ramos figurados por bajos relieves, en el centro de los cuales se lee la siguiente inscripción en caracteres de oro:
Quae. Heic. Sunt. Membranas
Epístolas. Q. Expendito.
His. Patriam. Ipse. Nempe. Suam.
Columbus. Aperit.
En. Quid. Mihi. Creditum. Thesauri. Siet.
Esta columna sostiene un busto de Colón, hecho por el escultor Peschiera, muerto ya, conforme a la descripción que de la fisonomía del gran hombre, hace su hijo natural y biógrafo, D. Fernando, nacido de doña María Munis de Balestredo, de quien provienen los actuales duques de Veraguas. ¡Qué majestad la de esta fisonomía! Hay algo de Homero, en Colón; y a fe que no sé si haya más poesía en la Iliada, que en la empresa que concluyen en las Lucuyas.
Más abajo del busto, y en lo alto de la columna, está la caja depositaria de los gloriosos manuscritos. Una puertecita metálica, cubierta de un baño de oro, ornada de un bajo relieve alegórico, que representa a la Liguria, derrocando las columnas de Hércules, con espanto de Neptuno, para dar la mano a la América, figurada por una india, guarda sacramentalmente los preciosos documentos. Abriose esta pieza en obsequio de mi nacionalidad americana. Salieron dos cajas de latón: la primera, conteniendo una cartera o bolsa de cordobán, floreada que fue usada por el mismo Colón, y encerraba la colección denominada el Código. Toqué este mueble, y le examiné de mil y mil modos, sin poder definir el placer que sentía al ver en mis manos un objeto que se había envejecido entre las del marino inmortal. Nada iguala a la elegancia, frescura, y primor con que se conservan las tintas y pergaminos, en que están escritos los documentos colombianos. Dos cartas autógrafas cierran la colección, y forman sin duda su parte más interesante. Al contemplar los caracteres trazados por la mano que gobernó el timón, que condujo al descubrimiento de un mundo nuevo, mis dedos se helaban de religioso entusiasmo. Tengo en mi memoria aquellos caracteres semigóticos, con no se qué de elegante, de artístico, de grande.
Hay en la ortografía del grande hombre, algo que, sin poderse llamar incorrección, da a su escritura un carácter especial. Los signos de puntuación de que se sirve, consisten en pequeñas barritas verticales, usadas parcial o duplicadamente, según la mayor o menor dependencia de las frases. El papel, en que las cartas están escritas es el llamado de medio florete genovés. El cierro o doblés de una de ellas, es de forma cuadrada; el de la otra cuadrilongo. Una oblea grande, cuadrada, de color bermejo, ha servido para sellar una y otra.
Acompaña a estos papeles, no sé por qué razón, una carta autógrafa de Felipe II, que en nada hace relación al Código colombiano, pero que sin embargo examiné también con no poca admiración.
La segunda caja contenía un expedientillo relativo a la consignación solemne hecha de otro autógrafo de Colón, consistente en otra carta de su puño.
El señor Esteban Bacigalupo, me refirió que haría cosa de cuatro años se presentó allí de la misma manera que yo, un extranjero que deseaba ver los documentos colombianos. Luego que los hubo recorrido, preguntó si en Italia era conocida la obra de Washington Irving. Le fue contestado que un trabajo de tanto mérito, no podía estar ignorado en el país del hombre cuyos actos se historiaban en él. Entonces observó el extranjero, que si el autor hubiese conocido aquellos documentos antes de publicar su obra, mucho de curioso habría tenido que agregar a lo publicado. Tiene tiempo siempre de aprovecharlos en una nueva edición, le contestó el Sr. Bacigalupo. Luego que se hubo despedido el extranjero, el señor Esteban preguntó al ciceroni que le había introducido, si sabia quién era aquel modesto sujeto, que ni el país de su origen había querido indicar, y el piloto respondió alzándose de hombros. -«¡Quién diablos sabe! Si mal no recuerdo creo haberle oído llamar Was… Washington Irvi… o Irving». Era efectivamente el famoso autor de la Historia del descubrimiento de América.
El origen de estos documentos, en Génova, es el que se deduce de una de las cartas autógrafas del mismo Colón. Declara éste, en dos cartas, escritas desde Sevilla, con fecha 21 de Marzo de 1502 y 27 de Diciembre de 1504, a Messer Nicoló Oderigo, Embajador de Génova en aquella época, cerca de la corte de España, que por conducto de un Francisco Ribarol, le había remitido un libro de las copias de sus privilegios y otro de sus cartas, en una barjata de cordobán colorado con cerradura de plata; y dos cartas para el oficio de San Jorge, al que adjudicaba el diezmo de su renta. El libro fue recibido; y en cumplimiento de la voluntad de Colón, depositado y guardado como está, de un modo digno de él. De las dos cartas dirigidas al oficio de San Jorge, se conserva una, y es la que forma el expedientillo de consignación, que figura en el depósito de documentos. Colón, no recibió la respuesta, que le fue dirigida, y se quejaba ignorando esta circunstancia.
Génova, Savona, Cogoleto y Quinto, se disputan hoy la cuna de Colón. Es un hecho, fuera de duda, que la madre era nativa de Quinto. Por lo que hace a Cogoleto, está averiguado que es otra familia de Colones la que allí reside, y se pretende originaria del gran hombre. La opinión sabia entre los genoveses está uniformada en favor de la creencia que establece la cuna del descubridor en la ciudad de Génova.
Aún se pretende que él fue bautizado en la iglesia de San Esteban, por la circunstancia probada hoy de que su padre vivió, cuando el nacimiento de Cristóbal, en la parroquia perteneciente a aquella iglesia. Muy justo era, pues, que yo hiciese una visita especial a la iglesia parroquial de San Esteban.
He aquí la narración, de esta visita que verifiqué en uno de los días de Junio, a eso de las dos de la tarde, hora en que la soledad de la iglesia daba más libertades a mi examen.