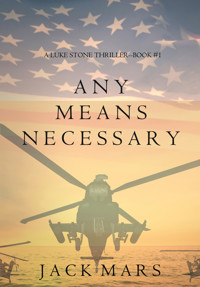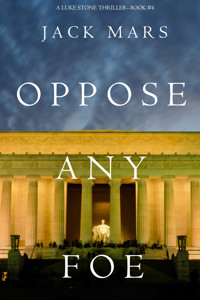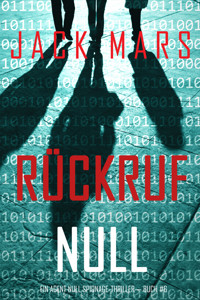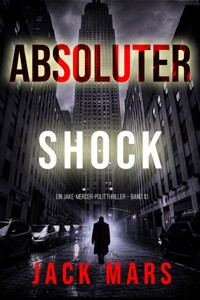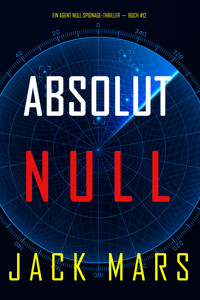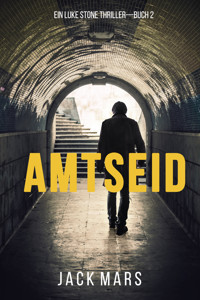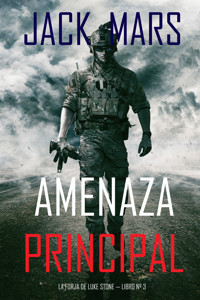
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lukeman Literary Management
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: La Forja de Luke Stone
- Sprache: Spanisch
"Uno de los mejores thrillers que he leído este año." -- Críticas de Libros y Películas (referente a Por Todos Los Medios Necesarios) En AMENAZA PRINCIPAL (La Forja de Luke Stone — Libro nº 3), un innovador thriller de acción del número 1 en ventas, Jack Mars, el veterano de élite de las Fuerzas Delta Luke Stone, de 29 años, dirige al Equipo de Respuesta Especial del FBI mientras responden a una situación con rehenes en una plataforma petrolífera en el remoto Ártico. Sin embargo, lo que al principio parecía ser un simple evento terrorista, se convierte en mucho más. Con un plan maestro por parte de los rusos, que se desarrolla rápidamente en el Ártico, Luke puede que haya llegado al borde de la próxima guerra mundial. Y Luke Stone puede ser el único hombre que se interponga en su camino. AMENAZA PRINCIPAL es un thriller militar inigualable, un viaje de acción salvaje que te hará pasar las páginas hasta altas horas de la noche. Esta serie, precuela de la SERIE DE THRILLER LUKE STONE, éxito en ventas, nos remite a cómo empezó todo, una serie fascinante del famoso autor Jack Mars, calificado como "uno de los mejores autores de suspense." "Thriller en su máxima expresión." --Midwest Book Review (referente a Por Todos los Medios Necesarios) También está disponible la exitosa serie, número uno en ventas, de THRILLER LUKE STONE de Jack Mars (7 libros), que comienza con Por Todos los Medios Necesarios (Libro nº1), ¡una descarga gratuita con más de 800 reseñas de cinco estrellas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
AMENAZA PRINCIPAL
(LA FORJA DE LUKE STONE — LIBRO 3)
Jack Mars
Jack Mars es el autor de la serie de thriller de LUKE STONE, número uno en ventas de USA Today, que incluye siete libros. También es el autor de la nueva serie de precuelas LA FORJA DE LUKE STONE, que comprende tres libros (y subiendo); y de la serie de suspense de espías AGENTE ZERO, que comprende siete libros (y subiendo).
A Jack le encanta saber de ti, así que no dudes en visitar www.jackmarsauthor.com para unirte a la lista de correo electrónico, recibir un libro gratis, otros regalos, conectarte en Facebook y Twitter, ¡y mantener el contacto!
Copyright © 2019 por Jack Mars.Todos los derechos reservados.Excepto en lo permitido en la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos de 1976, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación, sin el permiso previo del autor. Este libro electrónico tiene licencia únicamente para su disfrute personal. Este libro electrónico no puede ser revendido o regalado a otras personas. Si desea compartir este libro con otra persona, por favor, compre una copia adicional para cada destinatario. Si está leyendo este libro y no lo ha comprado, o si no lo ha comprado sólo para su uso, devuélvalo y compre su propia copia. Gracias por respetar el duro trabajo de este autor. Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, asuntos, organizaciones, lugares, eventos e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es enteramente una coincidencia. Imagen de la cubierta Copyright Getmilitaryphotos, utilizada bajo la licencia de Shutterstock.com.
LIBROS POR JACK MARS
UN THRILLER DE LUKE STONE
POR TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS (Libro #1)
JURAMENTO DE CARGO (Libro #2)
LA FORJA DE LUKE STONE
OBJETIVO PRINCIPAL (Libro #1)
MANDO PRINCIPAL (Libro #2)
AMENAZA PRINCIPAL (Libro #3)
LA SERIE DE SUSPENSO DE ESPÍAS DEL AGENTE CERO
AGENTE CERO (Libro #1)
OBJETIVO CERO (Libro #2)
CONTENIDO
CAPÍTULO UNO
CAPÍTULO DOS
CAPÍTULO TRES
CAPÍTULO CUATRO
CAPÍTULO CINCO
CAPÍTULO SEIS
CAPÍTULO SIETE
CAPÍTULO OCHO
CAPÍTULO NUEVE
CAPÍTULO DIEZ
CAPÍTULO ONCE
CAPÍTULO DOCE
CAPÍTULO TRECE
CAPÍTULO CATORCE
CAPÍTULO QUINCE
CAPÍTULO DIECISÉIS
CAPÍTULO DIECISIETE
CAPÍTULO DIECIOCHO
CAPÍTULO DIECINUEVE
CAPITULO VEINTE
CAPÍTULO VEINTIUNO
CAPÍTULO VEINTIDÓS
CAPÍTULO VEINTITRÉS
CAPÍTULO VEINTICUATRO
CAPÍTULO VEINTICINCO
CAPÍTULO VEINTISÉIS
CAPÍTULO VEINTISIETE
CAPÍTULO VEINTIOCHO
CAPÍTULO VEINTINUEVE
CAPÍTULO TREINTA
CAPÍTULO TREINTA Y UNO
CAPÍTULO TREINTA Y DOS
CAPÍTULO TREINTA Y TRES
CAPÍTULO TREINTA Y CUATRO
CAPÍTULO TREINTA Y CINCO
CAPÍTULO TREINTA Y SEIS
CAPÍTULO TREINTA Y SIETE
CAPÍTULO TREINTA Y OCHO
CAPÍTULO TREINTA Y NUEVE
CAPÍTULO CUARENTA
CAPÍTULO CUARENTA Y UNO
CAPÍTULO CUARENTA Y DOS
CAPÍTULO CUARENTA Y TRES
CAPÍTULO UNO
4 de septiembre de 2005
17:15 horas, hora de Alaska (21:15 horas, hora del Este)
Plataforma Petrolera Martin Frobisher
Seis kilómetros al norte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico
Mar de Beaufort
Océano Ártico
Nadie estaba listo cuando comenzó la matanza.
Momentos antes, el hombre al que llamaban Perro Grande estaba en la baranda, con un mono acolchado, botas con punta de acero, guantes de cuero grueso y una gorra de béisbol de color amarillo desteñido, con la inscripción Hunt Hard en la parte delantera.
Hacía frío, pero Perro Grande ya no lo sentía. Y no hacía tanto frío como iba a hacer. A su alrededor se extendía la inmensidad del Ártico: cielo gris, agua oscura salpicada de hielo blanco brillante, hasta donde alcanzaba la vista.
Fumó un cigarrillo y observó un bote de transporte de personal de doble casco, que se abría camino a través de los témpanos de hielo a la luz sombría de la tarde. No podía llamarse siquiera luz del sol. La cobertura de nubes era constante, como una pesada manta y Perro Grande no había visto un rayo de luz solar durante al menos una semana. Era fácil perder el rastro del sol. Era fácil perder la noción de todo.
—Llegan temprano —dijo Perro Grande en voz alta para sí mismo.
Ese bote no le cuadraba del todo, le producía una sensación incierta en las entrañas. Se parecía mucho al bote que llevaría a los miembros de la tripulación a la plataforma después de un descanso. De hecho, desde allí podía distinguir al menos una docena de hombres en la cubierta del bote, preparándose para desembarcar cuando llegaran al muelle.
Pero los cambios de turno no se producen temprano y los barcos no aparecen sin programación ni previo aviso. Al menos aquí, no. Intentó analizar las posibles razones de la llegada de ese bote en su mente. Pero se quedó colgado de nuevo y el dolor que martilleaba en su cabeza, combinado con la niebla de su cerebro causada por la falta de sueño, hacía que fuera difícil pensar.
No importaba. Todo se resolvería cuando llegaran aquí. Apenas era posible que alguien cometiera un error. Mucha gente en el Ártico no tenía idea de qué día era. Nadie aquí hablaba de lunes o martes o miércoles o jueves. ¿Qué utilidad tendría? Cada doce horas era lo mismo, trabajando o durmiendo, trabajando o durmiendo. El tiempo se mezclaba, se volvía borroso, se desvanecía en el acero duro y el olvido blanco y frío.
Quienesquiera que fueran, sin importar lo que estuvieran haciendo, tendrían que venir a hablar con Perro Grande. Perro Grande ya no era tan malo como antes. Había crecido en la reserva, lo que él consideraba mitad Indio Pies Negros y mitad “Americano”. Y una vez, tiempo atrás, él había sido vilmente malo.
Dos metros de alto, 114 kilos cuando era liviano, 125 cuando cargaba músculo de cerveza. Pasados los cincuenta años, ahora era más calmado, menos rápido de enfadar, posiblemente incluso un poco compasivo. Aun así, él era el hombre más grande de este sitio, tal vez el hombre más grande en el Ártico y esta era su plataforma petrolera.
Perro Grande había formado parte de la tripulación que construyó esta cosa. Durante cinco años, había sido el capataz de la tripulación. Él no era geólogo, no era perforador y no era un ejecutivo con educación universitaria, pero no cometía errores. Había más de noventa hombres en esta plataforma en un momento dado y cada uno de ellos, incluso los jefes, le rendían cuentas.
Era un trozo de acero de quinientos millones de dólares, la plataforma Martin Frobisher, “el Alfil”, como lo llamaban los matones que trabajaban y vivían en ella en turnos de dos semanas. El Alfil era una torre azul y amarilla, plataformas y bloques de maquinaria apilados en lo alto sobre el agujero por donde el taladro entraba hasta el fondo del océano. La cima de esta torre se alzaba cuarenta pisos sobre el agua. Estaba ubicada a más de 250 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico, en una isla artificial de dos hectáreas y media, a poca distancia del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.
El Alfil era propiedad de una pequeña empresa llamada Innovate Natural Resources. Innovate tenía contratos con todos los grandes (BP, ExxonMobil, ConocoPhillips), pero esta plataforma era propiedad de la misma Innovate. Perro Grande a menudo pensaba que los peces gordos dejaban que Innovate operara aquí porque les daba una negación plausible sobre lo que estaba sucediendo. Innovate hacía el trabajo sucio y si alguien se enterara, Innovate asumiría la responsabilidad.
La isla era accesible por una carretera de hielo sobre el mar helado la mayor parte del año. Pero no en verano, ni siquiera en septiembre, ya no. El hielo perpetuo se había derretido y el agua estaba abierta todo el verano. Con el verano terminado, el hielo estacional comenzaba a formarse.
Mientras Perro Grande observaba, el bote dio el último empujón y se detuvo en el muelle. Un par de estibadores del Alfil comenzó a atar las amarras, cuando sucedió algo extraño, tan extraño que pasaron varios segundos antes de la mente de Perro Grande pudiera captarlo.
Los hombres saltaron del bote y dispararon a los trabajadores.
¡CRAC! Llegó el agudo sonido de disparos, resonando a través de la distancia en el aire quieto y frío. En la luz tenue, hombres en miniatura caían muertos con cada disparo.
¡CRAC!
¡CRAC!
De repente, Perro Grande estaba corriendo. Sus pesadas botas golpearon los raíles de hierro de la cubierta y atravesó las puertas de la caseta de perro, el centro de mando. Era como la cabina del piloto de un barco solo que, en lugar de mirar el mar abierto, los hombres observaban el taladro todo el día. Había tres hombres dentro, a esta hora del día. Cuando entró Perro Grande, los hombres ya estaban en pie, entrando en el gabinete donde se guardaban los rifles. Los rifles estaban destinados a los osos polares, no a las invasiones.
—¿Qué demonios está pasando? —dijo Perro Grande.
Aaron, un hombre corpulento con gafas, arrojó un rifle pesado a Perro Grande. Tenía insertado un cargador por debajo y una mira telescópica en la parte superior.
Perro Grande comprobó la recámara.
Aaron negó con la cabeza. —Ni idea. Intentamos identificarlos por radio, pero no hubo respuesta. Pensamos en esperar hasta que llegaran aquí. Luego llegaron y comenzaron a disparar.
Hizo un gesto hacia las pantallas del circuito cerrado de seguridad.
En una pantalla, un grupo de hombres subía por los muelles. Iban vestidos de negro, abrigados para el frío, con los rostros cubiertos a excepción de los ojos y equipados con pistolas y cinturones de munición. Mientras Perro Grande observaba, uno de ellos se acercó a un hombre que se retorcía en el muelle, sacó una pistola y le disparó en la cabeza.
—Oh, no —dijo Perro Grande.
Le dolió. Le dolió hasta lo más profundo y lo hizo enfadar. Este era su equipo y estaban asesinando a sus hombres. Durante sus décadas en la industria petrolera del Ártico, nunca había sucedido algo así. ¿Hubo peleas? Por supuesto. Peleas a puñetazos, a cuchillo, con tacos de billar y tubos de hierro. Incluso hubo tiroteos. Sí, de vez en cuando, alguien sacaba un arma.
¿Pero esto?
De ninguna manera.
Y no lo iba a consentir.
Los hombres en la sala de control miraron a Perro Grande.
Lo primero que hizo Perro Grande cuando dejó la reserva, a la edad de diecisiete años, fue alistarse en el Cuerpo de Marines. Identificaron de inmediato su puntería y lo convirtieron en un francotirador.
—Hijos de puta —dijo.
No le importaba quiénes eran o lo que pensaban que estaban haciendo, no lo iba a consentir. Volvió a salir a cubierta, con el rifle acunado en sus gruesas manos.
Debajo de él, el grupo de hombres corría por el complejo ahora, corriendo hacia las cabañas Quonset que servían de alojamiento, el salón recreativo, la cantina. Las alarmas resonaban y los hombres comenzaban a emerger de todas partes, corriendo. Había confusión y miedo.
Disparar era fácil para Perro Grande. Cada hombre tenía sus habilidades, cosas que le resultaban fáciles. Disparar era la suya. Miró a través de la mira telescópica y puso a uno de los invasores vestidos de negro en el centro del círculo. El hombre estaba ALLÍ MISMO, tan cerca que Perro Grande podía alcanzarlo y tocarlo. Perro Grande apretó el gatillo. El rifle se sacudió en sus manos y empujó contra su hombro.
¡BANG!
El sonido hizo eco muy lejos, a través del hielo y el agua.
Fue un disparo justo en el blanco, a la altura del pecho. El hombre levantó los brazos y dejó caer su arma. Fue impulsado hacia atrás, perdió pie y cayó al suelo helado.
No fue un buen gesto. Le indicó a Perro Grande que el hombre llevaba un chaleco antibalas. La bala no le había perforado, solo lo tiró hacia atrás. Le dolería un rato y mañana iba a tener un dolor del demonio, pero no estaba muerto.
Aún no, por lo menos.
Perro Grande expulsó el casquillo gastado y volvió a montar el arma. Volvió a mirar y encontró a su hombre arrastrándose por el suelo.
Puso el círculo alrededor de la cabeza del hombre.
BANG.
El eco se alejó a través de la vasta inmensidad vacía. La sangre fluía donde antes estaba la cabeza del hombre. Automáticamente, sin pensarlo, Perro Grande expulsó el cartucho y cargó de nuevo.
Siguiente.
Otro bastardo de chaqueta negra arrodillado al lado del muerto. Parecía estar comprobando los signos vitales. ¿Comprobándolos para qué? La mitad de la cabeza del hombre ya no estaba.
Perro Grande sonrió y puso la cabeza del chico nuevo en el círculo, el punto muerto. El chico era un idiota.
BANG.
Pero ya no lo sería más.
La cabeza del segundo hombre explotó igual que la del primero, una pulverización de rojo en el aire, como el géiser blanco desde el orificio nasal de una ballena jorobada justo debajo de la superficie. Los dos hombres muertos se desplomaron juntos, montículos negros sobre fondo blanco.
Perro Grande bajó el arma para obtener una vista más amplia del campo. La escena era un caos, los hombres corrían por todos lados, disparando, cayendo muertos.
Demasiado tarde, vio a dos hombres de negro, ambos apoyados sobre una rodilla, apuntándole son sus armas. Desde esta distancia, no podía decir lo que los hombres llevaban. Eran ametralladoras pequeñas, compactas, tal vez Uzis o MP5.
Pasó menos de un segundo.
Perro Grande se estaba apartando de la barandilla de hierro justo cuando impactó el primer chorro de balas. Lo atravesaron y sintió cómo hacía un baile espasmódico y nervioso. Entonces llegó el dolor, como si fuera a destiempo.
Sus pies se deslizaron hacia atrás, por debajo de él y cayó sobre la barandilla. Pensó que podría vomitar por el costado.
Pero su altura y el impulso llevaron todo su cuerpo hacia adelante. Hubo un momento incómodo, cuando parecía que estaba encaramado en la barandilla, con todo el peso sobre su estómago. Entonces, se cayó. Intentó agarrarse locamente a los listones de hierro que tenía detrás, pero fue inútil.
Pasaron uno o dos segundos. Entonces, impactó.
El tiempo se detuvo y él fue a la deriva. Cuando volvió a abrir los ojos, parecía que estaba mirando un cielo oscuro. El último día sombrío había pasado y las estrellas frías salían a millones, jugando al escondite detrás de nubes que se deslizaban. Parpadeó y volvió a la luz del día.
Sabía lo que había pasado: había caído a la cubierta de hierro, dos pisos por debajo del nivel de la caseta de perro. Había golpeado fuerte, todo su cuerpo debía estar roto. Su cráneo debía estar roto.
Además, cuando llegó el recuerdo, fue como si las balas lo perforaran nuevamente. Su cuerpo se sacudió convulsivamente. Le habían disparado con ametralladoras.
No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos o podrían haber pasado horas. Intentó moverse, pero le dolía hacer cualquier cosa. Eso era buena señal: aún podía sentir dolor. Había mucho líquido oscuro a su alrededor en la cubierta: su sangre. Jadeó mientras respiraba, como un elevador hidráulico que se descompone, el líquido burbujeando de su boca.
En algún lugar, no muy lejos, todavía se escuchaban disparos. Los hombres gritaban. Los hombres chillaban de dolor o de terror.
Las sombras se movieron a través de él.
Dos hombres se quedaron allí, mirando hacia abajo. Ambos llevaban pesadas chaquetas negras con parches blancos. La imagen en los parches parecía ser un águila u otro ave de rapiña. Vestían pantalones de camuflaje verde, como un ejército de tierra, en algún lugar donde el mundo no estuviera cubierto de blanco. Y llevaban pesadas botas negras.
Las caras de los hombres estaban cubiertas con pasamontañas negros. Solo se veían sus ojos. Sus ojos eran duros, sin simpatía.
¿Qué pensaban estos muchachos que estaban haciendo?
—¿Quién...? —dijo Perro Grande.
Le resultaba difícil hablar, se estaba muriendo, lo sabía. Pero él no era alguien que tiraría la toalla. Nunca lo había hecho antes y no lo iba a hacer ahora.
—¿Quiénes sois? —logró decir.
Uno de los hombres dijo algo en un idioma que Perro Grande no entendió.
Levantó una pistola y apuntó hacia Perro Grande. El agujero al final del cañón estaba allí, como una cueva. Parecía hacerse cada vez más grande.
El otro hombre dijo algo. Era algo serio, ninguno de los dos se rio. Sus expresiones impertérritas no cambiaron. Probablemente pensaron que le estaban haciendo un favor a Perro Grande, sacándolo de su miseria.
A Perro Grande no le importaba un poco de dolor. Él no creía en el cielo o el infierno. Cuando era joven, había rezado a sus antepasados. Pero si sus antepasados estaban por ahí, no habían dado muestras.
Tal vez había vida después de la muerte, tal vez no.
Perro Grande preferiría arriesgarse aquí en la Tierra. El médico de la plataforma podría recomponerlo. Un helicóptero de evacuación médica podría venir y llevarlo al pequeño centro de traumatología en Deadhorse. Un helicóptero Apache podría venir y acabar con estos tipos.
Cualquier cosa podría pasar. Mientras respirara, todavía estaba en el juego. Levantó una mano ensangrentada. Increíble que aún pudiera mover su brazo.
—Espera —dijo.
No quiero morir ya.
Perro Grande. Durante décadas, así lo había llamado prácticamente todo el mundo. Su ex esposa lo llamaba Perro Grande. Sus jefes lo llamaban Perro Grande. El Presidente de la compañía había volado aquí una vez, le dio la mano y lo llamó Perro Grande. Él gruñó al pensar en eso. Su verdadero nombre era Warren.
Un pequeño destello de luz y llama emergió de las fauces negras al final del arma del hombre. La oscuridad llegó y Perro Grande no supo si realmente había visto aquella luz, o si había estado soñando todo el tiempo.
CAPÍTULO DOS
21:45 horas, Hora del Este
Gabinete de Crisis
La Casa Blanca
Washington, DC
—Señor Presidente, ¿qué piensa?
Clement Dixon era demasiado viejo para esto. Ese era su pensamiento principal.
Estaba sentado a la cabecera de la mesa y todos los ojos estaban puestos en él. Durante su larga carrera política, había aprendido a leer los ojos y las expresiones faciales. Y lo que le decía la lectura de aquellos rostros era esto: las poderosas personas que miraban al caballero de cabello blanco que presidía esta reunión de emergencia habían llegado a la misma conclusión que el propio Dixon.
Él era demasiado viejo.
Había sido un Jinete de la Libertad desde el primer viaje, en mayo de 1961, arriesgando su vida para ayudar a disgregar el sur. Había sido uno de los jóvenes oradores en las calles durante el motín de la policía de Chicago en agosto de 1968 y había recibido gases lacrimógenos en la cara. Había pasado treinta y tres años en la Cámara de Representantes, primero enviado allí por la buena gente de Connecticut en 1972. Había desempeñado el cargo de Presidente de la Cámara de Representantes dos veces, una durante la década de 1980 y otra vez hasta hace solo un par de meses.
Ahora, a la edad de setenta y cuatro años, se encontró de repente siendo Presidente de los Estados Unidos. Era un papel que nunca había querido ni imaginado para sí mismo. No, espera, quizá sí: cuando era joven, adolescente y tenía unos veinte años, se había imaginado a sí mismo algún día como Presidente.
Pero la América de la que se había imaginado Presidente no era esta América. Este era un país dividido, envuelto en dos guerras públicamente reconocidas en el extranjero, así como media docena de “operaciones negras” clandestinas. Operaciones tan negras, al parecer, que las personas que las supervisaban eran reacias a informar a sus superiores.
—¿Señor Presidente?
En su juventud, nunca se había imaginado a sí mismo como Presidente de una América que todavía dependía por completo de los combustibles fósiles para cubrir sus necesidades energéticas, donde el veinte por ciento de la población vivía en la pobreza y otro treinta por ciento se tambaleaba en el borde, donde millones de niños se acostaban con hambre cada noche y más de un millón de personas no tenían dónde vivir. Un lugar donde el racismo todavía estaba vivo y coleando. Un lugar donde millones de personas no podían permitirse el lujo de ponerse enfermas y donde a menudo tenían que escoger entre tomar sus medicamentos recetados o comer. Esta no era la América que había soñado liderar.
Esto era un Estados Unidos de pesadilla y de repente él estaba al cargo. Un hombre que había pasado toda su vida defendiendo lo que creía que era correcto y luchando por los ideales más altos, ahora se encontraba arrastrándose por el fango. Este trabajo no ofrecía nada más que compensaciones y áreas grises y Clement Dixon estaba justo en el medio de todo.
Siempre había sido un hombre religioso. Y en estos días se descubrió a sí mismo pensando en cómo Cristo le había pedido a Dios que dejara pasar el amargo cáliz. Sin embargo, a diferencia de Cristo, su lugar en esta cruz no había sido ordenado previamente. Una serie de percances y malas decisiones habían conducido a Clement Dixon hasta este lugar.
Si el Presidente David Barrett, un buen hombre al que Dixon conocía desde hace muchos años, no hubiera sido asesinado, nadie habría pedido al Vicepresidente Mark Baylor que ocupara su lugar.
Y si Baylor no hubiera estado implicado en el asesinato, por una montaña de pruebas circunstanciales (no suficientes para acusarlo, pero sí para hacerlo caer en desgracia y desterrarlo de la vida pública), entonces él no habría dimitido, dejando la Presidencia al Presidente de la Cámara de Representantes.
Y si Dixon mismo no hubiera accedido el año pasado a pasar solo una legislatura más como Presidente de la Cámara, a pesar de su avanzada edad...
Entonces no se vería en esta posición.
Aunque él tuviera la fuerza de voluntad doblegar la maldita cosa... El hecho de que la línea de sucesión dictara que el Presidente de la Cámara asumiera el trabajo, no significaba que él tuviera que aceptarlo. Pero demasiadas personas habían luchado durante demasiado tiempo para ver a un hombre como Clement Dixon, el abanderado ardiente de los ideales liberales clásicos, convertirse en Presidente. Como cuestión práctica, no podía abandonar.
Así que allí estaba, cansado, viejo, cojeando por los pasillos del ala oeste (sí, cojeando, el nuevo Presidente de los Estados Unidos tenía artritis en las rodillas y una cojera pronunciada), abrumado por el peso de lo que se le había encomendado y comprometiendo sus ideales a cada paso.
—¿Señor Presidente? ¿Señor?
El Presidente Dixon estaba sentado en el Gabinete de Crisis, una oficina de forma ovalada. De alguna manera, la habitación le recordaba a un programa de televisión de la década de los 60; la serie se llamaba Espacio: 1999. Era una idea tonta de un productor de Hollywood sobre cómo sería el futuro. Inhóspito, vacío, inhumano y diseñado para el aprovechamiento máximo del espacio. Todo era elegante y estéril y exudaba cero encanto.
Grandes pantallas de vídeo estaban incrustadas en las paredes, con una pantalla gigante en el extremo de la mesa oblonga. Las sillas eran de cuero, con el respaldo alto y reclinables, como la del capitán en la cubierta de control de una nave espacial.
Esta reunión se había convocado con poca antelación; como de costumbre, había una crisis. Aparte de los asientos ocupados de la mesa y unos pocos a lo largo de las paredes, la sala estaba casi vacía. Los asistentes habituales estaban aquí, incluidos algunos hombres con sobrepeso vestidos con trajes, junto con militares uniformados.
Thomas Hayes, el nuevo Vicepresidente de Dixon, también estaba aquí, gracias a Dios. Habiendo subido a bordo directamente desde su puesto de gobernador de Pensilvania, Thomas estaba acostumbrado a tomar decisiones ejecutivas. También estaba en la misma página que Dixon respecto a muchas cosas. Thomas ayudó a Dixon a formar un frente unificado.
Todo el mundo sabía que Thomas Hayes tenía los ojos puestos en la presidencia y eso estaba bien. Podría quedarse con ella, en lo que respecta a Clement Dixon. Thomas era alto, guapo e inteligente y proyectaba un aire de autoridad. Sin embargo, lo más destacado de él era su enorme nariz. La prensa nacional ya había comenzado a retocársela.
Espera, Thomas, pensó Dixon. Espera a que seas Presidente. Los humoristas políticos dibujaban a Clement Dixon como el profesor distraído, un cruce entre Mark Twain y Albert Einstein, con los zapatos desatados y sin el humor casero o la inteligencia penetrante.
Vaya, seguramente se divertirían con esa nariz de Hayes.
Un hombre alto con un uniforme verde de gala estaba de pie en la cabecera de la mesa, un general de cuatro estrellas llamado Richard Stark. Era delgado y muy en forma, como el maratonista que seguramente era y su rostro parecía estar cincelado en piedra. Tenía los ojos de un cazador, como un león o un halcón. Hablaba con absoluta confianza: en sus impresiones, en la información que le daban sus subordinados, en la capacidad del ejército de los Estados Unidos para afrontar cualquier problema, sin importar cuán espinoso o complicado fuera. Stark era prácticamente una caricatura de sí mismo. Parecía como si nunca hubiera experimentado un momento de incertidumbre en su vida. ¿Cómo era el viejo dicho?
A menudo incorrecto, pero nunca en duda.
—Explíquelo de nuevo —dijo el Presidente Dixon.
Casi podía escuchar los gemidos silenciosos alrededor de la habitación. Dixon odiaba tener que volver a escucharlo. Odiaba la información tal como la entendió y odiaba que otro intento debiera hacer que la entendiera por completo. Él no quería entenderla.
Stark asintió con la cabeza. —Sí, señor.
Señaló con un largo puntero de madera el mapa de la pantalla grande. El mapa mostraba el distrito de North Slope de Alaska, un vasto territorio en el extremo norte del estado, dentro del Círculo Polar Ártico, lindando con el Océano Ártico.
Había un punto rojo en el océano, justo al norte del final de la tierra. Ese territorio estaba marcado como ANWR{1}, que Dixon bien sabía que representaba el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico: era una de las personas que había luchado durante décadas para proteger esa región sensible de la exploración y perforación petrolera.
Stark habló:
—La plataforma de perforación Martin Frobisher, propiedad de Innovate Natural Resources, se encuentra aquí, en el océano, a seis kilómetros al norte del Refugio de Vida Silvestre del Ártico. No disponemos del censo exacto en el momento del ataque, pero se estima que noventa hombres viven y trabajan habitualmente en esa plataforma y una pequeña isla artificial que los rodea. La plataforma funciona las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año, en medio del clima más severo.
Stark hizo una pausa y miró a Dixon.
Dixon hizo un movimiento con la mano como una rueda girando.
—Entendido. Por favor, continúe.
Stark asintió con la cabeza. —Hace poco más de treinta minutos, un grupo de hombres fuertemente armados y no identificados han atacado la plataforma y el campamento. Llegaron en barco, en una embarcación que apareció como un contratista de personal que traía trabajadores a la isla. Un número desconocido de trabajadores han sido asesinados o tomados como rehenes. Los informes preliminares, obtenidos por las grabaciones de audio y vídeo, sugieren que los invasores son extranjeros, pero aún se desconoce el origen.
—¿Qué sugiere esto? —preguntó Dixon.
Stark se encogió de hombros. —No parece que hablen inglés. Aunque no disponemos todavía de sonido claro, sin embargo, nuestros expertos lingüistas creen que hablan una lengua de Europa del Este, probablemente eslava.
Dixon suspiró. —¿Ruso?
El día que asumió este ingrato trabajo, de hecho, momentos después de prestar el Juramento de Cargo, había retirado unilateralmente a las fuerzas estadounidenses de una confrontación con los rusos. Los rusos le habían hecho un favor y respondió en consecuencia. Dixon había sido objeto de críticas despiadadas y mordaces por parte de las facciones belicistas de la sociedad estadounidense. Si los rusos se volvieran y atacaran ahora...
Stark sacudió la cabeza lo más mínimo. —No estamos seguros todavía, pero creemos que no.
—Eso lo reduce —dijo Thomas Hayes.
—¿Tenemos alguna idea de lo que quieren? —dijo Dixon.
Ahora Stark sacudió la cabeza por completo. —No han contactado con nosotros y se niegan a responder a nuestros intentos de contacto. Hemos volado sobre el complejo con helicópteros de combate pero, a excepción de algunos incendios, el lugar actualmente parece desierto. Los terroristas y los prisioneros están dentro de la plataforma misma o dentro de los edificios del complejo, lejos de nuestras miradas indiscretas.
Se detuvo un momento.
—Me imagino que quiere entrar por la fuerza y recuperar la plataforma —dijo Dixon.
Stark sacudió la cabeza otra vez. —Desafortunadamente, no. Si bien estamos cien por cien seguros de que podemos recuperar las instalaciones por la fuerza, hacerlo pondría en riesgo la vida de cualquier hombre que se encuentre prisionero. Además, la instalación es de naturaleza sensible y, si llevamos a cabo un contraataque a gran escala, corremos el riesgo de llamar la atención sobre ella.
Algunas personas en la sala comenzaron a murmurar entre ellas.
—Orden, —dijo Stark, sin levantar la voz. —Orden, por favor.
—Está bien —dijo Dixon—, lo preguntaré. ¿Qué tiene de sensible?
Stark miró a un hombre con gafas, sentado hacia la mitad de la mesa. El hombre probablemente tenía treinta y muchos, pero tenía un sobrepeso que lo hacía parecer casi un niño angelical. La cara del hombre era grave. Diablos, estaba en una reunión con el Presidente de los Estados Unidos.
—Señor Presidente, soy el Dr. Fagen, del Departamento de Interior.
—Está bien, Dr. Fagen —dijo Dixon—, cuéntemelo.
—Señor Presidente, la plataforma Frobisher, aunque es propiedad de Innovate Natural Resources, es una inversión conjunta entre Innovate, ExxonMobil, ConocoPhillips y la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos. Les hemos extendido una licencia para hacer lo que se conoce como perforación horizontal.
En la pantalla, la imagen cambió. Mostraba un dibujo animado de una plataforma petrolera. Mientras Dixon observaba, un taladro se extendía hacia abajo desde la plataforma, debajo de la superficie del océano y hacia el fondo del mar. Una vez bajo tierra, el taladro cambió de dirección, giró noventa grados y ahora se movía horizontalmente debajo del lecho de roca. Después de un tiempo, se encontró con un charco negro debajo del suelo y el petróleo del charco comenzó a fluir lateralmente desde el cabezal de perforación hacia la tubería que lo seguía.
—En lugar de perforar verticalmente, que es como se realizaban la gran mayoría de las perforaciones en el siglo XX, ahora estamos dominando la ciencia de la perforación horizontal. Lo que esto significa es que una plataforma petrolera puede estar a muchos kilómetros de un depósito de petróleo, tal vez un depósito en una ubicación ambientalmente sensible...
Dixon levantó una mano. La mano en alto significaba PARAR.
El Dr. Fagen sabía lo que significaba la mano sin tener que preguntar. Al instante, dejó de hablar.
—Dr. Fagen, ¿me está diciendo que la plataforma Martin Frobisher, en el mar a seis kilómetros al norte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, realmente está perforando dentro del Refugio de Vida Silvestre?
Fagen miraba la mesa de conferencias. Su lenguaje corporal le dijo a Clement Dixon todo lo que necesitaba saber.
—Señor, con las tecnologías más modernas, las plataformas petroleras pueden explotar importantes depósitos subterráneos, sin poner en peligro la flora o la fauna sensibles, respecto a lo cual sé que ya expresó su preocupación...
Dixon puso los ojos en blanco y levantó las manos en el aire.
—Oh, demonios.
Miró al general.
—Señor, —dijo Stark. —La decisión de otorgar esa licencia se tomó hace dos administraciones. Solo era cuestión de perfeccionar la tecnología. De acuerdo, es controvertido y ni a usted ni a mi nos gusta esto. Pero yo creo que tendremos que aplazar esa discusión para otro momento. Ahora, tenemos una operación terrorista en marcha, con un número desconocido de civiles estadounidenses ya muertos y aún más vidas estadounidenses en peligro. El tiempo es esencial. Y, en la medida de lo posible, creo que debemos mantener este incidente, así como la naturaleza de esa instalación, fuera del alcance del público, por ahora. Más tarde, después de que hayamos rescatado a nuestra gente y disipado el humo, habrá mucho tiempo para debatir.
Dixon odiaba que Stark tuviera razón. Odiaba estos...
... compromisos.
—¿Qué sugiere? —dijo.
Stark asintió con la cabeza. En la pantalla, la imagen cambió y mostró un gráfico de lo que parecía ser un grupo de buzos de dibujos animados, nadando hacia una isla.
—Sugerimos encarecidamente que un grupo encubierto de operadores especiales altamente entrenados, Navy SEAL, se infiltre en las instalaciones, descubra la naturaleza de los terroristas y sus efectivos, decapite su liderazgo y, si es posible, recupere la plataforma con la menor pérdida de vida civil como las circunstancias lo permitan.
—¿Cuántos y cuándo? —preguntó Dixon.
Stark asintió nuevamente. —Dieciséis, quizá veinte. Esta noche, dentro de las próximas horas, antes del primer amanecer.
—¿Los hombres están listos? —dijo Dixon.
—Sí, señor.
Dixon sacudió la cabeza. Ser Presidente era una pendiente resbaladiza. Eso era algo que, a pesar de todos sus años de experiencia, nunca había entendido. Todos sus discursos ardientes, golpeando el atril, sus demandas de un mundo más justo y limpio... ¿para qué? Todo se había vendido río abajo incluso antes de empezar.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico estaba fuera de los límites de la perforación, en la superficie. Así que se estacionaron en el mar y perforaron desde debajo, por supuesto que lo hicieron. Eran como termitas, siempre mordiendo, royendo y convirtiendo la construcción más resistente en un castillo de naipes.
Y luego los hombres que estaban haciendo la perforación fueron atacados y retenidos como rehenes. Y como Presidente, ¿qué se suponía que tenías que decir: —Déjalos comer del pastel?
De ninguna manera. Eran estadounidenses y, en un nivel difícil de entender, eran inocentes. Solo hago mi trabajo, señora.
Dixon miró a Thomas Hayes. De todos los hombres en esta habitación, Hayes sería el más cercano a sus propios pensamientos sobre esto. Hayes probablemente se sentiría encajonado, traicionado, frustrado y atónito, al igual que Clement Dixon.
—¿Thomas? —dijo Dixon. —¿Qué opinas?
Hayes ni siquiera dudó. —Yo entiendo que es una discusión para otro momento, pero me alarma escuchar que estamos perforando en un entorno natural que debe ser apreciado y protegido. Estoy alarmado, pero no sorprendido y eso es lo peor.
Se detuvo. —Después de que estos hombres sean rescatados y, como usted dice, se disipe el humo, creo que debemos volver a revisar la moratoria de la perforación y dejar claro que no perforar significa no perforar, ya sea desde la superficie o desde el mar.
—Además, si va a haber una intervención militar, creo que hay que asegurarse de que haya supervisión civil de toda la operación, de principio a fin. Sin ánimo de ofender, General, pero en el Pentágono tienen tendencia a matar mosquitos a cañonazos. Creo que ya hemos oído hablar de demasiadas celebraciones de bodas en Oriente Medio siendo aniquiladas por ataques aéreos.
El general Stark parecía que estaba a punto de decir algo en respuesta, pero se contuvo.
—¿Puede hacerlo, General Stark? —preguntó Dixon. —No importa cuántos activos militares estén involucrados, ¿puede garantizarme la supervisión y participación civil durante toda la operación?
El general asintió. —Sí, señor. Conozco la agencia civil idónea para el trabajo.
—Entonces, hágalo —dijo Dixon— y salve a esos hombres de la plataforma, si puede.
CAPÍTULO TRES
22:01 horas, Hora del Este
Ivy City
Noreste de Washington, DC
Un hombre grande estaba sentado en una silla plegable de metal, en un rincón tranquilo de un almacén vacío. Sacudió la cabeza y gimió.
—No lo hagas —dijo. —No lo hagas.
Tenía los ojos vendados, pero incluso con el trapo oscureciendo parte de su rostro, era fácil ver que estaba magullado y golpeado. Su boca estaba hinchada. Su cara estaba cubierta de sudor y algo de sangre y la parte posterior de su camiseta blanca estaba manchada de sudor. Había una mancha oscura en la entrepierna de sus jeans azules, donde se había orinado encima unos momentos antes.
Desde la boca de las mangas de su camiseta hasta las muñecas había una densa maraña de tatuajes. El hombre parecía fuerte, pero tenía las muñecas esposadas a la espalda y sus brazos estaban asegurados a la silla con pesadas cadenas.
Sus pies estaban descalzos y sus tobillos también estaban esposados con grilletes de acero; estaban tan juntos que, si lograba ponerse de pie y tratar de caminar, tendría que ir saltando.
—¿Hacer qué? —dijo Kevin Murphy.
Murphy era alto, delgado, muy en forma. Tenía los ojos duros y una pequeña cicatriz en la barbilla. Llevaba una camisa azul, pantalón oscuro y pulidos zapatos de cuero italiano negro. Sus mangas estaban enrolladas solo un par de vueltas en sus antebrazos. No había nada arrugado, sudoroso o sangriento en él. No parecía haber hecho ningún tipo de esfuerzo extenuante. De hecho, podría estar de camino a una cena tardía en un buen restaurante. Lo único que no encaja mucho con su aspecto eran los guantes de conducción de cuero negro que llevaba puestos.
Durante unos segundos, Murphy y el hombre de la silla fueron como estatuas, piedras en pie en algún lugar de entierro medieval. Sus sombras se desvanecieron en diagonal en la penumbra amarilla que iluminaba este pequeño rincón del vasto almacén.
Murphy se alejó unos pasos a través del suelo de piedra, sus pisadas resonaban en el espacio cavernoso.
Estaba lidiando con una extraña combinación de sentimientos en este momento. Por un lado, se sentía relajado y tranquilo. Se estaba preparando para la entrevista y disponía de las próximas horas, si las necesitaba. Nadie venía aquí.
Fuera de las puertas de este almacén había un barrio pobre. Era un páramo de hormigón, tiendas deprimentes todas juntas, licorerías, cambio de cheques y lugares de préstamos de día de pago. Multitudes de mujeres que llevaban bolsas de plástico esperaban en las paradas de los autobuses durante el día, hombres borrachos en las esquinas de las calles sostenían latas de cerveza y vino barato en bolsas de papel marrón todo el día y toda la noche.
En este momento, Murphy podía escuchar los sonidos del vecindario: coches que pasaban, música, gritos y risas. Pero se estaba haciendo tarde y las cosas comenzaban a calmarse. Incluso este barrio finalmente se iba a dormir.
Por lo tanto, a corto plazo, Murphy tenía tiempo. Pero en un sentido más amplio, el tiempo no estaba de su parte. Era un antiguo operador de las Fuerzas Delta y un empleado en período de prueba del Equipo de Respuesta Especial del FBI. Lo había hecho bien hasta ahora, incluyendo lo que se consideró una actuación brillante en un tiroteo en Montreal, durante su primera asignación.
Lo que nadie entendió fue cuán brillante fue realmente esa actuación. Había jugado a dos bandas y, antes de la batalla, convenció al ex agente de la CIA Wallace Speck, el autoproclamado “Señor Oscuro”, para transferir dos millones y medio de dólares a la cuenta anónima de Murphy en Gran Caimán.
Ahora, Speck estaba en una prisión federal y se enfrentaba a la pena de muerte. Eso abrió paso a una gran pregunta en la vida de Murphy: ¿Hablaría Speck con sus captores? Y si lo hacía, ¿qué les diría?
¿Sabía Speck quién era Kevin Murphy?
—No me mates —dijo el hombre de la silla.
Murphy sonrió. Cerca del hombre había otra silla. La chaqueta deportiva de Murphy estaba sobre ella. Debajo de la chaqueta estaban su funda y su arma. En el bolsillo de sus pantalones estaba el gran silenciador que se ajustaba a la pistola como una mano a un guante.
Hechos el uno para el otro. ¿Cómo decía ese viejo anuncio de televisión? Perfectos juntos.
—¿Matarte? ¿Por qué habría de hacerlo?
El hombre sacudió la cabeza y comenzó a llorar. La parte superior de su gran cuerpo se sacudía en sollozos. —Porque eso es lo que haces.
Murphy asintió con la cabeza, eso era cierto.
Miró fijamente al hombre. Bastardo llorón, odiaba a los tipos como este, eran alimañas. El tipo era un asesino insensible, un matón, un aspirante a chico duro. Un hombre con las palabras BANG y ¡POW! tatuadas en sus nudillos.
Este era el tipo de hombre que mataba a personas inocentes indefensas, en parte debido a que le pagaban por hacerlo, pero también en parte porque era fácil y porque le gustaba hacerlo. Luego, cuando se encontraba con alguien como Murphy, se hacía pedazos y comenzaba a rogar. El propio Murphy ciertamente había matado a mucha gente, pero hasta donde él sabía, nunca había matado a un no combatiente o a alguien inocente. Murphy se especializaba en matar hombres que eran difíciles de matar.
Pero, ¿este chico?
Murphy suspiró. No tenía dudas de que podía hacer que este tipo se arrastrara por el suelo como un gusano, si quisiera.
Sacudió la cabeza. No le interesaba el tipo, todo lo que quería era información.
—Hace algunas semanas, justo cuando nuestro querido Presidente fallecido desapareció por primera vez, mataste a una joven llamada Nisa Kuar Brar. No lo niegues, también mataste a sus dos hijas, una niña de cuatro años y un bebé de meses. La niña de cuatro años llevaba un pijama del dinosaurio Barney en ese momento. Sí, vi fotos de la escena del crimen. Estas personas que mataste eran la esposa y las hijas de un taxista llamado Jahjeet Singh Brar. Toda la familia eran Sikhs, de la región de Punjab de la India. Te metiste en su apartamento en Columbia Heights diciendo que eras un policía metropolitano de DC, llamado Michael Dell. Qué gracioso, Michael Dell. ¿Crees que fue divertido?
El hombre sacudió su cabeza. —No, absolutamente, no. Nada de eso es cierto. El que te haya dicho todo eso es un mentiroso, te han mentido.
La sonrisa de Murphy se ensanchó y se encogió de hombros. Casi se rio.
Este chico…
—Me lo dijo tu cómplice. Un tipo que se hacía llamar Roger Stevens, pero cuyo verdadero nombre era Delroy Rose. —Murphy hizo una pausa y volvió a respirar hondo. A veces se ponía nervioso en situaciones como esta. Era importante que mantuviera la calma. Esta reunión era para obtener información y nada más.
⸺¿Algo de esto te suena ahora?
Los hombros del hombre estaban encogidos. Sollozaba en voz baja, su cuerpo temblando.
—No, no sé quién es...
—Cállate y escúchame —dijo Murphy. —¿De acuerdo?
Él no tocó al hombre ni se acercó a él, pero el hombre asintió y no dijo una palabra más.
—Ahora... ya he entrevistado a Delroy extensamente. Fue útil, pero solo hasta cierto punto. Las cosas se pusieron un poco desagradables, por lo que al final del día, yo estuve dispuesto a creer que me había dicho todo lo que sabía. Quiero decir, ¿quién pasaría por todo ese sufrimiento solo para... qué? ¿Protegerte a ti? ¿Proteger a otro como tú? No. Creo que probablemente me dijo todo lo que sabía, pero no fue suficiente.
—Por favor —dijo el hombre. —Te diré todo lo que sé.
—Sí, lo harás —dijo Murphy. —Y, con suerte, sin muchas tonterías.
El hombre sacudió la cabeza, enfáticamente, enérgicamente. Por un momento, parecía una muñeca mecánica, de las que se les da cuerda y sacuden la cabeza hasta que la llave en la parte posterior se para.
—No, sin tonterías.
—Bueno, —dijo Murphy. Se acercó al hombre y le quitó el trapo ensangrentado de los ojos. Los ojos del hombre parpadearon y giraron en sus cuencas, a continuación, se posaron en Murphy.
—Puedes verme, ¿verdad?
El hombre asintió, muy solícito. —Sí.
—¿Sabes quién soy? —dijo Murphy. —Sí o no, no mientas.
El hombre asintió nuevamente. —Sí.
—¿Qué sabes de mí?
—Eres de algún tipo fuerzas especiales. CIA, Navy SEAL, Operaciones encubiertas, algo de eso.
—¿Sabes mi nombre?
El hombre lo miró fijamente. —No.
Murphy no estaba seguro de creerle. Lanzó una bola suave para probar al chico.
—¿Mataste a Nisa Kuar Brar y sus dos hijas? Ya no tiene sentido mentir. Ya me has visto, las cartas están sobre la mesa.
—Maté a la mujer —dijo el hombre sin dudar. —El otro tipo mató a las niñas, yo no tuve nada que ver con eso.
—¿Cómo mataste a la mujer?
—La llevé a la habitación y la estrangulé con un cable de ordenador, Ethernet Cat 5. Es fuerte, pero no corta. Hace el trabajo sin mucha sangre.
Murphy asintió con la cabeza. Así fue exactamente como se hizo. Nadie sin información privilegiada sobre la escena del crimen lo sabría. Este chico era el asesino. Murphy tenía a su hombre.
—¿Qué hay de Wallace Speck?
El hombre se encogió de hombros. —¿Qué pasa con él?
Ahora los hombros de Murphy se desplomaron.
—¿Qué te parece que estamos haciendo aquí, idiota? —dijo. Su voz resonó en la oscuridad. —¿Crees que estoy aquí, en esta caja de zapatos de cemento contigo, en medio de la noche, por diversión? No me gustas tanto. ¿Speck te contrató para matar a esa mujer?
—Sí.
—¿Y qué sabe Speck sobre mí?
El hombre sacudió su cabeza. —No lo sé.
El puño de Murphy salió disparado e impactó contra la cara del hombre. Sintió romperse el hueso del puente de la nariz. La cabeza del hombre cayó hacia atrás. Dos segundos más tarde, la sangre comenzó a fluir de una fosa nasal, por la cara del hombre, hacia la barbilla.
Murphy dio un paso atrás. No quería mancharse los zapatos de sangre.
—Inténtalo de nuevo.
—Speck dijo que había un tipo de operaciones encubiertas, operaciones especiales. Tenía una pista sobre el paradero del Jefe del Estado Mayor del Presidente, Lawrence Keller. El tipo de operaciones especiales iba a Montreal, era parte del equipo que debía rescatar a Keller. Tal vez él era el conductor. Él quería dinero. Después de eso...
El hombre sacudió su cabeza.
—¿Crees que soy ese tipo? —dijo Murphy.
El tipo asintió, abyecto, desesperado.
—¿Por qué lo piensas?
El hombre dijo algo en voz baja.
—¿Qué? No te oigo.
—Estuve allí —dijo el hombre.
—¿En Montreal?
—Sí.
Murphy sacudió la cabeza. Él sonrió. Se rio esta vez, solo un poco.
—Oh, amigo.
El chico asintió.
—¿Qué hiciste, escapar cuando se puso feo?
—Vi lo que pasaba.
—Y me viste.
No era una pregunta, pero el chico la respondió de todos modos.
—Sí.
—¿Le dijiste a Speck cómo era yo?
El chico se encogió de hombros. Estaba mirando el suelo de hormigón.
—¡Habla! —dijo Murphy. —No tengo toda la noche.
—Nunca hablé con él después de eso. Estaba en la cárcel antes de que saliera el sol.
—Mírame, —dijo Murphy.
El chico levantó la vista.
—Dímelo otra vez, pero no mires hacia otro lado esta vez.
El hombre miró directamente a los ojos de Murphy. —No he hablado con Speck. No sé dónde le retienen, no sé si él ha hablado o no. No tengo ni idea de si él sabe quién eres, pero si lo sabe, es obvio que no te ha delatado todavía.
—¿Por qué no escapaste? —dijo Murphy.
No era una pregunta banal. Murphy se enfrentaba a la misma elección. Él podría desaparecer. Ahora, esta noche, o mañana por la mañana. Pronto. Tenía dos millones y medio de dólares en efectivo. Eso le duraría mucho tiempo a un hombre como él y con sus... habilidades únicas... podría reponerlo de vez en cuando.
Pero pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro. Y, si escapaba, una persona que podría perseguirle era Luke Stone. Ese no era un pensamiento agradable.
El chico se encogió de hombros otra vez. —Me gusta vivir aquí, me gusta mi vida. Tengo un hijo pequeño, al que veo a veces.
A Murphy no le gustó la forma en que el chico deslizó a su hijo en la conversación. Este asesino a sangre fría, un hombre que acababa de admitir que había asesinado a una joven madre y que era cómplice del asesinato de dos niñas pequeñas y solo Dios sabía qué más, estaba tratando de jugar la carta de la empatía.
Murphy fue a la silla y sacó su arma de la funda. Atornilló el silenciador en el cañón de la pistola. Era de los buenos, no iba a hacer mucho ruido. Murphy a menudo pensaba que sonaba como una grapadora de oficina perforando pilas de papel. Clac, clac, clac.
—No tienes motivos para matarme —dijo el hombre detrás de él. —No le he dicho nada a nadie. No voy a hablar con nadie.
Murphy no se había dado la vuelta todavía. —¿Has oído hablar de atar los cabos sueltos? Es decir, tú trabajas en este negocio, ¿no? Speck podría saber quién soy, o no. Pero, definitivamente, tú sí lo sabes.
—¿Sabes sobre cuántos secretos estoy sentado? —dijo el chico. —Si alguna vez me atrapan, créeme, serías lo que menos les interesaría. Ni siquiera sé quién eres, no sé cómo te llamas. Solo vi a un chico esa noche, con el cabello oscuro, tal vez, corto. Metro ochenta, podría ser cualquiera.
Murphy se volvió y lo miró cara a cara. El hombre sudaba, la transpiración aparecía en su rostro. No hacía tanto calor aquí.
Murphy tomó el arma y apuntó al centro de la frente del hombre, sin dudarlo, sin ruido. No dijo una palabra. Cada línea estaba grabada y el hombre parecía estar bañado en un círculo de luz blanca brillante.
El chico hablaba rápido. —Mira, no lo hagas —dijo. —Tengo dinero, mucho dinero en efectivo. Yo soy el único que sabe dónde está.
Murphy asintió con la cabeza. —Sí, yo también.
Apretó el gatillo y...
CLAC.
Sonó un poco más fuerte de lo normal. No había calculado el eco en el gran espacio vacío. Se encogió de hombros, no importaba.
Se fue sin volverse a mirar el cadáver en el suelo.
Diez minutos después, estaba en su coche, conduciendo por la carretera de circunvalación. Sonó su teléfono móvil. El número estaba oculto, pero eso no significaba nada: podría ser bueno, podría ser malo. Él cogió la llamada.
—¿Sí?
Una voz femenina: —¿Murph?
Murphy sonrió. Reconoció la voz al instante.
—Trudy Wellington —dijo. —Qué hermoso momento de la noche para saber de ti. Si me dices desde dónde estás llamando, voy enseguida.
Ella casi se rio. Lo percibió en su voz. Hazlas reír. Ese era el camino hacia su corazón y hacia su dormitorio.
—Ah... sí. Aplaca tu sucia mente, Murph. Te llamo desde las oficinas del Equipo de Respuesta Especial. Hay una crisis y nos han involucrado en ella. Don quiere un montón de gente aquí ya, lo más rápido posible. Tú eres uno de ellos.
CAPÍTULO CUATRO
22:20 horas, Hora del Este
Condado de Fairfax, Virginia
Suburbios de Washington, DC
—¿Qué piensas, cariño?
Luke Stone susurró las palabras. Probablemente nadie podría escucharlas, aparte de él.
Estaba sentado en el largo sofá blanco de su nueva sala de estar, sosteniendo a su bebé de cuatro meses, Gunner, en su regazo. Gunner era un bebé grande y pesado. Llevaba un pañal y una camiseta azul que decía “El mejor bebé del mundo”.
Se había quedado dormido en los brazos de Luke hacía un rato. Su barriguita subía y bajaba y roncaba suavemente mientras dormía. ¿Se suponía que los bebés roncaban? Luke no lo sabía, pero de alguna manera el sonido era reconfortante. Más aún, era hermoso.
Ahora Luke sostenía a Gunner en la penumbra y miraba alrededor de la habitación, tratando de encontrarle sentido a la casa.
El lugar era un regalo de los padres de Becca, Audrey y Lance. Eso, por sí solo, era difícil de tragar. Nunca podría permitirse este lugar con su sueldo de funcionario, aunque era mucho más alto que el del Ejército. Becca no trabajaba en absoluto. Entre los dos, aunque Becca estuviera trabajando, no podrían permitirse esta casa. Y eso le hizo darse cuenta a Luke de cuánto dinero realmente tenía la familia de Becca.
Sabía que eran ricos, pero Luke había crecido sin dinero, no sabía lo que era ser rico. Él y Becca habían estado viviendo en la cabaña de su familia, que daba a la Bahía de Chesapeake, en la costa oriental. Para Luke, aquella cabaña de cien años, a pesar de que estaba a una hora y media de viaje de su trabajo, era un sitio espectacular para vivir. Luke estaba acostumbrado a dormir en el suelo duro, o no dormir en absoluto.
Pero, ¿este lugar?
Echó un vistazo alrededor de la casa. Era una casa moderna, con ventanas de suelo a techo, como sacada de una revista de arquitectura. Era como una caja de cristal. Cuando llegara el invierno, cuando nevara, podía imaginarse que sería como uno de esos viejos globos de nieve que la gente solía tener cuando era un niño. Se imaginó las próximas Navidades: simplemente sentado en esta impresionante sala de estar a doble altura, el árbol en la esquina, la chimenea encendida, la nieve cayendo a su alrededor.
Y eso era solo la sala de estar. Sin mencionar la cocina rústica de gran tamaño, con la isla en el medio y el refrigerador gigante de doble puerta, con el congelador en la parte inferior. Sin mencionar la cama de matrimonio y el baño principal. Sin mencionar el resto del lugar. Sin mencionar que esta casa estaba a unos doce minutos en coche de la oficina.
Desde donde Luke estaba sentado en el sofá, podía ver las grandes ventanas, orientadas al sur y al oeste. La casa estaba asentada sobre una pequeña colina ondulada de hierba. La altura extendía sus vistas. La casa estaba en un barrio tranquilo de otras casas grandes, alejadas de la calle. No había estacionamiento en la calle. En este vecindario, las personas estacionaban en sus propios caminos o garajes.
Ellos no habían conocido a muchos de sus vecinos todavía, pero Luke se imaginaba que eran abogados, médicos, tal vez personas con puestos de trabajo de alto nivel en grandes empresas. Tenía sentimientos encontrados al respecto. No por la gente, sino por el lugar.
Por un lado, él no tenía confianza con Audrey y Lance.
A los padres de Becca nunca les había gustado Luke. Siempre lo habían dejado claro. Incluso después de que Gunner naciera, dejaron de mala gana que él y Becca vivieran en la cabaña. Audrey era especialmente una experta en hacer comentarios sarcásticos y maniobras de socavación.
La imaginó en su mente: había algo en ella que le recordaba a un cuervo. Tenía los ojos hundidos, con iris tan oscuros que parecían casi negros. Tenía una nariz afilada, como un pico. Era de huesos pequeños y cuerpo delgado. Y siempre flotaba cerca, como un presagio de malas noticias.
Pero entonces el Equipo de Respuesta Especial llevó a cabo un par de operaciones de alto perfil y Audrey y Lance conocieron al legendario Don Morris, pionero de operaciones especiales y director del Equipo de Respuesta Especial.
De repente, sintieron que él y Becca necesitaban una casa mejor y más cerca de su trabajo. Y así fue como llegaron aquí.
Sacudió la cabeza por la velocidad de los acontecimientos. Era conocido en su carrera por sus repentinos reflejos y su inmediata respuesta, pero la compra de esta casa había sucedido tan rápido que casi le hizo perder la cabeza.
Dos personas que le habían detestado intensamente durante años ahora le acababan de ofrecer el mayor regalo que alguien le había hecho.
Se detuvo y escuchó el silencio. Respiró hondo, casi al mismo ritmo que su hijo pequeño. No. Eso no era cierto, este niño era el mejor regalo que le habían dado. La casa no era nada comparada con esto.
Sobre la mesa frente a él, su teléfono se encendió. Lo miró fijamente, la luz azul arrojaba sombras locas en la penumbra. El teléfono estaba en silencio porque el timbre estaba apagado. No quería molestar al bebé, ni a la mamá, que estaba disfrutando de un poco de sueño bien merecido y muy necesario en el dormitorio.
Miró la hora: eran las diez pasadas. Eso solo podía significar un par de cosas. O un viejo amigo militar estaba borracho marcando, se habían equivocado de número, o... Miró el teléfono hasta que se detuvo y se oscureció.
Un momento después, comenzó de nuevo.
Suspiró y miró el número. Por supuesto, era del trabajo.
Él cogió el teléfono.
—¿Hola?
Lo dijo con la voz más baja de estoy dormido, ¿por qué me molestas? de que fue capaz.
La voz femenina de Trudy Wellington habló. La imaginó: joven, hermosa, inteligente, con el cabello castaño cayendo sobre sus hombros.
—¿Luke?
—Sí.
Su tono era profesional. Lo que casi había sucedido entre ellos y de lo que nunca hablaron, parecía alejarse en su espejo retrovisor. Eso era probablemente lo mejor.
—Luke, tenemos una crisis. Don está reuniendo al equipo habitual. Yo ya estoy aquí. Swann, Murphy y Ed Newsam están de camino.
—¿Ahora? —Él hizo la pregunta, aunque sabía la respuesta.
—Sí, ahora.
—¿Puede esperar? —preguntó Luke.
—Más bien no.
—Hmmm.
—¿Luke? Trae tu mochila de supervivencia.
Él puso los ojos en blanco. Estaban teniendo problemas para conciliar el trabajo y la vida familiar. No por primera vez, se preguntó si lo que hacía para ganarse la vida no era compatible con el hogar feliz que él y Becca estaban tratando de construir por sí mismos.
—¿A dónde vamos? —dijo.
—Clasificado. Lo averiguarás en la reunión.
El asintió. —De acuerdo.
Colgó el teléfono y respiró hondo.
Alzó al bebé en sus brazos, se puso de pie y caminó por el pasillo hasta el dormitorio principal. Estaba oscuro, pero podía ver lo suficientemente bien. Becca dormitaba en la gran cama de matrimonio. Se agachó y colocó al bebé a su lado, solo tocando su piel. En su medio sueño, hizo un pequeño sonido de placer. Ella puso una mano suavemente sobre el bebé.
Los miró a los dos por un momento; mamá y bebé. Una ola de amor tan intensa que nunca podría describir se apoderó de él. Apenas podía entenderlo él mismo, imagina explicárselo a otra persona. Estaba más allá de las palabras.
Eran su vida.
Pero también tenía que irse.
CAPÍTULO CINCO
23:05 horas, Hora del Este
Sede del Equipo de Respuesta Especial
McLean, Virginia
—¿Por qué estamos aquí? —preguntó Kevin Murphy.
Iba vestido al estilo casual de negocios, como si acabara de llegar de una reunión de jóvenes profesionales.
Mark Swann, vestido de cualquier manera menos formal, sonrió. Llevaba una camiseta negra de Los Ramones y pantalones vaqueros rotos. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo.
—¿En el sentido existencial? —dijo.
Murphy sacudió la cabeza. —No, en el sentido de por qué estamos todos juntos en esta habitación en mitad de la noche.
La sala de reuniones, a lo que Don Morris a veces se refería con optimismo como el Centro de Mando, era una larga mesa rectangular con un dispositivo de altavoz montado en el centro. Había puertos de datos, donde las personas podían enchufar sus ordenadores portátiles, espaciados cada medio metro. Había dos grandes monitores de vídeo en la pared.
La sala era algo pequeña y Luke había estado en reuniones aquí con hasta veinte personas. Veinte personas hacían que la habitación pareciera un vagón lleno de gente en el metro de Tokio en hora punta.