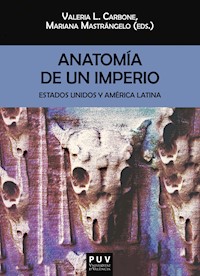
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans
- Sprache: Spanisch
Reflexión sobre el problema del imperialismo norteamericano y las relaciones que este estableció con América Latina, desde final del siglo XIX hasta principios del XXI. La primera parte reúne artículos que giran en torno la exploración de los orígenes del expansionismo territorial estadounidense, y el análisis de algunas de las respuestas que surgieron en América Latina al avance del coloso yanqui dando lugar a los movimientos críticos del llamado antimperialismo latinoamericano. La segunda parte reúne una serie de estudios centrados en la complejidad que adoptó el imperialismo norteamericano en la segunda mitad del siglo XX. Se analiza la actuación imperialista de los Estados Unidos en Centroamérica y Sudamérica antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y se arroja luz sobre la compleja dinámica existente entre el refuerzo de la hegemonía estadounidense y la resistencia antimperialista de distintos actores regionales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANATOMÍA DE UN IMPERIOESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
BIBLIOTECA JAVIER COY D’ESTUDIS NORD-AMERICANS
http://puv.uv.es/biblioteca-javier-coy-destudis-nord-americans.htmlhttp://bibliotecajaviercoy.com
DIRECTORAS
Carme Manuel
(Universitat de València)
Elena Ortells
(Universitat Jaume I, Castelló)
ANATOMÍA DE UN IMPERIOESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
Ed. Valeria L. Carbone y Mariana Mastrángelo
Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americansUniversitat de València
Anatomía de un imperio: Estados Unidos y AméricaLatina Valeria L. Carbone y Mariana Mastrángelo, ed.
1ª edición de 2019
Reservados todos los derechosProhibida su reproducción total o parcial
ISBN: 978-84-9134-502-2
Ilustración de la cubierta: Sophia de Vera HöltzDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Índice
PRESENTACIÓN
Pablo Pozzi
INTRODUCCIÓN
Valeria L. Carbone y Mariana Mastrángelo
PRIMERA PARTE
LOS ORÍGENES DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO.EXPANSIONISMO TERRITORIAL Y VISIONES CRÍTICAS DESDE AMÉRICA LATINAEN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Presentación
¿Un imperialismo excepcional? Reflexiones sobre el excepcionalismo estadounidense a la luz de la guerra hispano-cubano-estadounidense (1898)
Malena López Palmero
La guerra filipino-estadounidense (1899-1902). Un “laboratorio de ensayo” hegemónico
Darío Martini
Las Escenas norteamericanas en la “era del imperio” o la porosidad del pensamiento martiano
Ariela Schnirmajer
Carlos Pereyra y la interpretación latinoamericana de ‘El o Los mitos de Monroe’
Mariana Mastrángelo
SEGUNDA PARTE
IMPERIALISMO CULTURAL ESTADOUNIDENSE.EXPANSIONISMO IDEOLÓGICO, HEGEMONÍA Y RESISTENCIA ANTIMPERIALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
Presentación
Más allá de las armas. Guerra, cultura y diplomacia en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial
Francisco César Alves Ferraz
El imperialismo norteamericano y el sindicalismo latinoamericano (1961-1976)
Pablo Pozzi
Estados Unidos, el radicalismo negro estadounidense y la lucha antimperialista en el Tercer Mundo: un análisis de la visita de Stokely Carmichael a Cuba durante la Organización Latinoamericana de Solidaridad (1967)
Valeria L. Carbone
Imperialismo estadounidense y reacción popular en Argentina. Tres casos de una historia invisibilizada
Leandro Morgenfeld
Absolutismo cultural, cine y la dominación de Estados Unidos desde mediados del siglo XX
Fabio Nigra
Los autores
Presentación
Pablo Pozzi
En 2017 se cumplieron tres décadas desde que la Universidad de Buenos Aires (UBA) inauguró lo que fue, durante bastante tiempo, la primera y única cátedra de Historia de los Estados Unidos de América en Argentina. Desde aquel momento, y hasta el día de hoy, la UBA ha producido una cantidad notable de especialistas y obras que estudian a la potencia del norte. Al mismo tiempo, el objeto de estudio demandó planificar y desarrollar estrategias especiales para su abordaje. Estudiar a Estados Unidos desde América Latina necesariamente implica el planteo de objetivos, hipótesis y perspectivas distintos a los que se plantea la historiografía norteamericana. Eso no significa algún tipo de ponderación o valoración, ya que ambas perspectivas tienen mucho que aportar. De hecho, la interrelación entre ambas sugiere nuevas aproximaciones y enfoques.
Esta obra presenta una selección de trabajos cuyos autores se formaron en la discusión de esas perspectivas. Cada uno contribuye con su enfoque particular, tanto en postura como en hipótesis, a que América Latina mejore su comprensión global de la principal potencia del continente. La riqueza de los artículos no reside solo en la amplitud temática, sino en la variedad de enfoques y aproximaciones. Al mismo tiempo, todos tienen como objetivo dialogar con potenciales lectores latinoamericanos y contribuir a la comprensión de los Estados Unidos.
Tras cada uno de estos estudios subyacen algunos conceptos claves: la idea de que la realidad latinoamericana sugiere nuevas hipótesis; el supuesto de que sin investigación original estas hipótesis no pueden ser puestas a prueba; el postulado de que sin conocer en profundidad la realidad nacional no lograremos explicar los vericuetos de la política exterior que llevan a cabo los diversos gobiernos norteamericanos; la tesis de que la historia de América Latina es incomprensible sin tomar en cuenta la tensión y los conflictos con Estados Unidos. En la base de todo lo anterior existe la convicción de que la relación entre ambas zonas geográficas puede ser correctamente caracterizada como imperialista. Este es un término que ha caído en desuso desde el colapso de la Unión Soviética (URSS), por suponerse que era un concepto derivado de la teoría marxista, y las diversas teorías del imperialismo han dejado de ser centrales en el discurso académico-político mundial. Sin embargo, las usinas propagandísticas norteamericanas no han dejado de promover una visión que ubica a su propia nación como una potencia que jamás fue imperialista. Por último, más allá del silenciamiento del fenómeno imperialista que permea la historiografía actual, lo que hay que considerar es que ha cambiado el mundo. La era de la globalización y de la transnacionalización implica también la gestación de estados supranacionales y de un sustancial incremento en el flujo de capitales. En este sentido, el fenómeno imperialista, detectado por John A. Hobson, Nikolái Lenin y muchos otros entre 1900 y 1916, sigue siendo central para la comprensión de las relaciones internacionales. Asimismo hay que considerar que sus características se han agudizado y quizás hasta mutado, si bien retiene su esencia.
En realidad, más allá de que el término fuera originalmente acuñado por Hobson en 1902, “imperialismo” es un término analítico utilizado para describir una realidad existente, y no un adjetivo tomado de la lucha política. Contamos con una inmensa bibliografía científica que discute, estudia y analiza lo que significó, desde fines del siglo XIX, un nuevo fenómeno histórico, caracterizado por el reparto del mundo entre pocas potencias y los grandes flujos de capitales. Entre los marxistas Karl Kautsky, Nikolái Bujarin, Nikolái Lenin, Rosa Luxemburgo, Paul Baran y Paul Sweezy hicieron importantes contribuciones al debate. Las posturas contrarias tuvieron como protagonistas a importantes pensadores como Joseph Schumpeter, Pierre Renouvin, Leonard Woolf, David Landes y David Fieldhouse. Indudablemente, la postura más influyente en la historiografía norteamericana ha sido la de John Gallagher y Ronald Robinson, formulada originalmente en 1953. Su planteo hace eje en que, si bien el imperialismo es una función de la expansión económica, no es una función necesaria (1951: 2). Esto permite argumentar que Estados Unidos puede expandirse económicamente a través del mundo pero sin ejercer de potencia imperialista, lo cual sirvió como base de apoyo para que diversos historiadores norteamericanos diferenciaran entre la expansión norteamericana y la de otras potencias.
Estados Unidos llegó tardíamente al reparto del mundo, y recién se convirtió en una “potencia imperial” a partir de la guerra hispano-cubano-estadounidense (y filipina, podríamos agregar) de 1898. Esto le permitió producir formas imperialistas que tomaron cierta distancia de las tradicionales potencias europeas. De hecho, se desarrollaron nuevos métodos del imperialismo norteamericano, con expansiones territoriales que no se reconocieron como coloniales. La coerción económica se apoyó en el imperialismo cultural capitalista que homogeneiza deseos y consumos, y los conforma con el american way of life. Por detrás de un discurso republicano y democrático, y de una capacidad de cooptación notable de las elites locales, el imperialismo norteamericano se basó en lo mismo que sus pares europeos: la intervención militar y los flujos de capitales, combo destinado a poner la economía de las zonas dominadas en función de las necesidades de sus empresas y sectores dominantes. En este sentido, las definiciones planteadas por Hobson se aplican perfectamente a los Estados Unidos.
Como demuestran varios de los autores aquí presentados, el imperialismo norteamericano fue un fenómeno ligeramente diferente del europeo, porque sus objetivos se hallaron determinados por el hecho de haber llegado tardíamente en comparación con las potencias europeas. Su expansión fue territorial, pero sobre todo fue económica. La combinación de imperialismo y momento histórico (tardío) le otorgó a la expansión norteamericana una flexibilidad escasamente similar a la que tuvieron las potencias europeas. Esta flexibilidad se ha mantenido hasta nuestros días, e incluye conceptos como el “imperialismo de los derechos humanos”, el uso de las ONG como formas de penetración, el accionar de los organismos supranacionales (del tipo Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial), la ocupación territorial vía bases militares de ultramar, e inclusive el ejercicio de su poder a través de subimperialismos, como en el caso de Israel. Dichos conceptos avanzan en paralelo a un imperialismo cultural mediante el cual la dominación de la potencia se ve reforzada a través de la penetración y difusión de sus criterios y de sus valores morales y políticos. Según los propios norteamericanos, es tan importante la Séptima Flota (destacada en el Pacífico) como Hollywood. En síntesis, el hard power siempre va acompañado del soft power. En este sentido, el imperialismo norteamericano ha sido singularmente consciente de que su poderío depende de dos apoyos centrales. El primero es el de su propia población, dentro de la cual algunos sectores se benefician directamente de la relación imperial (desde empresarios hasta estratos medios profesionales) y otros son fuertemente influenciados por construcciones ideológicas y culturales, como por ejemplo el racismo. El segundo apoyo es el de ciertos sectores sociales pertenecientes a las naciones dominadas. Estados Unidos se ha mostrado singularmente adepto a la idea de que el imperialismo no es una relación de dominación externa a la nación, sino un proceso que se desarrolla en alianza con la clase dominante local, la cual se beneficia en lo económico, y también encuentra un apoyo central en el poder imperial para reforzar y mantener su propia dominación. Esta relación simbiótica, donde el imperialismo es posible solamente por su articulación con los sectores dominantes de las naciones dominadas, demuestra que, como nuevo fenómeno histórico, el imperialismo no está vinculado a la expansión territorial sino más bien al flujo de capitales y a la dominación de una burguesía que se ha ido convirtiendo en una clase mundial.
El ex presidente George W. Bush señaló que el mundo tiene la suerte de estar dominado por una potencia relativamente benigna como lo es Estados Unidos (Grondin, 2006). Esto revela una visión imperialista que se remonta a la “misión civilizadora” por la cual los europeos eran obligados, por razones sobre todo humanitarias, a tomar el control de distintas partes del mundo. Bush dejó esto muy en claro al insistir en 2004 con que “Estados Unidos es una nación con una misión, y esa misión proviene de nuestras creencias fundamentales. No tenemos ningún deseo de dominar, ninguna ambición de imperio. Nuestro objetivo es una paz democrática, una paz fundada en la dignidad y los derechos de cada hombre y mujer”. Ningún primer ministro británico podría haberlo dicho mejor: bajo su percepción, el imperialismo se construye y se lleva a cabo como una misión civilizadora.
Bibliografía
Bush, G. W. (2004). XLIII President of the United States. Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, 20 de enero. En línea: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29646> (consulta:10-10-2018).
Gallagher, J. y Robinson, R. (1953). The Imperialism of free trade. En Economic History Review, segunda serie, vol. 6, núm. 1.
Grondin, D. (2006). Hegemony or empire? The redefinition of US power under George W. Bush. Nueva York, Routledge.
Introducción
Valeria L. Carbone y Mariana Mastrángelo
The flag follows the investor.1
Debemos contextualizar los orígenes del imperialismo moderno en lo que Eric Hobsbawm (1999b) denominó la “era del imperio”, que se dio entre 1875 y 1914. Siguiendo al autor, la era que se inauguró estuvo signada por un nuevo tipo de imperialismo: el imperialismo colonial. Por tratarse de instituciones antiguas, no podemos atribuirles a los imperios y los emperadores el mismo significado que cobraron desde la década de 1870. Una nueva acepción se le atribuyó al concepto de imperialismo (que durante mucho tiempo fue considerado como un neologismo) y fue producto de los debates que se generaron en la época en torno a la conquista colonial sobre el mundo no civilizado. El nuevo objetivo era llevar la civilización y el progreso a lo ignoto, a lo que por definición era “atrasado” y “bárbaro”. Significaba “vestir la inmoralidad de la salvaje desnudez con camisas y pantalones que una benéfica providencia fabricaba en Bolton y Roubaix” (Hobsbawn, 1999a: 63). De esta manera, el concepto de imperialismo adquirió una dimensión económica, que no ha perdido desde entonces.
A partir de 1880, la supremacía económica y militar de los países capitalistas se tradujo en la conquista, anexión y administración de tipo formal e informal sobre los países no desarrollados. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y Japón se lanzaron a la conquista de África, Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe. El acontecimiento más importante del siglo XIX fue la creación de una economía global y la división internacional del trabajo, que penetró de forma progresiva en los rincones más remotos del mundo, con un nivel acelerado de transacciones económicas, comunicaciones y movimiento de productos, dinero y seres humanos que vinculó a los países desarrollados entre sí y con el mundo subdesarrollado (Hobsbawn, 1999a: 71). Las necesidades económicas de los países desarrollados requerían cada vez más de mercados para colocar su excedente de producción y fundamentalmente de materia prima, en especial las relacionadas con la combustión, como el petróleo y el caucho, propios de este período. El petróleo provenía casi en su totalidad de Europa (Rusia) y de Estados Unidos. Pero ya en ese momento los pozos petrolíferos de Medio Oriente fueron objeto de enfrentamientos y negociaciones diplomáticas. El caucho era un producto netamente tropical, que se extraía de la explotación de los nativos del Congo y del Amazonas y que luego se cultivaría en Malasia. El estaño procedía de Asia y Sudamérica; el cobre, fundamental para las industrias automotriz y eléctrica, se encontraba en Chile, Perú, Zaire y Zambia. Asimismo, existía una gran demanda de metales preciosos y de oro, lo que convertía a Sudáfrica y sus minas en un lugar muy apreciado por las grandes potencias.
Además de las demandas vinculadas a la nueva tecnología, el crecimiento demográfico en las grandes metrópolis significó la expansión del mercado de productos alimentarios. En principio, las demandas eran de productos básicos que provenían de zonas templadas, requiriendo carnes y cereales que se producían a muy bajo coste y en grandes cantidades en diferentes zonas de asentamiento en Norteamérica, Sudamérica, Rusia y Australia. Pero con las transformaciones y la rapidez del transporte se incorporaron productos exóticos y tropicales, como el azúcar, el té, el café, el cacao y las frutas tropicales (Ibíd.: 72-73).
Para las modernas sociedades industriales, según sugieren Scott Nearing y Joseph Freeman (1966: 12-13), no solo era necesario asegurar mercados para vender sus productos o controlar las fuentes de materias primas necesarias –como la comida, el petróleo o los minerales–, sino que había que garantizar las oportunidades en los negocios para las inversiones del excedente del capital. Hasta 1914, los países imperialistas habían establecido sus dominios en los continentes menos desarrollados y, siguiendo la máxima de la “bandera sigue a las inversiones” (Ibíd.: 13), organizaron una maquinaria militar y naval lo suficientemente poderosa como para proteger sus tratados y sus inversiones de los intereses de las potencias rivales.
Estos son los orígenes y las características del imperialismo moderno; ahora es necesario conceptualizarlo. ¿Cómo definimos entonces qué es imperialismo, un término tan complejo que fue tema de discusión durante más de un siglo? Dos versiones marcaron gran parte del debate sobre el tema. Una de ellas la planteó el autor liberal inglés John A. Hobson, quien consideraba que el imperialismo implicó el uso de la maquinaria gubernamental (o estatal) para satisfacer intereses privados, en su mayoría capitalistas, y asegurarles ganancias económicas fuera de sus países de origen (1929: 100). Como bien observó este autor, uno de los primeros en definir y nombrar este término, el imperialismo comenzó a estar en boca de todos y se utilizó para indicar el movimiento más poderoso del mundo contemporáneo. Los debates subsiguientes fueron muy variados y apasionados, y como señala Hobsbawn, no se centraron en el período 1875-1914, sino en las discusiones en el seno del marxismo. Fue el análisis del imperialismo realizado por Lenin en 1916 el que se convirtió en un elemento central del marxismo revolucionario de los movimientos comunistas a partir de 1917 (Hobsbawn, 1999b: 71-72). Para Lenin, el “nuevo imperialismo” tenía sus raíces en una nueva fase específica del desarrollo del capitalismo que, entre otras cosas, conducía a la:
[…] división territorial del mundo entre grandes potencias capitalistas y una serie de colonias formales e informales y de esferas de influencia. Las rivalidades existentes entre los capitalistas que fueron causa de esa división engendraron también la Primera Guerra Mundial. (1917: 66)
En este sentido, nos interesa aquí ampliar la visión economicista del concepto de imperialismo. Dado que este libro se centrará específicamente en imperialismo norteamericano, la temporalidad es amplia: parte desde 1898 y recorre casi todo el siglo XX. Para este fin, proponemos incorporar a su análisis otros elementos de índole cultural e ideológica. Siguiendo a Edward Said, el imperialismo se define como la práctica, la teoría y las actitudes de un centro metropolitano dominante que rige un territorio distante (1996: 43). El imperio deviene así en una relación formal o informal, en la cual un Estado controla la efectiva soberanía de otra sociedad política. Esta puede lograrse por la fuerza, la colaboración política, la dependencia económica, social o cultural. El imperialismo no es simple acumulación y adquisición, sino que se asienta en una estructura ideológica que incluye la convicción de que ciertos territorios y pueblos “necesitan” y “ruegan” ser dominados, así como en nociones que son formas de conocimiento ligadas a tal dominación: el vocabulario de la cultura imperialista clásica está plagado de palabras y conceptos como “inferior”, “razas sometidas”, “pueblos subordinados”, “dependencia” y “expansión” para justificar la dominación. Asimismo, ni la cultura ni el imperialismo están inertes; por lo tanto, sus experiencias históricas son dinámicas y complejas. Un análisis del imperialismo, en este sentido, debe partir de la idea de culturas híbridas, mezcladas, impuras, haciendo énfasis en el vínculo establecido entre la cultura dominante y la cultura dominada (Ibíd.: 51).
Podemos, de esta manera, afirmar que el imperialismo se define como un proceso o una política de establecer o mantener un imperio (Doyle, 1986: 45). La experiencia norteamericana se basó desde un principio en la idea de un Imperium, un dominio, un Estado soberano que se extiende en población y territorio, aumentando su fuerza y poder (Van Alstyne, 1974: 1). En este sentido, la geografía se modificó. En una primera instancia, se proclamó que había que construir el territorio norteamericano. Para tal fin, se combatió, desterró y exterminó a los pueblos originarios de este a oeste en tan solo un siglo. Y ya cuando la República crecía en el tiempo y en poder hemisférico, aparecieron esas tierras lejanas que se convertirían en vitales para los intereses norteamericanos, en las que había que intervenir y luchar: las islas del Pacífico, el Caribe, América Central, Vietnam, Corea y Medio Oriente. Paradójicamente, tan influyente había sido el discurso que insistía en la idiosincrasia norteamericana, en su altruismo, que el imperialismo como concepto o ideología dejó de estar presente en sus textos de historia.
La cultura imperialista norteamericana puede así palparse en su lenguaje, en su discurso, en su insistencia de llevar la libertad y la democracia a cada rincón del mundo. Es en este sentido que el imperialismo norteamericano se prefiguró también como un proyecto de expansión cultural y dominación ideológica que implicó no solo la construcción de un “otro” subalterno en los términos de la cultura dominante, sino de la configuración de una ideología de dominación de esos “otros inferiores”. Michael Hunt es uno de los historiadores que ha sabido destacar el peso de la ideología y de los valores culturales en la visión del “otro” y, en consecuencia, la definición de la política exterior estadounidense. Específicamente para el caso latinoamericano, Hunt ha resaltado que la política exterior estuvo plagada de nociones de dominación, tutelaje, supervisión y de la misión de “no permitir que [los latinoamericanos] corrompieran sus propias sociedades, impidieran el avance de la civilización en el Nuevo Mundo y causaran la intervención de potencias externas exhibiendo su derrumbe moral” (1987: 131).
Según la visión norteamericana, habría países diferenciados; sin embargo, no encontramos una unidad entre ellos, aunque sí una política basada en intereses estratégicos según la época y la cercanía con los Estados Unidos. En ese sentido, América Latina fue considerada como “el patio trasero” y área de influencia por excelencia, justificando su expansión y penetración en el destino manifiesto, la doctrina Monroe, el corolario Roosevelt, la política del gran garrote y la doctrina de seguridad nacional. Por ello mismo, en el presente libro los artículos seleccionados se estructuran en torno a la expansión de los Estados Unidos sobre Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica, sumándose el caso de Filipinas, en el contexto de la guerra con España por los territorios de ultramar que esta perdió a fines del siglo XIX.
Podemos trazar una breve cronología de la expansión norteamericana sobre su “patio trasero”. El primer período se extiende desde 1898 hasta 1947. El eje central en esta etapa fue la intervención militar directa, la subyugación económica y financiera, la presión diplomática a favor de empresas estadounidenses y una pugna por imponer sus criterios e intereses e ir desplazando a otras potencias, fundamentalmente a los españoles, ingleses y rusos.
En un segundo período, desarrollado entre 1947 y 1959, Estados Unidos se enfocó en fortalecer la dominación que ejercía sobre la región en el complejo contexto de los cambios que se estaban produciendo en el orden internacional con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno norteamericano se propuso cooptar el apoyo de la región a sus políticas de Guerra Fría, patrocinando la firma de un tratado de seguridad colectiva suscripto por las naciones americanas (el Pacto de Río, 1947) y la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En 1948 impulsó la concertación del Pacto de Bogotá, el cual aportó un componente de seguridad y cooperación colectiva “en caso de agresión externa” que quedó institucionalizado en la formación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y fue reforzado en 1952 con la elaboración de una doctrina de seguridad nacional hemisférica de “contención global del comunismo”. El objetivo era imposibilitar la entrada y expansión del comunismo en una región que era considerada coto privado norteamericano desde la formulación de la doctrina Monroe, en la que los inversionistas norteamericanos jugaban un papel central en las economías de Centroamérica y Sudamérica, y donde su influencia era prácticamente indiscutible.
Un tercer período comienza en 1959. Este año se convirtió en un parteaguas por el acercamiento de la Revolución cubana a la Unión Soviética (URSS), lo que significó un peligro para la intención de hegemonía continental de Estados Unidos. Una vez establecida la hegemonía continental norteamericana, en la coyuntura de un crecimiento económico vertiginoso y de las postrimerías de la Revolución cubana, John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. A partir de un planteo por el cual los Estados Unidos eran “socios” de América Latina, la Alianza fue un proyecto de desarrollo y reforma regional que –excluyendo a Cuba– abarcaba créditos para la conformación de industrias dirigidas a suplir necesidades regionales, la conformación de mercados comunes, la integración americana en un mercado único y la reforma agraria. Esto se combinaba con la creación de un sector técnico y capacitado para efectivizar este desarrollo, por lo que la educación recibiría un fuerte incentivo. Asimismo, se promovería la democracia (en versión norteamericana) como forma de gobierno. Los instrumentos privilegiados de esta política fueron: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la OEA, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL) y la Agencia de Información de los Estados Unidos (United States Information Agency, USIA).
Identificamos un cuarto período entre 1964 y 1976. Este “ciclo de dictaduras represivas” se inicia en 1964 con el golpe de Estado en Brasil y culmina con el golpe en la Argentina, en 1976. Esto le permitió a Estados Unidos eliminar físicamente los “proyectos políticos alternativos” y profundizar el proceso de reorganización de los aspectos socioeconómicos del continente. A partir de ese momento, se inició un período de democracias restringidas (proyecto de la Comisión Trilateral), en el cual, anulado lo que se entendía como “peligro anticapitalista” y eliminadas las posibles oposiciones, el planteo consistía en liberar el juego político. De lo contrario, se suponía que mantener la presión podría generar una renovada ronda de radicalización. Por ende, lo ideal eran regímenes electorales tutelados, cuyo modelo fue la reforma electoral chilena de 1980. Esta se basó en la reorganización política brasileña de 1979, con nuevos partidos oficialistas instrumentados desde el poder y presidentes nombrados de forma indirecta (como Tancredo Neves y José Sarney). De ahí la política de derechos humanos de Jimmy Carter (1977-1981), cuyo eje principal fue la relegitimación de la presidencia ante su propio electorado, pero que a su vez sirvió para generar presión en torno a las aperturas restringidas.
El surgimiento en 1977 de una nueva ronda de movimientos revolucionarios, esta vez en Centroamérica, y el éxito de la revolución sandinista obligaron a Estados Unidos a repensar su táctica antisubversiva. A partir de 1980, aprendiendo de la experiencia argentina y analizando el problema de la revolución, Estados Unidos decidió que no había que aplastarla, sino desangrarla. El objetivo era demostrarle a la población que la revolución social no solo no resuelve nada, sino que empeora las cosas. Tanto en Nicaragua como en Guatemala y El Salvador se aplicó la denominada “guerra de baja intensidad”. Otro eje importante del gobierno de Carter fue la modificación de la política de enfrentamiento con el comunismo. El criterio era que, en lugar de ser una confrontación Este-Oeste, debía ser un enfrentamiento Norte-Sur. Así como se buscó la distensión con China (diplomacia del ping-pong) también se generaron aperturas hacia Cuba y la URSS. La idea básica era que la superioridad de la vida cotidiana estadounidense (niveles de consumo) generaría contradicciones en estos países. Uno de los efectos fue la liberación de la posibilidad de viajar a Cuba, y el resultado fue el eventual éxodo del Mariel (1980).2 Esta política, a su vez, generó contradicciones en el seno de los sectores dominantes norteamericanos, por lo que la política osciló entre la agresión abierta (de bloqueo/invasión) y el ataque indirecto bajo el disfraz de aperturas. Como telón de fondo estaba el tema de la deuda externa: elemento clave no solo para comprender las relaciones con América Latina, sino también las estrategias de acumulación de Estados Unidos y la propia debilidad del sistema.
Un quinto período comienza con la década de 1980, cuando en el marco de la Segunda Guerra Fría lanzada por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) se apuntó a dirigir y consolidar las democracias restringidas. Estados Unidos no vio a América Latina como una unidad, o sea un bloque de países, sino como naciones con intereses claramente diferenciados. Eso le permitió privilegiar a algunos, como es el caso de Chile, y aislar a otros, por ejemplo, a Perú durante el gobierno de Alan García. En esta época, Brasil se perfiló como un desafío regional autónomo con una política exterior propia a partir del poderío económico generado por el “milagro brasileño”. La contrapartida fue Chile con una política exterior fuertemente ligada a Estados Unidos, dada su creciente participación en las exportaciones hacia el mercado interno norteamericano. En menor grado, Argentina intentó una política no alineada de acercamiento a Estados Unidos. Ante la iniciativa venezolana-brasileña para renegociar la deuda, Argentina participó para después hacer un acuerdo bilateral. El tema de la deuda externa (sobre todo en el caso latinoamericano) va ser fundamental para mantener el flujo de remesas de capitales que equilibran la balanza de pagos. En otras palabras, a partir de 1975 la balanza comercial de América Latina con Estados Unidos va a ser ampliamente favorable al primer sector, y se verá equilibrada por la balanza de pagos, que a partir de ese momento será ampliamente deficitaria.
Esta lectura hizo que durante los conservadores años ochenta, Estados Unidos orientara su política exterior latinoamericana en dos direcciones. Por un lado, apoyó a los grupos de cubanos exilados. Por el otro, reorganizó su “ayuda” exterior para que fuera otorgada en forma “indirecta”. Esto derivó no solo en fuertes presiones para que América Latina se alineara con la política de la Casa Blanca en la nueva y renovada Guerra Fría, sino que creció la incidencia de los organismos financieros internacionales para lograr el primer objetivo. Los contratos y asesorías generados por organismos como el Banco Mundial crearon un sector social propenso a mantener y profundizar esta relación y, al mismo tiempo, a difundir políticas económicas y sociales vinculadas a las estrategias norteamericanas.
La década de 1990 trajo serios problemas tanto para América Latina como para Estados Unidos. La caída de la URSS y la desaparición del campo socialista implicaron un desplome abrupto en el comercio exterior de los países latinoamericanos, puesto que la URSS era comprador de cantidades importantes de alimentos y materias primas. A su vez, las posibilidades especulativas y de inversión en estos nuevos mercados hicieron que el flujo de capitales hacia los países latinoamericanos, que ya venía en baja, se encontrara aún más restringido. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia de un mundo unipolar, aunque pronto debió enfrentar el desafío de países como Alemania y Japón (cada uno con sus expansivas áreas de influencia en la Comunidad Europea y en la Cuenca del Pacífico, respectivamente) a su hegemonía en solitario. Estados Unidos respondió a este nuevo escenario con la política de George Bush (padre) y con su propia propuesta de integración americana: primero el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y en 2005 el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Esto implicó implementar esfuerzos para reorganizar las economías latinoamericanas con el fin de que fueran más compatibles con la estadounidense, y también impulsar la apertura de mercados y la privatización de empresas del Estado.
En torno a esta propuesta, para América Latina surgieron varios “problemas”:
a. el día de la firma del NAFTA, apareció la insurgencia del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional);
b. Brasil organizó el MERCOSUR y, a partir de ahí, intentó negociar el ingreso al ALCA en condiciones más ventajosas;
c. en Colombia se fortaleció la insurgencia guerrillera;
d. el proceso de privatizaciones desestabilizó buena parte del subcontinente y generó un auge de movimientos nacionalistas (como, por ejemplo, el de Hugo Chávez en Venezuela) y de conflictos sociales;
e. Brasil giró levemente a la izquierda con la elección de Lula da Silva;
f. los “imperialismos competidores” (Alemania, Japón y China) comenzaron a invertir fuertemente en ciertos países latinoamericanos (sobre todo Brasil) como reaseguro de estar dentro del área comercial del ALCA y sus barreras proteccionistas;
g. establecida durante la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la política de generar crecimiento con especulación dio lugar hacia el año 2000 a una crisis cada vez más aguda, que se fue profundizando hasta hacer eclosión en 2008.
Dado que el futuro solo augura mayores conflictos en un proceso cada vez más rápido de integración de las Américas, que traerá aparejada la mayor intervención de Estados Unidos en los asuntos internos latinoamericanos, es que proponemos repensar las clásicas nociones con las que se aborda la relación imperialista que Estados Unidos mantiene con América Latina. Así, a través de una serie de artículos especialmente producidos y revisados para este libro, proponemos salirnos de las conceptualizaciones esquemáticas tanto del imperialismo estadounidense como de las críticas y las formas de resistencia a la dominación que emergieron desde América Latina.
La presente compilación se compone de dos secciones. La primera parte, denominada “Los orígenes del imperialismo norteamericano. Expansionismo territorial y visiones críticas desde América Latina en la primera mitad del siglo XX”, reúne producciones que giran en torno a dos grandes ejes. Uno de ellos explora los orígenes del expansionismo territorial estadounidense, la retórica imperialista y su carácter de “excepcionalidad”. El otro analiza algunas de las respuestas que surgieron en Latinoamérica sobre el avance del “coloso yanqui” y que se conformaron en los movimientos críticos denominados “antimperialismo latinoamericano”.
La segunda parte, titulada “Imperialismo cultural estadounidense. Expansionismo ideológico, hegemonía y resistencia antimperialista en la segunda mitad del siglo XX”, compila una serie de artículos que se centran en la complejidad que adoptó el imperialismo estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. A través de lo que podríamos denominar “estudios de caso”, se analizan el accionar imperialista de Estados Unidos en Centroamérica y Sudamérica antes y después de la Segunda Guerra y la compleja dinámica entre el reforzamiento de la hegemonía norteamericana y la resistencia antimperialista de distintos actores regionales.
Bibliografía
Bennett, S. H. y Howlett, C. (2014). Antiwar dissent and peace activism in World War I America. A documentary reader. University of Nebraska Press.
Doyle, M. (1986). Empires. Ithaca, Cornell University Press.
Hobsbawn, E. (1999a). La era del capital, 1848-1875. Buenos Aires, Crítica.
______.(1999b). La era del imperio, 1875-1914. Buenos Aires, Crítica.
Hobson, J. A. (1929). Imperialism. Nueva York, James Pott & Co.
Hunt, M. (1987). Ideology and US foreign policy. New Haven, Yale University Press.
Lenin, V. (1917). Imperialism, the final stage of capitalism. Boston, Progress Ptg.
Nearing, S. y Freeman, J. (1966). Dollar diplomacy. The classic study of american imperialism. Nueva York, Monthly Review Press.
Said, E. (1996). Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama.
Van Alstyne, R. (1974). The rising american empire. Nueva York, Norton.
PRIMERA PARTE
LOS ORÍGENES DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO. EXPANSIONISMO TERRITORIAL Y VISIONES CRÍTICAS DESDE AMÉRICA LATINA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Presentación
Inicia esta sección el artículo de Malena López Palmero “¿Un imperialismo excepcional? Reflexiones sobre el excepcionalismo estadounidense a la luz de la guerra hispano-cubano-estadounidense (1898)”. En este texto, la autora se plantea como objetivo central analizar y caracterizar la noción de excepcionalismo norteamericano, definiéndolo como la construcción de un consenso hegemónico que tuvo sus orígenes en la política exterior de Estados Unidos durante la guerra hispanocubano-estadounidense de 1898. Para este fin, la autora divide su artículo en dos partes: por un lado, realiza un exhaustivo estudio de las diferentes corrientes historiográficas sobre el tema; y por el otro, analiza las distintas estrategias imperialistas que se aplicaron en esta guerra desde 1898 hasta 1902. Lo que López Palmero logra demostrar son las continuidades y las rupturas que ha tenido la idea de excepcionalismo norteamericano, llegando a la conclusión de que “en 1898, y desde entonces hasta nuestros días, el Gobierno estadounidense se atribuyó el derecho –e incluso la responsabilidad o “misión”– de exportar libertad al mundo entero. Tal vez lo más excepcional del imperialismo sea, entonces, que solo un estadounidense puede formular el imperialismo de este modo, y solo otro puede creerlo. En el resto del mundo ‘la dominación jamás es benigna’”.
En segundo lugar, se sitúa el artículo de Darío Martini, “Guerra filipino-estadounidense (1899-1902). Un ‘laboratorio de ensayo’ hegemónico”. En esta línea de análisis sobre el excepcionalismo y expansionismo norteamericano, el autor estudia la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898, donde España tuvo que abandonar sus demandas sobre Cuba, mientras que Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron cedidas a la nueva potencia vencedora. Específicamente, Martini analiza el caso de Filipinas y aplica el concepto de “laboratorio de ensayo” de Alfred McCoy, tomando este ejemplo para explicar qué implicancias tuvo y cómo se desarrollaron estos métodos de dominación que luego fueron aplicados en diversos escenarios a nivel mundial y utilizados frente a la disidencia política en el escenario político doméstico. Tras la ocupación militar en Filipinas, Martini estudia de qué modo se dio la cooptación política, económica y cultural, asentada en una clase dirigente “amiga y dócil”. El autor concluye en que Estados Unidos enriqueció y perfeccionó las técnicas de dominación imperialista, colaborando activamente en la creación de un “estado policial” que aparece de manera recurrente a lo largo de toda la historia filipina reciente. Por último, lo interesante del abordaje del artículo radica en que incorpora el estudio de la resistencia filipina, primero encarnada en los nacionalistas filipinos, por medio del Katipunan, y luego en diversas guerrillas independentistas.
A continuación, la producción de Ariela Schnirmajer, “Las Escenas norteamericanas en la ‘era del imperio’ o la porosidad del pensamiento martiano”, en donde la autora analiza las publicaciones periodísticas de José Martí desde su exilio neoyorquino para diversos diarios de América Latina. Una ciudad, Nueva York, en pleno proceso de urbanización (1880-1895), fue el escenario para que el escritor cubano realizara Escenas norteamericanas. Allí quedó plasmada la gestación del nuevo orden imperial estadounidense. Schnirmajer se centra en el marco de las luchas obreras en Estados Unidos y de la crítica de José Martí al monopolio, a la ganancia desmedida y a los desajustes en la sociedad norteamericana –puntualmente del capital y el boicot–, y en la relación entre capital y trabajo durante las huelgas ferrocarrileras de 1886. La autora parte de la hipótesis de que las transformaciones del juicio crítico martiano respecto de los conflictos entre capital y trabajo entran en sintonía con los cambios en la representación caricaturesca efectuada por la revista Puck de los actores involucrados. Lo interesante del trabajo de Schnirmajer es cómo cruza diferentes estilos y formatos de textos o, como ella lo denomina, la “intertextualidad” entre los escritos de Martí con el fotoperiodismo de Jacob Riis, la tragedia shakespeariana y el realismo de Charles Dickens.
Cierra esta primera sección el artículo de Mariana Mastrángelo, “Carlos Pereyra y la interpretación latinoamericana de ‘El o Los mitos de Monroe’”, en el que la autora hace un recorrido por la vida y obra del escritor mexicano Carlos Pereyra. Particularmente, analiza la visión que el autor desarrolló del imperialismo norteamericano en su libro El mito de Monroe, escrito en el año 1914. En esta obra, el escritor se plantea ir derrumbando los distintos mitos y tabúes en torno a la doctrina Monroe, la cual para Pereyra no es doctrina, ya que “tiene la apariencia y la realidad de un tabú, es decir, de una prohibición esencialmente mágica”. De esta manera, en un libro estructurado en tres capítulos, se van derribando uno por uno los tabúes que el autor plantea, dando como ejemplos las distintas intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el modo en que fue virando la ideología imperialista del “coloso americano” desde mediados de la década de 1880 hasta inicios del siglo XX. Lo interesante del análisis de la obra de Pereyra, que queda plasmado en este artículo, es el lugar que ocupó el escritor mexicano como protagonista contemporáneo de los hechos que narra, constituyéndose como uno de los ejemplos del antimperialismo surgido desde las entrañas de Latinoamérica.
¿Un imperialismo excepcional? Reflexiones sobre el excepcionalismo estadounidense a la luz de la guerra hispano-cubano-estadounidense (1898)
Malena López Palmero
La noción de excepcionalismo estadounidense, en tanto construcción histórica, es un tópico en constante discusión y de especial preocupación en la actualidad. Mientras se escriben estas líneas, otro ataque perpetrado por un ciudadano estadounidense, esta vez en Las Vegas, anota un lamentable récord en el ranking de tiroteos en ese país.3 El mundo se pregunta cómo puede ser posible una atrocidad semejante. Irónica o paradójicamente, esto ocurre en el país que “inventó” la libertad en 1776, junto con sus indisociables valores republicanos: la democracia, la igualdad y el individuo.
¿Puede pensarse como un condenable efecto de estos valores, siguiendo la metáfora de la espada de doble filo presentada por Seymour Martin Lipset? En su libro American exceptionalism. A double-edged sword, de 1996, este reconocido sociólogo y politólogo afirmaba que Estados Unidos seguía siendo cualitativamente diferente, un caso aparte, que no necesariamente era mejor, pero sí el país “más religioso, optimista, patriótico, orientado a la derecha e individualista”. Pero también el país con uno de los índices más altos de delito y de encarcelación, y definitivamente con el mayor índice de abogados per cápita del mundo, además de destacarse por “la desigualdad de los ingresos, los altos índices de delincuencia, los bajos niveles de participación electoral, y una poderosa tendencia a moralizar, que a veces es rayana a la intolerancia hacia las minorías políticas y étnicas” (2006: 15).
En la medida en que la noción de excepcionalismo constituye el argumento más importante en los debates sobre las identidades de los ciudadanos de Estados Unidos (Madsen, 1998: 1), ha sido utilizada para explicar fenómenos tan disímiles y complejos como la distinción de las tradiciones culturales, la evolución del movimiento obrero, las diferencias entre Estados Unidos y Europa y una peculiar política de bienestar social, entre otros. La noción cobró plena vigencia desde que Alexis de Tocqueville afirmase, a mediados de la década de 1830, que “la situación de los norteamericanos es, pues, enteramente excepcional”, a tal punto que “ningún pueblo democrático la alcanzará nunca” (1996: 416). La historiografía se ha detenido, en su mayor parte, en los aspectos que hacen a la construcción de la hegemonía en el interior del país, pero son escasos y relativamente recientes los análisis que articulan la noción de excepcionalismo con el imperialismo estadounidense.
La propuesta de este trabajo consiste precisamente en analizar el excepcionalismo en relación con lo que tradicionalmente se ha considerado el origen del imperialismo: la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898. Ello implica volver sobre la noción de excepcionalismo, en sus aspectos principales y en sus tratamientos historiográficos, para analizar la intervención militar de Estados Unidos en el Caribe a partir de la guerra en Cuba contra el dominio colonial español. Como resultado de la “espléndida guerrita”,4 Estados Unidos consiguió un dominio informal, aunque legal, sobre Cuba. Pero otras acciones militares paralelas en el Caribe y en el Pacífico dieron como resultado un dominio formal sobre otros territorios que habían pertenecido al ya extinto imperio español, como Puerto Rico y Filipinas, además de las islas del Pacífico Guam y Wake.5
La visión más extendida ha considerado a la guerra hispano-cubanoestadounidense como un punto de inflexión en materia de política exterior, argumentando que a partir de 1898 Estados Unidos abandonó su tradicional aislacionismo para intervenir activamente en territorios ajenos a sus fronteras nacionales, convirtiéndose así en una potencia internacional de la talla de los grandes poderes de Europa. Sin embargo, se ha insistido en distinguir a la política exterior estadounidense del colonialismo propio de Europa Occidental y del imperialismo de la Rusia autocrática. Muchas de las lecturas que admiten una nueva condición de tipo imperial para los Estados Unidos se esmeran por amortiguar su significado en términos morales. Ello se expresa en una fuerte tendencia, tal como señala Thomas Bender, que “estima que los acontecimientos de 1898 fueron una aberración, una desviación de la tradición norteamericana, impulsada por el deseo de participar en la carrera imperial europea de fines de siglo” (2011: 231).6
Bender reconoce que el imperialismo estadounidense de fines del siglo XIX se diferenció del colonialismo europeo en tanto se desechó la opción de un gobierno formal en favor de otros métodos más innovadores, como la figura jurídica del “territorio no incorporado” o mecanismos informales de dominio económico a través de inversiones y del control del comercio. Estas características son precisamente las señaladas por aquellos que han resaltado el carácter excepcional de la política exterior de los Estados Unidos, morigerando sus efectos más reprobables. La mayor parte de los estadounidenses, agrega Bender, “tiene reparos en reconocer el papel central que le correspondió al imperio en su historia, y mucho más en admitir que el imperio norteamericano fue uno entre muchos” (Ibíd.: 21). Al colonialismo europeo, los estadounidenses contraponen un tipo de imperio que, si se quiere, garantiza la apertura, mientras que los antiguos imperios insistían en la exclusividad (Ibíd.: 246).
Eric Foner, en su libro La historia de la libertad en EE.UU., ha visto las políticas de intervención de Estados Unidos en el exterior en términos de la expansión de la idea de libertad que fuera dominante en cada período histórico. Los proponentes de una política exterior imperial habrían adoptado un lenguaje de la libertad marcadamente racista. En sus palabras, “la triunfal irrupción de Estados Unidos en la escena mundial como poder imperial en la guerra hispano-estadounidense ligó aún más el nacionalismo y la libertad americana a las nociones de la superioridad anglosajona y desplazó, en parte, la anterior identificación de la nación con las instituciones políticas democráticas” (1998: 232). Más adelante se retomará el aspecto de las continuidades y rupturas que supuso el imperialismo de 1898. Basta destacar, por ahora, la propuesta de Foner para pensar otra posible condición excepcional del imperialismo vigente desde finales del siglo XIX: una creencia extendida y fuertemente arraigada en la conveniencia presuntamente ecuánime de exportar la libertad al resto del mundo.
La noción de excepcionalismo a través de la historiografía
La noción de excepcionalismo se remonta a los tiempos de la revolución de la independencia, como parte de un discurso de una elite que buscaba diferenciarse de la metrópoli, pero fue Alexis de Tocqueville el que le dio su impronta, todavía vigente, en su alabanza al sistema democrático estadounidense. El despliegue fenomenal de la democracia observado por Tocqueville se basaba en instituciones libres que se remontaban a la época colonial y en una participación política igualitaria, desprovista de “gérmenes” aristocráticos (lo cual entra en evidente contradicción con la situación del sur esclavista) que se sustentaba a la vez en condiciones materiales especialmente ventajosas: el acceso a tierras del Oeste y la ley de sucesión igualitaria que permitirían una cierta homogeneización económica y social entre los habitantes (1996: 67-71). En sus palabras, “Norteamérica presenta, pues, en su estado social, el más extraño fenómeno. Los hombres se muestran allí más iguales por su fortuna y por su inteligencia o, en otros términos, más igualmente fuertes que lo que lo son en ningún país del mundo, o que lo hayan sido en ningún siglo de que la historia guarde recuerdo” (Ibíd.: 72).
La escuela patriótica, la primera historiografía profesional que tuvo sus orígenes tras la Guerra Civil y se consolidó hacia la década de 1890, subrayó el carácter providencial del pueblo norteamericano. Aunque bajo el ropaje del objetivismo, sus exponentes George Bancroft y Francis Parkman escribieron la historia de la nación en clave de paradigma del progreso y la libertad, conducida por grandes hombres o “padres fundadores” de la patria. Esta interpretación histórica, nacionalista y fundamentalmente WASP,7 “entroncó con las necesidades de la clase dirigente de construir una genealogía democrática y popular en un período de competencia salvaje y concentración de la riqueza” (Pozzi, 2013: 16). Asimismo, daba coherencia a la doctrina del destino manifiesto, un sistema de valores que “funcionó de manera práctica y estuvo arraigado en las instituciones” (Abarca, 2009: 44). La escuela patriótica exaltó las cualidades excepcionales de los estadounidenses para apoyar y justificar la expansión territorial, tanto en la guerra contra México por la anexión de Texas (1846-1848) como en la guerra contra España de finales de siglo, la cual se desarrolla en el próximo apartado.
La escuela progresista (1890-1920) coincide temporalmente con la denominada “era progresista”. Se llamó así al período caracterizado por un notable crecimiento de las funciones reguladoras del Estado, a partir de una mayor inversión en servicios públicos y cierta extensión de derechos, como el voto femenino. En el contexto de la consolidación del modo de acumulación monopolista, estas reformas sirvieron como contención ante una sociedad cada vez más polarizada y con altos niveles de conflictividad. Durante este período tuvo lugar la expansión imperialista en el Caribe y el Pacífico a través intervenciones militares, pero también a través de la diplomacia del dólar o de acuerdos comerciales, como fue el caso de la política de puertas abiertas con China de 1901.
En contraposición a la escuela patriótica, los intelectuales de la escuela progresista, cuyos exponentes fueron Charles Beard, Frederick Jackson Turner y Vernon L. Parrington, hicieron foco en las transformaciones que habían dado lugar a esa sociedad tan heterogénea en la que vivían, aunque sus análisis tomaron sendas divergentes. Mientras Beard (1913) hizo una crítica de los fundamentos económicos de la Constitución, Turner presentó su tesis sobre las virtudes de la frontera, proveyendo así un marco “científico” para la idea de destino manifiesto. Parrington, por su parte, estudió el desarrollo de la cultura y el pensamiento estadounidense en relación con la estructura económica y social en general y con los intereses materiales concretos de los pensadores en particular. De este modo, enfatizaba el orgullo y la ganancia como móviles de los pensadores que forjaron la idea de democracia, y no el determinismo geográfico, a diferencia de Turner (Pozzi, 2013: 18). Este último fue sin dudas quien más colaboró en la construcción de la noción de excepcionalismo.
En El significado de la frontera en la historia estadounidense (1893), Turner puso el foco en la alta movilidad geográfica sobre las tierras aparentemente baldías del Oeste y en la capacidad del trabajador para adquirir propiedad. Este argumento abonaba aquel otro más difundido que sostenía que el éxito del capitalismo estadounidense descansaba en la creación de una clase obrera complaciente. Pero más contundente fue su afirmación sobre la contribución decisiva de la frontera en la creación de un sistema democrático, alejado de las influencias europeas, que se alimentaba del individualismo extremado por “la iniciativa personal y la capacidad de improvisación en la organización de la nueva sociedad” (Ratto, 2001: 105). En palabras de Turner, “el avance de la frontera significa un continuo alejamiento de la influencia de Europa, una firme progresión hacia una independencia según planteamientos estadounidenses” (1961: 189).8
Richard Hofstadter señaló que la viabilidad de la tesis de Turner radicaba en ver la frontera como “válvula de seguridad”, la cual habría permitido acceder a una “tierra prometida de libertad e igualdad” a los oprimidos por restricciones políticas o por bajos salarios (1970: 150). En línea con Hofstadter, Daniel Rodgers llamó la atención sobre el “renacimiento permanente” que suponía para Turner la experiencia de la frontera: “Como Marx, Turner propuso una ley histórica de desarrollo, de lo simple a lo complejo, de la economía primitiva a la economía manufacturera, de lo salvaje a lo civilizado […] en un esquema donde la frontera es emancipadora porque allí no se cumplen esas leyes del desarrollo” (1998: 25).
En cuanto a la conformación de un carácter nacional típicamente estadounidense, Turner remarcó que el dominio de la naturaleza y el hecho de hacer frente a los riesgos exigieron un alto grado de individualismo y pragmatismo, el abandono de regionalismos previos y la creación de instituciones plurales de gobierno. La expansión de la frontera era, pues, espacio vital para el florecimiento de una democracia sin precedentes. De este modo, Turner propuso una justificación “científica”, o más bien material, para el expansionismo estadounidense. Si bien la validez de la tesis de Turner ha sido paulatinamente descartada, sus efectos ideológicos son perdurables, en tanto ubica al excepcionalismo estadounidense en la frontera, la cual permitiría extender las virtudes del sistema democrático descripto por Tocqueville.
La noción de excepcionalismo fue dejada de lado por la historiografía de la vieja izquierda de las décadas de 1930 y 1940. La impronta nacionalista de la noción del excepcionalismo chocaba con la ideología de historiadores en su mayoría vinculados al Partido Comunista, que no buscaron la peculiaridad de los casos analizados, sino la articulación con tendencias más generales del cambio histórico. Un historiador prolífico de esta corriente fue Philip S. Foner, quien además de su vasta producción relativa al movimiento obrero estadounidense analizó años más tarde el nacimiento del imperialismo norteamericano. En La guerra hispano/cubano/americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano (1972), Foner hizo un exhaustivo análisis de la lucha cubana por su independencia a fines del siglo XIX y de las tempranas aspiraciones y maniobras imperialistas de Estados Unidos sobre ese territorio. Como resultado de la guerra, Estados Unidos impuso un nuevo tipo de imperialismo, sustituyendo a los británicos como fuerza dominante en Latinoamérica (1972, vol. 2: 391). El argumento de Foner indica que los móviles del neocolonialismo resultante en nada se distinguían de los de un imperialismo entendido como fase superior del capitalismo.
Desde la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevas teorías y perspectivas de las ciencias sociales, con anclaje en la interdisciplinariedad. Durante los años cincuenta y principios de los sesenta, en el contexto de la Guerra Fría, la renovación historiográfica puso nuevamente al excepcionalismo norteamericano en el centro del debate (Molho y Wood, 1998: 10). Esta historiografía rotulada como escuela del consenso se caracterizó por celebrar la estabilidad de las instituciones de Estados Unidos y elogiar su participación en las guerras mundiales y en la Guerra Fría.
Tal como se desprende de su rótulo, la escuela del consenso evitó el tratamiento del conflicto en la historia de los Estados Unidos. Para ello insistió en la inexistencia de clases sociales o su contrapartida, la existencia de una clase media amplísima. Los historiadores del consenso subrayaron los elementos aglutinantes y perdurables de los valores fundantes de la nación, tales como la libertad, la democracia y la igualdad. Louis Hartz, Daniel Boorstin, Perry Miller, Robert Brown y Richard Hofstadter, para nombrar algunos de los más importantes referentes, se volcaron a un análisis esencialista de las instituciones estadounidenses. Enfatizaron el valor del pragmatismo en contraposición a la pugna ideológica y filosófica, típica de Europa.9 Revitalizaron la tesis de Turner al resaltar las oportunidades sin precedentes de una frontera en expansión y reconocieron la validez de la escuela patriótica al destacar el “espíritu pragmático” de la identidad estadounidense.
Quizá el académico más comprometido con la noción del excepcionalismo fue el politólogo Louis Hartz. En La tradición liberal en los Estados Unidos (1955), retomó los postulados de Alexis de Tocqueville respecto a la ventajosa ausencia de una herencia feudal, que habría hecho imposible la existencia tanto de una aristocracia hereditaria como de una clase de desposeídos. Ese excepcional pasado colonial, según Hartz, se proyectó históricamente en una resistencia típica del socialismo y de la derecha conservadora, como así también en el afianzamiento del individualismo. Si la sociedad estadounidense había sido excepcionalmente homogénea, entonces las ideologías y políticas clasistas no tenían razón de ser. La ausencia del pasado feudal implicaba, para Hartz, que no había lugar para un Robespierre, un De Maistre, un Marx, un Goebbels o un Stalin, sino para un “eterno Locke” (Rodgers, 1998: 28).
Louis Hartz ubica el origen del excepcionalismo estadounidense en la propia colonización de lo que será luego Estados Unidos, ejecutada por “hombres que huían de las opresiones feudales y clericales del Viejo Mundo” (1994: 19). La inexistencia de estas opresiones llevó, según Hartz, a la inversión de “una suerte de ley trotskista de desarrollo combinado: los Estados Unidos se saltan la etapa feudal de la historia, tal como Rusia, supuestamente, se saltó la etapa liberal” (Ídem). Su propuesta, como la de tantos otros historiadores de la escuela del consenso, fue adoptar el método comparativo “no para negar nuestra singularidad nacional” sino, por el contrario, para demostrar su “singularidad nacional” (Ibíd.: 20). En su embate contra el marxismo, sostuvo que la estabilidad institucional y el amplio consenso en torno a ella descansaban en una amplia sociedad de sectores medios fuertemente cohesionada. La amalgama era, para Hartz, de índole ideológica: el excepcional lenguaje de libertad estadounidense, a la sazón basado en la idea de John Locke sobre el gobierno limitado y, consecuentemente, un grado particularmente elevado de individualismo y pragmatismo.10
Siguiendo a Hartz, Estados Unidos fue el espacio para la mayor realización y cumplimiento del liberalismo. Por lo tanto, su consenso era infranqueable, insuperable, exportable. Un liberalismo “cuya fuerza ha sido tan grande que ha planteado una amenaza para la libertad misma”, como por ejemplo durante “la histeria de miedo al rojo”.11 J. G. A. Pocock criticó el peso que Hartz le confirió a la tradición lockeana y sostuvo en cambio la influencia republicana. Sin embargo, reconoció la fuerza del planteo de Hartz al notar que en la academia estadounidense se puede criticar el carácter del liberalismo pero de ningún modo impugnar que este haya sido el basamento ideológico de los Estados Unidos (1987: 338-339).
La escuela del consenso tiene su propia tendencia dedicada a los estudios de las relaciones exteriores, llamada escuela realista. Este enfoque presta atención a las relaciones de fuerza entre Estados Unidos y sus rivales en determinados contextos, pero sin abandonar la convicción de que el móvil principal de la política exterior es idealista. Abstracciones tales como la ley internacional se anteponen ante la evidencia de políticas de poder (LaFeber, 1997: 377).
Los postulados de la escuela del consenso fueron cuestionados por la nueva izquierda desde finales de la década de 1960 y hasta finales de la década de 1970. Esta historiografía se nutrió ideológicamente del movimiento antibélico en tiempos de la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana y el movimiento estudiantil, convocando así a historiadores marxistas militantes. Estos propusieron una historia radical vista “desde abajo”, atendiendo a la cultura popular y el rol de las minorías, y enfatizando la cuestión del conflicto en la historia de los Estados Unidos, particularmente el conflicto de clase. Algunos estudios sobre el movimiento obrero que indagaron sobre la fragmentación de la clase obrera y su incapacidad para llevar adelante su transformación social terminaron por admitir la inviabilidad del socialismo en los Estados Unidos. Con diferentes desarrollos y puntos de partida ideológicos, acabaron por coincidir con la escuela del consenso respecto a esta condición presuntamente excepcional de los Estados Unidos.12
La nueva izquierda contó con una vertiente denominada “revisionista” dedicada al análisis de las relaciones internacionales. Los revisionistas tomaron distancia de los imperativos ideológicos y evidenciaron, en cambio, los móviles económicos del intervencionismo estadounidense en distintos contextos. El representante más radical de esta corriente fue William Appleman Williams, quien en La tragedia de la diplomacia norteamericana (1959) denunció que el problema fundamental de la diplomacia, que los historiadores “realistas” se negaban a admitir, radicaba en el “conflicto entre los ideales de Norteamérica y la práctica de ellos” (1960: 14). Para Williams, no habría nada excepcional en la creencia generalizada sobre la incapacidad de ciertas poblaciones para solucionar “realmente” sus problemas, a menos que se recurra a una intervención por parte de Estados Unidos. Por el contrario, esta creencia es en todo consecuente con la ideología dominante de cualquier país imperialista (Ídem). La norteamericanización del mundo, despojada de su retórica liberal y hasta humanitaria, dejaría al desnudo una característica de la política exterior que había comenzado en la década de 1890: la reacción ante la amenaza del estancamiento económico y el miedo a las conmociones sociales (Ibíd.: 17).
Los historiadores de la nueva izquierda se caracterizaron, pues, por ofrecer una vehemente denuncia del imperialismo estadounidense, señalando sus más condenables efectos sobre las poblaciones afectadas en el exterior, desde luego, pero también denunciando los mecanismos de explotación, segregación y persecución que supuso a nivel doméstico. Al igual que los historiadores de la vieja izquierda, destacaron los móviles económicos del imperialismo, aunque algunos aportes más actuales, como el de Walter LaFeber, complejizan el análisis con factores políticos e institucionales.13
El revisionismo de la nueva izquierda ha sido atacado en el seno mismo de su materialismo histórico por historiadores más heterodoxos, quienes adujeron falta de evidencia para asociar las políticas imperialistas con los intereses económicos hacia fines del siglo XIX. Una síntesis preparada por Andrés Sánchez Padilla muestra que las objeciones se apoyaban en una amplia gama de aspectos, desde el carácter errático de la política exterior hasta los imperativos electorales del partido republicano (2016: 155).14 No obstante la pretensión crítica de este denominado “posrevisionismo”, no se ha logrado eclipsar la importancia historiográfica que siguen manteniendo los revisionistas respecto de su capacidad explicativa y los realistas respecto de su pervivencia ideológica.
En cuanto a la noción del excepcionalismo, los nuevos aportes de la historia global –como es el caso del ya mencionado Thomas Bender–, de la nueva historia atlántica y de las historias conectadas proponen interpretaciones complejas, de carácter trasnacional. Estas descentran al excepcionalismo del análisis y lo presentan en una compleja interrelación de fenómenos históricos a escala global, en clara contraposición con las historias nacionales.
Hasta aquí se ha trazado un recorrido de las distintas escuelas historiográficas respecto del tratamiento de la noción de excepcionalismo que, como se ha visto, tiene sus adeptos más destacados en la escuela patriótica y la escuela del consenso, de corte liberal, conservador y expansionista. Por su parte, corrientes radicales como la vieja y la nueva izquierda procuraron en buen grado evitar al excepcionalismo en sus análisis. En los casos en que el excepcionalismo cobra importancia, como por ejemplo en el estudio del movimiento obrero para la nueva izquierda, tiene un tratamiento crítico que incluye a las clases sociales y sus conflictos.
También se han tratado las corrientes historiográficas dedicadas al estudio de la política exterior estadounidense, con los “realistas”, adeptos a la escuela del





























