![Antes de que los cuelguen [Edición ilustrada] - Joe Abercrombie - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/29cdad00c4f367685dda78bb44a8b560/w200_u90.jpg)
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Continuamos con el proyecto de ediciones ilustradas de las novelas de Joe Abercrombie. Tras La voz de las espadas, con las espectaculares ilustraciones de Alejandro Colucci, llega el segundo volumen de la trilogía de La Primera Ley: la apasionante Antes de que los cuelguen, a cargo del extraordinario artista David Benzal. La mejor fantasía en ediciones preciosas y cuidadas que te van a acompañar por mucho tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1036
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Para los cuatro lectores.Ya sabéis quiénes sois.
Primera parte
«Debemos perdonar a nuestros enemigos, pero nunca antes de que los cuelguen.»
Heinrich Heine
La Gran Niveladora
Maldita niebla. Se te mete en los ojos y no te deja ver más que un par de zancadas por delante. Se te mete en las orejas y no te deja oír nada, y cuando oyes no sabes de dónde viene. Se te mete por la nariz y no te deja oler nada que no sea humedad. Maldita niebla. Es la pesadilla del explorador.
Hacía unos días que habían abandonado el Norte y entrado en Angland, cruzando el Torrente Blanco, y desde entonces el Sabueso andaba con los nervios a flor de piel: explorando territorio desconocido en medio de una guerra que ni les iba ni les venía mucho. Estaban todos inquietos. Aparte de Tresárboles, ninguno había salido nunca del Norte. Extepto Hosco, tal vez. Pero él nunca contaba dónde había estado.
Habían pasado unas cuantas granjas incendiadas y un pueblo abandonado. Edificios de la Unión, grandes y cuadrados. Habían visto huellas de caballos y de hombres. Muchas huellas, pero no a los hombres. El Sabueso sabía que Bethod no podía andar muy lejos porque había desplegado su ejército por todo el territorio, buscando pueblos que incendiar, comida que robar, gente que matar. Todo tipo de maldades. Tendría exploradores por doquier. Si capturaban al Sabueso o a los demás, volverían al barro, y no sería rápido. Cruces de sangre, cabezas en picas y todo lo demás, al Sabueso no le cabía ninguna duda.
Si los capturaba la Unión, lo más probable es que también pudieran darse por muertos. Al fin y al cabo, aquello era una guerra, y la gente no piensa muy claro cuando está en guerra. El Sabueso no creía que fueran a perder el tiempo distinguiendo entre norteños amigos y enemigos. Sí, la vida estaba infestada de peligros. Había motivos de sobra para el nerviosismo, y él ya era de los que estaban nerviosos siempre.
Así que estaba claro que la niebla era meter el dedo en la llaga, por así decirlo.
De tanto andar dando vueltas en la bruma le había entrado sed, así que se abrió paso entre la pegajosa maleza en dirección a donde se oía el rumor de un río. Al llegar a la orilla, se arrodilló. Un suelo fangoso el de ahí abajo, podrido y con hojas muertas, pero al Sabueso no le parecía que un poco de cieno fuera a cambiar mucho las cosas: ya estaba todo lo sucio que puede estar un hombre. Haciendo cuenco con las manos, cogió un poco de agua y bebió. Allí abajo, fuera de los árboles, corría un poco de aire que empujaba la niebla hacia él un minuto y se la llevaba al siguiente. Fue entonces cuando el Sabueso lo vio.
Estaba tumbado bocabajo, con las piernas en el río y el tronco en la orilla. Se quedaron un rato mirándose, los dos sosprendidos, pasmados. Al hombre le salía un palo largo de la espalda. Una lanza rota. Fue entonces cuando el Sabueso se dio cuenta de que estaba muerto.
Escupió el agua y se acercó a él, mirando cauto alrededor para confirmar que no había nadie esperando para clavarle una hoja en la espalda. El cadáver era de un hombre de unas dos docenas de años. Pelo rubio, sangre marrón en los labios grises. Llevaba un jubón guateado, hinchado por la humedad, de los que se ponía la gente bajo una cota de malla. Un guerrero, pues. Tal vez un rezagado que se había perdido de su grupo y se había dejado matar. Un hombre de la Unión, sin duda, pero no parecía tan distinto del Sabueso ni de nadie más, ahora que estaba muerto. Todos los cadáveres se parecen.
«La Gran Niveladora», susurró para sí mismo el Sabueso, que tenía el día reflexivo. Así la llamaban los montañeses. A la muerte, claro. La que nivela todas las diferencias. Grandes Guerreros y gente del montón, sureños y norteños. Al final no deja escapar a nadie y a todos da el mismo trato.
El tipo aquel no parecía llevar muerto más de un par de días. Por tanto, quien lo hubiera matado podía seguir por allí cerca, y eso preocupó al Sabueso. Empezó a parecerle que la niebla estaba llena de ruidos. Tal vez fuesen cien carls esperando ocultos en el bosque. O tal vez solo fuera el río lamiendo la orilla. El Sabueso dejó el cadáver ahí tirado, se escabulló de vuelta a los árboles y corrió de un tronco a otro a medida que iban asomando del gris.
Estuvo a punto de tropezar con un cuerpo medio enterrado en la hojarasca, bocarriba y con los brazos extendidos. Pasó junto a otro que estaba de rodillas, con un par de flechas en el costado, la cara en tierra, el culo en pompa. No había dignidad en la muerte, eso estaba claro. El Sabueso ya empezaba a avivar el paso, demasiado ansioso por volver con los demás y contarles lo que había visto. Demasiado ansioso por alejarse de tanto cadáver.
Por supuesto, ya había visto muchos, más de los que le correspondían, pero nunca se había encontrado cómodo rodeado de muertos. Qué fácil era convertir a un hombre en carroña. El Sabueso conocía miles de formas de hacerlo. Pero, una vez hecho, no había vuelta atrás. Hace solo un instante era un hombre lleno de esperanzas, pensamientos y sueños. Un hombre con amigos y familia y un lugar del que procedía. Y al instante siguiente es barro. Al Sabueso le hacía pensar en todos los líos en que se había metido, en las batallas y los combates en que había participado. Le hacía pensar en la suerte que tenía de seguir respirando. Una suerte increíble. Le hacía pensar que la suerte quizá no durase.
Ya casi corría. Descuidado. Dando tumbos por la niebla como un chaval novato. Sin tomarse su tiempo, sin olisquear el aire, sin aguzar el oído. Un Gran Guerrero como él, un explorador que había recorrido todo el Norte, jamás debería actuar así, pero no se puede andar alerta en todo momento. El Sabueso no lo vio venir.
Algo le dio en el costado, fuerte, y lo tiró al suelo de bruces. Se revolvió para levantarse, pero lo derribaron de un puntapié. El Sabueso se resistió, pero fuera quien fuese aquel cabrón, tenía una fuerza tremenda. Casi sin darse cuenta, estaba con la espalda contra el suelo y sin poder culpar a nadie más que a sí mismo. A él, y a los cadáveres, y a la niebla. Una mano se cerró sobre su cuello y empezó a comprimirle la tráquea.
—Gurj —graznó, toqueteando la mano, pensando que había llegado su hora. Pensando que todas sus esperanzas se convertían en barro. Que la Gran Niveladora al fin llegaba a por él…
Entonces los dedos dejaron de apretar.
—¿Sabueso? —le dijo alguien al oído—. ¿Eres tú?
—Gurj.
La mano le soltó la garganta y el Sabueso aspiró una bocanada de aire. Sintió que lo levantaban tirándole de la zamarra.
—¡Me cago en la puta, Sabueso! ¡Podría haberte matado! —Ya reconocía la voz, vaya si la reconocía. Dow el Negro, el muy cabrón. El Sabueso estaba medio irritado por haberse dejado asfixiar casi hasta la muerte y medio feliz como un idiota de seguir con vida. Oyó a Dow reírse de él. Una risa áspera, como de cuervo—. ¿Estás bien?
—Me han dado recibimientos más cálidos —graznó el Sabueso, aún esforzándose por llevar aire a los pulmones.
—No te quejes, que te lo podría haber dado más frío. Mucho más frío. Creía que eras algún explorador de Bethod. Pensaba que andabas más lejos, valle arriba.
—Pues ya ves que no —susurró el Sabueso—. ¿Dónde están los demás?
—En una colina, por encima de esta puta niebla. Echando un vistazo.
El Sabueso señaló con la cabeza en la dirección de donde venía.
—Por ahí hay cadáveres. A montones.
—Conque a montones, ¿eh? —preguntó Dow, como si no creyera que el Sabueso supiera qué aspecto tenía un montón de cadáveres—. ¡Ja!
—Sí, unos cuantos por lo menos. Muertos de la Unión, me parece. Creo que por aquí ha habido pelea.
Dow el Negro soltó otra carcajada.
—¿Pelea? ¿Tú crees?
El Sabueso no supo muy bien a qué se refería con eso.
—Mierda —dijo.
Estaban los cinco de pie en lo alto de la colina. La niebla se había disipado, pero el Sabueso casi habría preferido que no fuera así. Ya entendía lo que quería decir Dow, vaya si lo entendía. El valle entero estaba lleno de cadáveres. Desperdigados por lo alto de las laderas, encajados entre las rocas, tirados entre las matas de tojo. Se desparramaban por la hierba del fondo del valle como clavos vertidos de un saco, retorcidos y mutilados por todo el sendero de tierra marrón. Se amontonaban junto al río, formando grandes pilas a la orilla. Brazos, piernas, restos rotos de su equipo entre los últimos jirones de niebla. Estaban por todas partes. Acribillados a flechazos, acuchillados, destrozados con hachas. Los cuervos graznaban mientras brincaban de un almuerzo a otro. Era un buen día para los cuervos. Hacía tiempo que el Sabueso no veía un verdadero campo de batalla y hacerlo le trajo recuerdos amargos. Horriblemente amargos.
—Mierda —dijo de nuevo. No se le ocurría nada más que decir.
—Diría que las tropas de la Unión marchaban por ese camino. —Tresárboles tenía el ceño muy fruncido—. Diría que iban deprisa. Querían pillar por sorpresa a Bethod.
—Parece que no exploraban con mucho cuidado —tronó Tul Duru—. Parece que fue Bethod quien los pilló a ellos.
—Igual había niebla —terció el Sabueso—, como hoy.
Tresárboles se encogió de hombros.
—Tal vez. Es normal en esta época del año. En todo caso, iban por el camino, formando en columna, cansados por un largo día de marcha. Bethod cayó sobre ellos desde aquí y desde las colinas de allá arriba. Flechas primero para romper la formación, y luego los carls cargaron desde el terreno elevado, aullando y bien preparados. La Unión se desbandó rápido, diría yo.
—Muy rápido —dijo Dow.
—Lo que vino luego fue una carnicería. Dispersos por el camino. Atrapados contra el agua. Poca escapatoria tenían. Algunos trataron de quitarse la armadura, otros intentaron cruzar el río con ella puesta. Hombres apelotonados, subiéndose unos por encima de otros bajo una lluvia de flechas. Puede que algunos llegaran a ese bosque de ahí, pero, conociendo a Bethod, seguro que tenía a unos cuantos jinetes de reserva listos para rebañar el plato.
—Mierda —dijo el Sabueso, con el estómago bastante revuelto. Sabía por experiencia propia lo que era estar en el lado malo de una masacre, y el recuerdo no tenía nada de grato.
—Coser y cantar —sentenció Tresárboles—. Hay que reconocérselo al muy cabrón de Bethod. Conoce su oficio como nadie.
—Entonces, ¿se acabó, jefe? —preguntó el Sabueso—. ¿Bethod ha ganado ya?
Tresárboles negó con la cabeza, despacio y pensativo.
—Hay muchos sureños por ahí. Los hay a carretadas. La mayoría viven al otro lado del mar. Dicen que son más de los que pueden contarse. Más que árboles hay en el Norte. Puede que aún tarden un tiempo en llegar hasta aquí, pero vendrán. Esto es solo el principio.
El Sabueso echó un vistazo al valle húmedo, a todos los muertos acurrucados y retorcidos y despatarrados por el suelo, ya no más que comida para cuervos.
—No es muy buen principio para ellos.
Dow enroscó la lengua y lanzó un escupitajo procurando hacer el máximo ruido posible.
—¡Acorralados y sacrificados como un puñado de ovejas! ¿Así quieres morir, Tresárboles? ¿Eh? ¿Quieres aliarte con gente como esa? ¡Maldita Unión! ¡No saben nada sobre la guerra!
Tresárboles asintió.
—Pues entonces habrá que enseñarles.
Una muchedumbre se agolpaba en torno al portón. Había mujeres, demacradas y hambrientas. Había niños, sucios y andrajosos. Había hombres, viejos y jóvenes, doblados bajo el peso de grandes fardos o aferrando todo tipo de objetos. Algunos llevaban mulas o empujaban carretas cargadas hasta los topes con trastos de aspecto inútil: sillas de madera, cacharros de latón, aperos de labranza. Muchos otros no tenían nada, aparte de su miseria. El Sabueso supuso que de eso no debían de andar escasos en aquel lugar.
Atestaban el camino con sus cuerpos y sus bártulos. Atestaban el aire con sus ruegos y amenazas. El Sabueso les olía el miedo, tan espeso como un puré. Todos huían de Bethod.
La multitud se revolvía a base de bien, unos empujando hacia dentro, otros saliendo empujados hacia fuera, aquí y allá alguno cayendo al fango, todos desesperados por llegar al portón como si fuese la teta de su madre. Pero, como grupo, no avanzaban hacia ningún lado. Por encima de sus cabezas el Sabueso vislumbró el destello de unas puntas de lanza y oyó unas voces firmes que gritaban. Allí adelante había soldados, impidiendo a todo el mundo el acceso a la ciudad.
El Sabueso se inclinó hacia Tresárboles.
—Parece que no quieren ni a los suyos —le susurró—. ¿Crees que nos querrán a nosotros, jefe?
—Nos necesitan, eso está claro. Hablaremos con ellos y ya veremos lo que pasa. ¿Tienes alguna idea mejor?
—¿Volver a casa y no meternos en esto? —masculló el Sabueso, pero de todos modos se internó en la multitud detrás de Tresárboles.
Los sureños los miraron boquiabiertos mientras se abrían paso entre ellos. Una niña pequeña miró pasar al Sabueso con los ojos como platos y se abrazó con fuerza a un viejo trapo que llevaba. El Sabueso probó a sonreírle, pero hacía mucho que solo trataba con hombres duros y metal igual de duro y no debió de salirle muy agradable. La pequeña dio un chillido y salió corriendo, y no era la única que estaba asustada. La multitud se apartaba recelosa y callada al ver llegar al Sabueso y a Tresárboles, a pesar de que habían dejado las armas atrás con los otros.
Llegaron hasta el portón sin más problema que dar algún que otro empujón para que la gente empezara a moverse. El Sabueso ya veía a los soldados. Eran una docena, todos igualitos, formando en línea delante del portón. Pocas veces había visto armaduras tan pesadas como las que llevaban, cubiertos de la cabeza a los pies con grandes placas metálicas, tan pulidas que cegaban, las caras cubiertas por yelmos, inmóviles como pilares de metal. Se preguntó cómo enfrentarse a gente como ellos, si se daba el caso. No se imaginaba que una flecha sirviera de mucho, ni siquiera una espada, a no ser que la suerte las llevara a alguna rendija.
—Lo mejor sería un pico o algo así.
—¿Qué? —susurró Tresárboles.
—Nada.
Estaba claro que en la Unión tenían unas ideas muy raras sobre la forma de combatir. Si las guerras las ganara el bando más lustroso, le habrían dado una buena paliza a Bethod, en opinión del Sabueso. Lástima que no fuera así.
El jefe de los soldados estaba justo en medio, sentado a una mesita con papeles encima, y era el más raro de todos. Vestía una especie de casaca de un rojo chillón. Muy poco indicado para un jefe, pensó el Sabueso. Haría un blanco perfecto para una flecha. Y además, era jovencísimo. Apenas tenía barba aún, aunque parecía bien satisfecho de sí mismo de todos modos.
Había un hombre corpulento que vestía un mugriento chaquetón discutiendo con él. El Sabueso intentó oír lo que decían, trató de comprender las palabras del idioma de la Unión.
—Tengo a mis cinco hijos aquí fuera —decía el granjero—, y nada que darles de comer. ¿Qué queréis que...?
Un anciano se le adelantó.
—Soy amigo íntimo del lord gobernador. Exijo que se me permita entrar en…
El muchacho no dejó acabar a ninguno de los dos.
—¡Me importa un carajo de quién seas amigo, y por mí como si tienes cien hijos! La ciudad de Ostenhorm está llena a rebosar. El lord mariscal Burr ha decretado que solo se admitirá a doscientos refugiados al día, y esta mañana ya hemos cumplido el cupo. Os sugiero volver mañana. Temprano.
Los dos permanecieron quietos mirándolo.
—¿El cupo? —gruñó el granjero.
—Pero el lord gobernador…
—¡Maldita sea! —aulló el muchacho golpeando con furia la mesa—. ¡Vosotros seguid agobiándome, seguid! ¡Así seguro que os dejo pasar, ya lo creo que sí! ¡Haré que os metan a rastras y os ahorquen por traidores!
Aquello fue suficiente para los dos hombres, que se retiraron a toda prisa. El Sabueso empezaba a pensar que él debería hacer lo mismo, pero Tresárboles se dirigía ya hacia la mesa. Al verlos, el muchacho torció el gesto como si olieran peor que un par de boñigas frescas. Al Sabueso le habría dado bastante igual de no ser porque se había lavado para la ocasión. Hacía meses que no iba tan limpio.
—¿Qué narices queréis vosotros? ¡No necesitamos ni espías ni mendigos!
—Bien —dijo Tresárboles, en tono claro y paciente—, porque no somos ninguna de las dos cosas. Yo soy Rudd Tresárboles y este es el Sabueso. Hemos venido a hablar con quien esté al mando. Queremos ofrecer nuestros servicios a vuestro rey.
—¿Ofrecer vuestros servicios? —Se dibujó una sonrisa en el rostro del chico. Una sonrisa que no tenía nada de amistosa—. ¿El Sabueso, dices? Qué nombre tan interesante. No se me ocurre de dónde puede haber salido.
El tipo acompañó aquella muestra de ingenio con una risita burlona y el Sabueso oyó que algunos soldados la secundaban. Una panda de gilipollas, concluyó, todos envarados en su ropa chillona y su reluciente armadura. Una verdadera panda de capullos, pero no se ganaba nada diciéndoselo. Habían hecho bien en no traer a Dow. A esas alturas, seguro que ya habría destripado a aquel patán y habría hecho que los mataran a todos.
El muchacho se inclinó hacia delante y habló muy despacio, como si se dirigiera a unos niños.
—No se permite entrar en la ciudad a ningún norteño si no es con un permiso especial.
Por lo visto, que Bethod hubiera cruzado las fronteras de aquella gente, hubiera masacrado sus ejércitos y estuviera guerreando en su territorio no era algo lo bastante especial. Tresárboles volvió a la carga, pero al Sabueso le daba la impresión de que estaba cargando contra una pared.
—No pedimos mucho. Solo comida y un lugar donde dormir. Somos cinco, todos Mejores Guerreros y veteranos en la batalla.
—Su majestad está más que bien provisto de soldados. Pero andamos un poco escasos de mulas. ¿Os interesaría cargar provisiones para nosotros?
Tresárboles era famoso por su paciencia, pero hasta eso tenía un límite, y el Sabueso se olía que no andaban lejos de alcanzarlo. Aquel mamoncete no sabía con quién se las gastaba. Rudd Tresárboles no era alguien a quien buscar las cosquillas. En la tierra de donde venían era un nombre respetado. Un nombre que infundía miedo en los hombres, o valor, dependiendo del bando en que lucharan. Sí, su paciencia tenía un límite, pero aún no lo habían superado. Afortunadamente para todos.
—Conque mulas, ¿eh? —gruñó Tresárboles—. Las mulas dan coces. Cuidado, no vaya a ser que una te arranque la cabeza, chaval.
Y dio media vuelta y se alejó enfurecido por donde habían venido, mientras la gente, atemorizada, les dejaba paso y luego se volvía a apelotonar, sin dejar de dar voces, implorando a los soldados, explicándoles por qué deberían dejarlos entrar a ellos mientras los demás se quedaban fuera pasando frío.
—No era el recibimiento que esperábamos —murmuró el Sabueso.
Tresárboles no dijo nada. Se limitó a seguir dando zancadas por delante, con la cabeza gacha.
—¿Y ahora qué, jefe? —preguntó el Sabueso.
El viejo guerrero volvió la cabeza y le lanzó una mirada sombría.
—Ya me conoces. ¿Crees que voy a aceptar esa puta respuesta?
Por algún motivo, el Sabueso supuso que no.
Los mejores planes
Hacía frío en el salón del lord gobernador de Angland. Un simple enlucido en tonos fríos revertía sus altas paredes, su amplio suelo estaba cubierto de losas de fría piedra y la monumental chimenea no contenía más que ceniza fría. La única decoración era un gran tapiz colgado en un extremo, que llevaba bordado el sol dorado de la Unión y, en el centro, los martillos cruzados de Angland.
El lord gobernador Meed se había desplomado en una dura silla, ante una enorme mesa vacía, con la mirada perdida y la mano derecha enroscada con desgana alrededor del pie de una copa de vino. Tenía el rostro pálido y demacrado, las vestiduras de su cargo arrugadas y manchadas, el cabello ralo y blanco alborotado. El comandante West, nacido y criado en Angland, recordaba oír en muchas ocasiones que Meed era un líder enérgico, una figura imponente, un defensor incansable de la provincia y sus gentes. Ahora parecía una sombra de sí mismo, un hombre aplastado por el peso de la cadena de su cargo, tan vacío y frío como su descomunal chimenea.
Pero si la temperatura era gélida, más frío aún era el estado de ánimo en el salón. El lord mariscal Burr estaba de pie en el centro, con las piernas separadas y sus grandes manos apretadas con fuerza a la espalda. A su lado se encontraba el comandante West, tieso como un palo, con la cabeza agachada y arrepintiéndose de haberse quitado el abrigo. Casi se estaba peor dentro que fuera, y eso que hacía mal tiempo incluso para ser otoño.
—¿Se os ofrece un poco de vino, lord mariscal? —murmuró Meed sin alzar la vista siquiera. Su voz sonaba débil y aguda en aquel enorme espacio vacío. A West casi le pareció ver vaho saliendo de la boca del anciano.
—No, gracias, excelencia.
Burr tenía el ceño fruncido. No había dejado de fruncirlo ni un momento, que West supiera, en los últimos dos meses. El hombre no parecía disponer de ninguna otra expresión. Tenía un ceño para la esperanza, un ceño para la satisfacción, un ceño para la sorpresa. El que estaba poniendo era el de la furia más intensa. West, nervioso, cambiaba el peso de un pie entumecido al otro, tratando de que le circulara la sangre, deseando estar en cualquier parte menos allí.
—¿Y vos, comandante West? —susurró el lord gobernador—. ¿Un poco de vino?
West abrió la boca para rechazarlo, pero Burr se le adelantó.
—¿Qué ha pasado? —gruñó, y las secas palabras rechinaron contra los helados muros y rebotaron en las frías vigas del techo.
—¿Que qué ha pasado? —El lord gobernador se sacudió y volvió despacio sus ojos hundidos hacia Burr como si lo viera por primera vez—. Que he perdido a mis hijos.
Asió la copa con dedos temblorosos y la vació de un trago. West vio cómo el mariscal Burr se apretaba con más fuerza aún las manos, todavía enlazadas a su espalda.
—Lamento vuestra pérdida, excelencia, pero me refería a la situación general. Os hablo de Pozo Negro.
Meed pareció encogerse ante la mera mención de aquel lugar.
—Hubo una batalla.
—¡Lo que hubo fue una masacre! —ladró Burr—. ¿Qué explicación tenéis? ¿Acaso no recibisteis las órdenes del rey? ¿No se os ordenó reclutar a todos los soldados que pudierais, fortalecer las defensas y aguardar refuerzos? ¡Y que bajo ningún concepto os arriesgarais a presentar batalla a Bethod!
—¿Las órdenes del rey? —El lord gobernador torció el labio—. Las órdenes del Consejo Cerrado, querréis decir. Sí, las recibí. Las leí. Las tomé en consideración.
—¿Y luego?
—Las hice pedazos.
West oyó al lord mariscal respirar fuerte por la nariz.
—¿Las… hicisteis pedazos?
—Hace cien años que mi familia y yo gobernamos Angland. Cuando llegamos, aquí no había nada. —Meed alzó con orgullo la barbilla mientras hablaba, e infló el pecho—. Nosotros domeñamos estas tierras salvajes. ¡Nosotros aclaramos los bosques, trazamos los caminos, construimos las granjas, las minas y las ciudades que han enriquecido a toda la Unión! —Los ojos del anciano habían cobrado un brillo intenso. Parecía más alto, más audaz, más fuerte—. ¡La gente de esta tierra buscó primero la protección en mí, antes de mirar al otro lado del mar! ¿Iba a permitir que esos norteños, esos bárbaros, esas bestias salvajes, asolaran mis tierras impunemente? ¿Que desbarataran la gran obra de mis antepasados? ¿Que robaran, incendiaran, violaran y asesinaran a placer? ¿Iba a quedarme sentado detrás de estas murallas mientras ellos pasaban Angland a espada? ¡No, mariscal Burr! ¡Eso nunca! ¡Reuní a todos los hombres disponibles, los armé y los envié al encuentro de esos salvajes al mando de mis tres hijos! ¿Qué otra cosa podía hacer?
—¡Obedecer las putas órdenes! —chilló Burr a pleno pulmón.
West dio un sorprendido respingo, aún con el eco atronador en los oídos. El rostro de Meed palpitó, se le abrió la boca y empezaron a temblarle labios. Los ojos del anciano se inundaron de lágrimas mientras volvía a hundirse en su silla.
—He perdido a mis hijos —susurró con la vista clavada en el frío suelo—. He perdido a mis hijos.
—Compadezco a sus hijos, y a todos los demás que han perdido la vida, pero a vos no. Esto es culpa vuestra y de nadie más. —Burr hizo una mueca, tragó saliva y se frotó la tripa. Se acercó despacio a la ventana y contempló el panorama frío y gris de la ciudad—. Habéis dilapidado todas vuestras fuerzas y ahora debo diluir las mías para guarnecer vuestras ciudades, vuestras fortalezas. Los supervivientes de Pozo Negro, por pocos que sean, así como todo hombre armado y capaz de combatir, serán transferidos a mi mando. Necesitamos hasta el último soldado.
—¿Y qué pasará conmigo? —murmuró Meed—. Seguro que esos perros del Consejo Cerrado claman por mi sangre.
—Pues que clamen. Os necesito aquí. Vienen refugiados hacia el sur huyendo de Bethod, o del miedo que le tienen. ¿Os habéis asomado a la ventana últimamente? Ostenhorm está llena de ellos. Se apelotonan a millares en torno a la muralla, y esto es solo el principio. Vos os ocuparéis de su bienestar y de su evacuación a Midderland. Durante treinta años han buscado la protección en vos. Todavía os necesitan. —Burr regresó al interior del salón.
»Entregaréis al comandante West una lista de vuestras unidades aptas todavía para el combate. Y en cuanto a los refugiados, necesitan alimento, ropa y refugio. Los preparativos para la evacuación deben comenzar de inmediato.
—De inmediato —susurró Meed—. De inmediato, por supuesto.
Burr lanzó a West una mirada bajo sus pobladas cejas, aspiró una profunda bocanada y se dirigió a zancadas hacia la puerta. Antes de seguirlo por ella, West echó la vista atrás. El lord gobernador de Angland seguía encorvado en la silla de su vacío y gélido salón, con la cabeza entre las manos.
—Esto es Angland —dijo West señalando el enorme mapa.
Se volvió para mirar a los oficiales reunidos. Pocos de ellos mostraban el más mínimo interés en lo que tenía que decirles. Nada nuevo, en realidad, pero a West seguía irritándolo.
Al lado derecho de la larga mesa estaba el general Kroy, tieso e inmóvil en su silla. Era un hombre alto, enjuto, de hirsuto cabello entrecano rapado siguiendo el anguloso contorno de su cráneo, y vestido con un sencillo e impoluto uniforme negro. Los numerosos miembros de su estado mayor, todos ellos rapados, afeitados y pulcros como él, parecían un adusto cortejo fúnebre. En el lado contrario, a la izquierda, estaba repantigado el general Poulder, un hombre de cara redonda y tez rubicunda, provisto de un imponente mostacho. El voluminoso cuello de su casaca, tieso por la profusión de hilo de oro, le llegaba casi a las enormes orejas rosáceas. Los miembros de su séquito, sentados a horcajadas en sus sillas, vestían unos uniformes carmesíes repletos de galones, el botón de arriba desabrochado con descuido, haciendo ostentación de las salpicaduras de barro del camino como si fueran medallas.
En el lado de la sala donde estaba Kroy, la guerra consistía en pulcritud, abnegación y estricto cumplimiento de las ordenanzas. En el de Poulder, era cuestión de vistosidad y de llevar el pelo bien arreglado. Los dos grupos se observaban desde sus respectivos lados de la mesa con altivo desdén, como si solo ellos conocieran los secretos del arte militar, y los otros, por mucho empeño que pusieran, jamás pasarían de ser un estorbo.
En opinión de West ambos eran un estorbo más que suficiente, aunque ninguno de los dos podía compararse con el obstáculo que representaba el tercer grupo, apiñado en el extremo más alejado de la mesa. Su líder no era otro que el heredero al trono, el mismísimo príncipe Ladisla. Más que un uniforme, lo que llevaba puesto era una especie de bata púrpura con charreteras. Ropa de alcoba con un cierto aire militar. Los lazos de sus puños ya habrían bastado para hacer un mantel de buen tamaño, y las galas de su estado mayor no le andaban demasiado a la zaga. Despatarrados en las sillas que rodeaban al príncipe estaban algunos de los jóvenes más ricos, más apuestos, más elegantes y más inútiles de toda la Unión. Si la valía se midiera por el tamaño del sombrero, aquellos serían sin duda grandes hombres.
West se volvió hacia el mapa, molesto por lo seca que tenía la garganta.
Sabía lo que debía decir y tan solo tenía que decirlo de la manera más clara posible y luego sentarse. Daba igual que a sus espaldas se encontraran algunos de los principales mandos del ejército. Por no hablar del heredero al trono. Unos hombres que West sabía que lo despreciaban. Lo odiaban por su alta posición y su baja alcurnia. Por el hecho de que se hubiera ganado su categoría.
—Esto es Angland —repitió, en la que confiaba en que fuese una voz de serena autoridad—. El río Cumnur —prosiguió, recorriendo con la punta de su vara la serpenteante línea azul— divide la provincia en dos partes. La parte meridional es mucho más pequeña, pero alberga la gran mayoría de la población y casi todas las ciudades importantes, incluida la capital, Ostenhorm. Los caminos son razonablemente buenos y el terreno más o menos abierto. Por lo que sabemos, los norteños aún no han puesto el pie a este lado del río.
Llegó a West un ruidoso bostezo, audible y claro incluso desde el extremo opuesto de la mesa. Notó una súbita punzada de rabia y se volvió en redondo. El príncipe Ladisla, por lo menos, parecía estar prestando atención. El culpable era un miembro de su séquito, el joven lord Smund, un hombre de intachable linaje e inmensa fortuna, que tenía poco más de veinte años pero los talentos de un precoz niño de diez. Estaba repantigado en su silla, mirando al vacío con la boca desmesuradamente abierta.
West logró a duras penas contener el impulso de abalanzarse sobre aquel hombre y darle una buena somanta con la vara.
—¿Os estoy aburriendo? —siseó.
A Smund pareció sorprenderlo que se dirigiera a él. Miró a izquierda y derecha, como si West pudiera estar hablando a alguno de sus vecinos.
—¿Cómo, a mí? No, no, comandante West, ni mucho menos. ¿Aburrirme? ¡Qué va! El río Cumnur divide la provincia en dos y tal y cual. ¡Un tema apasionante! ¡Apasionante! Mis más sinceras disculpas. Comprenderéis que ayer me acosté tarde.
West no lo ponía en duda. Se pasaría hasta la madrugada bebiendo y pavoneándose con los demás parásitos del príncipe, para así hacer perder el tiempo a todo el mundo a la mañana siguiente. Quizá los hombres de Kroy fueran unos pedantes y los de Poulder unos arrogantes, pero al menos eran soldados. El estado mayor del príncipe carecía de toda habilidad, que West supiera, salvo la de sacarlo a él de sus casillas, por supuesto. Mientras se volvía de nuevo hacia el mapa, los dientes casi le rechinaron de la frustración.
—La parte norte de la provincia es otra historia muy distinta —gruñó—. Una inhóspita extensión de densos bosques, impenetrables ciénagas y abruptas colinas sin apenas población. Hay minas, explotaciones madereras y aldeas, además de varias colonias penales gestionadas por la Inquisición, pero están muy dispersas. Solo existen dos caminos mínimamente apropiados para trasladar grandes contingentes de hombres y de pertrechos, sobre todo ahora que el invierno se nos echa encima. —Su vara recorrió dos líneas de puntos que iban de norte a sur atravesando los bosques—. La ruta occidental pasa cerca de las montañas y conecta entre sí las poblaciones mineras. La oriental sigue más o menos la línea de la costa. Convergen en la fortaleza de Dunbrec, junto al Torrente Blanco, la frontera norte de Angland. Esa fortaleza, como todos sabemos, se encuentra ya en manos del enemigo.
West se apartó del mapa y tomó asiento, esforzándose por respirar lento y regular, por reprimir su furia, por imponerse al dolor de cabeza que ya empezaba a palpitar tras sus ojos.
—Gracias, comandante West —dijo Burr poniéndose de pie para dirigirse a la asamblea.
La sala crujió y se removió, solo entonces despertando. El lord mariscal dio un par de vueltas por delante del mapa, poniendo en orden sus ideas. Entonces le dio unos golpecitos con su propia vara, en un punto bastante al norte del Cumnur.
—El pueblo de Pozo Negro. Un asentamiento como cualquier otro a unos quince kilómetros de la ruta costera. Poco más que un puñado de casas, ahora abandonado por completo. Ni siquiera figura en el mapa. Un lugar que no merecería la atención de nadie. Si no fuera, por supuesto, porque es el escenario de la reciente matanza de nuestras tropas a manos de los norteños.
—Esos anglandeses son unos malditos idiotas —masculló alguien.
—Tendrían que habernos esperado —dijo Poulder con una sonrisita de suficiencia.
—En efecto —espetó Burr—. Pero confiaban en sus fuerzas, ¿y por qué no iban a hacerlo? Eran varios miles de hombres bien equipados y provistos de caballería. Muchos de ellos, soldados profesionales. Tal vez no de la misma categoría que la Guardia Real, pero en todo caso bien preparados y decididos. Cualquiera habría pensado que esos salvajes no serían rivales para ellos.
—Pero seguro que combatieron bien —le interrumpió el príncipe Ladisla—, ¿eh, mariscal Burr?
Burr miró malcarado mesa abajo.
—Cuando se combate bien, se gana, alteza. Fue una carnicería. Solo los que tenían buenas monturas y muy buena suerte lograron escapar. A la lamentable pérdida de tropas hay que añadir la de pertrechos y provisiones. Grandes cantidades de ambos, que han pasado a manos de nuestro enemigo. Y lo que es más grave tal vez, la derrota ha hecho cundir el pánico entre la población. Las rutas que deberá tomar nuestro ejército están bloqueadas por masas de refugiados convencidos de que Bethod caerá en cualquier momento sobre sus granjas, aldeas y hogares. Una auténtica catástrofe, sin duda. Tal vez la peor que haya sufrido la Unión en tiempos recientes. Pero las catástrofes dan provechosas lecciones. —El lord mariscal plantó con firmeza sus enormes manos sobre la mesa y se inclinó hacia delante.
»Ese Bethod es cauto, astuto e implacable. Está bien provisto de jinetes, infantes y arqueros y posee la organización suficiente para usarlos de manera coordinada. Cuenta con excelentes exploradores y sus fuerzas tienen gran movilidad, probablemente superior a la nuestra, sobre todo en un terreno abrupto como el que encontraremos en la parte norte de la provincia. Tendió una trampa a los anglandeses y cayeron en ella. No debemos hacer lo mismo.
El general Kroy dio una risotada carente de todo júbilo.
—¿Así que debemos temer a esos bárbaros, lord mariscal? ¿Es ese vuestro consejo?
—¿Recordáis lo que escribió Stolicus, general Kroy? «Nunca temas a tu enemigo, pero respétalo siempre». Si tuviera que dar un consejo, supongo que sería ese. —Burr miró desde detrás de la mesa con el ceño fruncido—. Pero yo no doy consejos. Doy órdenes.
Kroy se crispó, contrariado por la reprimenda, pero al menos cerró la boca. Por el momento. West sabía que no permanecería mucho rato en silencio. Jamás lo hacía.
—Debemos ser cautos —prosiguió Burr, dirigiéndose a todos los presentes—, pero aún contamos con una ventaja. Tenemos doce regimientos de la Guardia Real, casi igual número de levas de la nobleza y también al pequeño contingente de anglandeses que escapó de la carnicería de Pozo Negro. A juzgar por los escasos informes de que disponemos, superamos en número al enemigo en proporción de cinco a uno, o más. También lo aventajamos en equipamiento, en táctica, en organización. Los norteños, al parecer, son conscientes de ello. A pesar de sus éxitos, se mantienen al norte del Cumnur y se limitan a forrajear y lanzar alguna incursión de vez en cuando. No parecen muy ansiosos por cruzar el río y arriesgarse a entablar batalla en campo abierto.
—No es de extrañar, siendo unos sucios cobardes —rio Poulder, apoyado por murmullos de su propio estado mayor—. ¡Seguro que ya se arrepienten de haber cruzado la frontera!
—Tal vez —murmuró Burr—. En todo caso, dado que no vienen a por nosotros, tendremos que cruzar el río y darles caza. Para ello, el principal cuerpo de nuestro ejército se dividirá en dos, el ala izquierda al mando del general Kroy, el ala derecha al mando del general Poulder. —Los mencionados cruzaron una mirada de profunda hostilidad desde sus lados de la mesa—. Marcharemos por la ruta oriental desde nuestros campamentos, aquí en Ostenhorm, y nos desplegaremos en la otra orilla del río Cumnur, confiando en localizar al ejército de Bethod y forzarlo a una batalla decisiva.
—Con el debido respeto —interrumpió el general Kroy, en un tono que indicaba que no se lo tenía—, ¿no sería mejor mandar una mitad del ejército por la ruta occidental?
—El oeste tiene poco que ofrecer aparte de hierro, lo único de lo que los norteños ya andan bien provistos. El camino de la costa ofrece mejores saqueos y está más cerca de sus líneas de abastecimiento y retirada. Además, no quiero que nuestras tropas se dispersen demasiado. Aún no estamos seguros de con qué fuerzas cuenta Bethod. Si lo obligamos a entrar en combate, quiero que podamos concentrar todas nuestras tropas rápidamente para aplastarlo.
—¡Pero lord mariscal! —Kroy tenía el aire de un hombre que se dirigiera a un padre senil que, por desgracia, todavía gestionara los asuntos familiares—. ¿No pretenderéis dejar desguarnecida la ruta occidental?
—Ahora iba a hablar de eso —gruñó Burr, volviéndose de nuevo hacia el mapa—. Un tercer destacamento, bajo el mando del príncipe Ladisla, se atrincherará detrás del Cumnur para vigilar la ruta occidental. Su misión consistirá en asegurarse de que los norteños no nos rodeen y lleguen por la retaguardia. Se harán fuertes allí, al sur del río, mientras el cuerpo principal del ejército se divide en dos y expulsa al enemigo.
—Por supuesto, milord mariscal.
Kroy se reclinó en su silla exhalando un suspiro atronador, como si ya se temiera algo así pero hubiera considerado su deber intentarlo por el bien de todos. Los oficiales de su estado mayor se mostraron en desacuerdo con el plan chasqueando la lengua.
—Bueno, a mí me parece una estrategia excelente —proclamó Poulder con calidez. Lanzó una sonrisita a Kroy al otro lado de la mesa—. Estoy totalmente de acuerdo, lord mariscal. Me tenéis a vuestra entera disposición. Dentro de diez días tendré a mis hombres listos para emprender la marcha.
Los miembros de su séquito expresaron su aprobación murmurando y asintiendo con la cabeza
—Cinco días sería mejor —dijo Burr.
El rostro rollizo de Poulder palpitó contrariado, pero recuperó la compostura enseguida.
—Cinco días, pues, lord mariscal.
Fue entonces Kroy quien puso cara de suficiencia. El príncipe Ladisla, entretanto, contemplaba el mapa con los ojos entornados y una creciente perplejidad en su semblante profusamente empolvado.
—Lord mariscal Burr —comenzó a decir despacio—, la misión de mi destacamento es avanzar por la ruta occidental hasta llegar al río, ¿no es así?
—En efecto, alteza.
—¿Pero no debemos cruzar el río?
—Desde luego que no, alteza.
—Por tanto —dijo mirando a Burr con los ojos entrecerrados y expresión dolida—, ¿nuestro papel es meramente defensivo?
—Meramente defensivo, así es.
Ladisla frunció el ceño.
—Parece una tarea insignificante.
Los miembros de su absurdo estado mayor se revolvieron en sus asientos, refunfuñando descontentos por una misión tan inferior a sus talentos.
—¿Una tarea insignificante? ¡Disculpadme, alteza, pero no es así! Angland es un territorio extenso e intrincado. Los norteños podrían eludirnos y, si lo hicieran, todas nuestras esperanzas dependerían de vos. Vuestra misión consistirá en impedir que el enemigo cruce el río y amenace nuestras líneas de suministro o, aún peor, que marche hacia la propia Ostenhorm. —Burr se inclinó hacia delante, clavó los ojos en el príncipe y sacudió el puño con gran autoridad—. ¡Vos seréis nuestra roca, alteza, nuestro pilar, nuestros cimientos! ¡Seréis el gozne sobre el que girará la puerta, una puerta que se cerrará ante esos invasores y los expulsará de Angland!
West estaba impresionado. La misión del príncipe era a todas luces insignificante, pero el lord mariscal era capaz de hacer que limpiar letrinas pareciera una tarea encomiable.
—¡Excelente! —exclamó Ladisla, la pluma de su sombrero sacudiéndose adelante y atrás—. ¡El gozne, eso es! ¡Fantástico!
—Si no hay ninguna otra pregunta, caballeros, tenemos mucho trabajo por delante. —Burr recorrió con la vista el semicírculo de semblantes malhumorados. Nadie habló—. Podéis retiraros.
Los séquitos de Kroy y Poulder intercambiaron miradas gélidas mientras se apresuraban hacia la puerta para salir los primeros. Los propios generales forcejearon en el umbral, más que espacioso para ambos a la vez, reacios tanto a dar la espalda al otro como a permitir que pasara por delante. Cuando por fin accedieron entre empellones al pasillo, se encararon erizados.
—General Kroy —dijo Poulder despectivo, alzando altanero la cabeza.
—General Poulder —susurró Kroy, alisándose el impecable uniforme.
Y se alejaron molestos en direcciones opuestas.
Cuando los últimos miembros del estado mayor del príncipe Ladisla hubieron salido, parloteando ruidosamente sobre cuál llevaba la armadura más cara, West se levantó para irse también. Tenía centenares de cosas que hacer y no se ganaba nada postergándolas. Pero antes de llegar a la puerta, el lord mariscal se dirigió a él.
—Bueno, ahí está nuestro ejército, ¿eh, West? Te juro que a veces me siento como un padre con una panda de niños revoltosos y sin esposa que me ayude. Poulder, Kroy y Ladisla. —Burr negó con la cabeza—. ¡Mis tres comandantes! Cada uno de esos hombres parece creer que el único propósito de todo esto es su engrandecimiento personal. No hay tres personas con el ego más inflado en toda la Unión. Es un milagro que quepan en la misma habitación. —Soltó un repentino eructo—. ¡Maldita indigestión!
West se estrujó los sesos tratando de encontrar algún aspecto positivo.
—Al menos el general Poulder parece disciplinado, señor.
Burr resopló.
—Lo parece, sí, pero me fío de él menos aún que de Kroy, si es que es posible. A Kroy, al menos, lo ves venir. Puedes estar seguro de que en cualquier situación intentará frustrar mis planes y oponerse a mí. Con Poulder no puedes estar seguro de nada. Sonreirá, me halagará, obedecerá las órdenes al pie de la letra hasta que vea algo que sacar en su propio beneficio, y entonces se volverá contra mí con el doble de ferocidad, ya lo verás. Tenerlos contentos a los dos es imposible. —El lord mariscal entornó los ojos y tragó saliva mientras se frotaba la tripa—. Pero mientras logremos tenerlos igual de descontentos, hay una oportunidad. Lo único a nuestro favor es que se odian el uno al otro incluso más que a mí. —El ceño de Burr se acentuó.
»Los dos estaban mejor situados que yo para ocupar mi puesto. El general Poulder es un viejo amigo del archilector, ¿sabes? Y Kroy es primo del juez Marovia. Cuando quedó vacante el puesto de lord mariscal, el Consejo Cerrado no pudo decidirse entre los dos. Al final optaron por mí como una especie de insatisfactoria solución de compromiso. Un palurdo de provincias, ¿eh, West? Eso es lo que soy para ellos. Un palurdo eficiente, sin duda, pero un palurdo al fin y al cabo. Estoy convencido de que si mañana muriera uno de los dos, al día siguiente me reemplazarían por el otro. Cuesta imaginar una situación más absurda para un lord mariscal, a menos que añadamos la presencia del príncipe heredero, claro.
West casi hizo una mueca. ¿Cómo convertir esa pesadilla en una ventaja?
—El príncipe Ladisla es… ¿entusiasta? —aventuró.
—¿Qué sería de mí sin tu optimismo? —Burr dejó escapar una risa amarga—. ¿Entusiasta? ¡Vive en un sueño! ¡Toda su vida ha sido un consentido, un mimado, un malcriado! ¡Ese muchacho y el mundo real son perfectos desconocidos!
—¿Es imprescindible que tenga mando propio, señor?
El lord mariscal se frotó los ojos con sus gruesos dedos.
—Por desgracia, sí. El Consejo Cerrado se ha mostrado muy tajante al respecto. El rey está mal de salud y temen que el pueblo vea al heredero como un gandul y un perfecto idiota. Tienen la esperanza de que obtengamos aquí una gran victoria para atribuirle a él todo el mérito. Luego lo embarcarán de vuelta a Adua, reluciente con el lustre del campo de batalla y listo para convertirse en el tipo de rey que adora la plebe.
Burr hizo una breve pausa y bajó la vista al suelo.
—He hecho todo lo posible para mantener a Ladisla alejado de cualquier peligro. Lo he destinado a un lugar donde no creo que estén los norteños, ni vayan a estar nunca con un poco de suerte. Pero no hay nada más impredecible que una guerra. Puede que al final Ladisla tenga que entrar en combate. Por eso necesito a alguien con él que le tenga un ojo echado. Alguien con experiencia en el campo de batalla. Alguien tan tenaz y trabajador como blanda y perezosa es esa parodia de estado mayor que tiene. Alguien que tal vez impida al príncipe meter la pata.
El lord mariscal alzó la vista por debajo de sus pobladas cejas. West sintió un horrible desasosiego en las tripas.
—¿Yo?
—Eso me temo. No hay nadie a quien preferiría mantener a mi lado. Pero el príncipe en persona te ha requerido.
—¿A mí, señor? ¡Pero si no soy cortesano! ¡Ni siquiera soy noble!
Burr resopló.
—Aparte de mí, Ladisla es seguramente la única persona de este ejército a la que le da igual de quién seas hijo. ¡Es el heredero al trono! Pordiosero o noble, comparados con él todos somos de la misma baja estofa.
—Pero ¿por qué yo?
—Porque eres un guerrero. El primero en atravesar la brecha de Ulrioch y todo eso, ya sabes. Has visto combate, y no poco. Tienes reputación de guerrero, West, y es la que desea labrarse el príncipe. Esa es la razón. —Burr se sacó una carta de la casaca y se la tendió—. Puede que esto ayude a endulzarte el mal trago.
West rompió el sello, desdobló el grueso papel y leyó las pocas líneas de cuidada caligrafía. Al terminar, releyó la carta para asegurarse. Luego alzó la vista.
—Es un ascenso.
—Sé muy bien lo que es. Lo propuse yo mismo. Puede que te tomen un poco más en serio si llevas una estrella más en la casaca, o puede que no. En todo caso, te lo mereces.
—Gracias, señor —dijo West aturdido.
—¿Por qué, por el peor trabajo que hay en el ejército? —Burr soltó una carcajada y le dio una paternal palmada la espalda—. Te echaré de menos, puedes estar seguro. En fin, tengo que salir a caballo para pasar revista al primer regimiento. Siempre he pensado que un comandante en jefe tiene que dejarse ver. ¿Me acompañas, coronel?
Había empezado a nevar cuando cruzaron las puertas de la ciudad. Finos copos que flotaban en el aire y se derretían al entrar en contacto con el suelo, con los árboles, con el pelaje del caballo de West, con la armadura de los guardias que los escoltaban.
—Nieve —refunfuñó Burr volviendo la cabeza—. Nieve en estas fechas. ¿No es un poco pronto?
—Muy pronto, señor, pero con este frío tampoco es de extrañar. —West soltó una mano de las riendas para ceñirse más el cuello del abrigo—. Hace más frío del que debería a finales de otoño.
—Al norte del Cumnur aún hará mucho más, como si lo viera.
—Sí, señor, y ya no creo que vaya a mejorar.
—Viene un invierno crudo, ¿eh, coronel?
—Seguramente, señor.
¿Coronel? ¿Coronel West? A él mismo le seguía sonando raro oír las dos palabras juntas. Nadie podría haber soñado que el hijo de un plebeyo llegara tan lejos. Él menos que nadie.
—Un largo y crudo invierno —cavilaba Burr en voz alta—. Tenemos que atrapar a Bethod cuanto antes. Atraparlo y acabar deprisa con él, antes de que nos congelemos todos. —Frunció el ceño a los árboles que desfilaban a su lado, frunció el ceño a los copos de nieve que se arremolinaban sobre sus cabezas, frunció el ceño a West—. Malos caminos, mal terreno, mal tiempo. No es la mejor de las situaciones, ¿eh, coronel?
—No, señor —dijo West taciturno, aunque era su propia situación la que lo preocupaba.
—Bueno, podría ser peor. Estarás atrincherado al sur del río, bien calentito. Lo más probable es que no veáis el pelo a los norteños en todo el invierno. Y según tengo entendido, el príncipe y su estado mayor no comen nada mal. Estarás mil veces mejor que dando tumbos en la nieve en compañía de Poulder y Kroy.
—Desde luego, señor —respondió West, menos convencido.
Burr volvió la cabeza hacia los guardias, que los seguían al trote a una respetuosa distancia.
—¿Sabes? Cuando era joven, antes de que me concedieran el dudoso honor de comandar el ejército del rey, me encantaba montar a caballo. Cabalgaba kilómetros y kilómetros al galope. Me hacía sentir… vivo. Hoy en día parece que ya no hay tiempo para eso. No hago más que recibir informes y leer documentos y estar sentado. Pero a veces solo te apetece cabalgar, ¿eh, West?
—Desde luego, señor, pero quizá ahora no sea…
—¡Arre!
El lord mariscal clavó con fuerzas las espuelas y su montura salió disparada por el camino, levantando barro con los cascos. West lo miró boquiabierto un momento.
—Mierda —susurró.
Seguro que el viejo terco acabaría volando por los aires y rompiéndose su grueso cuello. Y entonces, ¿qué sería de ellos? El príncipe Ladisla tendría que asumir el mando. West se estremeció al pensarlo y, picando espuelas también, se puso al galope. ¿Qué otra cosa podía hacer?
Los árboles pasaban como una exhalación a ambos lados mientras el camino fluía por debajo. Resonó en sus oídos el retumbar de los cascos, el traqueteo de los arreos. El viento le entraba a chorro por la boca, le picaba en los ojos. Los copos de nieve volaban directos hacia él. West volvió un instante la cabeza. Los caballos de la escolta se estorbaban unos a otros y se empujaban entre ellos, muy atrás en el camino.
Pero West estaba más que ocupado procurando mantener el ritmo de Burr y seguir sobre la silla. La última vez que cabalgó de ese modo había sido años atrás, huyendo a galope tendido por una seca llanura, con una avanzadilla de la caballería gurka pisándole los talones. En esos momentos tenía casi tanto miedo como entonces. Se aferraba con las manos a las riendas hasta hacerse daño y el corazón le martilleaba en el pecho de miedo y emoción. Se dio cuenta de que estaba sonriendo. Burr tenía razón. Aquello hacía que uno se sintiera vivo.
El lord mariscal había aminorado la marcha y West tiró de las riendas al acercarse a su altura. Se había echado a reír, y oyó también una risa sofocada de Burr a su lado. Hacía meses que West no se reía así. Años quizá, ya no recordaba la última vez. Entonces vio algo por el rabillo del ojo.
Sintió un tirón brutal, un dolor aplastante en el pecho. Se le echó la cabeza hacia delante, se le escaparon las riendas de las manos, todo se puso del revés. El caballo había desaparecido. Estaba rodando por el suelo, una y otra vez.
Trató de levantarse y el mundo dio una sacudida. Árboles y un cielo blanco, las patas de un caballo soltando coces, tierra volando por los aires. Se tambaleó, cayó al suelo y tragó un buen bocado de barro. Alguien lo levantó dando un brusco tirón a su abrigo y empezó a arrastrarlo hacia el bosque.
—No —exhaló, casi sin aliento por el dolor del pecho. No había motivo para ir hacia allí.
Una línea negra entre los árboles. West trastabilló, se dobló por la cintura, tropezó con los faldones de su abrigo y se estrelló contra la maleza. Una soga tendida de un lado a otro del camino y tensada a su paso. Alguien estaba llevándoselo medio a rastras, medio a cuestas. La cabeza le daba vueltas, había perdido todo sentido de la orientación. Una trampa. West buscó a tientas su espada. Tardó un instante en darse cuenta de que la vaina estaba vacía.
Los norteños. West sintió una punzada de terror en las entrañas. Los norteños lo habían atrapado, y a Burr también. Asesinos enviados por Bethod para darles muerte. Oyó ajetreo en algún lugar fuera del bosque. West se esforzó por comprender qué era. La escolta, que los seguía por el camino. Si al menos pudiera hacerles algún tipo de señal…
—Por aquí… —graznó con una penosa voz áspera, antes de que una mano sucia le cerrara la boca y lo aplastara contra los empapados matorrales.
West se resistió como pudo, pero no le quedaban fuerzas. Entre los árboles vio a los guardias pasar como una exhalación a menos de doce zancadas de distancia, pero no podía hacer nada.
Mordió la mano con saña, pero solo consiguió que apretara más, estrujándole la mandíbula, aplastándole los labios. Notó un sabor a sangre. Tal vez suya, tal vez de la mano. El ruido de los guardias se fue perdiendo en el bosque hasta desaparecer, y el miedo ocupó su lugar. La mano lo soltó y le propinó un empujón de despedida que lo arrojó al suelo.
Una cara borrosa cobró forma sobre él. Un rostro duro, flaco, tosco, de corto pelo negro lleno de trasquilones, unos dientes desnudos en brutal mueca, unos ojos fríos, apagados y llenos de furia. El rostro se volvió y escupió al suelo. Le faltaba la oreja de ese lado. Solo había una cicatriz rosada y un agujero.
West jamás había visto a un hombre de aspecto tan siniestro. Era la violencia personificada. Parecía lo bastante fuerte para partirlo en dos, y más que dispuesto a hacerlo. Le manaba sangre de una herida en la mano. La herida que le había hecho West con los dientes. La sangre le goteaba entre los dedos y caía al lecho del bosque. En el otro puño sostenía un palo de madera pulida. West lo recorrió horrorizado con la mirada. Acababa en una hoja curva, pesada y reluciente. Un hacha.
Conque aquello era un norteño. Qué poco se parecía a los que se arrastraban borrachos por las cloacas de las calles de Adua. O a los que habían acudido a la granja de su padre para mendigar trabajo. Aquel era de los otros. De los que protagonizaban las historias con que lo asustaba su madre de niño. Un hombre cuyo único oficio, cuya única diversión, cuyo único propósito, era matar. West pasó la mirada de la dura arma a los duros ojos y de vuelta, entumecido de terror. Todo había terminado. Iba a morir en aquel bosque helado, tirado en la tierra como un perro.
West se apoyó en una mano y se incorporó, embargado por el súbito impulso de huir. Miró hacia atrás, pero por ahí tampoco había escapatoria. Otro hombre avanzaba hacia ellos entre los árboles. Un hombre gigantesco, con una poblada barba y el puño de una espada asomando sobre el hombro, que llevaba a un niño en brazos. West parpadeó, tratando de enfocar la escala. El hombre era el más grande que había visto en su vida, y el niño era el lord mariscal Burr. El gigante dejó caer su carga como si fuera un haz de leña. Burr alzó la vista para mirarlo y eructó.
Los dientes de West rechinaron de rabia. ¿En qué estaba pensando el viejo idiota para ponerse a galopar de esa manera? Los había matado a los dos con su puto «a veces solo te apetece cabalgar». Conque te hacía sentir vivo, ¿eh? Ninguno de los dos viviría más de una hora.
Tenía que luchar. Aquella podría ser su última oportunidad. Aunque no tuviera nada con lo que hacerlo. Mejor morir así que de rodillas en el barro. Trató de hacer salir su furia. No se le terminaba nunca cuando no la quería. Pero no tenía nada. Solo una desesperante impotencia que le lastraba todas las extremidades.
Menudo héroe. Menudo guerrero. Lo más que podía hacer era no mearse encima. Podía pegar a una mujer sin ningún problema. Podía estrangular a su hermana hasta casi matarla. El recuerdo aún lo asfixiaba de vergüenza y repulsión, incluso con su propia muerte mirándolo a la cara. Había pensado que lo arreglaría más adelante. Pero ya no habría ningún «más adelante». El tiempo se le había terminado. Notó lágrimas en los ojos.
—Lo siento —musitó para sí mismo—. Lo siento.
Cerró los ojos y aguardó su final.
—No hace falta sentirlo, amigo. Seguro que le han dado peores mordiscos.
Otro norteño había surgido del bosque y se había acuclillado junto a West. Pelo lacio, castaño apelmazado, enmarcando su flaco rostro. Ojos oscuros y vivaces. Inteligentes. Compuso una sonrisa pícara que era todo menos tranquilizadora. Dos hileras de dientes duros, amarillentos, puntiagudos.
—Siéntate —le dijo con un acento tan cerrado que West apenas lo entendió—. Lo mejor será que te sientes y te quedes quieto.
Había un cuarto hombre de pie cerca de Burr y West. Un tipo fornido, de amplio pecho y muñecas tan gruesas como los tobillos de West. Tenía canas en la barba, en el pelo enmarañado. El jefe, seguramente, por la forma en que los demás se apartaban para dejarle sitio. Miró a West despacio y pensativo, como un hombre contempla una hormiga mientras decide si la aplastará o no con su bota.
—¿Cuál de ellos crees que es Burr? —tronó en la lengua del Norte.
—Yo soy Burr —dijo West. Tenía que proteger al lord mariscal. Tenía que hacerlo. Se levantó sin pensarlo dos veces, pero seguía mareado de la caída y tuvo que agarrarse a una rama para no volver al suelo—. Yo soy Burr.
El viejo guerrero lo miró de arriba abajo, despacio y atento.
—¿Tú? —Estalló en carcajadas, profundas y amenazadoras como una tormenta lejana—. ¡Muy bueno! ¡Eso sí que ha estado bien! —Se volvió hacia el norteño de aspecto siniestro—. ¿Has visto? ¿No decías que los sureños no tenían redaños?
—Lo que dije es que les falta cerebro. —El tipo al que le faltaba una oreja bajó la vista y miró a West como un gato hambriento mira un pájaro—. Y aún está por ver que me equivoque.
—Yo creo que es este. —El jefe estaba mirando a Burr—. ¿Tú eres Burr? —preguntó en la lengua común.
El lord mariscal miró a West, luego al imponente norteño y por fin se levantó despacio. Se alisó el uniforme y se lo limpió de unos manotazos, como un hombre preparándose para morir con dignidad.
—Yo soy Burr, y no os serviré de entretenimiento. Si vais a matarnos, ya tardáis.
West permaneció inmóvil. Ya no parecía que la dignidad mereciera el esfuerzo. Casi podía sentir el filo del hacha hendiéndole la cabeza.
Pero el norteño de la barba gris se limitó a sonreír.
—La confusión es comprensible, y lo sentimos si os hemos puesto nerviosos, pero no estamos aquí para mataros. Estamos aquí para ayudaros.
West trató de encontrar sentido a lo que oía. Burr parecía hacer lo mismo.
—¿Para ayudarnos?
—En el Norte hay mucha gente que odia a Bethod. Mucha gente que no se arrodilla ante él por voluntad propia, y algunos que no se arrodillan en absoluto. Nosotros somos de esos. Hace mucho tiempo que tenemos una cuenta pendiente con ese hijo de puta, y vamos a saldarla o a morir en el intento. No podemos enfrentarnos a él solos, pero nos enteramos de que estáis en guerra con él y pensamos que lo mejor sería unirnos.
—¿Uniros a nosotros?
—Venimos de muy lejos para hacerlo y, por lo que hemos visto en el trayecto, os vendrá bien nuestra ayuda. Pero al llegar aquí, tu gente no parecía muy ansiosa por aceptarnos.
—Fueron un poco groseros —dijo el flaco, el que estaba acuclillado junto a West.
—Y que lo digas, Sabueso, y que lo digas. Pero a nosotros no nos tira para atrás un poco de grosería. Así que se me ocurrió que sería mejor hablar contigo, de jefe a jefe, por así decirlo.
Burr miró a West.
—Quieren luchar a nuestro lado —dijo.
West parpadeó, sin hacerse aún a la idea de que quizá saliera vivo de allí. El tipo al que llamaban Sabueso le estaba tendiendo una espada, por la empuñadura, con una amplia sonrisa en la cara. West tardó un momento en darse cuenta de que era la suya.
—Gracias —murmuró mientras asía con torpeza el puño.
—No hay que darlas.
—Somos cinco —estaba diciendo el jefe—, todos Mejores Guerreros y veteranos. Hemos luchado contra Bethod, y hemos luchado a su lado, por todo el Norte. Conocemos su estilo, pocos lo conocen mejor. Sabemos explorar, sabemos combatir y sabemos dar sorpresitas, como ya habéis visto. No nos escaquearemos de ninguna tarea que merezca la pena, y cualquier tarea que haga daño a Bethod nos merece la pena. ¿Qué me dices?
—Bueno… eh... —farfulló Burr, frotándose la barbilla con el pulgar—. Salta a la vista que sois… —Su mirada recorrió aquellos rostros duros, sucios y surcados de cicatrices—. Que sois un grupo de lo más útil. ¿Cómo negarme a un ofrecimiento tan gentil?


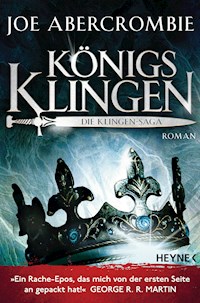
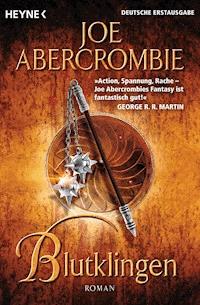

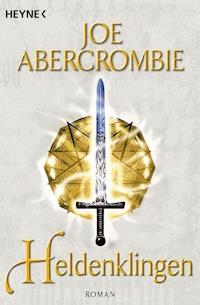
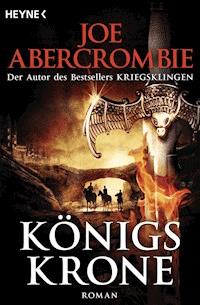

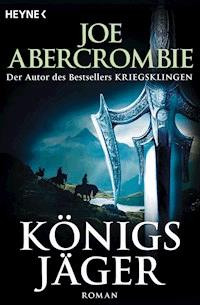
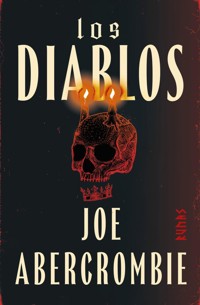


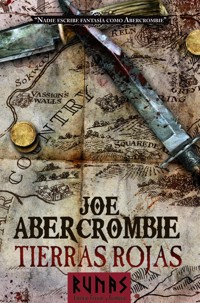




![La voz de las espadas [Edición ilustrada] - Joe Abercrombie - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/07dd0aa31b96000a4dcb52a15dd979d3/w200_u90.jpg)











