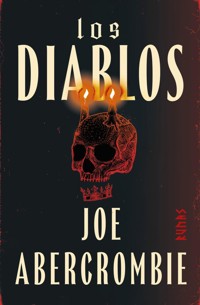
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Las gestas más gloriosas a veces requieren de actos impíos. El hermano Díaz tiene una cita en la Ciudad Santa, donde cree que lo recompensarán con una cómoda posición en la Iglesia. Pero resulta que su nuevo rebaño está compuesto por asesinos contumaces, horrorosos practicantes de lo arcano y auténticos monstruos. En esta nueva misión, todos tendrán que tomar las medidas más sangrientas si quieren alcanzar sus justos fines. Los elfos acechan en nuestras fronteras, ávidos de nuestra carne, mientras príncipes egoístas solo se preocupan por su posición y bienestar. Dado el épico e infernal viaje ante él, al hermano Díaz no le viene nada mal tener a los diablos de su lado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1141
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
losDIABLOS
JOEABERCROMBIE
Traducción de Manu Viciano
ALIANZA EDITORIAL
Para Gillian:Hundiendo la ficción fantástica en la alcantarilladesde 2006
PRIMERA PARTE
La peor princesa del mundo
El Día de San Aelfrico
Era el día quince de lealtad y el hermano Díaz llegaba tarde a una audiencia con Su Santidad la Papisa.
—Me cago en la leche.
Se inquietó cuando su carruaje, que apenas avanzaba, empezó a zarandearse al paso de una procesión de quejumbrosos penitentes, con la espalda surcada de sangre y la cara de arrebatadas lágrimas, flagelándose bajo un pendón que tan solo rezaba: «Arrepentíos». No especificaba de qué debía arrepentirse quien lo leyera.
Pero todo el mundo tenía algo, ¿verdad?
—Me cago en la leche.
Tal vez no se contase entre las Doce Virtudes, pero el hermano Díaz siempre se había enorgullecido de su puntualidad. Había consignado cinco horas enteras para llegar desde su hospedería a la audiencia, convencido de que le sobrarían al menos dos para admirar con pío fervor las estatuas de los santos principales ante el Palacio Celestial. Se decía que todos los caminos de la Ciudad Santa llevaban allí, al fin y al cabo.
Solo que, en esos momentos, parecía que todos los caminos de la Ciudad Santa daban vueltas y vueltas en gélidos círculos atravesando una inimaginable densidad de peregrinos, prostitutas, soñadores, intrigantes, compradores de reliquias, vendedores de indulgencias, buscadores de milagros, predicadores y fanáticos, pillos y embaucadores, prostitutas, ladrones, mercaderes y prestamistas, soldados y matones, una asombrosa cantidad de ganado en movimiento, tullidos, prostitutas, prostitutas tullidas y… ¿había mencionado ya a las prostitutas? Superaban a las sacerdotisas como por veinte a una. Su flagrante presencia en el bendito corazón de la Iglesia, berreando reclamos a vaharadas y mostrando extremidades en carne de gallina por el insensible frío, era escandalosa, sin duda, e ignominiosa, por supuesto, pero también despertaba unos deseos que el hermano Díaz había esperado que llevaran mucho tiempo enterrados. Se vio obligado a ajustarse el hábito y volver los ojos hacia el firmamento. O, al menos, hacia el traqueteo del techo de su carruaje.
Esas cosas eran las que lo habían metido en líos desde un principio.
—¡Me cago en la leche!
Tiró de la ventanilla hacia abajo y sacó la cabeza al aire frío. La cacofonía de himnos y voces sugerentes, de regateos y súplicas de perdón se triplicó, al igual que la peste a humo de chimenea, incienso barato y una lonja de pescado cercana, haciendo que el hermano Díaz no supiera si taparse las orejas o la nariz mientras le chillaba al cochero:
—¡Voy a llegar tarde!
—No me extrañaría nada —respondió el hombre con cansada resignación, como si fuese un transeúnte desinteresado y no estuviera cobrando una tarifa desorbitada por transportar al hermano Díaz a la cita más importante de su vida—. Es el Día de San Aelfrico, hermano.
—¿Y?
—Y sus reliquias se han subido al campanario de la Iglesia de la Inmaculada Conciliación para exhibirlas ante los necesitados. Se dice que curan la gota.
Eso explicaba todas las cojeras, los bastones y las sillas con ruedas que había entre la muchedumbre. ¿No podría haber sido la escrófula, o el hipo persistente, o cualquier otra dolencia que permitiera al enfermo esquivar de un salto un carruaje a pleno galope?
—¿No hay ninguna otra ruta? —gritó el hermano Díaz para hacerse oír sobre el parloteo.
—Centenares. —El cochero hizo un leve encogimiento de hombros, contemplando la apelotonada multitud—. Pero es San Aelfrico en todas partes.
Las campanadas empezaban a resonar sobre la ciudad para las plegarias de mediodía, empezando por un par de tintineos sueltos desde los santuarios de la calle, que crecieron hasta convertirse en un estruendo discordante cuando cada capilla, iglesia y catedral añadieron sus frenéticos tañidos, compitiendo por llevar los pies de los peregrinos a sus puertas, los traseros a sus bancos y las manos a sus cepillos.
El carruaje empezó a moverse con una sacudida, inundando al hermano Díaz de alivio, y al instante se detuvo con otra, sumiéndolo en la desesperación. No muy lejos, habían alzado a dos harapientas sacerdotisas de órdenes mendicantes rivales sobre sendos púlpitos telescópicos, que oscilaban inestables con un gemido de maquinaria torturada, para que salpicaran de saliva a la multitud mientras mantenían una acalorada discusión sobre el significado exacto de la exhortación a la amabilidad de la Salvadora.
—¡Me cago en la leche!
Con el trabajo que le había costado socavar a sus hermanos del monasterio. Con las molestias que se había tomado para impedir que cada amante del abad descubriera la existencia de las demás. Con lo mucho que había alardeado de que lo convocaran a la Ciudad Santa, de que lo señalaran como alguien especial, destinado a un gran futuro.
Y allí era donde iban a morir sus ambiciones. Enterradas dentro de un carruaje atascado en un lodazal humano, en una angosta plaza dedicada a un santo del que nadie había oído hablar, fría como una cámara de hielo, ajetreada como un matadero y sucia como una letrina, entre un recinto pintado lleno de pordioseros con licencia y una plataforma de tilo para castigos públicos, sobre la que un grupo de niños estaba quemando figuras rellenas de paja que representaban a elfos.
El hermano Díaz vio cómo apaleaban los muñecos de orejas y dientes puntiagudos, enviando chorros de chispas al cielo mientras los viandantes aplaudían con benevolencia. Los elfos eran elfos, claro, y sin duda estaban mejor quemados, pero había algo inquietante en aquellas pequeñas y regordetas caras infantiles, resplandecientes de violento gozo. La teología nunca había sido la especialidad del hermano Díaz, pero estaba razonablemente seguro de que la Salvadora había hablado mucho sobre misericordia.
La frugalidad sí que se contaba entre las Doce Virtudes, eso desde luego. El hermano Díaz siempre se lo recordaba a sí mismo mientras esquivaba por un amplio margen a los mendigos que acudían a las puertas del monasterio. Pero a veces uno tenía que invertir si quería obtener beneficios. Se asomó por la ventanilla para chillarle de nuevo al cochero.
—¡Si prometes que llegaremos al Palacio Celestial a tiempo, te pago el doble!
—Esto es la Ciudad Santa, hermano. —El cochero casi ni se molestó en levantar los hombros—. Aquí solo los locos hacen promesas.
El hermano Díaz metió otra vez la cabeza, con lágrimas escociéndole en los ojos. Se escurrió del asiento, hincó una rodilla en el suelo y se quitó el vial que llevaba al cuello, de plata antigua, pulida por siglos de roce contra la piel de sus antecesores.
—Bendita santa Beatriz —murmuró, asiendo el vial con desespero—, santa mártir y custodia de la sandalia de nuestra Salvadora, solo una cosa te pido: ¡llévame a tiempo a mi puta audiencia con la papisa!
Al instante se arrepintió de haber maldecido mientras oraba y se hizo la señal del círculo sobre el pecho, pero, mientras subía otra vez la mano para pellizcarse en el centro a modo de penitencia, santa Beatriz le hizo saber lo disgustada que estaba.
Hubo un poderoso golpetazo en el techo, el carruaje se zarandeó y el hermano Díaz salió arrojado con violencia de frente, pero su gañido desesperado se interrumpió cuando el asiento de delante se le estampó en toda la boca.
Así son las cosas
Alex bordó el salto desde la ventana al techo del carruaje, rodó suave como la mantequilla y se levantó fluida como la miel, pero la cagó en el salto, mucho más fácil, desde el techo del carruaje al suelo; se torció el tobillo, trastabilló desequilibrada entre el gentío, la cara le rebotó en la costra de mierda del flanco de un borrico y cayó despatarrada en el albañal.
El burro se molestó bastante, y su amo todavía más. Alex no estaba muy segura de lo que le gritó entre los gemidos de unos penitentes que pasaban, pero desde luego no eran halagos.
—¡Que te jodan! —le chilló ella. Un monje la miraba boquiabierto desde el carruaje, con sangre en los labios y aquella expresión de sudoroso pánico que ponían siempre los turistas en la Ciudad Santa, así que le aulló—: ¡Y que te jodan a ti también! Jodeos entre vosotros —añadió sin mucho entusiasmo mientras se alejaba cojeando.
Las palabrotas eran gratis, al fin y al cabo.
Asió un velo de un puesto callejero mientras el mercader no miraba, lo cual a sus ojos no era tanto un robo como tener buenos reflejos, se envolvió la cabeza con él a modo de pañuelo y se coló entre los penitentes, profiriendo su gemido más lastimero. No fue difícil, dado el dolor que le palpitaba pierna arriba y el cosquilleo del peligro en la nuca. Alzó las manos hacia la irregular franja de azul entre los tejados dispares y vocalizó una humeante súplica de salvación. Por una vez, casi rezó en serio.
Así eran las cosas. Empezar la tarde buscando pasarlo bien, acabar la mañana implorando el perdón.
Dios, qué ganas de vomitar tenía. El estómago le daba vueltas, haciéndole arder la garganta irritada, y también había el runrún de problemas en el extremo del culo. Sería la carne mala de la noche anterior, o las malas expectativas de esa mañana. Sería el dinero que había perdido o el dinero que debía. Igual aún tenía un poco de mierda en los labios. Y, para colmo, tampoco ayudaba el impío hedor de los peregrinos, que tenían prohibido lavarse en todo su largo viaje hasta la Ciudad Santa. Se puso una punta del velo sobre la boca y arriesgó una mirada atrás, escrutando entre la maraña de brazos alzados hacia el cielo en busca de…
—¡Ahí está!
Por mucho que lo intentase, Alex nunca terminaba de encajar. Apartó de un codazo a un peregrino que llevaba los ojos vendados, empujó a otro que avanzaba sobre las costrosas rodillas y fue calle arriba a trompicones, tan rápido como podía con un tobillo malo, que no era ni por asomo tan deprisa como habría querido. Por encima de la escandalera de alguien berreando himnos a cambio de monedas, se oía confusión tras ella. Una pelea, con un poco de suerte, porque esos penitentes podían ponerse bastante alborotadores si te metías entre ellos y la gracia del Todopoderoso.
Dobló una esquina resbalando y llegó a la lonja de pescado, a la sombra de las Hermanas Pálidas. Cien puestos, mil clientes, el vocerío de regateos malhumorados, la salada peste marina de las capturas del día, resplandecientes al tenue sol invernal.
Atisbó un destello de movimiento y se agachó por acto reflejo. Una mano dio un agarrón al aire y arrancó un pelo suelto de la cabeza de Alex, que resbaló bajo un carro, evitó que la aporrearan los cascos del nervioso caballo y rodó para escabullirse entre las piernas de alguien, por la helada y gruesa capa de tripas y espinas y cieno que cubría el suelo bajo los puestos.
—¡Te pillé, joder!
Una mano le atenazó el tobillo, y las uñas de Alex dejaron serpenteantes surcos en el mantillo de pescado mientras la sacaban a rastras de la penumbra. Era un matón de los que trabajaban para Bostro, el que padecía de un tricornio que le daba aspecto de pirata fracasado. Alex se levantó lanzando el puño. Impactó en la mejilla del matón con un crujido enfermizo que temió que fuese su mano y no la cara del hombre, que le agarró la muñeca y la apartó de lado. Ella le escupió en el ojo, haciendo que se encogiera, y le dio un puntapié en la ingle que hizo que tropezara, mientras tanteaba a su alrededor con la mano libre. Podían abatirla, pero no iba a quedarse abatida. Sus dedos encontraron algo y Alex chilló mientras atacaba con ello. Una pesada sartén. Se estrelló contra la mejilla del pirata con un sonido como el de las campanas que llamaban a la oración vespertina, envió su ridículo sombrero dando vueltas y lo tumbó cuan largo era mientras los clientes ponían pies en polvorosa y el aceite caliente lo salpicaba todo.
Alex dio media vuelta, con los ojos tapados por un manojo de su propio pelo, enmarañado con trozos de pescado. Caras que miraban, dedos que señalaban, siluetas que atravesaban la multitud hacia ella. Subió de un salto al puesto más cercano y los tablones rebotaron en sus caballetes mientras apartaba a patadas los frutos del océano en su huida, tirando peces, aplastando cangrejos entre los malsonantes rugidos de los mercaderes. Saltó hacia el siguiente puesto, resbaló con una trucha enorme y aún dio otro paso desesperado y tambaleante antes de caer, dar con el hombro en el suelo y terminar despatarrada entre una lluvia de crustáceos. Se levantó resollando esforzada, renqueó hacia un callejón repleto de basura y dio tres o cuatro pasos por él antes de ver que no tenía salida.
Se quedó allí encogida, horrorizada, mirando la pared vacía mientras sus manos se abrían y se cerraban impotentes. Con toda la lentitud del mundo, se volvió.
Bostro estaba en la boca del callejón, con los grandes puños apoyados en las caderas, la gran mandíbula proyectada hacia delante, una inexpresiva y amenazadora losa. Chasqueó la lengua con un lento tch, tch, tch.
Otro de sus matones llegó junto a él, jadeando por la persecución. El de la sonrisa llena de dientes marrones. Dios, menuda visión. Si uno tenía esa boca, más le valía lavarse los dientes, y si tenía esos dientes, más le valía no sonreír.
—¡Bostro! —Alex compuso la mejor sonrisa que pudo mientras intentaba recobrar el aliento, y le salió mediocre incluso para lo que era habitual en ella—. No sabía que eras tú.
El suspiro de Bostro fue tan pesado como el resto de él. Llevaba años recaudando para Papá Collini y debía de haber oído todos los trucos, mentiras, excusas e historias lacrimógenas que una pudiera imaginar, y seguro que unas cuantas que no. La de Alex no lo impresionó.
—Se acabó el tiempo, Alex —dijo—. Papá quiere su dinero.
—Está bien. —Alex sacó su abultado monedero—. Aquí tienes la suma completa.
Lo arrojó hacia él y echó a correr casi al instante, pero estaban preparados. Bostro atrapó el monedero mientras su amigo el de los dientes de mierda atrapaba a Alex por el brazo, la hacía girar y la arrojaba hacia la pared. Su cabeza dio contra los ladrillos y Alex cayó rodando sobre la basura.
Bostro abrió el monedero y echó un vistazo al contenido.
—Menuda sorpresa. —Lo sostuvo del revés y solo cayó tierra—. Tu monedero suelta tanta mierda como tú.
El aspirante a pirata se había unido al grupo con la marca rosada del sartenazo en la cara.
—Ojito —gruñó, alisando una abolladura de su tricornio manchado de pescado—. Es fiera cuando la acorralas. Como una comadreja muerta de hambre.
La habían llamado cosas peores.
—Eh, escuchad —graznó Alex mientras se levantaba como pudo, preguntándose si le habrían roto el hombro, y luego, cuando intentó agarrárselo, preguntándose si se habría roto la mano—. Le conseguiré el dinero a Papá. ¡Puedo conseguirle el dinero!
—¿Cómo? —preguntó Bostro.
Alex se sacó el trapo del bolsillo y lo desdobló con la adecuada reverencia.
—Contemplad los huesos de los dedos de san Lucio, que…
El del sombrero los tiró al suelo de un manotazo.
—Sabemos cómo son las patas de perro, puta timadora.
Fue muy frustrante, después del esfuerzo que le había costado limar las zarpas.
—Eh, escuchad. —Alex retrocedió con las maltrechas, palpitantes y malolientes manos levantadas, pero se le estaba terminando el callejón—. ¡Solo necesito un poco más de tiempo!
—Papá ya te dio más tiempo —dijo Bostro, llevándola hacia atrás—. Se te ha acabado.
—¡La deuda ni siquiera es mía! —gimió ella, y era cierto, pero muy irrelevante.
—Papá te advirtió que no la asumieras, ¿verdad? Y tú la asumiste —replicó Bostro, y también era cierto, además de bastante relevante.
—¡Soy solvente! —La voz de Alex sonaba cada vez más aguda—. ¡Puedes fiarte de mí!
—No lo eres y no puedo, como ambos bien sabemos.
—¡Recurriré a un amigo!
—No tienes ninguno.
—Me las apañaré. ¡Siempre me las apaño!
—No te las has apañado, por eso estamos aquí. Sujetadla.
Alex le dio un puñetazo a Dientes-de-mierda con la mano buena, pero él casi ni se enteró. El matón le atrapó un brazo mientras el pirata cogía el otro, y ella pataleó y se retorció y gritó pidiendo ayuda como una monja atracada. Podían abatirla, pero no iba a quedarse…
Bostro le hundió el puño en el estómago.
Sonó como cuando un mozo de cuadra soltaba una silla de montar mojada al suelo, y las ganas de pelear se le escurrieron por completo del cuerpo. Se le empañaron los ojos y le cedieron las rodillas y lo único que pudo hacer fue colgar de sus captores y dar un largo y vomitivo resuello y decidir que, pensándolo mejor, igual sí que era buena idea quedarse algo abatida.
No había nada lírico en recibir un puñetazo en la tripa de alguien con el doble de tu tamaño, y menos si lo mejor que podías esperar a continuación era otro. Bostro le agarró el cuello con un enorme puño y redujo su resuello a un húmedo gorgoteo. Entonces sacó su tenaza.
Una tenaza de hierro. Pulida de tanto usarla.
No parecía que le gustase, pero lo hizo de todos modos.
—¿Qué será? —gruñó—. ¿Dientes o dedos?
—Eh, escucha —farfulló Alex entre babas, casi tragándose la lengua. ¿Cuánto llevaba intentando ganar tiempo? Una semana o dos más. Una hora o dos más. Ya solo le quedaba intentar ganar momentos—. Eh, escucha…
—¡Elige! —rugió Bostro, acercándole tanto la tenaza a la cara que Alex bizqueó al mirarla—. O sabes que serán las dos cosas.
—¡Alto!
La voz sonó nítida y dominante, y todo el mundo miró alrededor al mismo tiempo. Bostro, los matones e incluso Alex, en la medida en que podía estando medio estrangulada. Había un hombre alto y apuesto en la boca del callejón. En el oficio de Alex, una aprendía a distinguir a primera vista lo rico que era alguien. A saber quién era lo bastante rico para que mereciera la pena estafarlo. A saber quién era demasiado rico para que mereciera la pena molestarse. Aquel hombre era de los muy ricos: su túnica tenía los dobladillos desgastados, pero era de buena seda, con bordados de dragones en hilo de oro.
—Soy el duque Miguel de Nicea. —Tenía un pelín de acento oriental, cierto. Llegó corriendo a su lado un tipo calvo con la frente sudada—. Y este es mi siervo Eusebio.
Todos evaluaron aquella sorprendente aparición. El supuesto duque estaba mirando a Alex. Tenía el rostro amable, pensó ella, pero Alex también podía poner cara de persona muy amable y era una zorra ladrona, pregúntale a cualquiera.
—Entiendo que te llamas Alex, ¿verdad?
—Entiendes bien —gruñó Bostro.
—¿Y tienes una marca de nacimiento bajo la oreja?
Bostro movió el pulgar y levantó las cejas al ver la parte del cuello que había revelado.
—Sí que la tiene.
—Por todos los santos… —El duque Miguel cerró los ojos y respiró muy hondo. Al abrirlos, parecía que quizá hubiese lágrimas en ellos—. Estás viva.
La presa de Bostro se había aflojado lo suficiente para que Alex resollara:
—Por ahora.
Estaba igual de sorprendida que los demás, pero en aquellas situaciones ganaba quien superase primero la sorpresa y empezara a averiguar dónde estaban los beneficios.
—¡Caballeros! —exclamó el duque—. ¡Esa joven no es otra que su alteza la princesa Alexia Pyrogennetos, la hija perdida de la emperatriz Irene y legítima heredera al Trono Serpentino de Troya!
Bostro debía de haber oído todos los trucos, mentiras, excusas e historias lacrimógenas que una pudiera imaginar, pero aquella hizo que incluso él arqueara las cejas. Luego entornó los ojos y miró a Alex como si alguien le hubiera dicho que el zurullo que acabase de ver recién salido del ojete de una cabra era en realidad una pepita de oro.
Lo único que pudo hacer ella fue levantar los hombros muy alto. La habían llamado estafadora, timadora, tramposa, ladrona, zorra, zorra ladrona, puta hurona y comadreja embustera, y esos eran solo los insultos que se tomaba como cumplidos. Nunca, que ella recordase, la habían llamado princesa. Ni siquiera haciéndole el chiste menos gracioso del mundo.
Dientes-de-mierda torció el gesto con tanta brusquedad que se atisbaron al fondo unos dientes incluso más de mierda.
—¿Qué coño has dicho que es?
El duque Miguel observó a Alex, allí colgada como una alfombra barata en mitad de su tunda anual.
—Reconozco que no parece… demasiado princesil. Pero es lo que es y todos tendremos que vivir con ello. En consecuencia, debo pediros que desasguéis su real persona.
—¿Desasqué? —preguntó el aspirante a pirata.
—Que la soltéis. —Las formas amables del duque menguaron una pizca y Alex atisbó algo duro debajo—. Ya.
Bostro frunció el ceño.
—Esta comadreja embustera le debe dinero a nuestro jefe.
El pirata se retorció un diente y lo sacó de su boca ensangrentada.
—¡La puta hurona me ha saltado un diente!
—Lástima. —El duque levantó las cejas mirándolo—. Parece un diente estupendo.
El hombre lo tiró a un lado, furioso.
—A mí me gustaba, cojones.
—Veo que habéis padecido ciertas molestias. —El duque Miguel metió la mano en un bolsillo de su túnica con bordados de oro—. Dios sabe que soy muy consciente del incordio que pueden ser las princesas, de modo que… —Sostuvo en alto unas monedas para que les diera la luz—. Aquí tenéis algo… —Guardó un par y tiró el resto a los sucios adoquines—. Para compensaros.
Bostro miró abajo, apenas más impresionado que por la tierra del monedero de Alex.
—¿No era una puta princesa?
—Cuando las anuncian los heraldos, suele ser sin el «puta» delante, pero sí.
—¿Y eso de ahí es lo que vale su vida?
—Ah, no, no —dijo el duque Miguel. Su siervo hincó una rodilla con elegancia junto a él, abrió su abrigo y sacó una gran espada, con la sucia vaina surcada de brillante alambre y el maltratado pomo de oro vuelto hacia su amo. El duque apoyó la yema del dedo en él—. Es lo que valen las vuestras.
La decimotercera virtud
—Soy… el…
El hermano Díaz dejó caer el dobladillo de su hábito, que había tenido que recogerse a la altura de las rodillas como una novia acalorada que llegara tarde a su boda, y sus pisadas resonaron en el pulido y brillante mármol mientras correteaba por los laberínticos pasillos del Palacio Celestial sometido a crecientes cotas de sudoroso pánico.
—Soy… el…
Había resbalado al pisar una zona de saliva reciente, donde un grupo de penitentes de alta categoría estaba fregando el suelo a lametones, y creía que podía haberse hecho daño en la ingle. Todo aquello distaba mucho de ser la solemne y digna marcha que había soñado hacer por aquellos sagrados corredores hacia el lugar donde por fin se reconociese su valía. Dios, la cabeza le daba vueltas. ¿Estaría desmayándose? ¿Estaría muriendo?
—¿Hermano Eduardo Díaz? —preguntó la secretaria, de exagerada estatura.
Ese nombre le sonaba de algo.
—Creo que sí. —Apoyó en la mesa los dos puños, esforzándose por controlar los resuellos y parecer digno de un puesto respetable en la parte media de la jerarquía eclesiástica—. Y debo… disculparme… por llegar tarde. —Logró, con heroico esfuerzo, impedirse vomitar—. ¡Estaban todas las calles llenas de condenada gente con gota por el Día de San Aelfrico! Y el cochero…
—Llegáis temprano.
—… no ha sido nada cooperativo, así que… ¿Qué?
La secretaria se encogió de hombros.
—Esto es la Ciudad Santa, hermano Díaz. Cada día se celebra al menos una onomástica, y la gente siempre llega tarde. Concertamos todas las citas teniéndolo en cuenta.
Díaz flaqueó de alivio. ¡La dulce santa Beatriz no le había fallado al final! Se habría dejado caer allí mismo de rodillas para agradecérselo entre sollozos, de no temer que ya nunca podría levantarse de nuevo.
—Pero no os preocupéis. —La secretaria descendió desde lo que debía de ser un taburete muy alto, revelándose sorprendentemente bajita—. La cardenal Zizka ha despejado su agenda y quiere que os haga pasar de inmediato.
Señaló hacia una puerta con un ademán de directora de circo. Había un hombre grandote, de cara escarpada y nudillos torcidos, sentado en un banco junto a la puerta, quizá esperando la hora de su propia entrevista. Tenía los ojos fijos en el hermano Díaz, y una quietud tan perfecta que parecía que pudieran haber construido el Palacio Celestial a su alrededor. Su pelo muy corto era de color gris hierro y atravesado por dos grandes cicatrices, y su barba muy corta era de color gris hierro y atravesada por al menos tres cicatrices, y sus cejas grises eran más cicatriz que ceja. Parecía un hombre que se hubiera pasado medio siglo cayendo por una montaña. Una muy afilada.
—Un momento —murmuró el hermano Díaz—. ¿La cardenal Zizka?
—En efecto.
—Tenía entendido que iba a reunirme con Su Santidad la Papisa. Iba a concederme un beneficio y…
—No.
¿Podía ser que las cosas empezaran a mejorar? Su Santidad quizá fuese el Corazón de la Iglesia, pero cada día asignaba un millar de puestos, canonjías y prebendas irrelevantes a un sinfín de sacerdotisas, monjes y monjas irrelevantes, cabía suponer que dedicándoles tan escasa atención como un vendimiador a cada uva individual.
Una reunión con la cardenal Zizka, líder de la Curia Terrenal, era otro asunto muy distinto. Zizka era la indiscutible ama de la colosal burocracia y los enormes ingresos de la Iglesia. Solo prestaba atención a quienes eran dignos de ella. Si esa mujer había despejado su agenda…
—Bueno, pues… —El hermano Díaz se secó el sudor de la frente, se pasó el pañuelo con delicadeza por el labio hinchado, se enderezó el torcido hábito y sonrió por primera vez desde que cruzara las puertas de la Ciudad Santa. Empezaba a parecer que la dulce santa Beatriz se había excedido y todo—. ¡Anunciadme, os lo ruego!
Teniendo en cuenta que representaba la misma cumbre del poder eclesiástico, el despacho de la cardenal Zizka resultaba un poco decepcionante. Era un espacio inmenso a ojos de un monje rural, pero daba una sensación apretadísima por culpa de aquellas vertiginosas pilas de papeles erizadas de cintas, marcadores y sellos, desplegadas en los bancos que había a ambos lados con la precisión de dos ejércitos rivales a punto de entablar batalla. El hermano Díaz había esperado esplendor: frescos, terciopelo y mármol, con querubines dorados ocupando todas las esquinas. Pero el mobiliario embutido en la fina franja de suelo que delimitaban aquellos acantilados gemelos de burocracia podría describirse como soso y práctico. La pared del fondo era una vacía extensión de piedra, con unas extrañas ondulaciones, como si se hubiera derretido y luego fluido hasta endurecerse donde estaba, con toda probabilidad algún vestigio de las antiguas ruinas sobre las que estaba construido el Palacio Celestial. La única decoración era un cuadro pequeño y más bien violento que representaba la Flagelación de san Bernabé.
A primera vista, lo cierto era que la cardenal Zizka también defraudaba un poco. Era una mujer robusta con una melena de pelo entrecano, muy atareada en ir cogiendo papeles del montón que tenía a su izquierda, firmarlos con una decepcionante mala letra y añadirlos a la pila de su derecha. Parecía haber dejado la cadena dorada de su cargo enganchada de cualquier manera en un pico del respaldo de su silla, y la pechera de sus vestiduras estaba adornada solo por migajas de pan.
De no ser por el sombrero rojo de cardenal que estaba abandonado bocabajo en la mesa, uno podría haber tomado aquello por el despacho de alguna escribana inferior, ocupada en los tediosos asuntos de una escribana inferior. Pero, como habría dicho la madre del hermano Díaz, eso no era excusa para olvidar sus propios modales.
—Eminencia —declamó, dedicándole su mejor inclinación formal.
Cayó en saco roto, ya que Zizka ni siquiera alzó la mirada del raspar de su pluma.
—Hermano Díaz —dijo la cardenal con voz áspera—, ¿os está gustando la Ciudad Santa?
—Es un lugar donde se respira… —Díaz hizo un educado carraspeo—. Una extraordinaria espiritualidad.
—Ah, eso sin duda. ¿Dónde más puede una comprar un pene disecado de san Eustaquio en tres puestos distintos que no distan ni una milla entre sí?
El hermano Díaz no sabía muy bien si tomárselo como una broma o como una crítica mordaz, de modo que acabó sonriendo y negando con la cabeza a la vez, en un intento de reaccionar a ambas, mientras murmuraba:
—Todo un milagro, ya lo creo.
Por suerte, la cardenal aún no había levantado los ojos.
—Vuestro abad habla muy bien de vos. —Y más le valía, después de todos los favores que le había hecho el hermano Díaz—. Dice que sois el administrador con más futuro que ha pisado su monasterio en años.
—El abad me honra en demasía, excelencia. —El hermano Díaz se lamió los labios ante la perspectiva de liberarse de los asfixiantes confines de ese mismo monasterio para obtener todo lo que merecía—. Pero procuraré serviros bien, a vos y a Su Santidad, en cualquier puesto que tengáis a bien asignarme, hasta los mismísimos límites…
Se sobresaltó al oír que daban un portazo a su espalda, y al volverse vio que el hombre gris y cicatrizado que estaba en el banco de fuera lo había seguido al interior del despacho de Zizka. Enseñó unos dientes maltrechos y ocupó una de las duras sillas ante el escritorio de la cardenal.
—Hasta los mismísimos límites —perseveró un dubitativo hermano Díaz— de mis capacidades como…
—No sabéis lo mucho que me reconforta oírlo.
Su eminencia por fin dejó caer la pluma a la mesa, depositó con cuidado el último documento en la cima de su montón, se frotó el índice manchado de tinta con el pulgar manchado de tinta y levantó la mirada.
El hermano Díaz tragó saliva. La cardenal Zizka quizá tuviera el despacho soso, el mobiliario mundanal y la tinta en los dedos de una escribana inferior, pero sus ojos eran los de una dragona. Un ejemplar particularmente formidable que no soportaba a los necios.
—Este es Jakob de Thorn —dijo, señalando con la cabeza al recién llegado.
Aquella cara como una tabla de cortar ya había sido inquietante en el pasillo, pero arrojada a la entrevista privada del hermano Díaz resultaba de lo más angustiosa. Más o menos del mismo modo que hallar a un mendigo en tu portal podría ser un mero suceso de mal gusto, pero encontrártelo en tu cama provocaría una considerable alarma.
—Es caballero templario al servicio jurado de Su Santidad —añadió la cardenal Zizka, lo cual distaba mucho de ser una explicación e incluso más de ser tranquilizador—. Un hombre de dilatada experiencia.
—Dilatada —repitió el caballero, y esa única palabra gruñida salió de su boca inmóvil como un puñado de gravilla vieja de entre ruedas de molino nuevas.
—Su guía y sus consejos, por no mencionar su espada, os serán de gran valor.
—¿Su… espada? —preguntó el hermano Díaz, que ya no estaba seguro de dónde lo llevaría aquella entrevista, pero no le hacía ninguna gracia la idea de poder necesitar una espada cuando llegase.
La cardenal Zizka entornó los ojos un ápice.
—Vivimos en un mundo cercado de peligros —dijo.
—¿Ah, sí? —preguntó el hermano Díaz, y luego, después de meditarlo, convirtió la pregunta en triste observación—. Ah, sí. —Y, por último, en adusta afirmación—. Ah, sí.
Aunque no personalmente en su caso, por supuesto. El hermano Díaz vivía en una celda pequeña, pero bastante cómoda, ahora que se paraba a pensarlo con detenimiento. Tenía vistas al mar y, en esa época del año, la brisa le llevaba el aroma del enebro. Empezaba a albergar la insidiosa sospecha de que el aroma a enebro no formaba parte de los peligros a los que se refería la cardenal. Sus sospechas se confirmaron casi al momento.
—La Iglesia de Oriente y la de Occidente están en cisma —afirmó su eminencia, que parecía fulminar con la mirada una lejana acumulación de amenazas a través de la cabeza del hermano Díaz.
—Tengo entendido que el Decimoquinto Gran Concilio Ecuménico sirvió de poco a la hora de resolver los asuntos pendientes —lamentó el hermano Díaz, confiando en impresionar a la cardenal con sus conocimientos sobre actualidad y teología a la vez.
Sabía que en la Iglesia de Oriente había clérigos varones, que allí vestían la rueda en vez del círculo y que había una furibunda discusión sobre la fecha de la Pascua, pero lo cierto era que apenas comprendía en absoluto cuáles eran las discrepancias más profundas. Poca gente lo sabía ya.
—Los muchos príncipes codiciosos de Europa hacen oídos sordos a su deber sagrado y se dedican a sus rencillas internas por el poder terrenal.
El hermano Díaz alzó una mirada pía hacia el techo.
—Todos afrontarán su juicio en el más allá.
—Preferiría que lo afrontaran en el más acá —replicó la cardenal Zizka, con un matiz en la voz que le erizó a Díaz los pelillos del brazo—. Y entretanto, nos asola una verdadera infestación de monstruos diversos: duendes, troles, brujos, hechiceros y otros practicantes de las muchas repugnantes caras del Arte Negro.
El hermano Díaz se quedó sin palabras por un momento, de modo que se conformó con hacerse la señal del círculo en el pecho.
—Por no mencionar —añadió la cardenal— los poderes incluso más diabólicos, que planean la ruina de la creación desde la eterna noche aullante más allá del mundo.
—¿Demonios, eminencia? —susurró el hermano Díaz, haciéndose el círculo con un entusiasmo incluso mayor.
—Y luego, por supuesto, está la amenaza apocalíptica de los elfos. No permanecerán en Tierra Santa por los siglos de los siglos. Los enemigos de Dios emergerán otra vez desde el este, trayendo consigo su fuego impío, y su pecaminoso veneno, y sus endemoniados apetitos.
—Condenados sean —graznó el hermano Díaz, que amenazaba ya con desgastar un círculo en la parte delantera de su hábito—. ¿Eso es inevitable, eminencia?
—Se ha consultado a los oráculos del Coro Celestial y no dejan lugar a dudas. Vivimos en un mundo sumido en la tiniebla, un mundo en el que nuestra Iglesia es el único punto de luz. La única esperanza de la humanidad. ¿Permitiremos las personas justas que esa luz se extinga?
Esa pregunta sí que era fácil.
—Jamás, eminencia —dijo el hermano Díaz, haciendo vigorosas negativas con la cabeza.
—Y en esa batalla de lo que solo cabe describir como el bien contra lo que solo cabe describir como el mal, la derrota es inconcebible.
—Siempre, eminencia —dijo el hermano Díaz, haciendo vigorosos asentimientos con la cabeza.
—Estando en juego la creación de Dios y todas las almas que contiene, la mesura sería una necedad. La mesura sería una cobarde negligencia en nuestro deber sagrado. La mesura sería… un pecado.
El hermano Díaz tenía la angustiosa sospecha de estar internándose en inestable terreno teológico, igual que un oso torpe persiguiendo a conejos hasta el interior de un lago medio congelado.
—Hum…
—Llega un momento en que hay tamaña enormidad en juego que las objeciones morales devienen ellas mismas en inmorales.
—¿Ah, sí? O sea, ah, sí. Quiero decir: ah, sí. ¿Sí?
La cardenal Zizka sonrió. Aquella sonrisa fue, por algún motivo, incluso más inquietante que su ceño fruncido.
—¿Conocéis la Capilla de la Santa Conveniencia?
—Hum… no creo que…
—Es una de las trece capillas que hay dentro del Palacio Celestial. Una de las más antiguas, de hecho. Tan antigua como la misma Iglesia.
—Tenía entendido que hay doce capillas, una para cada una de las Doce Virtudes.
—A veces hace falta echar la cortina sobre ciertos hechos lamentables. Pero aquí, en el mismo corazón de la Iglesia, debemos mirar más allá de la mera apariencia de virtud. Debemos lidiar con el mundo tal y como es, valiéndonos de las herramientas disponibles.
¿Aquello era algún tipo de prueba? Dios, el hermano Díaz esperaba que sí. Pero, en caso de serlo, no tenía ni la más remota idea de cómo superarla.
—Eh… Esto…
—La Iglesia debe, por supuesto, mantenerse fiel a las enseñanzas de nuestra Salvadora. Pero existen tareas que hay que llevar a cabo y métodos empleados para los que las personas fieles e irreprochables… no son adecuadas.
El hermano Díaz supuso que, apurando mucho el ángulo, podría vérsele el sentido a ese argumento, pero él no quería tenerlo ni cerca. Lanzó un vistazo hacia Jakob de Thorn, pero no encontró allí ninguna clase de ayuda. Parecía un hombre cuyos métodos eran de lo más reprochables.
—No estoy seguro de comprender del todo…
—Esas tareas las lleva a cabo, y esos métodos los emplea, la congregación de la Capilla de la Santa Conveniencia.
—¿Congregación?
—Dirigida por su vicario.
Y Zizka enarcó las cejas en una mirada significativa. El hermano Díaz no pudo impedir que las suyas se alzaran en imitación. Se llevó un reticente dedo al pecho.
—Su Santidad —afirmó la cardenal— os ha seleccionado a vos para este honor. Baptiste os presentará a los miembros a vuestro cargo.
El hermano Díaz se volvió por segunda vez y encontró a una mujer apoyada en la pared tras él, cruzada de brazos. No habría sabido decir si la tal Baptiste se había colado sigilosa en el despacho o si llevaba allí desde el principio, y no le gustaba ninguna de las dos posibilidades. Al hermano Díaz le costaba determinar su procedencia, más allá de situarla en alguna de las muchas costas mediterráneas, y tuvo la impresión de que era tan problemática como Jakob de Thorn, solo que en sentido opuesto. Su vestimenta era tan ostentosa como anodina la de él, su amplio rostro tan expresivo como austero el del hombre. También ella tenía cicatrices. Una que le cruzaba los labios. Una bajo el rabillo de un ojo, que recordaba a una lágrima, en extraño contraste con la risueña sonrisita que asomaba siempre a la comisura de su boca.
La mujer se quitó un sombrero de borde dorado e hizo una reverencia tan profunda que su mata de rizos oscuros rozó las baldosas, antes de enderezarse, apoyar la espalda y cruzar una bota de hebillas doradas sobre la otra, en una muestra de despreocupación que resultaba sumamente ofensiva al compararla con el creciente pánico del propio hermano Díaz.
—¿Y ella… pertenece a mi rebaño? —tartamudeó.
Aquella sonrisita creció hasta enseñar los dientes.
—Beee —dijo la mujer.
—Baptiste es lo que podría llamarse, dentro del contexto único de la capilla… —La cardenal Zizka calló un momento, considerándolo—. ¿Una clériga laica?
Jakob de Thorn dio un extraño bufido. Si hubiera brotado de cualquier otra cara, el hermano Díaz podría haberlo tomado por una risita.
—Vivir unas semanas en un convento fue lo más cerca que he estado nunca de ordenarme. —Baptiste intentó devolver aquel pelo rebelde al interior del sombrero, pero se dejó varios rizos colgando—. No es que las monjas estuvieran encantadas, pero necesitaban el dinero.
—¿Las monjas? —preguntó el hermano Díaz.
—Las monjas tienen que beber, hermano, igual que todo el mundo. Puede que un poquito más. Ha sido un honor para mí prestar asistencia a varios vicarios anteriores de la capilla, entre ellos tu predecesora.
—¿Qué clase de asistencia? —preguntó él, más bien temiendo la respuesta.
La sonrisa de Baptiste se moderó. Tras la cicatriz que le cruzaba la boca tenía dos dientes de oro, uno arriba y otro abajo.
—La que resultara conveniente.
—Parecéis perplejo —intervino la cardenal.
Perplejo era decir poco. El hermano Díaz no estaba nada seguro de en qué se había metido, ni aún menos de cómo, pero estaba desarrollando una fuerte intuición de que quería salir de ahí y, si no lo hacía pronto, sería demasiado tarde.
—Bueno, veréis, lo mío en realidad… es más bien… la burocracia. —Aquella extensión de piedra sin ventanas a la espalda de la cardenal Zizka empezaba a recordarle bastante a una celda de prisión—. Reorganizaba los libros. En la biblioteca. Del monasterio. Esa era mi gran… contribución. —Se esforzó por minimizar los mismos logros que llevaba meses inflando con espectacular descaro—. Cuentas. Papeleos. Alguna negociación que otra sobre derechos de pastoreo y demás. Dedos manchados de tinta. —Soltó una risita, pero nadie más lo hizo y el sonido tuvo una muerte tan dolorosa como la de san Bernabé en su sencillo marco de la pared—. Así que, hum… —Señaló a Jakob de Thorn—. Así que los caballeros y… —Hizo un gesto hacia Baptiste—. Y… —Se dio cuenta de que no sabía qué llamarla y se rindió—. Y los diablos en la noche aullante más allá del mundo…
—¿Sí? —preguntó la cardenal Zizka, con signos de estar cada vez más impaciente.
—Pues que todo eso cae un poco… fuera de mi campo de experiencia.
—¿Tenía experiencia santa Evarista cuando, a los quince años, tomó la lanza de su padre y encabezó la Tercera Cruzada contra los elfos?
—Pero, si no recuerdo mal, santa Evarista acabó… un poquito… —El hermano Díaz hizo una mueca—. ¿Devorada viva?
La frente de la cardenal se arrugó.
—Estamos en guerra por nuestra misma existencia contra unos enemigos despiadados. Para ganar una guerra, a veces una debe hacer uso de las armas de sus enemigos. Para combatir el fuego, una debe estar dispuesta a emplear el fuego.
La mueca del hermano Díaz se volvió incluso más crispada.
—Pero ¿de ahí no se sigue, eminencia, que para combatir a diablos… deberíais estar dispuesta… a usar diablos?
Jakob de Thorn meció su peso hacia delante, enseñó los dientes y se levantó con rigidez.
—Veo que lo captas —dijo.
—Esta es una grandísima oportunidad —afirmó la cardenal Zizka—. Para que vos medréis. Para que medren los intereses de la Iglesia. Pero sobre todo… —Se levantó, recogió su cadena del respaldo de la silla y se la puso torcida en torno a los hombros, con el círculo enjoyado oscilando—. Sobre todo para hacer el bien. —Y se caló el sombrero, indicando contra todo asomo de duda o esperanza que la entrevista había concluido y su resultado era irreversible—. ¿No es por ello que formamos parte de la Iglesia?
Su madre lo había obligado a formar parte de la Iglesia para evitarle un mayor bochorno a la familia. Pero, de algún modo, el hermano Díaz dudaba que aquello fuese lo que quería oír la líder de la Curia Terrenal. Y, si había algo que desde luego caía muy dentro del campo de experiencia del hermano Díaz, era decirle a la gente lo que quería oír.
—Por supuesto —respondió, logrando componer una endeble sonrisa—. Para hacer el bien.
Significara lo que leches significara.
Tanta suerte
Alex estaba junto a la ventana, con un suave viento frío en la mejilla y un fuego cálido a su espalda, frotándose los nudillos vendados y contemplando la Ciudad Santa.
Vista desde tan arriba, en vez de estar aplastada en sus entrañas, parecía un sitio distinto. Un sitio hasta bonito. Jardines y palacios blancos en la cima de las colinas, con estatuas de ángeles en los gabletes. Grandiosas calles y altas casas en las laderas, docenas de chapiteles de iglesias y santuarios rematados con el círculo de la fe. Todo aquello se disolvía en los valles formando una caótica masa de tejados de suburbios, relucientes de humedad por la gélida llovizna que acababa de cesar. Se veían las ruinas que servían a la ciudad de cimientos, de puntos de referencia, de material de construcción: imponentes bloques, pegotes amorfos, paredes en ruinas plagadas de enredaderas, restos de un imperio caído que asomaban de entre el batiburrillo como los huesos de un gigantesco cadáver. Las Hermanas Pálidas emergían como dedos, dos columnas a medio derruir que sobrevivían de un inmenso templo, sobre las que unas astutas sacerdotisas habían construido sendos campanarios rivales que se alzaban sobre la ciudad y tañían uno al otro a cada hora de rezar como bebés gemelos exigiendo a chillidos la atención de mamá.
Desde allí arriba nunca se adivinarían los conflictos y las dificultades que tenían lugar a sus largas sombras, donde una tendría las mismas posibilidades de llegar a sentir un vientecillo fresco como un elfo de llegar al paraíso. La basura humana, trepando sobre sí misma como hormigas en un hormiguero. Las mentiras y los empujones y el dolor por situarse un paso por delante. Llegaban hasta allí arriba retazos de himnos y gritos de buhoneros, tenues en el viento frío, el clamor de la fe y la furia amortiguados por la distancia, como si nada de todo aquello debiera seguir siendo mucha preocupación para Alex.
Unas monjas la habían bañado, la habían frotado a conciencia y le habían puesto un batín que tenía caras de santos cosidas en hilo de plata, y el cuello envuelto en una piel tan cálida contra su mejilla que le daba ganas de llorar. Alex apenas reconocía su propia cara en el espejo. Apenas reconocía sus propias manos sin la mugre bajo las uñas mordidas. Dudaba que hubiera estado tan limpia jamás y no estaba segura de que le gustase: no dejaba de acosarla el tacto de su propio pelo, después de que le cortaran los mil enredos y se lo cepillaran hasta sacarle brillo.
Se habían dejado allí el cepillo. De plata, con ámbar en el mango. Alex no dejaba de preguntarse en cuánto lo tasaría Gal la Monedero, y cuánto más valdría en realidad. Su mano insistía en acercarse a él poco a poco, con un dedo haciendo tic, tic, tic en el alféizar. A sus ojos no habría sido un robo, sino solo recoger algo que habían tirado.
Si no querías que te robaran el cepillo, más te valía no dejarlo donde estaba una ladrona…
Un toc, toc en la puerta y Alex retiró la mano de golpe, con un repentino aporreo en el corazón, anhelando escabullirse por la ventana y bajar por un desagüe, mientras la frenética voz de su cabeza le gritaba que estaba siendo la prima de alguna estafa y no tardaría en sufrir por ello.
Pero también había una voz más fría y suave, una voz susurrándole que podría sacar más de aquello que un buen cepillo. Mucho más. Solo tenía que mentir bien, y ¿acaso no era una mentirosa? Había interpretado tantos papeles que ya apenas sabía cuál era ella. Era una cebolla hecha solo de capas, sin nada en el interior.
Así que inhaló una lenta bocanada y dejó de apretar los puños, trató de desembarazarse de su tensión habitual y aparentar que merecía estar allí. Trató de canturrear un «adelante» como lo haría una princesa, pero acabó ululando el «ade-» y luego compensándolo demasiado en el «-lante», así que sonó como una paloma convirtiéndose en puerco y Alex se encogió por la pifia mientras se abría la puerta.
En el umbral estaba su improbable salvador, el supuesto duque Miguel. Lucía una sonrisa incómoda, como si no terminara de confiar en ella, lo cual demostraba sensatez, ya que Alex era una rata traidora, pregúntale a cualquiera.
—Bueno —dijo Miguel—, ¿mejor así?
Alex se pasó un mechón por detrás de la oreja en un gesto que intentaba ser afable, pero apenas sabía lo que significaba afable, no digamos ya cómo se fingía serlo.
—Ya no tengo pescado en el pelo —respondió.
—¿Te están tratando bien?
—Mejor que esos cabrones del mercado. Tendrías que haberlos matado y quedarte el dinero.
O, mejor aún, habérselo dado a ella.
—El Todopoderoso tiende a oponerse al asesinato —dijo el duque Miguel— si no recuerdo mal las Sagradas Escrituras.
—Que yo sepa, hace un montón de excepciones.
—Dios puede permitírselo, ya que es muy improbable que lo apuñalen en una lonja de pescado.
—Tú llevabas espada.
—Si algo he aprendido en todos mis años de usarlas es que un hombre con espada muere igual de fácil que uno sin ella, y en general mucho más pronto. Además, no podía poner en peligro a Eusebio. Los duques nuevos se crean con una palabra, pero los buenos sirvientes hay que atesorarlos. ¿Puedo pasar?
Alex no creía que se lo hubieran preguntado jamás. Nunca había tenido un sitio de su propiedad. Eso y que la gente con quien trataba no solía ser de la que pedía permiso. Así que disfrutó de hacer una breve pausa antes de dar un altivo golpe de cabeza y responder:
—Puedes.
—Supongo que tendrás… alguna pregunta —dijo el duque Miguel mientras entraba en la estancia.
—Una o dos. —Alex trabó la mirada con él y se puso seria—. Antes que nada, ¿esto es un asunto sexual?
Él se echó a reír.
—No. Dios, no, en absoluto.
—De acuerdo. Bien.
Alex trató de ocultar su alivio. No iba a tener que negociar los términos que se había estado planteando por si acaso sí que hubiera sido un asunto sexual.
—Soy tu tío, Alex. Llevaba mucho tiempo buscándote. —Dio un paso hacia ella—. Ahora estás a salvo.
—A salvo —murmuró Alex, y tuvo que impedirse dar un paso atrás. Estaba incluso más perdida con un «a salvo» que con un «¿puedo pasar?». ¿Su tío rico, aparecido de la nada para revelarle lo especial que era? Demasiado bueno para ser cierto se quedaba cortísimo—. ¿De verdad eres duque?
—Lo soy, aunque… no tengo ducado, por el momento.
—Menudo descuido, perder un ducado.
—Me lo robaron. —Dio otro paso hacia ella—. ¿Sabes algo sobre la política del Imperio Oriental?
Alex podría haberle dado una lección decente sobre la política de los arrabales, pero el Imperio Oriental siempre le había parecido un lugar muy lejano.
—Puede que haya unas pocas lagunas en mi educación.
—¿Has oído hablar de la emperatriz Teodosia la Bendita?
—Cómo no —mintió Alex.
—Tuvo tres hijos. Irene, Eudoxia… y yo.
—¿Tu madre era emperatriz?
—Tu abuela era emperatriz, sí. Y muy grande. Cuando murió, debería haberse coronado mi hermana mayor, Irene, pero Eudoxia, la pequeña… —El duque Miguel apartó la cara y se le quebró la voz—. Eudoxia la asesinó y usurpó el trono. Hubo una guerra civil. —Tenía la mirada perdida en el fuego y meneaba la cabeza como si le pesaran las penas—. Hubo guerra, y hambruna, y un cisma entre la Iglesia Oriental y la Occidental, y la gran ciudad fortificada de Troya se pudrió desde dentro. Los siervos de Irene sacaron a su hijita a escondidas para llevarla a la Ciudad Santa, bajo la protección de la papisa. Pero se perdió de camino. Asesinada también, creí durante mucho tiempo. —El duque alzó la mirada hacia Alex—. Se llamaba Alexia.
—¿Y crees… que soy yo?
—Sé que eres tú. Está la marca de nacimiento en el cuello, y esa cadena que llevas.
Señaló hacia unos pocos eslabones que se veían dentro de aquel lujoso cuello de pieles. Alex se arrebujó en el batín para taparlos.
—No tiene ningún valor.
—Te equivocas. ¿Por casualidad el colgante es media moneda?
Muy despacio, Alex lo sacó. El brillante disco partido de cobre pendía al final, pulido por años de rozar contra su piel, con el borde serrado destellando.
—¿Cómo lo has sabido?
Él metió la mano en su propia ropa y sacó también una cadenita, y los ojos de Alex se ensancharon al ver, colgando de ella, otra media moneda. El duque Miguel se acercó para sostener su colgante junto al de ella, y Alex sintió que se le erizaban los pelillos de la nuca al comprobar que los bordes encajaban a la perfección. Eran una sola moneda.
—Se te dio ese colgante el día que abandonaste Troya. Para que no cupieran dudas sobre tu identidad. Pero yo lo he sabido nada más verte. —Miguel sonrió y en su expresión ya no había incomodidad, y parecía tan cálida y abierta que casi convenció a Alex—. Hasta con pescado en el pelo y alguien agarrándote del cuello. Eres clavadita a tu madre.
—Hum… —Alex tragó saliva—. No la recuerdo.
—Era la mejor de los tres. Siempre tan valiente. Tan firme.
Y tomó la mano buena de Alex y la vendada y las sostuvo en la suya. Tenía unas manos grandes y fuertes, y cálidas, y cuando Alex hubo sofocado su instinto de zafarse, había algo sorprendentemente tranquilizador en su contacto.
—Escucha —gruñó—, no sé nada… sobre ser princesa.
—Lo único que quiero —dijo él— es que seas… tú misma.
Alex dudaba mucho que hubiera dicho lo mismo si la conociese mejor. Pero Gal la Monedero siempre decía: «No interrumpas al primo mientras está cometiendo un error», y el duque fruncía el ceño mirando al suelo, así que Alex dejó que siguiera hablando.
—Supe hace unas semanas que mi hermana Eudoxia había muerto. Para gran tristeza de nadie. Hay quienes dicen que por veneno. Otros, que por un experimento que salió mal, por un último acto de soberbia hechiceril…
—¿Hechiceril? —murmuró Alex, incrédula.
—Sea cual sea la causa, ¡su trono está desocupado! —Los ojos de Miguel regresaron de golpe hacia los suyos—. Es el momento de que regreses.
Las cejas de Alex habían ascendido más si cabe.
—¿A un trono?
—Al Trono Serpentino de Troya.
En su primer encuentro, aquel hombre la había proclamado princesa. En el segundo, estaba poniendo el puesto de emperatriz en la mesa. A ese ritmo, Alex sería un ángel a la hora de merendar y una diosa al anochecer.
—¡Qué ganas tengo de que lo veas, Alex! —exclamó él, con los ojos brillantes—. ¡La Columna, levantada por los ingenieros brujos de la antigua Cartago, domina la ciudad, proyectando su sombra sobre el puerto entero! Y en su cima, los famosos Jardines Colgantes, más hermosos de lo que puedas imaginar, regados con el agua de arroyos de montaña traída por el Gran Acueducto.
La agarró de un hombro y extendió la otra mano como si el paisaje se extendiera ante ellos.
—¡La Basílica de la Visitación Angelical se alza sobre el verdor, atestada de peregrinos llegados para contemplar las reliquias de las grandes cruzadas! Y el palacio, también, y el Pharos elevándose sobre ellos, el mayor faro de Europa, ¡y encima de él la Llama de Santa Natalia, refulgente como una estrella, guiando hacia su hogar a los hijos y las hijas de Troya! —Se volvió hacia ella, le agarró el otro hombro y la sostuvo con los brazos rectos—. ¡Nuestro hogar, Alex!
Ella parpadeó alzando la mirada. Sus instintos, adquiridos de distintas formas duras con el paso de los años, la llevaban a tratarlo todo como si fuese mentira y, ¿alguna vez se había oído una sarta de sandeces más ridícula que aquella?
Y, sin embargo, allí estaba ella. En el Palacio Celestial. Calentita por primera vez en semanas. Con un cepillo que valía más que sus manos. Llevando un batín que valía más que su cabeza. Y había algo en aquel cabrón que daba una condenada sensación de plausibilidad. Alex empezaba a pensar que quizá ese hombre fuese quien decía ser. Casi empezaba a pensar que quizá ella fuese quién él decía.
El duque Miguel pareció recobrar la compostura y apartó las manos.
—Sé que esto debe de ser… difícil de asimilar. Sé que debe de dar miedo. Pero estaré contigo a cada paso del camino.
—Yo nunca he tenido… familia.
Alex casi ni sabía ya si estaba diciendo la verdad o interpretando un papel. Supuso que mejor así. Ahí era donde se hallaban las mejores mentiras.
—Lo siento mucho, Alex. Que me costara tanto encontrarte. Durante muchos años… había perdido la esperanza. Déjame compensártelo. Déjame ayudarte ahora.
El duque tenía los ojos algo húmedos, así que Alex pensó que sería adecuado que los suyos también lo estuvieran. Y nunca le costaba demasiado encontrar recuerdos tristes.
—Lo intentaré —dijo, y se sorbió la nariz, y parpadeó para contener las lágrimas, y compuso una sonrisita tímida, y se quedó bastante satisfecha con su actuación.
—No puedo pedirte más. —Miguel se secó los ojos con la manga—. Hay mucho que hacer. ¡Tienes que hablar con la cardenal Zizka! Ella nos ayudará. ¡Pronto, Alex, regresaremos al lugar que nos corresponde!
Sonrió, ya sin el menor atisbo de incomodidad, y cerró la puerta después de marcharse.
A Alex le habían dicho cuál era el lugar que le correspondía unas cuantas veces. La cárcel. Una cuneta. Una tumba poco profunda. El infierno, según a quién se le preguntara. Tanta suerte debía de tener una cuchilla oculta en algún sitio, pero ¿qué opciones le quedaban?
Le debía a Papá Collini el doble de lo que ella misma valía, incluso poniéndose un precio muy generoso a sí misma, y esa ni siquiera era su única deuda. Le había pedido prestado dinero a la Reina de Bastos para hacerle trampas a la Pequeña Suze jugando a las cartas, pero resultó que Suze era mejor tramposa que Alex, así que había terminado endeudada también con Suze, que estaba dispuesta a cortarle la nariz si no cobraba, y con la Reina de Bastos, que le rompería las rótulas, y seguía debiéndole dinero a Papá Collini, que la dejaría con menos dientes y dedos, y luego, cuando se enterase de las otras dos deudas, posiblemente también sin ojos.
Así que muchísimas gracias, pero a la mierda todo eso.
Por muchas dudas que tuviera sobre aquel asunto de ser princesa, había llegado en el momento perfecto. Interpretaría el papel, y sacaría lo que pudiera sacarse, y cuando pareciese que llegaban los problemas, podía dejar tirado a su supuesto tío en cualquier sitio del tortuoso camino hacia Troya y buscarse un nombre nuevo que usar y un lugar nuevo donde instalarse.
«Tienes que tratar a las personas como si fuesen naranjas —decía siempre Gal la Monedero—. Exprímeles todo lo que puedas a los muy hijos de puta, y luego no desperdicies ni un remordimiento cuando tires su corteza arrugada». Había que tratar a la gente como piedras al cruzar un río. Como peldaños de tu escalera. O un buen día ibas a levantarte sin nada más que un juego de huellas de bota en tu propia espalda.
Alex no pudo contener la sonrisa que se extendía por su cara. Llevaba ya un tiempo sin probar a hacerlas y le gustó la sensación. Empezaba a pensar que el duque Miguel podría ser una piedra que llegaba a algún lugar estupendo. No sabía muy bien dónde, en concreto. Llevaba ya un tiempo sin mirar más allá de la siguiente comida. Pero ya lo iría resolviendo sobre la marcha. Alex era rápida pensando, pregúntale a cualquiera.
Apoyó los codos en el alféizar, con el suave viento frío en la mejilla y el fuego cálido a su espalda, y sonrió mirando hacia los arrabales. Se alcanzaba a distinguir las personas moviéndose, si una forzaba la vista. Pero estaban muy abajo. Alex no pudo evitar frotarse aquellas adorables pieles contra la cara otra vez, y soltar una pequeña risita.
Luego se guardó aquel cepillo en la manga.
Por si las moscas.
Un rebaño de ovejas negras
El hermano Díaz se dio la vuelta despacio, con la cara hacia arriba y la boca abierta sin remedio, embriagado de asombro.
—Qué preciosidad…
La Capilla de la Santa Conveniencia sería unas cuatro veces más alta que ancha, un resonante pozo de mármol multicolor iluminado por angelicales rayos que llegaban desde una cúpula en lo alto. Unas hornacinas contenían esculturas de las Virtudes en forma humana y las paredes rebosaban de cuadros de los setenta y siete santos principales y un espectacular surtido de los inferiores. Había un púlpito de pórfido que no habría defraudado a nadie en el centro de una catedral, con un ejemplar de las Escrituras tachonado con gemas abierto en el atril.
En su atril, se percató el hermano Díaz, y el asombro empezó a derretirse bajo un cálido resplandor de satisfacción. Su púlpito, su capilla. Tenía que reconocer que nunca se le había dado muy bien predicar. Pero ¿en un sitio como aquel? Se las apañaría.
—Sí que es una preciosidad. —Baptiste le pasó un brazo por los hombros con demasiada familiaridad y señaló hacia un cuadro—. Ese san Esteban lo pintó Havarazza.
—¿Ah, sí?
—Lo conocí, de hecho.
—¿A san Esteban?


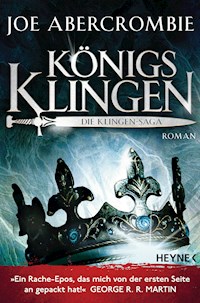
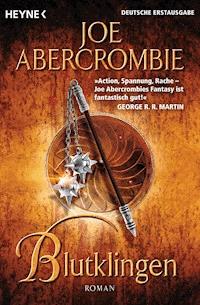

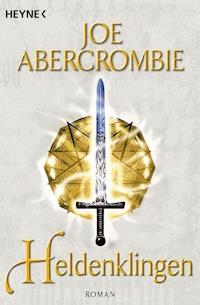
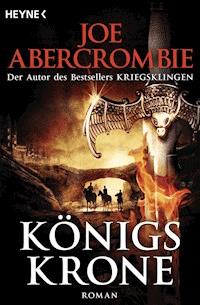

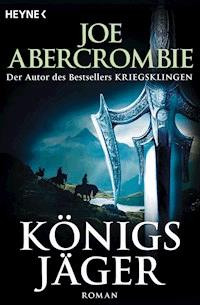

![Antes de que los cuelguen [Edición ilustrada] - Joe Abercrombie - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/29cdad00c4f367685dda78bb44a8b560/w200_u90.jpg)

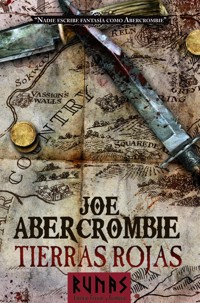




![La voz de las espadas [Edición ilustrada] - Joe Abercrombie - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/07dd0aa31b96000a4dcb52a15dd979d3/w200_u90.jpg)











