
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Caos. Furia. Destrucción. El Gran Cambio ha llegado... Algunos dicen que, para cambiar el mundo, primero hay que quemarlo. Esta idea se va a poner a prueba en el crisol de la revolución: los rompedores y los quemadores se hacen con el poder y el humo de los disturbios ha sustituido al de las fábricas. Todo ha de someterse a la sabiduría de las multitudes. El ciudadano Brock ha decidido convertirse en un héroe de la nueva era y la ciudadana Savine tiene que reconducir su talento de la búsqueda del beneficio a la mera supervivencia. Orso va a descubrir que, cuando el mundo está bocabajo, nadie está en peor posición que un rey. Y en el sangriento Norte, Rikke y su frágil Protectorado se están quedando sin aliados... mientras Calder el Negro llama a sus fuerzas y trama venganza. El sol de la Unión ha caído al barro y en la sombra, tras las bambalinas, los hilos del despiadado plan del Tejedor se van trenzando poco a poco...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1078
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LA SABIDURÍA DE LAS MULTITUDES
JOE ABERCROMBIE
Traducción de Manu Viciano
Para Lou,con abrazoslúgubres y oscuros
Séptima parte
«Los grandes solo nos parecen grandes porque estamos de rodillas. ¡Alcémonos!»
Elysée Loustallot
Como un rey
—¿Sabes qué, Tunny?
Los ojos algo enrojecidos del cabo Tunny se deslizaron hacia Orso.
—¿Majestad?
—Debo confesar que estoy bastante satisfecho de mí mismo.
El Estandarte Firme ondeaba al viento, su caballo blanco rampante y su sol dorado destellando, con el nombre de Stoffenbeck ya cosido entre las famosas victorias que había presenciado. ¿Cuántos grandes reyes habían cabalgado triunfales bajo aquel resplandeciente pedazo de tela? Orso, a pesar de haberse visto superado en número, ridiculizado y considerado un caso perdido por la mayoría, acababa de unirse a sus filas. ¡El hombre a quien los panfletos apodaran una vez el Príncipe de las Prostitutas había emergido, cual espléndida mariposa de una pútrida crisálida, como el nuevo Casamir! La vida daba muchas vueltas, desde luego. Sobre todo la vida de los reyes.
—Y bien que deberíais sentiros satisfecho, majestad —respondió adulador el mariscal Rucksted, y había pocos hombres que supieran más de satisfacción con uno mismo que él—. ¡Superasteis en inteligencia a vuestros enemigos fuera del campo de batalla, los superasteis en fuerza dentro de él y tomasteis prisionero al peor traidor de todos!
El mariscal lanzó una breve mirada satisfecha hacia atrás. Leo dan Brock, el héroe que unos días antes había parecido demasiado grandioso para que el mundo pudiera contenerlo, estaba retenido en un lamentable carromato con barrotes en las ventanas, que traqueteaba en la comitiva de Orso. Pero claro, había menos de él que retener. Su maltrecha pierna había terminado enterrada en el campo de batalla junto con su maltrecha reputación.
—Habéis ganado, majestad —trinó Bremer dan Gorst, y entonces cerró la boca de golpe y miró ceñudo hacia las torres y chimeneas de la cercana Adua.
—Sí que he ganado, sí. —Una sonrisa espontánea estaba apoderándose de la cara de Orso, que casi no recordaba la última vez que había ocurrido algo así—. El Joven León, apaleado por el Joven Cordero. —Parecía que hasta la ropa le sentaba mejor que antes de la batalla. Orso se frotó la mandíbula, que llevaba unos días sin poder afeitarse con tanto ajetreo—. ¿Debería dejarme barba?
Hildi se echó hacia atrás el enorme gorro que llevaba para evaluar dudosa el vello facial de Orso.
—¿Tienes una barba que dejarte, para empezar?
—Es cierto que no lo he conseguido nunca en el pasado. Pero eso podría decirse de muchísimas cosas, Hildi. ¡El futuro parece un lugar muy distinto!
Quizá por primera vez en su vida, Orso estaba ansioso por descubrir lo que iba a depararle el futuro, e incluso por forcejear con el muy cabrón hasta amoldarlo a sus deseos. Así que había dejado atrás al mariscal Forest poniendo orden a gritos en la vapuleada División del Príncipe Heredero y se había adelantado en dirección a Adua con un séquito de otros cien jinetes. Tenía que llegar a la capital y poner en buen rumbo la nave del estado. Con los rebeldes aplastados, por fin podría embarcarse en su gran gira por toda la Unión y saludar a sus súbditos como un monarca vencedor. De ese modo averiguaría en qué podía ayudarlos, cómo podía mejorar las cosas. Se preguntó con placer qué nombre rugiría la enfervorecida multitud. ¿Orso el Firme? ¿Orso el Decidido? ¿Orso el Intrépido, el Muro de Piedra de Stoffenbeck?
Se echó hacia atrás en la silla de montar, se dejó mecer y dio una profunda bocanada del fresco aire otoñal. Soplaba un leve viento del norte que se llevaba al mar los olores de Adua, así que pudo hacerlo sin tener que toser después.
—Por fin comprendo a qué se refiere la gente cuando dice que se siente como un rey.
—Ah, yo no me preocuparía —dijo Tunny—. Seguro que volverás a notarte impotente y confundido en menos que canta un gallo.
—Sin duda.
Orso no pudo evitar otra mirada furtiva hacia la retaguardia de la caravana. El malherido lord gobernador de Angland no era su único cautivo de renombre. Tras la celda con ruedas del Joven León traqueteaba un muy vigilado carruaje que transportaba a su muy embarazada esposa. ¿Esa mano pálida aferrada al marco del ventanuco sería la de Savine? Solo pensar su nombre deformó el rostro de Orso en una mueca. Cuando la única mujer a la que había amado en la vida se casó con otro hombre y luego traicionó a Orso, el muy inocente había creído que nunca podría sentirse más desgraciado. Pero entonces había descubierto que Savine era su hermanastra.
El olor de los caóticos suburbios fuera de las murallas de Adua hizo poco para contrarrestar la súbita náusea. Orso se había imaginado que encontraría plebeyos sonrientes, banderitas de la Unión en manos de niños pecosos, lluvias de perfumados pétalos dejadas caer por bellezas desde los balcones de las casas. Siempre había mirado por encima del hombro esas bobadas patrióticas cuando iban dirigidas a otros vencedores, pero lo cierto era que le había apetecido verlas dirigidas a él. En vez de eso, había siluetas andrajosas mirándolo malcaradas desde las sombras. Una ramera que mordisqueaba un muslo de pollo soltó una carcajada desde una ventana torcida. Un desagradable mendigo soltó un potente escupitajo en el camino mientras Orso pasaba al trote.
—Siempre habrá descontentos, majestad —murmuró Yoru Sulfur—. Preguntad a mi maestro, si no. Nadie le agradece nunca las molestias que se toma.
—Mmm. —En realidad, que Orso recordara, a Bayaz siempre lo trataban con el más servil de los respetos—. ¿Y cómo lo soluciona él?
—No haciéndoles caso. —Sulfur contempló inexpresivo a los habitantes del suburbio—. Como si fuesen hormigas.
—Muy bien. No dejemos que nos amarguen el día.
Pero ya era un poco tarde para eso. El viento parecía haber refrescado bastante y Orso ya empezaba a notar un familiar hormigueo de preocupación en la nuca.
El carromato se ensombreció todavía más. El repiqueteo de sus ruedas empezó a resonar. Al otro lado de la ventana con barrotes, Leo vio pasar piedra labrada y supuso que debían de estar cruzando alguna de las puertas de la ciudad de Adua. Había soñado con entrar en la capital encabezando un desfile triunfante. Pero en vez de eso, llegaba preso en un carromato que apestaba a paja rancia, heridas y vergüenza.
El suelo se sacudió, envió una agónica punzada por el muñón de su pierna, le arrancó lágrimas de los ojos irritados. Menudo gilipollas de mierda había sido. La de ventajas que había desperdiciado. La de oportunidades que había dejado escapar. La de trampas en las que había caído.
Debería haber mandado a tomar por culo al cobarde traidor de Isher en el instante en que su parloteo empezó a derivar hacia la rebelión. O mejor aún, debería haber ido derecho al padre de Savine y haberle contado la historia entera al Viejo Palos. Así aún sería el héroe más célebre de la Unión. ¡El campeón que derrotó al Gran Lobo! Y no el zopenco que perdió contra el Joven Cordero.
Debería haberse tragado su orgullo con el rey Jappo. Tendría que haberse puesto halagador, seductor, diplomático: ofrecerle Westport con una risita, intercambiar ese pedazo inútil del territorio de la Unión por todo el resto y desembarcar en Midderland reforzado con tropas estirias.
Debería haber llevado consigo a su madre. La idea de que terminara mendigando en los muelles le daba ganas de arrancarse todo el pelo de la cabeza. Su madre habría puesto orden en aquel desastre de la playa, habría echado una mirada tranquila a los mapas y habría enviado las tropas hacia el sur, para que llegaran a Stoffenbeck antes que el enemigo y obligarlo a combatir en desventaja.
Debería haber enviado su respuesta a la invitación a cenar de Orso en la punta de una lanza, atacar con todos sus hombres antes del anochecer, barrer a ese cabrón embustero del terreno elevado y luego masacrar sus refuerzos a medida que llegaran.
Incluso mientras el ala izquierda de Leo fallaba y el ala derecha se desmoronaba, podría haber renunciado a esa última carga de caballería. Así al menos aún tendría a Antaup y a Jin. Así al menos aún tendría su pierna y su brazo. A lo mejor Savine podría haber convencido al rey de llegar a algún acuerdo. Era su examante, al fin y al cabo. Y por lo que Leo había visto durante su propia ceremonia de ejecución, con toda probabilidad también su amante actual. Ni siquiera podía reprochárselo. Savine le había salvado la vida, ¿no? Valiera lo que valiese su vida en esos momentos.
Era un prisionero. Un traidor. Un tullido.
El carromato había perdido velocidad y avanzaba tambaleándose centímetro a centímetro. Leo oyó voces por delante, entonando cánticos, desgañitándose. ¿Serían los leales súbditos del rey Orso, que habían salido a aclamar su victoria? La verdad era que no sonaba ni parecido a una celebración.
El círculo de entrenamiento siempre había sido la pista de baile de Leo. Pero en esos momentos fue un auténtico calvario solo estirar la pierna que aún le quedaba, para poder agarrar un barrote de la ventana con la mano buena y levantarse. Cuando por fin sintió el aire frío en la cara y pudo echar un vistazo a la calle oscurecida por el humo de las fundiciones, el carromato ya se había detenido.
Reparó en varios detalles extraños. Tiendas con las persianas destrozadas, puertas rotas colgando de sus goznes, basura esparcida por toda la calle. Le pareció que un montón de harapos que había en un portal podía ser un vagabundo dormido. Al momento, con un desasosiego que le hizo olvidar su propio dolor por un instante, empezó a pensar que podría ser un cadáver.
—Por los muertos —susurró.
Había un almacén quemado hasta los cimientos, con vigas calcinadas que parecían las costillas de un animal muerto y roído. Había una consigna garabateada en su ennegrecida fachada, con letras de tres pasos de alto: «El momento es ahora».
Leo apretó la cara contra los barrotes, intentando ver calle arriba. Más allá de los oficiales, los sirvientes y los Caballeros de la Escolta en sus nerviosas monturas, apelotonada contra una muralla coronada con picas, había una multitud sobre la que se balanceaban pancartas como si fuesen los estandartes de un regimiento. Decían: «Salarios justos» y «¡Abajo el Consejo Cerrado!» y «¡Alzaos!». La muchedumbre empezó a acercarse a la columna del rey entre murmullos de taciturna rabia, abucheos y gritos burlones. ¿Serían… Rompedores?
—Por los muertos —susurró Leo de nuevo.
También vio gente en un callejón lateral. Hombres con ropa de trabajo y puños apretados. Corriendo, persiguiendo a alguien. Cayeron sobre su presa y la emprendieron a puñetazos y patadas.
Llegó un grito desde delante. Rucksted, tal vez.
—¡Abrid paso, en nombre de Su Majestad!
—¡Abre tú el puto paso! —rugió un hombre de poblada barba y cuello inexistente.
Empezaba a llegar gente también desde las callejuelas, dando la preocupante impresión de que rodeaban la caravana.
—¡Es el Joven León! —ladró alguien, y Leo oyó unos vítores desangelados.
Le dolía horrores la pierna buena, que hasta unos días antes había sido su pierna mala, pero se aferró a los barrotes mientras la gente se congregaba en torno a su carromato y levantaba las manos hacia él.
—¡El Joven León!
Savine miraba por la ventanilla de su carruaje, absolutamente indefensa, agarrando con una mano su barriga enorme e hinchada y la de Zuri con la otra, mientras el populacho se amontonaba alrededor del carromato en el que estaba encerrado Leo como cerdos en torno a un comedero. No sabía muy bien si pretendían rescatarlo o asesinarlo. Lo más seguro era que ellos tampoco tuvieran ni idea.
Se dio cuenta de que ya no recordaba lo que era no estar asustada.
Con toda probabilidad aquello habría empezado como una huelga. Savine conocía todas las fábricas de Adua y estaban delante de la planta papelera de Foss dan Harber, una empresa en la que ella había rechazado invertir dos veces. Los beneficios eran tentadores, pero Harber tenía una reputación deleznable. Era la clase de propietario cruel y explotador que dificultaba a todos los demás la tarea de explotar a sus empleados como era debido. Seguro que al principio aquello había sido una huelga y luego se había convertido, como podían hacer las huelgas a la que te descuidaras, en algo muchísimo más feo.
—¡Atrás! —exclamó un oficial joven, descargando su fusta contra la muchedumbre.
Un guardia montado apartó a un hombre agarrándolo por el hombro y golpeó a otro en la cabeza con el escudo. La sangre brillante salpicó mientras el hombre caía.
—Uf —dijo Savine, con los ojos como platos.
Alguien dio al oficial con un palo e hizo que se tambaleara en la silla de montar.
—¡Alto! —gritó una voz, que Savine pensó que podría ser la de Orso—. ¡Parad!
Pero no sirvió de nada. De pronto, el rey de la Unión estaba tan desvalido como ella. Había gente amontonándose por todos lados, un mar de rostros furiosos, pancartas sacudidas y puños apretados. El clamor le recordó a Valbeck, al levantamiento, pero el horrible presente ya era lo bastante malo sin tener que recurrir también al horrible pasado.
Llegaron más soldados a caballo. Se interrumpió un grito cuando aplastaron a alguien.
—¡Hijos de puta!
El tenue siseo de una espada desenfundándose.
—¡Proteged al rey! —llegó el aullido de Gorst.
Un soldado atacó con el pomo de su espada y luego con la hoja plana, quitando el gorro a un hombre y derrumbándolo en los adoquines. Otro Caballero de la Escolta no se contuvo tanto. Un destello de acero, un chillido agudo. En esa ocasión Savine vio la espada caer y abrir un corte enorme en el hombro de un hombre. Algo se estrelló contra el lado del carruaje y Savine se sobresaltó.
—Que Dios nos asista —murmuró Zuri.
Savine la miró.
—¿Alguna vez lo hace?
—No pierdo la esperanza. —Zuri pasó un brazo protector en torno a los hombros de Savine—. Apartaos de la ventana, no sea que…
—¿Para ir dónde? —susurró Savine, encogiéndose contra Zuri.
Al otro lado del cristal se había desatado el caos más absoluto. Un soldado a caballo y una mujer con la cara roja forcejeaban dando tirones a un extremo de una pancarta que rezaba «Igualdad para todos», cuyo otro lado estaba enredado en un amasijo de brazos y caras. Un Caballero de la Escolta cayó derribado de su montura y se perdió en la multitud como un marinero en el mar tormentoso. Estaban por todas partes, irrumpiendo entre los caballos, empujando, aferrando, gritando.
Un golpetazo hizo añicos la ventana y Savine se echó hacia atrás mientras llovía cristal roto al interior.
—¡Muerte a los traidores! —chilló alguien. ¿Refiriéndose a ella? ¿A Leo?
Entró un brazo hasta el codo y una mano sucia buscó dentro del carruaje. Savine le dio un golpe poco atinado con el lado del puño, indecisa entre si sería peor que la muchedumbre se la llevara a rastras del carruaje o que la Inquisición la llevara a rastras al Pabellón de Interrogatorios.
Zuri estaba empezando a levantarse cuando hubo movimiento fuera. Algo roció la mejilla de Savine. Manchas rojas en el vestido. El brazo se retiró del carruaje. De pronto estalló fuego al otro lado de la ventana y Savine se encorvó, rodeando la barriga con los dos brazos mientras el dolor le atenazaba las entrañas.
—Que Dios nos asista —vocalizó.
¿Iba a dar a luz allí mismo, en el lecho lleno de cristal de un carruaje en plena revuelta?
—¡Cabronazos!
Un hombre con delantal había arrebatado las riendas a aquella chica rubia que Orso tenía como sirviente, la que solía llevar los mensajes entre él y Savine hacía mil años. El hombre intentaba agarrarle la pierna mientras ella se defendía a patadas, escupiendo y rugiendo. Savine vio que Orso daba la vuelta a su caballo y empezaba a soltar puñetazos al hombre en la cabeza medio calva. El hombre dio zarpazos a Orso, intentando derribarlo de la silla.
—¡Serás…!
Le estalló el cráneo, salpicándolo todo de rojo. Savine se quedó mirándolo boquiabierta. Habría jurado que el tal Sulfur le había dado una bofetada con la mano abierta y le había arrancado media cabeza.
Gorst pasó al galope, espoleando a su montura, con los dientes desnudos mientras descargaba tajos y hacía caer cuerpos a un lado y al otro.
—¡Al rey! —chilló—. ¡Al rey!
—¡Hacia el Agriont! —bramó alguien—. ¡No os detengáis por nada!
El carruaje se sacudió y empezó a avanzar de nuevo. Savine se habría caído del asiento si no lo hubiera impedido Zuri extendiendo un brazo. Se aferró desesperada al marco de la ventana, se mordió el labio al sentir otra punzada de dolor en la barriga hinchada.
Vio que la gente se dispersaba. Oyó gritos de terror. La esquina del carruaje embistió contra un cuerpo, que rebotó contra la portezuela y cayó bajo los cascos al galope de un mensajero real. Unos mechones de cabello rubio se quedaron enganchados en la ventana rota.
Las ruedas saltaron al arrollar una pancarta pisoteada, rodaron sobre panfletos que el viento intentaba despegar de la calle mojada. El carromato de Leo traqueteaba por delante haciendo saltar chispas de los adoquines, rodeado por todas partes de caballos enloquecidos, crines al viento y arreos medio sueltos. Algo impactó contra el otro lado del carruaje antes de que dejaran atrás la fábrica de Harber y a sus trabajadores amotinados.
Entró un viento frío por la ventana rota, el corazón de Savine le aporreaba en el pecho, tenía una mano congelada en el marco pero le ardía la cara como si le hubieran dado un bofetón. ¿Cómo era posible que Zuri estuviera tan calmada a su lado? Tenía el semblante imperturbable, el brazo firme en torno a Savine. El bebé se revolvió mientras el carruaje daba saltos y sacudidas. Estaba vivo, al menos. Estaba vivo.
Vio fuera de la ventana al lord chambelán Hoff agarrando con fuerza sus riendas, con la cadena del cargo hecha un tenso lío en torno al cuello rojo. Vio al anciano y canoso portaestandarte del rey aferrando el asta de la bandera, el sol de la Unión ondeando en lo alto, una mancha aceitosa en la tela dorada.
Las calles se sucedían raudas, tan conocidas y tan desconocidas a la vez. Aquella ciudad había sido suya. No había en ella otra persona tan admirada. Tan envidiada. Tan odiada, cosa que ella siempre se había tomado como el único cumplido sincero que existía. Los edificios pasaban como centellas a ambos lados. Edificios que Savine conocía. Edificios que incluso eran suyos. O lo habían sido.
A esas alturas, seguro que ya lo había perdido todo.
Cerró los párpados con fuerza. No recordaba lo que era no estar asustada.
Recordó aceptar el anillo de Leo, viendo cómo se extendía por debajo de ellos el Agriont y toda su pequeña gente. El futuro les había pertenecido. ¿Cómo podían haberse destruido a sí mismos de una forma tan absoluta? La temeridad de Leo o la ambición de Savine no habrían bastado en solitario. Pero al igual que dos productos químicos que por separado solo son un poco venenosos, combinados habían generado un explosivo inestable que había enviado al infierno sus vidas y las de miles de personas más.
El corte en la cabeza afeitada le picaba sin tregua bajo el vendaje. Quizá habría sido más piadoso que el pedazo de metal que la había herido hubiera volado un poco más bajo y le hubiera abierto el cráneo en vez de solo el cuero cabelludo.
—¡Despacio! —Era la voz aflautada de Gorst—. ¡Despacio!
Estaban cruzando uno de los puentes que entraban en el Agriont, cuya enorme muralla se alzaba ante ellos. En otro tiempo, esa pared había hecho sentir a Savine tan a salvo como el abrazo de sus padres. En ese momento, le pareció el muro de una cárcel. En ese momento era el muro de una cárcel. Aún no tenía el cuello fuera del nudo corredizo, ni el de Leo tampoco.
Después de que lo bajaran del cadalso, Savine le había cambiado las vendas de la pierna. Le había parecido que era algo que una esposa debía hacer por su esposo herido. Sobre todo teniendo en cuenta que esas heridas eran en gran parte responsabilidad de ella. Había creído que podría ser fuerte. Era famosa por su indiferente crueldad, a fin de cuentas. Pero mientras retiraba el vendaje en un obsceno acto de desnudar a su marido, había visto cómo la tela pasaba de tener manchas de color marrón a estar teñida de rosa y luego de negro. El muñón había quedado expuesto. Las torpes puntadas que darían pesadillas a una modista. Ese tono entre púrpura y rojizo de las irregulares costuras sangrantes. La terrorífica, estrafalaria, irreal ausencia de la extremidad. La peste a licor barato y carnicería. Savine se había tapado la boca. Ninguno de los dos había pronunciado palabra, pero Savine había mirado la cara de Leo y había visto su propio horror reflejado antes de que entraran los guardias para llevársela, acto que había agradecido. El recuerdo le daba náuseas. Náuseas de remordimiento. Náuseas de repugnancia. Náuseas de remordimiento por su repugnancia.
Se dio cuenta de que estaba temblando y Zuri le apretó la mano.
—Todo saldrá bien —dijo.
Savine miró los ojos oscuros de la mujer y susurró:
—¿Cómo?
El carruaje se detuvo de sopetón. Cuando un oficial abrió la puerta, cayó cristal tintineando de la ventana rota. Savine tardó un momento en obligar a sus dedos a aflojarse. Tuvo que separarlos uno por uno del marco, como si fuese lo último que hubiera aferrado un cadáver al morir. Se tambaleó aturdida, pensando que iba a mearse encima en cualquier momento. ¿Se habría meado encima ya?
La plaza de los Mariscales. Savine había empujado la silla de ruedas de su padre por aquella extensión de losas una vez al mes, riéndose de las desgracias ajenas. Había asistido al Consejo Abierto en la Rotonda de los Lores, tamizando la cháchara en busca de oportunidades. Había hablado de negocios con sus socios, decidido a quién aupar, a quién machacar, a quién sobornar, a quién inculpar. Conocía todas las construcciones que se alzaban sobre los tejados sucios de hollín: el esbelto dedo que era la Torre de las Cadenas, la imponente silueta de la Casa del Creador. Pero esos edificios pertenecían a un mundo distinto. A una vida diferente. Alrededor de Savine los hombres miraban con ojos desorbitados, incrédulos. Tenían rasguños en la cara, los elegantes uniformes hechos harapos, las espadas desenfundadas manchadas de rojo.
—Vuestra mano —dijo Zuri.
Estaba ensangrentada. Savine le dio la vuelta con el cerebro embotado y vio una esquirla de cristal clavada en la palma, donde había aferrado el marco de la ventana. Apenas la sentía siquiera.
Alzó los ojos y cruzó la mirada con Orso. Estaba pálido y agitado, su diadema torcida, la boca entreabierta como si quisiera hablar, la de Savine entreabierta como para responder. Pero durante un rato ninguno de los dos dijo nada.
—Buscad alojamiento a lady Savine y su marido —terminó graznando Orso—. En el Pabellón de Interrogatorios.
Savine tragó saliva mientras lo miraba alejarse.
Ya no recordaba lo que era no estar aterrorizada.
Orso cruzó a zancadas la plaza de los Mariscales en dirección hacia el palacio, con los puños apretados. Por algún motivo, ver a aquella mujer aún lo dejaba sin aliento. Pero había problemas más acuciantes que las ruinas humeantes de su vida sentimental.
Que su desfile triunfal de regreso hubiera degenerado de chasco a baño de sangre, por ejemplo.
—Me odian —musitó.
Estaba acostumbrado a que lo desdeñaran, por supuesto. A los panfletos insultantes, los rumores calumniosos, las risitas burlonas en el Consejo Abierto. Pero que a un rey lo aborrecieran con educación a sus espaldas era el funcionamiento normal de la sociedad. Que a un rey lo zarandeara una multitud en la calle estaba a un paso muy corto de una sublevación con todas las de la ley. La segunda en solo un mes. Adua, el centro del mundo, el cénit de la civilización, el dechado de progreso y prosperidad, había quedado sumida en un caos anárquico.
Había sido una decepción bastante sorprendente. Como echarse un delicioso dulce a la boca y, al masticar, descubrir que en realidad era un pedazo de mierda. Pero así era la experiencia de ser un monarca. Un sorprendente bocado de mierda tras otro.
Lord Hoff resollaba, esforzándose para no quedarse atrás.
—Siempre hay… protestas…
—¡Me odian, joder! ¿No has oído cómo aclamaban al Joven León? ¿Cuándo se ha convertido ese cabrón engreído en un hombre del pueblo?
Antes de la victoria de Orso, todo el mundo lo había considerado a él un cobarde lamentable y a Brock un grandioso héroe. Sin duda, lo justo sería que después hubieran intercambiado los papeles. Y en cambio, habían pasado a ver en Orso a un tirano despreciable mientras ovacionaban al Joven León, en quien veían a un derrotado digno de su simpatía. Si a Brock le hubiera dado por hacerse una paja en la calle, habría recibido la atronadora aprobación del público.
—¡Putos traidores! —rugió Rucksted, frotando un puño enguantado contra su palma enguantada—. ¡Deberíamos ahorcarlos del primero al último, joder!
—No se puede ahorcar a todo el mundo —dijo Orso.
—Con vuestro permiso, regresaré a la ciudad e iré empezando a lo grande.
—Me temo que nuestro error han sido demasiados ahorcamientos, no demasiado pocos.
—¡Majestad! —Un mensajero real de aterradora altura estaba esperando en la vía Regia bajo la estatua de Harod el Grande, con el yelmo alado bajo un brazo—. Vuestro Consejo Cerrado solicita vuestra presencia urgente en la Cámara Blanca. —El mensajero echó a andar junto a Orso, para lo que tuvo que acortar el paso de manera considerable—. ¿Me permitís daros la enhorabuena por vuestra célebre victoria en Stoffenbeck?
—Da la impresión de que fue hace mucho tiempo —respondió Orso sin dejar de andar. Tenía miedo de que, si paraba de moverse, se derrumbaría como una torre de ladrillos levantada por un niño—. Ya me ha dado la enhorabuena una turba de alborotadores ahí atrás, en la vía Regia.
Alzó la mirada ceñudo hacia la enorme estatua de Casamir el Firme, preguntándose si alguna vez se habría visto obligado a huir de sus propios súbditos por las calles de su propia capital. Los libros de historia no mencionaban nada parecido.
—Las cosas han estado… agitadas en vuestra ausencia, majestad —dijo el mensajero real, y a Orso no le hizo ninguna gracia su forma de decir «agitadas». Daba la impresión de ser un eufemismo de algo mucho peor—. Hubo ciertos disturbios al poco de marcharos. Por el incremento del precio del pan. Entre la rebelión y el mal tiempo, no llegaba bastante harina a la ciudad. Un grupo de mujeres entró por la fuerza en varias panaderías. Apalearon a los propietarios. A uno lo acusaron de especulador y… lo asesinaron.
—Eso es preocupante —dijo Sulfur, quedándose cortísimo.
Orso se fijó en que Sulfur estaba limpiándose a conciencia la sangre del dorso de la mano con un pañuelo. De la leve sonrisa que había logrado mantener durante la ejecución de doscientas personas a las afueras de Valbeck no quedaba ni el menor rastro.
—Al día siguiente hubo huelga en la Fundición de la Calle de la Colina. Al siguiente se declararon tres más. Algunos guardias se negaron a patrullar. Otros se enfrentaron a los alborotadores. —El mensajero real se obligó a decir, incómodo—. Varias muertes.
El padre de Orso era el último en la procesión de monarcas inmortalizados, contemplando el parque desierto con una expresión de mando decidido que jamás había mostrado en vida. Enfrente de él, a una escala algo menos monumental, se alzaban el famoso héroe de guerra que era el lord mariscal West, el renombrado torturador que era el archilector Glokta y el Primero de los Magos en persona, que miraba furibundo hacia abajo con el labio torcido como si en efecto para él todos los demás fuesen hormigas protestonas. Orso se había preguntado a menudo qué sirvientes terminarían delante de su propia estatua en los años venideros. Esa era la primera vez que se preguntaba si llegarían a erigir su estatua.
—¡Ahora se restablecerá el orden! —Hoff estaba esforzándose por levantar los ánimos generales—. ¡Ya lo veréis!
—Eso espero, excelencia —respondió el mensajero real—. Los grupos de Rompedores se han apoderado de varias fábricas. Marchan sin esconderse por las Tres Granjas, exigiendo… bueno, la dimisión del Consejo Cerrado de Su Majestad. —A Orso no le hizo ninguna gracia su forma de decir «dimisión». Daba la impresión de ser un eufemismo de algo mucho más definitivo—. La gente está agitada, majestad. La gente quiere sangre.
—¿Mi sangre? —murmuró Orso, intentando en vano aflojarse el cuello de la casaca.
—Bueno… —El mensajero real hizo un saludo marcial bastante flojo para despedirse—. Sangre, en todo caso. No creo que les importe mucho la de quién.
Fue un triste y reducido Consejo Cerrado el que se levantó con avejentado esfuerzo cuando Orso irrumpió en la Cámara Blanca. El lord mariscal Forest se había quedado atrás en Stoffenbeck con los destrozados restos del ejército. El archilector Pike estaba aterrorizando a los siempre inquietos habitantes de Valbeck para someterlos de nuevo. Aún no habían nombrado sustituto para el juez supremo Bruckel después de que le partieran la cabeza en dos durante un atentado previo contra la vida de Orso. La silla de Bayaz en el otro extremo de la mesa estaba, como lo había estado durante la mayoría de los últimos siglos, vacía. Y del supervisor general solo cabía suponer que hubiera salido otra vez, por su vejiga.
La voz del lord canciller Gorodets sonó más bien chillona.
—Permitidme daros la enhorabuena, majestad, por vuestra célebre victoria en Stoffenbeck, que…
—Olvidadla. —Orso se dejó caer en su incómodo asiento—. Yo ya lo he hecho.
—¡Nos han atacado! —Rucksted llegó a su asiento con las espuelas tintineando—. ¡A la comitiva real!
—¡Alborotadores en las putas calles de Adua! —resolló Hoff mientras se hundía en su silla y empezaba a limpiarse el sudor de la frente con la manga de la túnica.
—Por no hablar de la sangre —musitó Orso, pasándose los dedos por la mejilla y encontrándolos un poco manchados de rojo. La actividad de Gorst lo había salpicado por todas partes—. ¿Tenemos noticias del archilector Pike?
—¿No os habéis enterado? —Gorodets había evolucionado de su habitual costumbre de ahuecarse y peinarse la barba a mesársela haciendo garras con los dedos—. ¡Valbeck ha caído ante un levantamiento!
El «glug» de Orso tragando saliva resonó audible en las inmaculadas paredes blancas.
—¿Levantamiento?
—¿Otra vez? —gañó Hoff.
—No hemos recibido mensaje alguno de su eminencia —dijo Gorodets—. Tememos que lo hayan capturado los Rompedores.
—¿Capturado? —murmuró Orso. Empezaba a notar la sala incluso más agobiante y atestada que de costumbre.
—¡Llegan noticias de revueltas por toda Midderland! —espetó el cónsul general, gorjeando al borde del pánico—. Hemos perdido el contacto con las autoridades de Keln. Llegan nuevas preocupantes desde Holsthorm. Robos. Linchamientos. Purgas.
—¿Purgas? —susurró Orso. Parecía estar condenado a repetir palabras sueltas sin cesar en tono de horrorizada inquietud.
—¡Se rumorea que hay bandas de Rompedores asolando el campo!
—Unas bandas enormes —dijo el lord almirante Krepskin—. ¡Que se dirigen hacia la capital! Los muy cabrones han empezado a llamarse a sí mismos el «Ejército Popular».
—Una puta plaga de traiciones —susurró Hoff, con los ojos fijos en la silla vacía al extremo de la mesa—. ¿Podemos hacer llegar un mensaje a lord Bayaz?
Orso negó con la cabeza, estupefacto.
—No lo bastante pronto para que sirva de algo.
Supuso que el Primero de los Magos preferiría guardar una discreta distancia de todos modos, mientras planeaba cómo sacar beneficio una vez concluyera todo.
—Hemos hecho lo imposible para evitar que las noticias se hicieran públicas.
—Para que no cundiera el pánico, majestad, ya sabéis, pero…
—¡Podrían llegar a nuestras puertas en cuestión de días!
Hubo un largo silencio. La sensación de triunfo que había tenido Orso mientras se acercaba a la ciudad era un sueño apenas recordado.
Si existía un polo opuesto a sentirse como un rey, Orso acababa de descubrirlo.
Cambio
—Tienes que reconocer que es impresionante —dijo Pike.
—Tengo que reconocerlo —respondió Vick. Y no era nada fácil impresionarla.
El Ejército Popular podía carecer de disciplina, equipamiento y provisiones, pero su tamaño era indiscutible. Se extendía, atestando el camino del fondo del valle y subiendo por las húmedas pendientes a ambos lados, hasta perderse en la lluviosa distancia.
Estaría compuesto de unos diez mil efectivos cuando habían salido de Valbeck. Un par de regimientos de exsoldados habían formado la brillante punta de lanza, que resplandecía con los regalos recién forjados en las fundiciones de Savine dan Brock. Pero el orden tardaba poco en dejar paso a una harapienta confusión. Trabajadores de factorías y fundiciones, tintoreras y lavanderas, zapateros y mayordomos, que danzaban más que marchaban al ritmo de antiguas salomas y tambores hechos a partir de cazuelas. Era como un disturbio más o menos bonachón.
Vick había medio esperado, medio deseado, que sus efectivos fueran menguando a medida que avanzaban trabajosamente por el terreno enfangado en un tiempo que no dejaba de empeorar, pero en vez de eso eran cada vez más. Habían llegado jornaleros, pequeños terratenientes y granjeros empuñando guadañas y horcas, que habían provocado cierta preocupación, y cargados con harina y jamones, que habían provocado cierta celebración. Habían llegado bandas de mendigos y de huérfanos. Habían llegado soldados, desertando de vete a saber qué batallones perdidos. Habían llegado traficantes, putas y demagogos repartiendo cáscaras, polvos y teoría política en tiendas levantadas junto a caminos convertidos a pisotones en ciénagas.
El entusiasmo del ejército también era indiscutible. De noche las hogueras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la gente sacaba mantas perladas de rocío para arrebujarse contra la gelidez otoñal y daba rienda suelta a sus sueños y deseos más anhelados, hablaba con ojos encendidos del cambio. Del Gran Cambio, que por fin había llegado.
Vick no tenía ni idea de lo larga que era ya aquella empapada columna. Ni idea de cuántos Rompedores y Quemadores la componían. Kilómetros y kilómetros de hombres, mujeres y niños casi vadeando por el fango en dirección a Adua. En dirección a un futuro mejor. Vick albergaba sus dudas, por supuesto. Pero ¡cuánta esperanza! Era como una inundación de la muy condenada. Por muy insensible que una fuese, era imposible evitar sentirse conmovida. O quizá lo que pasaba era que Vick no era tan insensible como siempre se había considerado.
Vick había aprendido en los campos de prisioneros que había que estar con los ganadores. Desde entonces había sido su regla de oro. Pero en los campos, y en todos los años transcurridos desde que los abandonara, Vick nunca había dudado de quiénes eran los ganadores. Los hombres que estaban al mando. La Inquisición, el Consejo Cerrado, el archilector. Y allí, contemplando aquella rebelde masa de humanidad empecinada en cambiar el mundo, ya no estaba tan segura de quiénes iban a ser los ganadores. Ni siquiera estaba segura de cuáles eran los bandos. Si Leo dan Brock hubiera derrotado a Orso, quizá habrían coronado a un nuevo rey, quizá habrían aparecido nuevos rostros en el Consejo Cerrado, nuevos culos en las enormes sillas, pero las cosas habrían seguido más o menos igual. Si aquella gente derrotaba a Orso, ¿quién sabía lo que vendría a continuación? Todas las viejas certezas estaban desmoronándose, hasta el punto de que Vick se cuestionaba si alguna vez habían sido verdaderas certezas o solo necias suposiciones.
En Starikland, durante la rebelión, Vick había experimentado un terremoto. El suelo había temblado, los libros habían caído de sus estantes, una chimenea se había desplomado a la calle. Durante un tiempo breve pero suficiente, había sentido el terror de saber que todo aquello con cuya solidez contaba podía acabar destruido en un momento.
Tenía la misma sensación en esos momentos, solo que sabía que el terremoto no había hecho más que empezar. ¿Cuánto tiempo estaría temblando el mundo? ¿Qué seguiría en pie cuando dejara de hacerlo?
—No puedo evitar fijarme en que sigues con nosotros, hermana Victarine. —Pike chasqueó la lengua y llevó a su montura cuesta abajo, hacia la cabecera de la desaliñada columna.
Vick tuvo un fuerte instinto de no seguirlo. Pero lo hizo.
—Sigo con vosotros.
—¿Te has convertido a nuestra causa, entonces?
Había una parte esperanzada de ella que quería creer que aquello podía ser el sueño de un mundo mejor que había tenido Sibalt hecho realidad, y anhelaba verlo suceder. Había una parte nerviosa de ella que olía llegar la sangre y quería largarse esa misma noche y huir hacia las Tierras Lejanas. Había una parte calculadora que pensaba que la única manera de controlar un caballo desbocado era desde la silla, y que el riesgo de sostener las riendas podía ser inferior al riesgo de soltarlas.
Miró de soslayo a Pike. Lo cierto era que Vick aún intentaba averiguar cuál era en realidad la causa por la que luchaban. Lo cierto era que, a su juicio, cada uno de aquellos puntitos del Ejército Popular tenía una causa distinta. Pero no era el momento de decir la verdad. ¿Cuándo lo era?
—Sería una estupidez decir que esto no me convence en absoluto.
—Y si dijeras que estás convencida del todo, sería una estupidez creerte.
—Dado que ninguno de nosotros es estúpido… dejémoslo en que quizá.
—Ah, estúpidos somos todos. Pero me encanta un buen «quizá». —Pike no daba muestras de estar encantado, ni de ninguna otra cosa—. Los extremos absolutos nunca son de fiar.
Vick dudaba mucho que los dos líderes del Gran Cambio que cabalgaban hacia ellos por la ladera cubierta de hierba coincidieran con esa afirmación.
—¡Hermano Pike! —llamó Risinau, moviendo alegre una mano rolliza—. ¡Hermana Victarine!
Risinau tenía preocupada a Vick. El antaño superior de Valbeck estaba considerado un gran pensador, pero en opinión de Vick era la idea de genio que tendría un idiota, sus ideas eran un laberinto sin nada en el centro, ponderosas sobre la sociedad justa a la que se debía llegar pero livianas como el aire sobre la ruta que tomar para alcanzarla. Los bolsillos de su chaqueta rebosaban de papeles. Teorías garabateadas, manifiestos, proclamas. Discursos que soltaba con voz quejumbrosa a la ansiosa muchedumbre cada vez que el Ejército Popular hacía un alto en el camino. A Vick no le gustaba nada la forma en que la multitud respondía a sus floridas apelaciones a la razón con armas agitadas en el aire y aullidos de aprobadora furia. Nunca había visto a nadie hacer más daño que a quienes actuaban movidos por nobles principios.
Pero la Jueza era con mucha diferencia quien más preocupaba a Vick. Llevaba un viejo y herrumbroso peto de coraza contra el que traqueteaban unas cadenas robadas, sobre un vestido de noche con incrustaciones de cristal roto, pero montaba a horcajadas y no a sentadillas, por lo que tenía el embrollo de andrajosas enaguas amontonado en torno a los muslos y los embarrados pies descalzos metidos en maltrechos estribos de caballería. Su cara parecía un saco de puñales, la delgada mandíbula apretada con furia, los ojos negros entornados de ira, su cresta de pelo en general llameante apagada a un soso marrón por la lluvia y cayendo pegada a un lado del cráneo. A ella los principios solo le interesaban como excusa para sembrar el caos. Cuando sus Quemadores se apoderaron del juzgado de Valbeck, el jurado no había declarado inocente a nadie y la única condena que había dictado era la muerte.
Si Risinau tenía la mirada siempre vuelta hacia arriba, impasible a los escombros entre los que avanzaba, la Jueza miraba furiosa hacia abajo, tratando de pisotear todo lo que encontrara. ¿Y Pike? La máscara quemada que tenía por cara el exarchilector no daba ninguna pista sobre él. No había manera de saber qué pretendía el hermano Pike.
Vick señaló con el mentón hacia la mugrienta Adua, cuya mortaja de humo se aproximaba poco a poco sin remedio.
—¿Qué ocurrirá cuando lleguemos?
—El cambio —dijo Risinau, inflado como un gallo—. El Gran Cambio.
—¿De qué a qué?
—No gozo de la bendición del ojo largo, hermana Victarine. —La idea hizo que Risinau soltara una risita—. Viendo solo la crisálida, es difícil saber qué clase de mariposa eclosionará al alba. Pero tendrá lugar el cambio. —Meneó un grueso dedo hacia ella—. ¡Eso te lo garantizo! ¡Una nueva Unión, cimentada en ideales elevados!
—El mundo no necesita cambiar —gruñó la Jueza, con los ojos negros fijos en la capital—. Necesita arder.
Vick no habría confiado en ninguno de ellos para que pastorease cerdos, así que no digamos para pastorear los sueños de millones de personas hacia un nuevo futuro. Mantuvo el rostro inexpresivo, claro, pero Pike debió de intuir sus sentimientos.
—Pareces albergar dudas.
—Nunca he visto que el mundo cambie deprisa —dijo Vick—. Eso si es que lo he visto cambiar en absoluto.
—Empiezo a creer que a Sibalt le gustabas tanto porque eras lo opuesto a él. —Risinau le puso una mano dicharachera en el hombro—. ¡Qué cínica eres, hermana!
Vick se zafó de él.
—Creo que me lo he ganado.
—Tras una infancia robada en los campos de prisioneros —dijo Pike—, y tras toda una carrera de hacer amigos a los que traicionar para el archilector Glokta, ¿cómo iba a ser de otro modo? Sin embargo, se puede ser demasiado cínica. Ya lo verás.
Vick debía reconocer que había esperado que el Gran Cambio se viniera abajo hacía mucho tiempo. Que la Jueza y Risinau pasaran de reñir a hacerse pedazos mutuamente, que la frágil coalición de Rompedores y Quemadores, de moderados y extremistas, se triturara en facciones, que la determinación del Ejército Popular se disolviera bajo la lluvia. O bien, ya puestos, que la caballería del lord mariscal Rucksted apareciera en la cima de todas las colinas que tenía a la vista e hiciera pedazos a la desharrapada muchedumbre.
Pero Risinau y la Jueza seguían tolerándose mutuamente y la Guardia Real no hizo acto de presencia. Ni siquiera cuando la lluvia amainó y la columna entró en el mal trazado, mal desaguado y maloliente laberinto de casuchas construidas fuera de los muros de la capital, con el agua cayendo de los canalones rotos a las embarradas calles. Quizá las fuerzas de Orso hubieran quedado diezmadas combatiendo a Leo dan Brock. Quizá tuviesen otros levantamientos de los que ocuparse. Quizá aquellos tiempos extraños hubieran tirado de su lealtad en tantas direcciones distintas que ya no supieran contra quién debían luchar. Vick pensó que comprendía cómo debían de sentirse mientras asomaba el sol y entreveía su primer atisbo de los portones de Adua.
Por un momento se preguntó si Sebo estaría en la ciudad. Se preocupó por si corría peligro. Pero entonces se dio cuenta de lo absurdo que era preocuparse por una persona en medio de todo aquello. ¿Qué podía hacer por él, de todas formas? ¿Qué podía hacer nadie por nadie?
Risinau observó nervioso las empapadas almenas.
—Tal vez sería buena idea aproximarnos con cautela. Montar el cañón y…
La Jueza dio un bufido despectivo, clavó los talones descalzos en los flancos de su montura y cabalgó hacia delante.
—No se puede criticar su valentía —comentó Pike.
—Solo su cordura.
Vick esperaba que la recibiera una andanada de flechas, pero no llegó. La Jueza siguió al trote hacia la muralla, con el mentón alzado desdeñoso, en un silencio espeluznante.
—¡Eh, los de dentro! —gritó, tirando de las riendas al llegar al portón—. ¡Soldados de la Unión! ¡Hombres de Adua! —Se alzó en los estribos y señaló en dirección a la horda que llegaba por el fangoso camino hacia la capital—. ¡Este es el Ejército Popular, que llega para liberar al pueblo! ¡De vosotros solo nos interesa saber una cosa! —Levantó hacia el cielo un dedo como una garra—. ¿Estáis con el pueblo… o contra el pueblo?
Su caballo reculó y la Jueza dio un tirón a las riendas para obligarlo a regresar dando la vuelta, con el dedo aún extendido, mientras el fragor de miles y miles de pisadas se hacía cada vez más estruendoso.
Vick se encogió al oír un repiqueteo tras las puertas, y entonces se vio una rendija de luz entre las dos hojas y, con el chirriar de unos goznes mal engrasados, se abrieron poco a poco.
Un soldado se asomó por el parapeto, con una sonrisa enloquecida en la cara y saludando con el sombrero en la mano.
—¡Estamos con el pueblo! —bramó—. ¡Con el Gran Cambio!
La Jueza echó la cabeza hacia atrás, apartó su caballo del camino y, con un impaciente movimiento del brazo, indicó al Ejército Popular que avanzara.
—¡A la mierda el rey! —chilló el solitario soldado, provocando risotadas en los Rompedores que llegaban, y acto seguido se jugó la vida trepando por el palo para arrancar el estandarte que ondeaba sobre la garita.
La insignia del gran rey, que había coronado durante siglos las murallas de Adua. El sol dorado de la Unión, entregado a Harod el Grande como su distintivo por el mismísimo Bayaz. La bandera ante la que la gente se había arrodillado, a la que había rezado, a la que había jurado lealtad… cayó aleteando hasta yacer en el encharcado camino que llevaba al portón.
—El mundo puede cambiar, hermana Victarine. —Pike enarcó una ceja sin pelo mirando a Vick—. Ahora lo verás.
Chasqueó la lengua y siguió cabalgando hacia las puertas abiertas.
Y así fue como, con un simbolismo que rayaba en lo hiperbólico, el Ejército Popular marchó al interior de Adua, pisoteando la bandera del pasado en el barro.
La gente pequeña
—¡Han venido! —Jakib estaba tan atragantado por la emoción que la voz le salió áspera y con gallos—. ¡Los Rompedores han venido, joder!
Después de tantos días y semanas y meses esperando, se quedó mirando de un lado a otro por su pequeña sala de estar, abriendo y cerrando las manos, sin saber muy bien qué hacer primero.
Petree no parecía nada emocionada. Parecía nerviosa. Resentida, incluso. Los chicos ya le habían advertido que iba a casarse con una mujer amargada, pero por aquel entonces Jakib no se había dado cuenta. Siempre había sido un optimista. «Eres un optimista», le decían. Y a cada día que pasaba, Petree parecía más amargada. Pero no era momento de estar preocupándose por su matrimonio.
—¡Han venido, joder!
Al agarrar el abrigo tiró unos panfletos de encima de la mesa. Tampoco era que los hubiera leído. Tampoco era que supiera leer, en realidad. Pero tenerlos le había parecido un buen paso hacia la libertad. ¿Y quién quería panfletos, ahora que los Rompedores estaban allí en persona?
Fue a descolgar la espada de su abuelo, enganchada sobre la chimenea. Maldijo entre dientes que Petree le hubiera hecho colgarla demasiado alta. Tuvo que ponerse de puntillas para bajar el dichoso trasto, y estuvo a punto de caérsele en la cabeza.
Se sintió mal al ver la cara de su esposa. Quizá no estuviera tan amargada como temerosa. Eso era lo que querían los muy hijos de puta, los de la Inquisición y el Consejo Cerrado. Que todo el mundo tuviera miedo. La agarró por el hombro. Trató de transmitirle parte de su optimismo zarandeándola.
—Ahora bajará el precio del pan —dijo—, ya lo verás. ¡Habrá pan para todos!
—¿Tú crees?
—¡Lo sé!
Petree puso las yemas de los dedos en la vaina.
—No te lleves la espada. Si la tienes, a lo mejor intentas usarla. Y no sabes.
—Claro que sé —replicó él, aunque ambos eran muy conscientes de que no, la verdad era que no, y se la arrancó a su mujer de entre los dedos, la giró hacia donde no debía y media hoja oxidada resbaló de la vaina antes de que Jakib la atrapara y la devolviera a su sitio—. ¡Hay que ir armado en el día del Gran Cambio! Si muchos de nosotros llevamos espadas, no tendremos que usarlas.
Y antes de que ella pudiera ponerle más objeciones, salió corriendo y cerró de un portazo.
Fuera la calle brillaba, todo estaba lustroso y reluciente y parecía como nuevo después de la lluvia. Gente por todas partes, en algo a medio camino entre una revuelta y una procesión festiva. Gente corriendo, gente gritando. Conocía algunas caras, pero la mayoría eran desconocidos. Una mujer lo agarró por el cuello y le dio un beso en la mejilla. Había una ramera de pie sobre una verja, con una mano apoyada en la fachada de un edificio y la otra levantándose el vestido para que la multitud echara un buen vistazo.
—¡Todo el día a mitad de precio! —chilló.
Jakib había estado dispuesto a luchar. Dispuesto a cargar contra las filas de lanceros monárquicos, con la libertad y la igualdad por armadura. A Petree no le había gustado la idea y, la verdad, a él también le habían entrado dudas a medida que se acercaba el momento. Pero no vio más que unos pocos soldados, y tenían la cara sonriente y las casacas abiertas, y vitoreaban y saltaban y festejaban como todos los demás.
Había alguien cantando. Alguien llorando. Alguien bailando entre los charcos, salpicando a todo el mundo. Alguien tirado en un portal. Borracho, tal vez, pero entonces Jakib le vio sangre en la cara. ¿Debería echarle una mano? Pero se lo llevó la gente que corría. No habría sabido explicar por qué. No habría sabido explicar nada.
Salieron a la amplia vía del Mástil, que cruzaba entre las factorías de las Tres Granjas hacia el centro de la ciudad. Allí vio hombres armados, con la armadura bien pulida, completamente nueva y destellante. Se quedó muy quieto en una esquina, con el corazón en un puño y la espada medio escondida tras la espalda, pensando que serían de la Guardia Real. Entonces les vio la barba en las caras, y los andares chulescos, y los estandartes que llevaban, con las cadenas rotas cosidas a toda prisa, y supo que eran del Ejército Popular y que marchaban hacia la libertad.
Los obreros estaban saliendo en tropel de las fábricas para unirse al gentío y Jakib se abrió paso entre ellos, riendo y gritando hasta desgañitarse. Rodeó un cañón. Un puto cañón, nada menos, montado sobre ruedas y empujado por tintoreras que tenían los antebrazos manchados de extraños colores. La gente cantaba, se abrazaba, sollozaba, y Jakib ya no era zapatero sino revolucionario, un orgulloso hermano de los Rompedores, apoyando con todo su empeño la gran gesta de su era.
Vio a una mujer al frente de la muchedumbre, sobre un caballo blanco, con un peto de soldado. ¡La Jueza! Tenía que ser la Jueza. Más hermosa e iracunda y recta a través del borrón de lágrimas de lo que Jakib se había atrevido a soñar. Un espíritu, eso era, una idea encarnada. Una diosa llevando al pueblo a su destino.
—¡Hermanos! ¡Hermanas! ¡Al Agriont! —Y señaló el camino hacia la libertad—. ¡Tengo ganas de ver a Su Augusta puta Majestad!
Hubo otra estridente oleada de risas y deleite, y mirando por un callejón a Jakib le pareció ver a unos hombres pateando a alguien que estaba en el suelo, una y otra vez, y desenfundó la espada herrumbrosa de su abuelo, la alzó bien alta y se unió a los cánticos.
—Están aquí —susurró Grey.
El capitán Leeb desenvainó la espada. Le parecía que eso era lo que debía hacer.
—Soy consciente, cabo. —Trató de proyectar un aire de confianza. La confianza era lo que definía a un oficial. Recordaba que su hermano siempre se lo decía—. Ya los oigo.
A juzgar por el ruido, eran muy numerosos. Pero que muy numerosos, y cada vez estaban más cerca. A Leeb le recordó el clamor de la multitud en el Certamen. Centenares de voces alzadas en entusiasta emoción. Miles de voces. Pero lo que estaba oyendo tenía un claro matiz de locura. Una pincelada de furia. Puntuada en ocasiones por cristal rompiéndose, por madera astillándose.
A Leeb le habría encantado salir de allí corriendo. No quería tener la sangre de nadie en las manos, la suya la que menos. Y tampoco era que no simpatizase con su causa hasta cierto punto. Libertad y justicia y tal y cual… ¿A quién no le parecían bien esas cosas, por principio? Pero había hecho un juramento al rey. No al rey en persona, claro, pero en fin, lo había jurado de todos modos. No había tenido ningún problema en hacer el juramento cuando las cosas iban bien, así que supuso que no podía desjurarlo sin más en el momento en que empezaran a torcerse. ¿Qué clase de juramento sería entonces?
Su coronel le había asegurado que venían refuerzos de camino. De la Guardia Real. Luego desde Westport. Luego desde Starikland. Desde lugares cada vez más improbables. Pero al final no parecía haber llegado ninguna ayuda.
Leeb echó un vistazo a sus hombres, desplegados a lo ancho de la vía del Mástil. Menuda línea roja más endeble formaban. Serían unos cuarenta ballesteros y ochenta lanceros. La mitad de su compañía no se había presentado. Se tomaban los juramentos un poco más a la ligera que él. A Leeb siempre le había parecido que no había cualidad más admirable que ser un hombre de palabra. La lealtad era lo que definía a un oficial. Era lo que acostumbraba a decirle su padre. Pero empezaba a parecer que un poco de elasticidad también podía resultar útil.
—Están aquí —susurró Grey de nuevo.
—Soy consciente, cabo. —A Leeb se le secó la boca cuando el viento aclaró el humo de la fundición que había calle abajo—. Ya los veo.
En efecto, veía a más y más de ellos. Muchos parecían ciudadanos normales y corrientes, con mujeres y niños entre ellos, blandiendo patas de silla y martillos y cuchillos y lanzas hechas de palos de escoba. Otros parecían profesionales, con armadura y armas que relucieron cuando el sol asomó entre las nubes. La boca de Leeb se fue abriendo poco a poco a medida que iba asimilando lo numerosos que eran.
Saltaba a la vista que las proclamas, los toques de queda y las amenazas cada vez más estridentes del Consejo Cerrado no habían tenido el efecto que se pretendía. Más bien al contrario.
—Por los Hados —murmuró alguien.
—Calma —dijo Leeb, pero le salió como un gemido que no podía haber calmado a nadie. Quizá hasta hubiese descalmado a quienes ya estuvieran calmados, de hecho. Era dolorosamente obvio que su pequeña y frágil línea no podía detener aquella marea bullente. No tenían ni la menor posibilidad.
Cuando la multitud vio a Leeb y sus soldados, se detuvo bamboleándose, se apelotonó indecisa, los cánticos y los hurras murieron en sus labios. Hubo un silencio incomodísimo, durante el que un recuerdo de lo más inapropiado emergió de las profundidades de la mente de Leeb. Era el incomodísimo silencio que se produjo después de que, borracho, intentara besar a su prima Sithrin en aquel baile y, cuando ella apartó la cabeza horrorizada, él terminó besándola más o menos en la oreja. Ese silencio era igual que aquel. Solo que mucho más aterrador.
¿Qué hacer? Por los Hados, ¿qué hacer? ¿Los dejaba pasar? ¿Se unía a ellos? ¿Los combatía? ¿Echaba a correr para no parar nunca? No se le ocurrían buenas ideas. El labio inferior de Leeb se movió estúpidamente, pero no salió ningún ruido. Hasta una idea menos mala le resultaba inalcanzable. La resolución era lo que definía a un oficial, pero Leeb no estaba entrenado para aquello. Nadie te entrenaba para que de pronto el mundo se pusiera patas arriba.
Una mujer a caballo se estaba abriendo paso hasta el frente del gentío. Tenía una maraña de pelo rojo mojado y un gesto furioso y despectivo. Y fue como si su rabia se contagiara, como si se extendiera al instante entre la muchedumbre. Brotaron de golpe rostros crispados, armas alzadas, chillidos y voces y provocaciones, y de pronto Leeb se había quedado sin alternativas.
—¡Ballestas arriba! —farfulló, casi como si, al terminarse el tiempo para rumiar una idea mejor, le hubiera quedado solo aquella tan evidentemente horrible.
Sus hombres se miraron entre ellos, se removieron incómodos.
—¡Ballestas arriba! —rugió el cabo Grey, con las venas hinchadas en su grueso cuello.
Al mismo tiempo, miró a Leeb con una expresión de vago desespero. Como la del timonel de un navío que se iba a pique, tal vez, y miraba al capitán preguntándole en silencio si de verdad pretendía hundirse con el barco. A lo mejor era por eso que los capitanes se iban al fondo del mar con sus naves. Porque no se les ocurrían ideas mejores.
—¡Disparad! —graznó Leeb, dando un tajo hacia el suelo con su espada.
No estaba muy seguro de cuántos ballesteros llegaron a obedecer. Menos de la mitad. ¿Tendrían miedo de disparar a tanta gente? ¿No querrían disparar a hombres que podrían haber sido sus padres, sus hermanos, sus hijos? ¿A mujeres que podrían haber sido sus madres, sus hermanas, sus hijas? A algunos soldados les salió el tiro alto, a propósito o por las prisas. Hubo un chillido. ¿Habían caído dos o tres personas de la primera fila en aquella turba enfurecida? No supondrían la menor diferencia. ¿Cómo iban a suponerla?
La terrorífica diablesa que los encabezaba señaló hacia Leeb con una zarpa.
—¡Matad a esos mamones!
Y cargaron a centenares.
Leeb era un hombre valiente dentro de lo razonable, recto dentro de lo razonable, un monárquico dentro de lo razonable, que se tomaba muy en serio el juramento hecho a su rey. Pero no era idiota. Dio media vuelta y corrió junto a sus hombres. Aquello ya no era una compañía, sino una piara chillona, atropellada, gimoteante.
Alguien lo empujó y Leeb cayó al suelo y rodó. Le pareció que había sido el cabo Grey, maldita fuera su estampa. Estaban todos dispersándose, soltando las armas, y Leeb enfiló hacia un callejón, casi tropezó con un mendigo de aspecto sorprendido y estuvo a punto de caer otra vez. ¿Cómo podía un hombre cumplir su juramento cuando todos los demás rompían los suyos, a fin de cuentas? Un ejército se apoyaba en el propósito común.
Lo único que se le ocurría era huir hacia el Agriont. Corrió por las retorcidas callejuelas, con el picor del miedo en la nuca, con el aliento raspándole el pecho como una lija. Dichosos pulmones enclenques que le habían tocado en suerte. «¿Sabes de algún lord mariscal que tenga los pulmones enclenques? —solía preguntarle su hermano—. ¡Los pulmones son lo que define a un oficial!». Los fétidos vapores de Adua tampoco ayudaban mucho. Se metió en un portal jadeando, intentando contener la tos. Se le había caído la espada en alguna parte. ¿O la habría tirado?
—Me cago en la leche.
Bajó la mirada a su casaca de oficial. Roja brillante. ¿Había manera de que fuese más roja la condenada? La intención era hacer que su portador destacara. Como el centro de una diana.
Salió del portal trastabillando, forcejeando con los botones de latón, y casi se estampó contra un grupo de hombres fornidos. Trabajadores, tal vez, de alguna de las fundiciones que había por la zona. Pero había un salvajismo en sus ojos, un blanco que resaltaba en sus caras manchadas de grasa.
Ellos lo miraron, y él a ellos.
—Escuchad —dijo, levantando una mano flácida—, solo estaba…
Les daba igual. No les interesaba su deber, ni su juramento, ni su afinidad con la causa que defendían, ni que fuese monárquico pero solo dentro de lo razonable. Aquel no era día para lo razonable, ni mucho menos para lo que fuese que definía a un oficial. Uno de ellos bajó la cabeza y embistió. Leeb logró soltar un solo puñetazo mientras llegaba. Uno inofensivo, que falló y rebotó en la frente del hombre.
Su hermano le había explicado una vez cómo dar puñetazos, pero Leeb no le había hecho mucho caso. En ese momento deseó habérselo hecho. Pero por otra parte, su hermano tampoco sabía gran cosa sobre dar puñetazos.
El hombre le dio en el costado con el hombro, lo dejó sin aliento, lo levantó del suelo y lo arrojó a los adoquines mojados con violencia.
Cayeron todos sobre él, pateando, maldiciendo. Locos babeantes. Animales furiosos. Leeb se hizo un ovillo como pudo, gimiendo con cada golpe. Algo le dio tan fuerte en la espalda que tuvo náuseas. Horrorizado, vio que uno de ellos sacaba un puñal.
Fue sorprendente que Cal sacara el cuchillo. Quizá no debería serlo. Puertas ya sabía que llevaba uno encima. Dejó de dar patadas al oficial y se lo quedó mirando. Pensó en gritarle que no lo hiciera. Pero para entonces Cal ya estaba apuñalando.


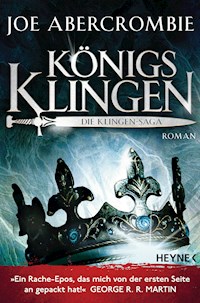
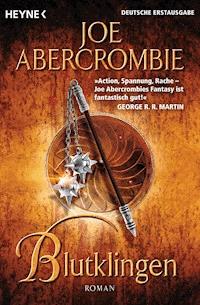

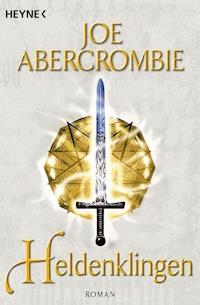
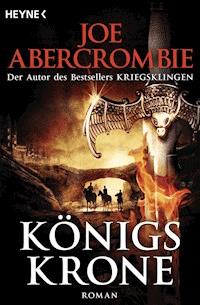

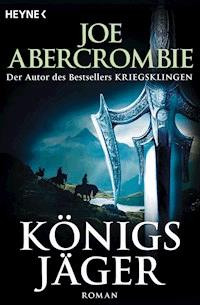
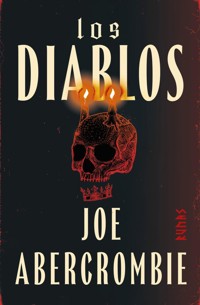

![Antes de que los cuelguen [Edición ilustrada] - Joe Abercrombie - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/29cdad00c4f367685dda78bb44a8b560/w200_u90.jpg)
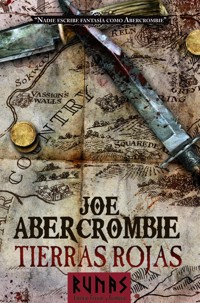




![La voz de las espadas [Edición ilustrada] - Joe Abercrombie - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/07dd0aa31b96000a4dcb52a15dd979d3/w200_u90.jpg)











