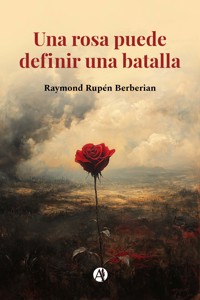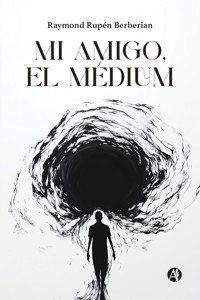10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Tres secuencias de una vida sin tiempo. Personajes a bordo de un cataclismo moral, étnico y religioso. Cae el telón y cambian los actores; el héroe con sus lagrimales a la vista. Cae el telón. Y otra vez se rifan los hábitos, se encienden las hogueras de la sangre. Aparece en escenario Naná Areck "La Abuela": un estandarte sin trapo, que todo lo da y nada recibe. Había erigido un palacio de sueños para que cuando muera la entierren dentro y el palacio se vendió y de ella; ni el recuerdo. Cosas que ocurren en nuestra nave viajera... El Autor
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
RAYMOND RUPÉN BERBERIAN
Boghós, era mi nombre
Berberian, Raymond Henri CharlesBoghós, era mi nombre / Raymond Henri Charles Berberian. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5159-7
1. Novelas. I. Título.CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito del autor.
Tabla de contenidos
Libro 1 - Boghós, era mi nombre
Libro 2 - Destino de oveja perdida
Libro 3 - Naná Areck
Libros del autor
***
En medio de la noche, un macabro silencio soplaba sus roncos clarines en mis oídos por un culatazo que me hizo perder el conocimiento y rodar entre cadáveres mutilados y desarropados, apilados en medio de un baldío a escasos metros de mi casa paterna.
Desprendí una mano fría que en su desesperación debió sujetarse de mi cuello y rodé hacia un costado arrastrándome lentamente por encima de los que yacían entrelazados en el postrer abrazo de la muerte.
Mi cabeza pesaba toneladas y apenas lograba despegar los párpados.
Desvanecido el último lamento, en mi derredor no existía más que carne humana arrancada a mordiscos por perros carroñeros y sarnosos.
Sorpresivamente, un aliento a sangre tibia rozó mi barbilla; mas, presintiendo que estaba con vida, se alejó hacia el festín de las bestias. Fue cuando reuní todas mis fuerzas y me deslicé por sobre los cadáveres hasta topar con una mujer partida de punta a punta, echada boca arriba, de cuyo vientre asomaba la cabezas de un feto.
Ante semejante cuadro, la impotencia crispó mis manos y vomité sangre; unas gotas de sudor comenzaron a resbalarse desde mi frente, llenando de fuego mi herida que no cesaba de sangrar.
A penas sosteniéndome de rodillas, una ráfaga de viento hizo sonar su látigo sobre mis espaldas.
Llegué a pensar que me encontraba envuelto en una terrible pesadilla, que la herida en mi rostro era pura imaginación y, al despertar, el teatro de las atrocidades y de la inhumanidad se esfumarían dejando correr una cortina de pana y metal plateado sobre el escenario; con que el sol introduciría nuevamente su mágico oro por la ventana de mi cuarto, eliminando las sobras y aclarando las dudas…
Me puse de pie, bamboleaba, pero de pie. A unos pasos de aquél infierno tropecé con un cuerpo de un joven sacerdote con evidentes signos de haber sido salvajemente torturado. Todavía llevaba una cuerda atada al cuello y sus manos atenazaban un evangelio; los ojos abiertos, sobresalidos de sus orbitas y salpicados con barro.
—“Ya no necesitarás de esto– murmuré, arrebatándole el libro–. Morir por la fe es también dejar de existir, y la vida debe defenderse tanto o más que la fidelidad y el amor… La vida pertenece a Dios y el honor es, si se quiere, una farsa mental de quien intenta encubrir sus mezquindades a las de otros…”
Abandoné el teatro de las almas en pugna hablando solo y sin siquiera echar una mirada atrás, huyendo de los fantasmas que en ningún momento dejaban de perseguirme.
Por momentos cedían mis fuerzas y el hambre hacía patria en mi organismo exigiendo tributo. Temblaba de un modo desacostumbrado. Me castañeteaban los dientes. Enorme debió ser mi agotamiento como para que aflojaran mis rodillas sin que pudiera controlarlas.
No pudiendo sostenerme más, caí sentado, la cabeza contra mis rodillas. Había estado caminando sin rumbo horas largas y la noche amenazante, comenzaba a afilar sus colmillos de plata.
Me había quedado dormido. El galopar de los caballos de unos bandoleros circasianos me despertó bruscamente.
Afortunadamente, pasaron de largo ignorando mi presencia. Yo ya no tenía ni fuerzas para moverme. Tenía la impresión de estar suspendido en el tiempo, entre el dolor, la muerte, la indignación y la impotencia; con alucinaciones debatiéndose en la balanza del bien y del mal. El universo se detenía en mi mirada sin que de ello me diera cuenta. A lo lejos revoloteaban los cuervos…
Hacia el horizonte se avistaban las ruinas de una antigua iglesia, cuyas piedras esculpidas con caracteres cuneiformes, habían sido en su mayoría arrancadas y llevadas como trofeo para adornar las casas de los usurpadores de glorias ajenas.
Soñaba mientras caminaba mi destino sin rumbo fijo. Por momentos me veía flotar, recostado sobre un colchón de amapolas, mientras una apocalíptica figura femenina le impedía a un siniestro personaje blandir hacia mí un crucifijo de ébano.
Oí unos pasos y desperté. Alguien que no llegué a visualizar y que habría tenido piedad de mí y había colocado un trozo de pan junto a mi cabeza. Y no se trataba de un espejismo, era pan de verdad.
Lo recogí y elevando los ojos al cielo, di las gracias bendiciendo a ese ser que se cruzó por mi camino.
Tenía seca la garganta, agrietados los labios y la punta de la lengua. Había perdido todo, mi familia masacrada, mi tierra invadida y mi juventud echada a la deriva del destino. No guardo noción del tiempo que quedé recostado entre rocas y bajo una persistente llovizna helada.
Un brillo metálico atrajo mi atención. Se me ocurrió que sería una lata de conserva vacía, pero no, para mi gran asombro, se trató de un lujoso puñal recamado en oro y plata. Sin duda alguno era un hallazgo milagroso.
Ya con el puñal en la cintura me sentía seguro.
Habré caminado pocos kilómetros cuando hallé un caballo muerto y abandonado con un tiro en la cabeza. Tenía una pata delantera rota y curiosamente conservaba una fina montura de los jinetes kurdos.
Me abalancé contra el animal y por medio del puñal fui haciendo tajos en sus nalgas extrayendo dos trozos de carne. Con la parte suave de la piel de su panza confeccioné un par de envolturas para mis pies, puesto que los turcos al creerme muerto, me habían despojado de mis botas de cuero y de mi abrigo de lana, al igual que a todos los demás.
La alforja contenía algunas galletas secas y un dorado encendedor a mecha.
Recogí mis pertenencias, las cargué al hombro y proseguí mi camino.
“Mientras viva, habrá imágenes perturbadoras que segur apuñalando sin piedad mi interior; lo sé; imágenes que he de trasladar como una cruz de aleta, como un doloroso legado hacia las generaciones venideras”.
***
Éramos cinco hermanos, cuatro varones y una mujer. Yo era Boghós el mayor e mis hermanos, Ará y Avedís fueron sorprendidos por la soldadesca, obligados a ganar la calle donde fueron golpeados, azotados, insultados para finalmente, fuesen degollados en presencia del vecindario.
¡Lo vi todo… sujeto a los barrotes del respiradero, en el sótano! ¡Lo vi todo!, desde donde, de pequeño, solía esconderme a jugar entre las bolsas de trigo, los frascos de mermelada de damasco e higo y el “bastermá” (jamón armenio) que colgaba del techo; donde podía alzar la voz sin ser advertido y soñar sin que nadie interrumpiese mis fantasías.
Salpicados con sangre, esos mismos bárbaros, quienes habían asesinado instante apenas a mis hermanos, invadieron nuevamente mi casa, esta vez en procura de mi hermanita. Le arrancaron lo puesto, la arrinconaron contra la pared por turno. Saciados su instinto animal, la arrojaron al piso y sofocaron su llanto aplastando con sus botas su hermosa cabecita contra el suelo.
Zumban aún en mis oídos sus gritos… Mi madre fue empujada a punta de bayoneta hacia la calle y atravesada por la espalda reiteradas veces a la altura delos riñones. Yo la vi derrumbarse de cara al suelo quedándose con los brazos en cruz. Lo vi todo, paralizado por el miedo. ¡Cobardemente y a ocultas, lo vi todo…!
… A mi madre, llorar desconsoladamente intentando proteger a Sirún, mi hermanita, suplicando clemencia y apelando inútilmente a los sentimientos humanitarios de aquellos desalmados, paridos por el demonio. ¡Lo vi todo…!
Las lágrimas que resbalaban por mis mejillas hacían surcos quemaban como gotas de fuego, eran reproches por no haber ofrecido la otra mejilla en defensa de los míos.
Mientras los intrusos y vecinos saqueaban nuestra casa, intenté escaparme por la terraza vecina, per fui avistado por una gitana que advirtió a los soldados.
Fui atrapado y conducido junto al resto del pueblo; mujeres, ancianos y niños, amontonados como ganado, muchos de los cuales conocidos de mi familia, en su gran mayoría gente culta, aristócrata y por demás adinerada, ahora, todos desprotegidos y desarmados.
Los armenios mayores de catorce años hasta los sesenta, al igual que mi padre, habían sido reclutados como ciudadanos turcos, supuestamente, para servir a ejército otomano. Los mismos iban siendo esclavizados, como mano de obra a pan y agua, para romper piedras, cavar trincheras y armar caminos antes de acabar sistemáticamente ejecutados.
Mis hermanitos y yo éramos una excepción; aunque a decir verdad, mi padre había endulzado con oro al intendente; un masón como él, que al final de cuentas fue quien lo traicionó.
***
Los soldados se abalanzaron contra nosotros a culatazos y bayonetas caladas y comenzaron su faena de aniquilamiento. Los que se resistía les disparaban a mansalva. Las vírgenes iban siendo separadas, las devueltas aparecían medio desnudas, salvajemente violadas…
Poco a poco nadie quedó en pie y los cadáveres fueron apilados unos sobre otros.
Otro grupo, aún más sanguinario, dando prueba de su instinto y su don de raza maldita, se entretuvo hundiendo sus bayonetas en los pechos y los genitales de las mujeres que agonizaban. Yo tuve la suerte de ser alcanzado tan sólo por un culetazo en el parietal derecho, para luego, sobre la calma, levantarme como lázaro de entre los muertos.
Tan pronto los soldados acabaron con nosotros, las gitanos y las mujeres de pueblo se abalanzaron contra los cadáveres a despojarlos de cuánto tenían puesto; les arrancaban los dientes de oro con sus tenazas y la ropa, hasta dejarlos desnudos. A mí sólo me robaron las botas y el abrigo. Fue un milagro o un descuido nunca lo sabré.
Hacia el anochecer llegué a un cementerio abandonado y me instalé en él. Bajé la alforja de mis hombros y estiré mi cuerpo junto a una tumba. Con los pies enfundados en la piel del caballo, me sentía reconfortado; disimulaba mi cansancio.
Se me ocurrió reunir unas ramitas para encender un fuego y prepararme algo de comer. Me levanté y fui en dirección del único árbol que aún permanecía de pie haciendo compañía a los difuntos desconocidos. Y allí, una anciana, finalmente ataviada con sedas, muy en desacuerdo con la época, se hallaba recostada contra el respaldo de una cruz de piedra. De su cuello pendía un pesado collar con monedas de oro, lucía numerosos y vistosos brazaletes de oro y piedras preciosas, como queriendo devolverle a Dios su ajuar y la fortuna de su familia. Parecía dormida. Observé sus manos y noté que llevaba una pequeña cruz azul tatuada en ambas manos junto al pulgar, con la que revelaba. Además de su noble cuna, el haber estado peregrinando por Tierra Santa.
—¿Mairig…? –pronuncié en voz baja.
No me contestó, parecía estar viajando hacia mundos desconocidos. Tenía los ojos abiertos, la mirada perdida, el rostro sereno y una cierta sonrisa sostenida al borde de los labios.
Quise tocarla y al estirar la mano un escalofrío recorrió mi espina dorsal.
“¡Está muerta! –me dije–. Muy pronto será sepultada por la nieve y le perderá el rastro hasta la primavera”. En ese momento cruzó por mi mente una frase que mi padre solía reiterar: “Cuando las cosas no tienen remedio, hay que dejarlas pasar, y si las tienen, también hay que dejarlas pasar, ya que han de encaminarse por sí solas”.
No me sentía capaz de arrebatarle lo que llevaba puesto; veía en ella el perfil de mi familia. Morir ataviada había sido su decisión y yo no era quien para desbaratar su eterno sueño, la elevación de su espíritu hacia la eternidad.
***
De pronto una incontrolable crisis compulsiva se apoderó de mí y me puse a llorar en voz alta sin poder contenerme. El niño que aún conservaba dentro de mí era quien lloraba por mí, a gritos. Yo era el mayor de mis hermanos y como tal debía mantener la postura de la cordura, nunca derramarme en llanto ante ninguna circunstancia por más trágica que fuere.
*
Al rato accioné el encendedor. “Dios está de mi lado… ¡Sí! Sin lugar a dudas, está de mi lado”– exclamé, desatándome los pies y arrimándolos a la fogata que acababa de encender.
Mientras asaba un trozo de carne, recordaba el kebab de cordero de mi casa paterna. Según la tradición, a los diecisiete años el varón abandonaba su niñez para convertirse en hombre. Y yo acababa de cumplir los diecisiete años. “¡Dios mío, Dios, Dios…! ¡No pude haber madurado tanto en tan poco tiempo…!” – Me estaba hablando a mí mismo.
De pronto recordé que la ceniza coagulaba mejor la sangre y obraba con eficiencia como desinfectante natural, lo mismo que los hierros candentes para suturar las heridas y me embadurné la cara con abundante ceniza, cargué mis pertenencias al hombro y arrastré mi peso por un sendero que serpenteaba hasta extraviarse en la lejanía árida y rocosa.
Había finalmente comprendido que sin una cruz a cuestas es más difícil trepar un cielo. “¡Adstvatz medz–e!” (Dios es grande) –pronuncié abriéndome paso entre la maleza y las rocas.
*
No recuerdo cuánto tiempo anduve con la mente en blanco errando por el suelo de mis ancestros, cuánta distancia habré recorrido…
Había comenzado a nevar cuando de repente oí un desgarrador bramido venir de muy cerca. Era un oso pardo que agonizaba herido de bala en el tórax. Al verme, el animal intentó enderezarse y logró sostenerse sobre sus patas traseras. Me echó una mirada abismal y enseguida se desplomó pesadamente. Un hilo de sangre salía de su boca pintando imágenes color cereza en la nieve que seguía suave y silenciosa cubriendo el panorama con una alfombra inmaculada.
*
La muerte del animal me dio la sensación de estar presenciando el ocaso de un ídolo, víctima de las circunstancias. ¡Pobre animal!” Su última mirada me había llegado hondo al corazón.
La escena de un oso muerto me conmovió tanto que comencé, queriendo remediar las cosas, a sermonear en voz alta. Total; nadie me oiría– me dije– El oso tampoco.
—“Te pido perdón en nombre propio y en el de los hombres errados sumergidos en la inconsciencias y el fanatismo. La diferencia entre los tuyos y los míos es que ustedes conservan la innata inocencia, mientras que nosotros la hemos rifado por treinta monedas de infamia. Todo tiene un fin preestablecido aunque duela reconocerlo y resulte incomprensible. Tu muerte guarda un propósito de trascendencia. Aunque parezca absurdo, el cielo y la causalidad me han elegido para honrar tu agonía. Tu piel ha de protegerme del duro invierno que se aproxima y tu carne, para que sobreviva al hambre. La justicia del Todopoderoso escapa a nuestro razonamiento. No es fácil, sabes, dominar el universo… Lo que para nosotros es muerte, dolor, desolación y desgracia, para el Amo del Universo es motivo de resurrección”.
Mientras hablaba se me hacía un nudo en la garganta, me traicionaba la emoción. En el fondo necesitaba despotricar contra lo incomprensible y de escucharme a mí mismo, esa era mi manera de simular el no estar solo.
Para fingir sabiduría extraje la Biblia, la elevé lenta y solemnemente con ambas manos por encima de mi cabeza y, mirando el cielo, desafiando los copos de nieve que se prendían de mis pestañas, comencé a improvisar:
“Yo, portador de Los Santos Evangelios, te bendigo en nombre de Nuestro Salvador, digo, Dios; El Todopoderoso y Creador… y… Misericordioso… ¡Prosigo! de todo el universo conocido y por conocer… de los mundos adyacentes, los planetas, las lunas y las estrellas más lejanas. ¡Sí, eso mismo! ¡De todo lo Absoluto! Aunque… no esté totalmente de acuerdo con su proceder tan autoritario y negligente… Y pido…: Padre Nuestro que “no” estás más en el cielo como en ninguna parte… y nos tienes abandonados… ¡No! ¿Qué digo? ¡Exijo! ¡Sí exijo! (Total, exigir no cuesta nada, pensé para mí) ¡Exijo, el mayor de los castigos a los causantes de nuestra desgracia común, tortura eterna para los asesinos y usurpadores de patrias ajenas; que caiga la mayor de las maldiciones sobre los responsables de la desgracia de mi pueblo y del tuyo también, oso; piedad para las almas de aquellos que sucumbieron víctimas de su fe…! ¡Así es…! Así estaré… digo; estaremos en paz con nuestro espíritu. Algún día… algún día, ¡te lo prometo, oso! Habrá justicia en esta tierra y en toda esta región. Y no olvides que entre el amor y nosotros, el tiempo es una cicatriz: un espectador. No tengo más qué decir… Amén”.
Al culminar mi oración, el oso había desaparecido bajo un manto blanco.
Guardé el libro en la alforja y, con gran respeto me incliné sobre la enorme bestia despejando con ambas manos la nieve que la cubría y le acaricié el rostro. Tenía un pelaje suave y sedoso. Luego, como quien ejecuta un sacrificio al Dios de las virtudes, extraje el puñal y puse manos a la obra: la hoja de acero comenzó a deslizarse y a separar la piel del resto. Sabía cómo hacerlo, solía ayudar a mi padre a cuerear los corderos y aprovechar la piel. Jamás pensé que esa enseñanza me sería útil algún día.
Corté en pequeños trozos la carne, las guardé en la alforja, y me dediqué a extraer parte del cráneo sin desfigurar demasiado su aspecto.
Mientras tanto había transcurrido el día y la noche venía amenazadora.
Al culminar mi tarea, di vuelta la pesada piel del oso y me cubrí con ella las espaldas. Recogí mis cosas y me puse a caminar en silencio tras mi aventura de vivir.
*
Y el tiempo fue pasando y yo, esquivando caminos y senderos poco transitables, erigiendo paredes entre los recuerdos y el futuro incierto. Reconozco que la tibia y providencial piel me salvó más de una vez de morir congelado, especialmente cuando arreciaba el temporal; el viento enloquecido despojaba a los pocos árboles su último encaje y el suelo se tornaba vidrioso y crujía partiéndose bajo mi peso, entonces me refugiaba entre las rocas o en grutas y quedaba quieto, acurrucado y bien protegido, invernando al igual que los osos. Las horas pasaban y yo siempre resurgía como el Ave Fénix.
***
El implacable invierno de Armenia había comenzado a ceder ante los primeros rayos de sol, los prados recobraban su aspecto encantador, la paz parecía revolotear tras cada mariposa dorada, las golondrinas y las flores de mil colores. Mientras la noche seguía ejecutando sus melodías en las cuerdas del viento haciendo sonrojar a la luna y titilar a las estrellas que se acercaban de tal forma que casi podía tocarlas con la punta de los dedos, mi espíritu permanecía abierto a las bondades de la naturaleza y carecía de venganza, aunque no de olvido. Habían transcurrido meses sobre mis recuerdos.
Sobrevivía ideando trampas para atrapar alguno que otro animalito. Me alimentaba con plantas, frutas, nueces y huevos de pájaros. Mi salvación llegó al recordar que, revisando los libros de mi padre, había visto el dibujo de una lanza de la época de piedra, entonces la imité atando el puñal en la punta de una rama y así; empuñando la lanza y la piel de oso sobre mis hombros me hacía sentir poderoso.
Los valles adquirían dimensiones de fantasías como en un cuento de Hadas. Se presentaba cual alfombra verde por todas las extensiones. Millones de diminutos soles poblaban las aguas cantarinas de los arroyos que surgían merced a los deshielos que iban serpenteando a lo largo de las eternas cumbres nevadas. Desde la cima de las colinas divisaba el desfilar de familias enteras de jabalíes, zorros y otros animales rumbeando hacia las aguas. De vez en cuando se veían osos. Daba tanta gracia observarlos que decidí arrimarme a ellos envuelto en mi piel de oso y ver cómo reaccionarían al verme.
Me coloqué la piel al derecho sosteniendo de algún modo firme la cabeza contra la mía, trepé a una roca y aguardé a que pudieran detectar mi presencia. Pero nada. Mi postura no les llamó la atención a ninguno de los tres osos que seguían chapoteando indiferentes al borde de las aguas. Entonces me puse a imitar sus gestos y a moverme igual que ellos.
Se me hizo que los osos advertían el origen de mi naturaleza y consideraban mi incorporación a su mundo como algo intrascendente, que no implicaba para ellos peligro alguno.
Frecuenté a esos animales durante gran parte de la primavera. Era una diversión para mí y motivo de olvido. Me sentía a salvo con ellos y supongo, ellos experimentaban lo mismo conmigo. Cuando les hablaba se detenían a escucharme; sin embargo, al leerles el Evangelio buscaban mis ojos y me abandonaban con una intriga.
Durante las noches de luna llena los lobos me hacían compañía, iban y venían rodeando mi gruta hasta que despuntaba el alba y eran capaces de pelear entre sí por el privilegio de protegerme. Yo les devolvía la gentileza cantándoles canciones populares de mi tierra. Cuando me encontraba solo y desanimado, no cesaba de hablar con tal de oír mi propia voz. Por momentos improvisaba cuentos sobre reyes y bueyes. Por ejemplo:
“El Gran Rey le preguntó a su consejero:
—¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?
—Haría lo de todos los poderosos y déspotas, Majestad; explotar a los pobres y disfrutar del dinero.
—Y…, dime… ¿qué piensas viéndome ocupar el trono? –insistió el Rey, con malicia.
—Eliminarte y apoderarme de tu corona y de tus harenes; lo de todos los envidiosos… Majestad.
El Rey pensó, luego ordenó mandar al consejero al calabozo por haber sido sincero y deshonrar la diplomacia”.
***
Creo que nada es comparable con la sensación de sentirse Plenamente libre, libre de obligaciones y de compromisos; de cuidar los modales, de lanzar discursos al aire, de opinar sin herir la susceptibilidad de nadie, de ser mal interpretado y de vivir mil maneras a la manera de uno.
*
Me encontraba instalado en una cueva desde donde, recostado contra una piedra en la entrada, solía entretenerme meditando largas horas contemplando el horizonte a la hora del crepúsculo.
Un atardecer, mientras aguardaba la aparición de las primeras estrellas me sentí observado por un cervatillo.
—¿Estás perdido? ¡Qué bonito eres! –susurré, esperando a que saliera corriendo, pero no lo hizo. Se quedó mirándome con una mirada angelical que caracteriza a esas tiernas criaturas–. Vete, debes volver junto a tu madre. Ella te estará buscando. Además no quiero que los lobos te encuentren conmigo, son capaces de hacerte daño. ¿Podrías decirme qué te hace confiar en mí? ¿Acaso intuyes que soy bueno? Cómo me gustaría aprender de ti el modo de leer en la pizarra de las almas sin correr riesgos… Pero mejor vete… ¡Vete ya!
Le acaricié el hocico y lo empujé suavemente para que se fuera.
Es curioso, me dije, juraría que en sus ojos percibía a mis hermanos. ¡Qué tontería! Sólo a mí se me ocurren cosas semejantes.
Levanté la mirada al cielo y respiré profundamente.
*
Hacia el anochecer regresaron los lobos. Se los veía inquietos y el motivo era yo; no los había recibido cantando igual a otras noches. Tuve que calmarlos, poniéndome de pie, abriéndoles mis brazos y parlamentando:
—“La existencia es un gran túnel sin ventanas donde detrás de cada piedra, el sol, jugando al escondite, se oculta entre las sombras”.
No sé si comprendieron mi discurso, pero cumplí con el objetivo pese a que ni yo mismo sabía lo que estaba insinuando.
El más joven subió hacia mí y se estiró a mis pies.
—“Nadie se convence de mis buenas intenciones si no me promociono mintiendo. ¿Me entiendes, verdad, lobito?
El animalito hundió las orejas y se arrastró sobre su panza arrimándose aún más.
—“Estás de acuerdo conmigo, me imagino”.
Levantó un párpado, luego otro y siguió contemplándome en silencio, el hocico oculto entre las patas delanteras.
—“Los mudos no mienten, ¿lo sabías? Ahora te dejo. Me estoy cayendo de sueño”.
*
Recuerdo años atrás, las reuniones familiares en que festejábamos Las Pascuas. Estaban mis tíos, mis tías, primos y primitas alrededor de la mesa grande del comedor, compitiendo alegremente grandes y chicos, los tradicionales huevos de colores que mamá había previamente preparado junto con los dulces, Cada uno trataba de ganar al de su pariente con el huevo que él mismo había elegido chocando una, luego otra, la punta, apenas visibles en el puño del contrincante. Rota la cáscara, el huevo pasaba a pertenecer al ganador. Hacia el anochecer, vendría el manjar: cordero regional con arroz “pilav” adornado con piñones fritos en grasa. Mi padre como era su costumbre, aprovechaba la sobremesa para ponernos al tanto con los acontecimientos del momento. En esa oportunidad nos había explicado que los germanos, tenían intención de dominar la región y, para tal propósito, habían propuesto a los turcos considerar la presencia de los armenios como algo nefasto para el futuro del territorio de Asia Menor, pese a que el turco, para los germanos era una raza despreciable y decadente. Alemania había acordado con los turcos la construcción de un ferrocarril que uniera Berlín con Bagdad, a cambio de concesiones en la explotación de las riquezas de nuestro milenario país.
*
A la madrugada siguiente salí de mi escondite a observar el riachuelo envuelto en su manto de brumas. Se presentaba como una enorme pantalla llena de expectativas y fantasías en la que podía observar y memorizar todo aquello que quería y además, tener la sensación de ejecutar melodías en mi interior.