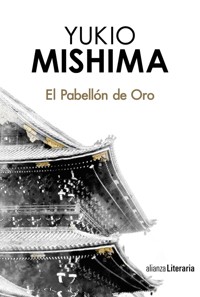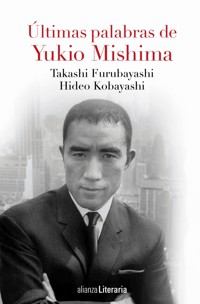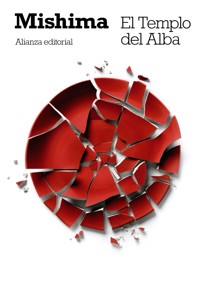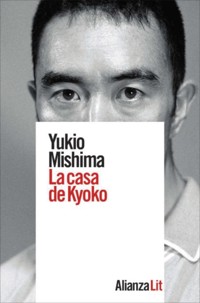Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Mishima
- Sprache: Spanisch
Considerada como el testamento ideológico y literario de Yukio Mishima (1925-1970), «El mar de la fertilidad» es una tetralogía en la que el autor abarca a través de su inconfundible mundo narrativo la evolución del Japón desde comienzos del siglo XX hasta los años 1960, expresando su rebeldía contra una sociedad que él consideraba sumida en la decadencia moral y espiritual. Novela que se centra alrededor de un complot concebido por jóvenes idealistas en 1932 para eliminar a las figuras políticas que han "traicionado" al Emperador, "Caballos desbocados" (1969) (y la narración titulada «La Liga del Viento Divino» que inserta y que relata uno de los más famosos episodios del ocaso de los samuráis) contiene muchas de las claves que explican el ya cercano suicidio ritual del autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 802
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yukio Mishima
Caballos desbocados
El mar de la fertilidad (2)
Índice
Capítulo 1. [Shigekuni Honda]
Capítulo 2. [Honda a los 38 años]
Capítulo 3. [Honda y el presidente del tribunal]
Capítulo 4. [El 16 de junio]
Capítulo 5. [Honda sube a la montaña]
Capítulo 6. [Pensamientos de Honda en el Hotel Nara]
Capítulo 7. [El santuario de Izagawa]
Capítulo 8. [Visita de Iinuma y su hijo en casa de Honda]
Capítulo 9. La Liga del Viento Divino
Capítulo 10. [Carta de Honda a Isao Iinuma]
Capítulo 11. [Isao en casa del teniente Hori]
Capítulo 12. [La Academia de Patriotismo]
Capítulo 13. [La casa del teniente general Kito]
Capítulo 14. [Isao al cuartel con el teniente Hori]
Capítulo 15. [Banquete del barón Shinkawa]
Capítulo 16. [Isao y su padre]
Capítulo 17. [Isao y el príncipe]
Capítulo 18. [El grupo de Isao]
Capítulo 19. [El Teatro de Nô]
Capítulo 20. [Isao y los niños al «teatro de papel»]
Capítulo 21. [Isao reflexiona sobre Kurahara]
Capítulo 22. [Reunión del Club de la Actualidad]
Capítulo 23. [La procesión encabezada por Iinuma]
Capítulo 24. [Reuniones secretas de Isao con sus camaradas]
Capítulo 25. [Honda en el cementerio de Aoyama]
Capítulo 26. [Isao y su madre]
Capítulo 27. [El teniente Hori]
Capítulo 28. [Reunión en el cuartel general secreto]
Capítulo 29. [Despedida de Makiko Kito]
Capítulo 30. [A dos días de la acción]
Capítulo 31. [Arrestados]
Capítulo 32. [Su Alteza el príncipe Harunori Toin]
Capítulo 33. [La prisión de Ichigaya]
Capítulo 34. [Cartas de la madre de Isao]
Capítulo 35. [Cartas de Makiko a Isao]
Capítulo 36. [Primer día del juicio]
Capítulo 37. [Segunda sesión del procedimiento]
Capítulo 38. [Sentencia]
Capítulo 39. [El día siguiente]
Capítulo 40. [El 29 de diciembre]
Créditos
Capítulo 1
Corría el año 1932. Shigekuni Honda tenía treinta y ocho años.
Cuando era aún estudiante de leyes en la Universidad Imperial de Tokio, había aprobado el examen requerido para ocupar cargos administrativos en el Poder Judicial y, tras graduarse, se le otorgó una posición como funcionario administrativo auxiliar en el Tribunal del Distrito de Osaka. Desde entonces, Osaka fue su lugar de residencia. En 1929 se le designó juez y en 1931, cuando era ya el más antiguo de los miembros del tribunal colegiado del distrito, fue ascendido, pasando a figurar como el más joven de los miembros del Tribunal de Apelaciones de Osaka.
Honda se había casado a los veintiocho años con la hija de uno de los amigos de su padre, juez que hubo de retirarse al resultar promulgada la reforma legal de 1913. La boda tuvo lugar en Tokio; pero, inmediatamente después de ella, él y su joven esposa se instalaron en Osaka. En el curso de los diez años que siguieron, su mujer no pudo darle hijos. En cambio, Rié era modesta y afable. Las relaciones entre ambos eran armoniosas.
Tres años antes de aquel en que se inicia este relato, el padre de Honda murió. Por entonces, como su madre se quedara sola, había pensado que lo más conveniente era que se viniese a vivir a Osaka con su hijo y su nuera, levantando la casa familiar de Tokio; pero su madre no se mostró de acuerdo y quiso seguir sola en la espaciosa mansión de la capital.
La mujer de Honda disponía de una doncella que la ayudaba en los quehaceres domésticos, cuidando de la casa alquilada en que vivía el matrimonio, que contaba con dos habitaciones en la planta superior y cinco en la baja. De esas cinco, una era el pequeño salón de entrada. El jardín se extendía por algo más de setecientos pies cuadrados. A cambio de todo ello, Honda pagaba una renta mensual de treinta y dos yenes.
Tres días a la semana, Honda trabajaba en el tribunal; y cuando no concurría a él, lo hacía en su casa. Para ir a sus tareas, tomaba el tranvía en Abeno, que se halla en el barrio de Tennoji, y descendía en Kitahama, localidad situada en el centro comercial y burocrático de Osaka. Cruzaba luego andando los puentes sobre los ríos Tosabori y Dojima, llegando a poco a la sede del tribunal, que se levantaba junto al puente de Hogonagashi. Era un edificio de ladrillos rojos, sobre cuyo portal podía verse el enorme y reluciente crisantemo de la corona imperial.
Un furoshiki de tela es imprescindible para cualquier juez: siempre tiene documentos que llevar a casa y a menudo son tantos que no caben en un simple portafolios. El paquete envuelto en tela tiene la ventaja de que puede adaptarse a la cantidad real de papeles, pocos o muchos, que se ha de llevar. Con ese fin, Honda usaba un furoshiki de muselina de tamaño mediano, que había comprado en los grandes almacenes Daimaru. Pero, por si fuese necesario, había puesto dentro de él otro más pequeño, cuidadosamente doblado. A los jueces, los paquetes envueltos con el furoshiki les resultan de vital importancia, puesto que sería inconcebible que los documentos se dejaran sobre un portaequipajes. Uno de los colegas de Honda, a quien le gustaba detenerse a tomar alguna copa cuando se hallaba camino de su casa, no satisfacía sus deseos sin pasar antes un cordel bajo el nudo de su furoshiki; luego se ataba el cordel al cuello.
No había ninguna razón particular que impidiera a Honda servirse de las habitaciones reservadas a los jueces para redactar sus fallos. Pero sucedía que cuando el tribunal no estaba reunido, el recinto se llenaba de gente que con voces vibrantes sostenía discusiones en las que se esgrimían contundentes preceptos jurídicos que los administrativos novatos escuchaban respetuosamente con el fin de aprender cuanto pudiesen. Así las cosas, no era fácil para Honda redactar en paz sus decisiones y de ahí que prefiriese trabajar por las noches, en la quietud de su casa.
La especialidad de Shigekuni Honda era el derecho penal; pero no le inquietaba que la ciudad de Osaka, la cual contaba con un departamento criminal de poca monta, fuese considerada como poco propicia para obtener ascensos.
Cuando trabajaba en su casa le sucedía a veces que la noche entera transcurría mientras él estudiaba informes policiales, alegatos fiscales y constataciones correspondientes a las diligencias sumariales que habrían de ventilarse en la próxima sesión del tribunal. Tras redactar resúmenes y notas, pasaba toda la documentación al miembro más antiguo del tribunal. Cuando el cuerpo había tomado su decisión, correspondía a Honda hacerla llegar al juez superior. Era frecuente que el alba apuntara por el oriente cuando él estampaba la frase de rigor: «Por todo lo cual, tras una completa consideración de los hechos y derechos, el fallo de este tribunal resulta ser el mencionado ut supra». El juez superior revisaba entonces el legajo y lo devolvía a Honda, quien debía empuñar su pincel de escribir y redactar la decisión definitiva. De resultas de esa actividad, los dedos de su mano derecha mostraban los callos propios de los escribientes.
En cuanto a las fiestas con geishas, Honda sólo asistía a la celebración tradicional de fin de año, que se llevaba a cabo en el Seikanro, lugar situado en la zona de luces rojas del barrio de Kita. En esa ocasión, superiores y paniaguados se confundían alegremente. Tanto, que no resultaba raro que ocasionalmente algún mequetrefe envalentonado por el sake, se dirigiera con toda libertad al juez superior y le hablara sin tapujos.
El entretenimiento más usual consistía en beber algo en los cafés o en las tiendas de oden reunidas en torno al cruce de tranvías de Umeda-Shimmichi. La amplitud de los servicios en algunos de esos locales era infinita. Si alguien preguntaba la hora a la camarera, podía suceder que ésta se levantara la falda para consultar un reloj que llevaba atado con una pequeña correa a un muslo regordete, para satisfacer la pregunta. Algunos jueces, como es natural, tenían por sí mismos y por su función demasiado respeto: la dignidad les impedía saber mucho sobre todo aquello y algunos creían realmente que dichos sitios eran tan sólo para tomarse un café. Cierta vez, uno de ellos presidía en un caso de desfalco y, cuando el acusado sostuvo que había despilfarrado todo el dinero mal habido, es decir, unos mil yenes, en los cafés, lo interrumpió indignado.
–¿Cómo puedes decir eso? –exclamó–. Una taza de café sólo cuesta cinco yenes. ¿Pretendes decirme que te has bebido mil yenes?
Incluso después de ser reducidos los salarios y remuneraciones de los funcionarios imperiales con carácter general, Honda gozaba de considerables ingresos, que llegaban a los trescientos yenes mensuales. Era aproximadamente lo que percibía el jefe de un regimiento. Sus colegas ocupaban sus tiempos libres en pasatiempos variados. Algunos leían novelas; otros se incorporaban a los coros o a los elencos teatrales Nô de la Escuela de Kanzé y otros se reunían para escribir al modo haiku o para dibujar las ilustraciones de los poemas. Pero la mayor parte de quienes concurrían a las reuniones de cualquier género lo hacía simplemente tomándolas como pretexto para reunirse y beber.
Por último, había jueces particularmente entusiastas de todo lo occidental, que concurrían a bailes. A Honda los bailes le importaban poco, pero a menudo escuchaba a algunos colegas hablar de ellos. Un decreto municipal había prohibido los bailes en Osaka, por lo cual, los aficionados a ellos debían trasladarse a Kioto, donde se hallaban las populares salas de baile de Katsura y Keagé, o bien a Amagasaki, donde la sala, llamada Kuisé, se alzaba en una zona aislada en medio de un arrozal. Ir en taxi a Amagasaki costaba un yen. Cuando uno se iba aproximando a la sala de baile –que parecía exteriormente un gimnasio– en el correr de una noche lluviosa, las sombras de las parejas que bailaban movían la luz que emanaba de las ventanas y las disonancias del foxtrot resultaban extrañas en aquellos parajes inundados que parecían animarse cuando la lluvia arrancaba de ellos trizas de la luz que arrojaba la sala de baile.
Tal era el mundo de Honda por esa época.
Capítulo 2
¡Qué extraño suele resultar para un hombre analizar su situación en el mundo al llegar a los treinta y ocho años! Su juventud pertenece a un pasado ya lejano y el grupo de recuerdos que corresponde a la época que va desde el fin de la juventud hasta entonces no presenta ni una sola impresión vivaz. Sin embargo, el hombre insiste en creer que apenas una frágil barrera le separa de su juventud. Puede escuchar en cualquier momento, con toda claridad, los sonidos provenientes de tan cercano dominio; pero ya no puede atravesar la barrera.
Para Honda, la juventud había muerto cuando murió Kiyoaki Matsugae. En ese preciso momento, algo verdadero, algo que ardía con brillo ardiente, había dejado de ser. De manera abrupta, su juventud había concluido.
Ahora, cuando la noche reinaba por completo y Honda se sentía cansado de sus papeles, solía tomar el diario de sueños que Kiyoaki le había legado y se daba a hojearlo.
Gran parte de lo que el diario contenía presentaba el aspecto de enigmas sin sentido. Sin embargo, algunos sueños allí descritos profetizaban con delicadeza la temprana muerte de Kiyoaki. En uno de ellos contemplaba, ya espíritu, su propio ataúd de madera ordinaria, mientras la plena oscuridad que precede al alba cedía el paso a un hondo azul en las ventanas. Menos de un año y medio después, su sueño se había cumplido con extraordinaria exactitud. La mujer vestida de luto que se aferraba al ataúd era evidentemente Satoko; sin embargo no se había visto ni sombra de ella en el funeral que siguiera a la muerte de Kiyoaki.
Desde entonces, habían pasado dieciocho años y las fronteras entre el sueño y el recuerdo se habían tornado nebulosas en la mente de Honda. El mero hecho de que las palabras que componían aquel diario –que era el único recuerdo que de su amigo le quedaba– hubiesen sido puestas allí por la propia mano de Kiyoaki era algo que contenía un sentido profundo para Honda. Aquellos sueños, esparcidos como puñados de motas doradas sobre un inquieto cernidor, estaban cargados de maravilla.
A medida que el tiempo transcurría, los sueños y la realidad llegaron a tener el mismo valor entre los recuerdos de Honda. Cuanto en realidad había sucedido se mezclaba con lo que pudo suceder. Y, como la realidad abandonaba rápidamente el campo a los sueños, el pasado se parecía cada vez más al futuro.
Cuando era joven sólo había una realidad. El futuro parecía extenderse ante él, cargado de posibilidades innumerables. Pero con el correr de los años, la realidad pareció asumir formas diversas y era el pasado el que reflejaba posibilidades infinitas, cada una de las cuales parecía vincularse con su propia realidad. Así, la línea entre sueños y realidad se tornó aún más oscura. Sus recuerdos eran un fluir constante y tenían toda la apariencia del sueño.
De un lado, era incapaz de recordar el nombre de alguien que le había sido presentado el día anterior; pero, de otro, la imagen de Kiyoaki acudía a él, siempre fresca y nítida, en cuanto la invocaba. Era como el recuerdo de una pesadilla, que a veces es más real que la esquina por la cual uno pasa a la mañana siguiente y que tan familiar resulta a sus ojos. Tras cumplir los treinta, Honda había comenzado a olvidar los apellidos de las personas, como la pintura se degrada y cae poco a poco de un muro. La realidad que esos nombres encerraban fuese haciendo más débil, más cambiante y más desdeñable que cualquier sueño. La realidad no era más que el desecho arrojado por la vida de cada día.
Honda pensaba que el futuro ya no le tenía reservada ninguna sorpresa. Fuera cual fuese el vértigo que impulsara al mundo, no variarían sus funciones: a cada acontecimiento perturbador él aplicaría el racional análisis de la ley. Se había aclimatado por completo a un ámbito cuya atmósfera estaba hecha de pura lógica y, en consecuencia, la lógica era cuanto a él le interesaba y tomaba por válido. La lógica antes que los sueños y antes que la realidad.
El gran número de asuntos penales ventilados ante él le había llevado, naturalmente, a relacionarse con las formas más extremadas de la pasión humana. Aunque jamás había experimentado importantes emociones, fue testigo de numerosos casos en que seres humanos habían sido reducidos a una verdadera servidumbre por causa de una pasión.
Pero ¿estaba realmente tan seguro? Cada vez que se planteaba esa pregunta, Honda se sentía embargado por el sentimiento de que mucho tiempo atrás, un vago peligro llegó a cernirse sobre él, amenazante; un peligro que resultara destruido por un súbito resplandor brillante. Desde entonces, según él creía, había llegado a convertirse en invulnerable a las tentaciones, por fuertes y avasalladoras que fuesen. De este modo, podía considerarse libre. Su libertad la debía a la coraza que se había calzado desde aquel día. El peligro vencido en aquel pasado distante, y la tentación de ese peligro, se encontraban aunados en un ser: Kiyoaki.
En un tiempo, a Honda le había resultado agradable hablar de los días que había compartido con Kiyoaki. Pero, a medida que el hombre envejece, el recuerdo de su juventud comienza a actuar nada menos que como una inmunización contra nuevas experiencias. Y ahora contaba treinta y ocho años. Una edad en que uno se siente curiosamente poco inclinado a decir que ha vivido, a la vez que se resiste a reconocer que su juventud ha muerto. Una edad en que el sabor de las propias experiencias se convierte gradualmente en algo un poco amargo y en la cual, día a día, se gustan menos las cosas nuevas. Una edad en la que el encanto de las tonterías divertidas pierde rápidamente color. Pero la entrega de Honda a su trabajo servía de escudo contra sus emociones. Estaba enamorado de su extrañamente abstracta vocación.
Llegó a su casa al anochecer y cenó con su mujer antes de encaminarse a su estudio. Aunque cenaba por lo general a las seis cuando se disponía a trabajar en su propia casa, esa hora se estiraba considerablemente los días que debía asistir al tribunal, pues a menudo permanecía en el edificio de la corte hasta eso de las ocho. Era un inconveniente, sin duda; pero, en cambio, ya no le sucedía que viniesen o le llamasen en plena noche, lo cual era corriente en tiempos en que presidía las diligencias preparatorias.
Rié siempre le esperaba para cenar junto a él, sin importarle la hora. Cuando llegaba tarde, corría a calentar la cena. Entretanto, Honda leía su periódico, consciente de la eficacia que su mujer y la doncella desplegaban en la cocina. Podía decir que la hora de cenar era el momento más descansado de la jornada entera. Es cierto que el ambiente y la decoración de su casa eran bastante diferentes de los reinantes en la de su padre; pero la imagen de éste, satisfecho con la lectura de su periódico, a menudo le venía al recuerdo. En cierto modo había terminado pareciéndose a él.
Pero había diferencias. Por ejemplo, estaba seguro de carecer de la rigidez un poco artificiosa de su padre, quien se mostraba en eso como un típico representante de la era Meiji. Por lo demás, Honda no tenía hijos con quienes mostrarse rígido; y tampoco cabía adoptar esa actitud con su mujer, ya que la vida hogareña transcurría de manera simple y ordenada, como si obedeciese a un íntimo mandato de las cosas.
Rié era callada y nunca se había mostrado en desacuerdo con su marido ni tampoco curiosa sobre su vida. Sufría a veces de una ligera indisposición de los riñones, y en este caso sus facciones se le inflamaban y en sus ojos soñolientos parecía arder la pasión. Tal efecto venía a reforzarse por los afeites más acusados que en esas ocasiones prefería.
Ahora, en esta noche de domingo de mediados de mayo, el rostro de Rié estaba nuevamente inflamado. Mañana habría sesión del tribunal. Honda quiso trabajar toda la tarde, pensando que así su trabajo estaría terminado quizás al llegar la hora de cenar. Por eso había advertido a su mujer, antes de encerrarse en su estudio, que deseaba no ser interrumpido hasta cumplir su propósito, el cual sólo llegó a completarse a las ocho de la noche. Era desacostumbrado para él cenar a una hora tan tardía cuando pasaba la jornada en su casa.
Aunque los gustos refinados no fueran especialidad de Honda, se había interesado en los objetos de cerámica durante su larga permanencia en la zona de Kansai y se permitía el modesto lujo de usar platos y fuentes de buena calidad, aun para las comidas cotidianas. Rié y él usaban platos hondos de porcelana de Ninsei y el sake de las noches les era servido en vasos Iwata, de Yohei III. Rié se preocupaba extraordinariamente de prepararle especialidades como la ensalada de pescado condimentada con mostaza y hecha con truchas jóvenes, o bien anguilas guisadas sin condimento alguno, como es propio de la manera Kanto. También solía prepararle lonjas de melón invernal con una salsa espesada con almidón de arrurruz. Le gustaba cuidar de la salud de su esposo, que no llevaba una vida muy sana, atado como estaba todo el día a su escritorio; de modo que pensaba sus menús de acuerdo con ese cuidado.
Habían llegado a la época del año en que el fuego del hogar y el vapor que escapa del caldero de cobre comienzan a ser molestos.
–No creo que me haga daño esta noche beber un poco más de sake que lo habitual –dijo Honda, como hablándose a sí mismo–. He terminado ya todo el trabajo gracias a que le he dedicado mi domingo.
–Es agradable ver terminado el trabajo –dijo Rié, llenando su vaso.
Una especie de elemental armonía presidía los coordinados movimientos de los gestos de ambos, mientras él alzaba su vaso o ella la botella con la cual vertía el licor. Un vínculo invisible parecía unirlos; un vínculo que se movía lentamente, de acuerdo con el espontáneo ritmo de sus vidas. Rié no era mujer capaz de perturbar ese ritmo y Honda sabía que podía contar con ello. Estaba tan seguro como de que las magnolias de su jardín estaban en flor aquella noche: le bastaba oler el aire perfumado.
Como se ve, todo cuanto Honda deseaba era la tranquilidad, dispuesta según sus propios puntos de vista y al alcance de su mano. Tal era el reino establecido en menos de veinte años por aquel joven lleno de promesas que había sido. Por entonces existían pocas cosas en el mundo sobre las cuales pudiera extender las manos llamándolas suyas. Pero, dado que la ausencia de posesiones no había despertado en él ninguna irritación ansiosa, las cosas habían terminado por ponerse quietamente a su disposición.
Tras beber su sake, se enfrentó a un humeante plato de arroz en el cual unos cuantos guisantes muy verdes brillaban con intensidad. En ese momento oyó vibrar la campanita del vendedor de periódicos que anunciaba una edición extraordinaria y ordenó a la doncella que saliese a comprarle un ejemplar.
El diario que, a juzgar por los bordes mal cortados y la tinta húmeda, había sido impreso a toda prisa, traía las primeras noticias del incidente del Quince de Mayo, es decir, del asesinato del primer ministro Inukai por un grupo de oficiales de la Marina.
Honda suspiró.
–Como si no bastara con la alianza jurada con sangre –dijo.
Le pareció que se hallaba por encima de la multitud indignada que se erguía, con rostros ennegrecidos por la pasión, para condenar la corrupción de aquellos tiempos. Estaba convencido de que su propio mundo era el reino de la razón y de la claridad. Ahora que estaba ligeramente afectado por el alcohol su claridad le parecía brillar con luces más limpias que nunca.
–De nuevo te encontrarás con mucho trabajo, ¿no es así? –dijo Rié.
Honda sintió dentro de sí una condescendencia afectuosa al oír a la hija de un juez expresarse con tal ignorancia.
–No, no. Lo que sucede será asunto del correspondiente tribunal militar.
El problema, por su propia naturaleza, quedaba fuera del ámbito de la jurisdicción civil.
Capítulo 3
Durante varios días, como es natural, el incidente del Quince de Mayo se convirtió en el único tema de conversación en las oficinas que los jueces tenían en el edificio del tribunal. Pero al comenzar junio era tal la cantidad de casos pendientes, que los jueces se encontraron demasiado atareados para seguir dedicando más tiempo al asunto. Estaban, por cierto, enterados de ciertos hechos que los periódicos no habían publicado y se habían intercambiado sus informes respectivos entre ellos. Todos sabían que el presidente de los Tribunales de Apelaciones, que era el juez Sugawa, entusiasta partidario kendo, no ocultaba sus simpatías por los acusados. Sin embargo, nadie llegó a ser tan atrevido como para aludir a ese hecho.
Acontecimientos de esa especie se sucedían continuamente y eran como las olas del mar que surgen de pronto en la noche para morir en la arena de la playa: primeramente, una delgada cresta blanca que se extiende como una línea trémula sobre el vacío oscuro; luego, al precipitarse la ola, la línea se va transformando y se infla extraordinariamente, tan sólo para deshacerse en la arena y volverse atrás, rumbo a las profundidades. Honda recordó el mar en Kamakura cierta noche en que él, Kiyoaki y los dos príncipes de Siam se habían sentado en la playa para ver las olas que llegaban, rompían y se retiraban. Diecinueve años habían transcurrido desde entonces.
La playa nada tenía que ver con olas como la del incidente del Quince de Mayo, pensaba Honda. La playa, simplemente, estaba obligada a devolver el embate, forzando al agua a volver a su lecho. Con infinita paciencia, debía evitar que el agua se extendiese por la costa e invadiese los terrenos interiores. Tenía que oponerse a ella y devolverla a los abismos de maldad de los cuales había salido. Debía rechazarla, para que volviese a su primigenio reino de remordimiento y de muerte.
¿Qué pensaba el propio Honda de la maldad? ¿Y qué pensaba del pecado? Esos conceptos no estaban realmente bajo su responsabilidad. A él sólo le incumbía un camino por el que andaba sirviéndose de un guía llamado el código legal establecido. Sin embargo, Honda guardaba en su interior una secreta definición del pecado; una definición tan perfumada y estimulante como una crema que vivifica una piel seca y cuarteada. Sin duda la debía a la influencia persistente de Kiyoaki.
Y no obstante, esa «enfermiza» definición no era tan fuerte como para suprimir en Honda el ánimo de hacerle frente. Dominado como estaba por la razón, Honda carecía de algo que se pareciese a una ciega devoción por la justicia.
Cierto día de comienzos de junio, la sesión matutina del tribunal terminó antes de lo acostumbrado, de modo que Honda volvió a las oficinas de los jueces. Tenía tiempo para perder antes de que sonara la hora del almuerzo. Se quitó el tocado negro con su pequeña borla roja y la túnica, negra también, que llevaba bordado en púrpura sobre el pecho el emblema de su rango. Puso cuidadosamente las prendas en el armario de caoba que le recordaba siempre el que se usa en los templos budistas para guardar los utensilios domésticos. Luego, se puso a mirar con expresión ausente a través de la ventana, mientras fumaba un cigarrillo. Una llovizna muy ligera caía, borrando en parte la visión.
«Ya no soy un novato en esto –reflexionó Honda–. He hecho mi tarea sin dejarme influir por opiniones ajenas y puedo decir que lo he hecho como el mejor. Me he entregado por completo a mi profesión y ella me ha moldeado. Soy como la arcilla a la que el ceramista ha obligado a tomar una forma.»
De pronto se apercibió de que estaba a punto de olvidar el rostro del acusado que había tenido frente a él durante todo el transcurso del juicio. Movió la cabeza. Por más que trataba ya no podía recordar con claridad los rasgos de aquel hombre.
Como las oficinas del fiscal acaparaban las habitaciones del segundo piso que daban al río, es decir, que ocupaban el sector sur del edificio de los tribunales, el panorama que se dejaba al departamento de jueces, cuyas ventanas daban al norte, era desolador. La mayor parte de él correspondía a la prisión. Una puerta practicada en el muro de ladrillo rojo que separaba el edificio judicial de la prisión, permitía que los acusados fueran trasladados a la corte sin ser expuestos a la vista del público.
Honda advirtió que la pared pintada de la habitación en que se encontraba estaba manchada por la humedad que podía verse en forma de minúsculas gotas, de modo que abrió la ventana. Más allá del muro de ladrillos, los techos de las distintas alas de que constaba la prisión –cuyos muros eran de ladrillo blanco y se componía de dos pisos– venían a converger en una torre de guardia que tenía la forma de un silo. Solamente en la torre, las ventanas carecían de rejas de hierro.
Los techos de negras tejas de las alas de la prisión y los pequeños escudos de teja que coronaban los conductos de la ventilación, brillaban con la húmeda negrura de la tinta fresca. Al fondo de la escena, una chimenea enorme se recortaba, poderosa, contra el cielo desleído. Más allá, la vista ya no distinguía otra cosa.
Los muros del edificio de la prisión estaban agujereados a espacios regulares por ventanas atravesadas por barras de hierro pintadas de blanco, detrás de las cuales podían verse unas persianas hechas con tablillas de madera. Debajo de cada ventana, escritos sobre el muro empapado que presentaba ahora un color parecido al de la ropa sucia, veíanse unos números arábigos: 30, 31, 32, 33, y así sucesivamente. Los números de las ventanas correspondientes al primer piso y los que llevaban las del segundo se escalonaban, de modo que debajo de la ventana número 32 del segundo piso estaba la número 31 del primero. En la parte superior había una línea de pequeñas aberturas ovaladas, que servían para ventilar, y otras, a nivel del suelo, por las que salían las aguas residuales.
De pronto, Honda se encontró preguntándose a sí mismo cuál sería la celda en que estaba el acusado de aquella mañana. Ciertamente, tal conocimiento nada tenía que ver con sus funciones como juez. El hombre era un labrador indigente que venía de Kochi, localidad situada en la prefectura de Shikoku. Había vendido a su hija a un prostíbulo de Osaka y luego, como no había llegado a percibir por la muchacha ni la mitad de la suma pactada, fue a increpar a la compradora, quien a su vez le había insultado. Entonces había empezado a golpearla y luego, perdiendo los estribos, cedió a la furia para terminar matándola. Honda seguía sin recordar su cara, aunque sí recordaba que se mostraba impasible como la piedra.
El humo del cigarrillo que sostenía en su mano trepaba por sus dedos para escapar en seguida en dirección a la ventana, por donde salía para perderse en la llovizna. Aquel cigarrillo sería un preciado tesoro tras el amurallado recinto de la prisión, en aquel otro mundo separado de él tan sólo por un muro. Momentáneamente, Honda se sorprendió ante el absurdo contraste de valores existente entre los dos mundos, cuyas fronteras señalaba tan rígidamente la ley. Allá, el sabor del tabaco era algo infinitamente deseado. Aquí, un cigarrillo apenas era un medio para matar el rato.
El campo de ejercicios situado en el centro de los diversos edificios que formaban la penitenciaría estaba dividido en cierto número de compartimientos dispuestos en forma de abanico. Por lo general, desde la ventana ante la que estaba Honda se divisaban los uniformes azules y los cráneos rapados de los prisioneros que, en grupos de dos o de tres, hacían gimnasia o simplemente paseaban; pero esta vez, por culpa sin duda de la lluvia, el campo de ejercicio estaba tan desierto como un gallinero tras una matanza general.
El pesado y húmedo silencio fue roto por un ruido seco que venía de abajo. Un ruido parecido al de unas persianas que se cerraran contra la lluvia.
Luego, el silencio volvió a reinar. Una brisa ligera impulsó un poco de llovizna hacia el interior de la habitación. Honda sintió que le mojaba apenas la frente y se dispuso a cerrar la ventana. En ese momento su colega el juez Murakami penetró en el recinto. Venía de concluir con su propia sesión matutina de procedimiento.
–Acabo de oír un disparo. Probablemente una ejecución –dijo Honda sin preámbulos y en tono de disculpa.
–Hace unos días también yo oí algo así. No se trata, por cierto, de un sonido agradable, ¿verdad? Me parece que la idea de situar el paredón de fusilamiento junto a ese muro no ha sido afortunada –Murakami se despojó de sus atuendos judiciales–. Bien, ¿qué te parece si comemos algo?
–¿Qué crees que tendremos hoy para almorzar?
–Bento de Ikematsu. ¿Qué otra cosa puede ser?
Los dos hombres salieron al corredor que llevaba al salón donde se servían las comidas, el cual estaba reservado a los funcionarios de alta jerarquía y se hallaba en la misma planta en que se situaban sus oficinas. Honda y Murakami tenían por costumbre aprovechar las horas del almuerzo para discutir los casos que llevaban entre manos. Llegaron a la puerta, sobre la que un letrero rezaba: «Comedor reservado a funcionarios superiores». La puerta tenía en su centro un gran cristal esmerilado, sobre el cual se inscribía un complicado dibujo modernista. En las zonas del dibujo, el cristal era transparente y las luces del salón escapaban por entre las estilizadas flores.
El comedor contenía diez mesas estrechas y alargadas sobre las cuales podían verse dispuestos, a intervalos regulares, grupos de teteras y de tazas. Honda paseó su vista por el conjunto para saber si el presidente del tribunal se encontraba entre quienes ya estaban comiendo. A menudo iba por allí con el fin de pasar revista a alguna cuestión jurídica con sus colaboradores. En tales ocasiones, la mujer que se ocupaba del servicio del comedor –que conocía perfectamente las preferencias del presidente– siempre se apresuraba hacia el sitio que él ocupaba, provista de una pequeña tetera que no contenía té, sino sake. Pero hoy, al menos de momento, el presidente del tribunal no se encontraba allí.
Sentándose frente a Murakami, Honda abrió su propia caja de bento lacada, extrayendo de ella la parte superior, que contenía pescado y legumbres. Como siempre, la inferior estaba húmeda y pegajosa por obra del vapor caliente que despedía el arroz colocado en el fondo, algunos de cuyos granos habíanse adherido a las agrietadas paredes de laca, que conservaban, sin embargo, su rojo original. Honda, a quien le disgustaba todo derroche, quitó los granos de arroz uno por uno y se los metió en la boca.
Tan escrupuloso ademán divirtió a Murakami.
–Has sido educado del mismo modo que yo –le dijo riendo–. De seguro, cada mañana debías inclinarte ante la estatuilla de bronce representando a un labrador y ofrecerle unos granos de arroz. El labrador estaba sentado sobre sus piernas y tenía sobre las rodillas una manta de paja de las que sirven en tiempo de lluvia. Sí, también yo. Y si durante las comidas dejaba caer un solo grano al suelo, debía recogerlo y metérmelo en la boca.
–El samurái llegó a comprender que comía sin trabajar –dijo Honda–. Los restos de aquella educación son persistentes. ¿Cómo están tus niños?
–Siguen las huellas del papá –respondió Murakami con alegre expresión de complacencia.
Murakami sabía bien que carecía del digno aspecto propio de un juez. En otros tiempos había tratado de lograrlo y para ello se había dejado crecer el bigote; pero resolvió afeitárselo al advertir que sus colegas y superiores bromeaban a su costa. Era aficionado a la lectura y a menudo hablaba de literatura.
–Sabes, Oscar Wilde decía que el crimen puro está lejos de existir en el mundo moderno. Todos los delitos están engendrados por algún tipo de necesidad. Toma, por ejemplo, todos esos asesinatos de estos días. A veces siento como si fuera mejor para mí renunciar a la tarea de impartir justicia.
–Sí, ya sé lo que quieres decir –replicó Honda con prudencia–. Se podría llamar a esa clase de delitos con el nombre de delitos derivados del desajuste social. La mayor parte de ellos parecen constituir problemas sociales que han tomado la forma de crímenes, ¿no es así? Por lo demás, las personas acusadas apenas podrían ser llamadas intelectuales; sin embargo, aunque desconocen de qué se trata, vienen a personificar los problemas de que otros hablan.
–Mira los labradores del norte. Existe en tal caso una situación terrible.
–Podemos agradecer que nada tan malo suceda en nuestro distrito.
La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones de Osaka había quedado fijada en 1913 e incluía a Osaka, Kioto, Hiogo, Nara, Shiga, Wakayama, Kagawa, Tokushima y Kochi. La zona jurisdiccional, compuesta de dos distritos urbanos y de siete prefecturas, podía considerarse en general como próspera.
Honda y Murakami pasaron luego a ocuparse extensamente de los rápidos incrementos del crimen ideológico, y después al tema de la política seguida por el Departamento Fiscal y otros relacionados. Mientras conversaban, el ruido seco de la ejecución seguía resonando en los oídos de Honda con una frescura y una vibración cuya calidad hubiese satisfecho a los carpinteros. A pesar de todo, comió con apetito. Lejos de perturbarle, aquel ruido había avivado su inteligencia. Era como si el afilado borde de un cristal la hubiese espoleado.
El presidente del tribunal entró en el comedor, recibiendo los respetuosos saludos generales de la concurrencia. La mujer encargada del servicio corrió en busca de la tetera especial, al tiempo que su señoría tomaba asiento entre Honda y Murakami. El presidente del tribunal, que era un hombre corpulento y sonrosado, estaba considerado como un experto en kendo. En la escuela de kendo de Hokushin Ittoryu desempeñaba funciones como instructor especializado y era consejero de la Asociación de Artes Marciales. Le gustaba citar pasajes de un clásico libro kendo cuando se dirigía a la audiencia en el curso de los procedimientos de la corte y, en consecuencia, a sus espaldas se le solía llamar «el árbitro». Pero era ciertamente un caballero muy agradable y un cálido humanismo podía discernirse siempre en la redacción de sus fallos. Siempre que tenía lugar alguna reunión kendo o un torneo dentro de su distrito y se le pedía tomar la palabra para dar la bienvenida a los participantes, aceptaba complacido. Y puesto que muchos santuarios alentaban la práctica de las artes marciales, el presidente del tribunal estrechó vínculos con ellos, como era de esperar, constituyéndose en invitado especial en todos los festivales que ellos propiciaban.
–No sé qué hacer –suspiró el presidente del tribunal mientras se sentaba a la mesa–. Les prometí que iría hace ya mucho y ahora me resulta completamente imposible ir.
Su problema tenía seguramente algo que ver con el kendo, pensó Honda; y así resultó ser. Un torneo kendo estaba programado en el santuario de Omiwa, en la ciudad de Sakurai que se hallaba en la prefectura de Nara, para el dieciséis de junio. El santuario contaba con devotos adeptos en todo el país y hasta las universidades de Tokio se disponían a enviar a sus mejores atletas para que tomaran parte en dicho torneo. El presidente del tribunal, Sugawa, había aceptado dar a todos la bienvenida; pero sucedía que debía trasladarse a Tokio ese mismo día para asistir a una reunión de jerarcas de los tribunales de distrito. Dijo a Honda y a Murakami que no tenía poderes para obligarlos, puesto que lo que iba a pedirles no era asunto que de algún modo involucrara deberes oficiales; pero ¿no podía alguno de los dos prestarle el gran servicio de acudir a Omiwa en representación suya?
Ante una petición formulada con tanta gentileza, ambos jueces se dispusieron de inmediato a consultar sus agendas, con objeto de ver si no tenían compromisos para aquel día. Murakami debía presidir una sesión precisamente el dieciséis. Sin embargo Honda sólo tenía pensado trabajar en su casa durante unos cuantos días y los procedimientos que debía cursar eran bastante simples.
El rostro del presidente del tribunal resplandeció de satisfacción.
–No sé cómo agradecérselo –dijo a Honda–. Si va usted, me mantendré en buenas relaciones con esa gente. Y no tengo ninguna duda de que su persona resultará muy grata en el santuario donde se conocía y apreciaba a su padre. Será mejor que haga usted el viaje en dos jornadas. La noche del torneo podría alojarse en el hotel Nara: es tranquilo y se presta para trabajar en sus papeles. Al día siguiente tendrá lugar el festival Saigusa, en el templo de Isagawa, que es en realidad una sucursal del de Omiwa; y se celebrará precisamente en Nara, de modo que estaría usted en el caso de poder asistir también a dicho festival. He de decirle que yo lo he visto y que no hay en ninguna otra parte manifestación tan interesante de un festival según los viejos cánones. ¿Qué le parece a usted la idea, Honda? Si usted acepta, yo enviaré una carta hoy mismo. No, no vacile. Le aseguro que se trata de algo que no puede usted permitirse el lujo de perder.
Presionado de tal modo por el presidente del tribunal, cuyo entusiasmo derivaba a todas luces de sus buenas intenciones, Honda, aunque no del todo entusiasmado, tuvo que aceptar. Hacía veinte años que no veía un enfrentamiento kendo: desde el día en que había asistido a uno en la Universidad Peers. Por entonces, él y Kiyoaki habían cobrado verdadera aversión por aquel espectáculo y por el griterío fanático que cercaba las sesiones de práctica. Ninguno de los dos podía desde aquel día escuchar aquellos gritos sin sentir que se agredía con ellos a sus sensibilidades juveniles de manera particularmente dolorosa. Aquellas voces salvajes, guturales y repulsivas parecían destinadas a exaltar la locura más atrevida hasta darle un carácter divino. Ambos, es cierto, tenían razones diferentes para rechazar aquello. Para Kiyoaki, los gritos significaban un atentado contra sus sentimientos refinados. En cambio, para Honda representaban un ataque a la propia razón humana. Pero las reacciones de ese género ya pertenecían al pasado, pensó Honda. Con el tiempo había llegado a tal grado de autodisciplina que era capaz de ver y oír lo que fuese sin que sus pensamientos se tradujeran exteriormente por el más leve parpadeo.
Los días en que quedaba un buen intervalo de tiempo entre el fin del almuerzo y el principio de la sesión vespertina del tribunal, Honda solía dar un paseo a lo largo de la ribera del río Dojima, si el tiempo era agradable. Le gustaba observar las balsas que llevaban madera río abajo y los leños que, al agitar el agua a su paso, parecían seres que echaran espuma por la boca. Pero hoy llovía. Por otra parte, no le tentaba la idea de volver a las oficinas de los jueces, donde reinaría tal actividad que todo descanso sería imposible. Al separarse de Murakami se quedó un buen rato junto al portal de entrada. La luz verde pálido y blanca que entraba por una ventana decorada con vidrios de colores representando a una aceituna, relucía pálidamente sobre el fuste de las columnas de granito que rodeaban el gran hall de entrada. De pronto una idea le vino a la cabeza y le hizo dirigirse a la conserjería para pedir una llave. Había decidido subir a la torre.
La torre de ladrillos rojos del edificio de los tribunales era una de las características arquitectónicas de Osaka. Visto el edificio desde la margen opuesta del río Dojima, el reflejo de la torre sobre las aguas constituía una vista estéticamente agradable. Pero quienes no apreciaban la vista la llamaban la Torre de Londres. Sobre ella corrían fantásticas leyendas, como la que sostenía que allí se llevaban a cabo las ejecuciones.
Nadie había logrado en muchos años idear alguna función que pudiese cumplir tan extraordinario capricho del arquitecto inglés a quien se debían los planos del edificio, de modo que la torre permanecía inútil y su acceso estaba cerrado con llave. Era un lugar que sólo servía para acumular el polvo de los años. De tanto en tanto a un juez se le ocurría subir para echar un vistazo al panorama. Si el día era claro podía verse hasta la isla Awaji.
Honda, sirviéndose de la llave, abrió la puerta y penetró en el recinto para hallarse ante un blanco vacío. La base de la torre estaba constituida por el techo del hall de entrada del edificio del tribunal. Desde allí hasta la máxima altura nada había; sólo un espacio sin obstáculos. Las paredes blancas estaban manchadas por leves capas de polvo sobre las cuales el agua, que en los días lluviosos penetraba por las ventanas, había marcado su recorrido. Dichas ventanas estaban en lo más alto de la torre; y en torno a ellas podía verse una estrecha rampa, a la cual se accedía mediante una escalera de hierro que hacía el recorrido desde la base, pegándose al muro tan tenaz como la hiedra.
Honda sabía que si tocaba el pasamanos de la escalera, la espesa capa de polvo que lo cubría iba a mancharle los dedos. Aunque seguía lloviendo, la luz que penetraba por las altas ventanas era suficiente para llenar el interior de la gran torre con un resplandor mágico, parecida a la de un amanecer de mal agüero. Quienquiera que entrase en la torre y se encontrara rodeado por aquellos muros lívidos que sólo albergaban una absurda escalera que daba vueltas, hubiese sentido, como Honda, la impresión de que se adentraba en un mundo extraño, cuyas dimensiones hubiesen sido deliberadamente exageradas. Un espacio como aquél, pensó, debería albergar la gigantesca estatua de algo que tuviera que permanecer oculto a sus ojos; el rostro inmenso de alguien en cuyos invisibles rasgos reinara la ira.
De no ser para eso, reflexionó Honda, tanta extravagante amplitud carecía de sentido. Nada podía justificarla. Hasta las ventanas, que de cerca eran, de seguro, muy grandes, parecían del tamaño de una caja de cerillas cuando se las contemplaba desde el lugar en que Honda se hallaba. Subió peldaño por peldaño la escalera, observando de vez en cuando el suelo a través de la reja de hierro en la que apoyaba su mano. Cada paso que daba hacia arriba despertaba ruidosos ecos en el ámbito de la torre. Aunque no tenía razones para dudar de la fortaleza de la escalera, a cada paso suyo parecía estremecerse de arriba abajo, como un hombre que sufre un escalofrío. Y un poco del polvo acumulado en cada escalón se desprendía silenciosamente para caer al suelo distante.
Cuando llegó a la cumbre y contempló el paisaje a través de varias ventanas pudo apreciar que poco había en él que ya no hubiese visto. Aunque la lluvia reducía de manera considerable el alcance de la visión, pudo ver el río Dojima seguir su curso hacia el sur, buscando parsimoniosamente la confluencia con el Tosabori. En la ribera opuesta del Dojima, directamente hacia el sur, podía verse el ayuntamiento, la biblioteca pública y el edificio del Banco del Japón, con su redondo techo de bronce. Honda dirigió la mirada hacia el terreno que se hallaba entre los dos ríos, sobre el cual se alzaban edificios destinados a oficinas, que parecían altos desde la calle y que a la altura en que él se hallaba se tornaban minúsculos. Hacia el oeste de la sede del tribunal, el edificio Dojima sí podía medirse con la torre. A su sombra podía verse el frontal gótico del Hospital de la Resurrección. Las alas de la sede del tribunal se extendían debajo de él, a cada lado, con sus revestimientos de ladrillo, cuyo color la lluvia avivaba. El pequeño patio interior parecía un billar, con su paño verde bien tendido y limitado.
Desde tal altura, le era imposible a Honda distinguir a las personas que se encontraban en las calles. Sólo podía ver las líneas de la edificación y las ventanas, de las que escapaba en pleno día la luz de las lámparas eléctricas, impasibles mientras la lluvia caía. En medio de la frialdad comenzó a pensar Honda en el consuelo de la naturaleza.
«Aquí estoy, a gran altura. Una altura capaz de provocar el vértigo. Y estoy aquí, no porque soy poderoso, ni rico, sino simplemente porque represento a la razón en este país. Mi altura está cimentada en la lógica, como lo está una torre hecha con vigas de hierro.»
Desde aquella posición, Honda se sintió posesor de la visión omnímoda sólo propia del juez. Más y mejor que en el tribunal, cuando se hallaba sentado en su sillón de caoba, todos los fenómenos que sucedían allá abajo y todos cuantos sucedieron en el pasado, parecían desenvolverse ante él en un simple mapa empapado por la lluvia. Si la razón gozase de vacaciones, tal vez ningún entretenimiento resultase para ella tan provechoso y natural que reunir a todas las cosas del mundo bajo una sola mirada.
Toda suerte de acontecimientos se desarrollaba allá abajo. El ministro de finanzas había sido asesinado a balazos. El primer ministro había sido asesinado a balazos. Los maestros izquierdistas estaban en prisión. Los más descontrolados rumores corrían por las calles. La crisis en las granjas cooperativas se ahondaba. El gobierno de partido se tambaleaba colocándose a un paso del colapso. Entretanto, ¿qué hacía Honda? Plantarse en las alturas reservadas a la Justicia.
Honda era, por cierto, un hombre capaz de esbozar muchas caricaturas mentales de sí mismo en ese papel. Aquí estaba, por ejemplo, empinado sobre la torre de la justicia, como un cirujano que, con ayuda de un par de pinzas, escoge partes diversas de un cuerpo para someterlas al análisis. Aquí estaba él para envolver las piezas en su tibio furoshiki de raciocinio y llevarlas a su casa con el fin de usarlas como materias primas para confeccionar sus decisiones jurídicas. Día tras día, la tarea de Honda consistía en dejar a un lado todo elemento que perteneciera al misterio para abocarse de lleno a la misión de preparar el cemento que ligaba firmemente los ladrillos que componían el reducto intocable de la ley. Pensaba, sin embargo, que, bromas aparte, la tarea de mantenerse por encima de los hechos concretos y abarcar en una sola ojeada toda la gama de las conductas humanas, desde las claras cumbres hasta las más oscuras profundidades, era algo que tenía su importancia. Llegar a dominar una afinidad, no con los fenómenos, sino con los principios abstractos de la ley, era algo que tenía su importancia. Tal como un mozo de cuadra huele a establo, Honda, a los treinta y ocho años, había llegado a impregnarse del aroma propio de la justicia legal.
Capítulo 4
El 16 de junio fue un día más caluroso de lo habitual ya desde muy temprano. El sol abrasaba con extraordinaria intensidad, como si quisiese anunciar el calor del verano. A las siete, Honda dejó su casa para dirigirse a Sakurai en un automóvil que le enviara el presidente del tribunal.
El de Omiwa se contaba entre los santuarios nacionales más respetados. La mayor parte de la gente de la localidad se refería a él como al Miwa Myojin, nombre que tomaba del monte Miwa, el cual, según se creía, encarnaba a la Divinidad venerada en el santuario. El monte Miwa, por su parte, era llamado simplemente «la montaña sagrada». Su altura era de mil quinientos pies por encima del nivel del mar y el perímetro de su base sumaba unas diez millas. A sus plantas se extendía un espeso bosque de cedros, cipreses, pinos rojos y robles. Ningún árbol del bosque podía ser talado. Ningún tipo de profanación se toleraba. Este antiguo santuario de la tierra de Yamato era el más antiguo del Japón y gozaba de la reputación de haber transmitido la religión shinto en su forma más pura. De ahí que todos cuantos reverenciaban el antiguo ritual se sentían obligados a llevar a cabo el peregrinaje hasta Omiwa, al menos una vez en su vida.
La más importante de las divinidades reverenciadas en Omiwa era la de Nigimitama, el «dios benevolente» que se veneraba en todo el Japón como patrono de la elaboración del sake. Y el nombre del santuario le venía tal vez del de un navío en el cual se fermentara por primera vez el arroz. Dentro de sus límites se levantaba el santuario de Sai, que era bastante más pequeño y estaba dedicado a Aramitama, el «dios severo», por el cual la grey militar tenía una ardiente devoción. Gran número de sus integrantes llegaban hasta él, con el fin de que les deparara suerte favorable en las batallas. Cinco años antes, el presidente de una asociación de veteranos había propuesto llevar a cabo una concentración kendo que habría de tener lugar allí cada año, como acto de reverencia. Así se había aprobado; pero, siendo el santuario de Sai demasiado pequeño, se había preferido llevar a efecto la concentración en el amplio espacio que se encontraba ante el santuario principal.
El presidente del tribunal le había explicado todo eso a Honda, quien viajó en su automóvil hasta llegar a las gigantescas puertas torii, donde un gran cartel ordenaba a los peregrinos que prosiguiesen su viaje a pie.
El sendero de pequeñas piedras que llevaba al santuario hacía un suave recodo. Sobre las cabezas de los peregrinos, unos papeles blancos, dispuestos a intervalos regulares, y sostenidos por las ramas de los árboles que bordeaban la senda, ondeaban suavemente a impulsos de la brisa reinante. El musgo que cubría las raíces de los pinos, los robles y los cedros estaba aún húmedo por la lluvia caída el día anterior y brillaba con verde frescura. Durante parte del recorrido, un arroyuelo se deslizaba paralelamente a la senda del peregrinaje, hacia la izquierda, de manera que el susurro del agua llegaba hasta los fieles a través de los helechos y los bambúes. Desde el cielo claro que se extendía sobre sus cabezas, los rayos tórridos del sol descendían hasta el suelo, apenas obstaculizados por las ramas protectoras de los grandes cedros.
Cuando Honda se disponía a cruzar el puente sagrado pudo percibir la cortina blanca, sobre la cual se inscribía un dibujo rojo, que colgaba ante el santuario. Estaba bastante más allá de la gran escalera de peldaños de piedra que tenía ante sí. Tras escalarla, Honda hizo una pausa en el camino con el fin de enjugarse la frente, bañada en sudor. El santuario de Omiwa se levantaba, imponente, ante él, a los pies del monte Miwa.
La amplia explanada que se extendía ante el santuario había sido despejada. Se había quitado de ella las pequeñas piedras y en su lugar podía verse un cuadrado enarenado apenas teñido de rojo por la arcilla de este color que quedaba debajo. Era allí donde las competiciones kendo tendrían lugar. En tres de los lados del cuadrado podían verse sillas y bancos plegables y un amplio baldaquín cubría en parte la sección destinada a los espectadores. Sin duda su asiento, pensó Honda, se hallaría a la sombra, puesto que era invitado de honor.
Una delegación de sacerdotes vestidos con túnicas blancas llegó hasta donde él estaba para manifestarle que la más alta autoridad del santuario se vería muy honrada en recibirle. Honda se inclinó y en seguida dirigió sus ojos por encima de su hombro para mirar el blanco disco del sol, que brillaba con tremenda fuerza sobre el cuadrilátero de arena. Luego siguió a los sacerdotes hasta el abrigo constituido por las dependencias del santuario.
Aunque su apariencia seria pudiese dejar pensar lo contrario, Honda no era hombre especialmente religioso. Aunque al contemplar, más allá del santuario, los grandes pinos del monte Miwa que brillaban a la luz cegadora del sol de la mañana, tuvo la impresión de hallarse en presencia de la Divinidad, lejos estaba de encontrarse poseído por un ánimo devoto.
El sentimiento de que lo místico envuelve al mundo como una atmósfera de pureza, difiere considerablemente de un modo de pensar según el cual el misticismo, por justificado que se halle, nada tiene que ver con la vida cotidiana. Honda era, por cierto, un hombre que comprendía la religión. Tenía incluso afecto por ella; pero sólo el afecto que puede sentirse por una madre. Cuando tenía diecinueve años comprendió que podía prescindir perfectamente de la religión; y esa idea, con el tiempo, había llegado a constituirse para él en una segunda naturaleza.
Cuando Honda y los distintos dignatarios del culto se hubieron saludado larga y meticulosamente e intercambiado tarjetas de visita, el sacerdote principal condujo toda la compañía a la entrada del corredor que llevaba al propio santuario, ante el cual dos miko esperaban. Los invitados extendieron sus manos para que las jóvenes muchachas derramaran agua sobre ellas, según la ceremonia de purificación shinto. Dentro del santuario se hallaban los cincuenta atletas que participarían en la prueba, todos ellos vestidos de azul. Cuando los invitados se dispusieron a tomar asiento, Honda advirtió que se le había reservado el puesto de honor.
Se oyeron las flautas del ritual y luego un sacerdote tocado con alto sombrero y vestido con una túnica muy blanca, se acercó al altar, comenzando a recitar una plegaria propiciatoria: «Aquí, ante la tremenda presencia de la gran divinidad de Omiwa, el príncipe sagrado Omononushi Kushimigatama, entronizado para siempre por los cielos, por siempre predilecto de la luz del sol... aquí, con nuestras plantas puestas sobre la sagrada tierra de Omiwa...».
Mientras recitaba la súplica, el sacerdote agitaba sobre la cabeza de los invitados la verde rama sagrada de la que pendían trozos de papel blanco. Tras un miembro de la asociación que patrocinaba el acto, le tocó el turno a Honda, quien, en representación de todos los invitados, aceptó la rama de sakaki y la levantó ante el altar de los dioses. Luego hizo lo propio un representante de los atletas, que era un viejo de sesenta años, vestido con uniforme kendo de color celeste pálido. Mientras se desarrollaba la ceremonia, el calor aumentaba sin cesar. Honda sentía con desagrado que las gotas de sudor le corrían por el pecho bajo la camisa, dándole la sensación de que albergaba una colonia de insectos.
Cuando por fin las formalidades del culto llegaron a su fin, todo el grupo se dirigió al exterior, con objeto de presenciar las pruebas. Los invitados tomaron asiento bajo el baldaquín y los atletas se sentaron en unas alfombrillas, sobre las cuales también había toldos que protegían del sol. Las localidades no protegidas ya estaban colmadas de público y, como se hallaban situadas ante el santuario, recibían directamente los rayos del sol de la mañana que asomaba tras el monte Miwa. En consecuencia, quienes quisiesen ver, debían protegerse de la luz como mejor pudieran, sirviéndose de abanicos y de pequeños pañuelos.
El programa señalaba a continuación una larga serie de discursos de bienvenida y camaradería. También Honda hubo de incorporarse para expresar sentimientos acordes con la ocasión. Los cincuenta atletas, según le habían explicado, se hallaban divididos en las dos secciones tradicionales: la roja y la blanca. El espectáculo de aquel día, consagrado a los dioses de Omiwa, estaría compuesto de cinco partes, cada una de las cuales contenía a su vez cinco enfrentamientos, por lo menos, entre ambos grupos. El presidente de la Asociación de Veteranos tomó la palabra después de Honda, para despacharse con una inacabable alocución. El jerarca superior de los sacerdotes se inclinó al oído de Honda.
–¿Ve usted aquel joven que está en la fila delantera, bajo el toldo? El primero a la izquierda. Apenas se halla en su primer año en la Facultad de Estudios Nacionales, de Tokio. Sin embargo es quien ha de conducir a los blancos en la primera vuelta de los enfrentamientos. Pienso que su señoría hará bien en tener presente al chico. El kendo en general espera de él grandes cosas. A los diecinueve años ya ha alcanzado el tercer grado.
–¿Cómo se llama?
–Iinuma.
Aquel nombre despertó ecos en los recuerdos de Honda.
–¿Iinuma? ¿Practica su padre el kendo?
–No. Su padre se llama Shigeyuki Iinuma y es el presidente de un conocido grupo patriótico de Tokio. Siempre ha sido un devoto de nuestro santuario, pero nunca ha practicado el kendo.
–¿Está aquí hoy?
–Deseaba ardientemente ver competir a su hijo, pero, según me dijo, debía asistir a una reunión en Osaka precisamente hoy.
Se trataba, pues, de Iinuma, no había duda. De Iinuma, a quien Honda había conocido muy bien. En el correr de los años, su nombre había llegado a alcanzar importancia; pero, para Honda, era simplemente el tutor de Kiyoaki. Dos o tres años antes, cuando el actual fermento ideológico se había hecho popular entre los jueces, alguien le había prestado a Honda unas revistas en las que se hacía un detallado estudio de aquella situación. Uno de los artículos que leyó en ellas se intitulaba «Repaso a las personalidades de la derecha» y allí se hablaba de Iinuma en estos términos: «La figura de Shigeyuki Iinuma se encuentra en pleno ascenso. Es la encarnación viviente del espíritu Satsuma. Cuando se encontraba cursando estudios en la escuela secundaria, era ya considerado por sus profesores como el muchacho que más prometía entre todos los de su distrito. Su familia era pobre, pero Iinuma llegó a Tokio gracias a las numerosas recomendaciones de que disponía, entrando entonces al servicio del marqués de Matsugae, quien le designó preceptor de su hijo y heredero. Desde entonces se dedicó por entero a la tarea de perfeccionamiento de sí mismo y del hijo del marqués. Sin embargo, se enamoró perdidamente de una de las doncellas de la casa, una chica llamada Miné, ante lo cual prefirió abandonar la casa de su protector. Hoy, este hombre exaltado ha podido llegar a la categoría de director de su propia academia, tras sortear toda clase de obstáculos y sufrir muchas privaciones. Él y su esposa –quien es, naturalmente, Miné– tienen un hijo».