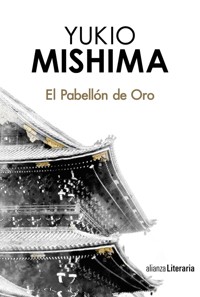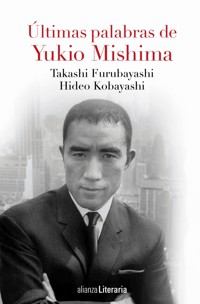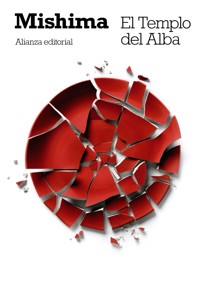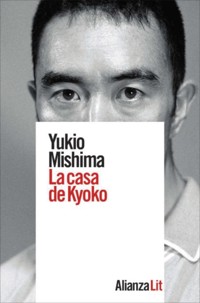Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Mishima
- Sprache: Spanisch
Considerada como el testamento ideológico y literario de Yukio Mishima (1925-1970), «El mar de la fertilidad» es una tetralogía en la que el autor abarca a través de su inconfundible mundo narrativo la evolución del Japón desde comienzos del siglo XX hasta los años 1960, expresando su rebeldía contra una sociedad que él consideraba sumida en la decadencia moral y espiritual. Articulada en torno a la trágica historia de amor entre los jóvenes Kiyoaki y Satoko, "Nieve de primavera" (1968) es la primera novela de esta serie que vertebra como testigo y protagonista Shigekuni Honda. En ella, Mishima retrata con una severidad no reñida con su singular estética la rápida apertura hacia formas de vida occidentales y burguesas que propició en Japón la restauración Meiji en detrimento de la cultura tradicional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yukio Mishima
Nieve de primavera
El mar de la fertilidad (1)
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Créditos
Capítulo 1
Cuando la conversación en el colegio cambió a la guerra ruso-japonesa, Kiyoaki Matsugae preguntó a su más íntimo amigo, Shigekuni Honda, cuánto podía recordar sobre el particular. Los recuerdos de Shigekuni eran vagos; escasamente recordaba haber sido llevado una vez hasta la puerta de la verja para ver pasar un desfile de antorchas. El año en que terminó la guerra, los dos habían cumplido los once años, y a Kiyoaki le parecía que debían poder recordar con un poco más de exactitud. Sus compañeros de clase que hablaban de la guerra con tanta habilidad se limitaban en su mayoría a embellecer unos recuerdos borrosos con informaciones que habían recogido de los mayores.
En la guerra habían muerto dos miembros de la familia Matsugae, tíos de Kiyoaki. Su abuela recibía una pensión del gobierno, gracias a estos dos hijos que había perdido, pero ella nunca hizo uso de ese dinero; dejaba los sobres sin abrir sobre el anaquel del santuario de la casa. Tal fue por lo que la fotografía que más impresionó a Kiyoaki de toda la colección de fotografías de guerra de la casa fue una titulada «Proximidades del Templo de Tokuri; servicios religiosos por los muertos de la guerra», fechada el 26 de junio de 1904, el año treinta y siete de la era Meiji. Esta fotografía en sepia era totalmente distinta de los habituales momentos de guerra. Había sido realizada con la vista del artista puesta en la estructura: en realidad parecía como si los millares de soldados presentes estuvieran preparados deliberadamente, como las figuras de un cuadro, para centrar toda la atención del observador en el alto cenotafio de madera sin pintar situado en el centro. En la distancia, las montañas se recortaban suavemente en la neblina, alzándose en pequeños estrados a la izquierda del cuadro, lejos de la amplia llanura. A la derecha, emergían en la distancia diseminados grupos de árboles, perdiéndose en el polvo amarillento del horizonte. Y aquí, en lugar de montañas, había una fila de árboles que se hacían más altos a medida que la mirada se dirigía a la derecha; un cielo amarillo se dejaba ver por entre los claros de las ramas. En primer plano destacaban seis árboles muy altos a intervalos estudiados, colocados de forma que complementaban la armonía general del paisaje. Resultaba imposible determinar qué clase de árboles eran. Sus espesas ramas superiores tenían al inclinarse con el viento una grandeza trágica.
La extensión de la llanura resplandecía débilmente; por este lado de las montañas, la vegetación era baja y escasa. En el centro del cuadro, diminuto, estaba el cenotafio de madera y el altar con flores, doblado por el viento el blanco paño.
En el resto no se veían más que soldados, millares de soldados. En el fondo se habían separado de la cámara para dejar ver las blancas borlas de sus gorros y las correas de cuero que cruzaban sus espaldas. No estaban formados en filas rigurosas, sino amontonados en grupos, con la cabeza inclinada. Un pequeño grupo del ángulo inferior izquierdo había vuelto la cara entristecida hacia la cámara, como figuras de una pintura del Renacimiento. Más al fondo, detrás de ellos, una multitud de soldados se prolongaba en un inmenso semicírculo hasta los extremos de la llanura, en número tan crecido que era imposible distinguir unos de otros. Todavía parecían más agrupados en la lejanía, entre los árboles.
Las figuras de estos soldados, tanto en el primer plano como en el fondo, estaban bañadas con una extraña media luz, que perfilaba las polainas y las botas y destacaba las curvas de los hombros rendidos, así como la parte de la nuca. Esta luz cargaba toda la fotografía con una sensación de dolor indescriptible.
De estos hombres emanaba una emoción tangible, que irrumpía en oleadas contra el pequeño altar blanco, las flores y el cenotafio central. De esta enorme masa que se extendía hasta el borde de la llanura brotaba una idea única, por encima de todo el poder de la expresión humana, como un grande y pesado anillo de hierro.
Kiyoaki tenía dieciocho años. Nada de la casa donde había nacido explicaría su sensibilidad, su inclinación a la melancolía. Hubiera sido muy difícil encontrar en aquella extensa casa, construida en un altozano cerca de Shibuya, a una persona que en algún modo compartiera su sensibilidad. Se trataba de una vieja familia samurái, pero el padre de Kiyoaki, marqués de Matsugae, confuso por la humilde posición que habían ocupado sus antepasados recientemente al final del shogunato, cincuenta años atrás, había enviado al muchacho, cuando todavía era un niño muy pequeño, para ser educado en la casa de un noble de la Corte. De no haberlo hecho así, Kiyoaki no hubiera sido un joven tan sensible.
La residencia del marqués de Matsugae ocupaba un gran espacio de terreno más allá de Shibuya, en los arrabales de Tokio. Los muchos edificios se extendían sobre una superficie de más de cien acres, alzándose sus tejados en un impresionante equilibrio. La cara principal era de arquitectura japonesa, pero en un rincón del parque sobresalía una imponente casa de estilo occidental diseñada por un inglés. Se decía que era una de las cuatro grandes residencias del Japón. La primera, sin duda, era la del mariscal Oyama, en la que podía entrarse con zapatos de calle.
En medio del parque se extendía un gran estanque que llegaba al pie de una colina cubierta de árboles. El estanque tenía espacio suficiente para cruzarlo en barca. Había una isla en el centro con lirios de agua y flores aromáticas, que podían ser recogidas para la cocina. El salón de la casa principal daba al estanque, lo mismo que el salón de banquetes de la casa de estilo occidental.
Unos trescientos mojones de piedra estaban diseminados al azar a lo largo de los márgenes y en la propia isla, en la que también había tres grúas de hierro, dos extendiendo sus largos cuellos hacia el cielo y la tercera con la cabeza inclinada hacia abajo.
El agua brotaba del manantial, en la cresta de la colina, y descendía por las laderas formando varias cascadas; luego la corriente pasaba por debajo de un puente de piedra, entraba en una piscina matizada con rocas de color rojo de la isla de Sado, para ir a caer en el estanque por un lugar donde en su tiempo florecían mil plantas silvestres. En el estanque había carpas de invierno. Dos veces al año permitía el marqués a los escolares entrar allí durante sus giras.
Cuando Kiyoaki era niño, los criados le asustaban con historias sobre tortugas voraces. Hacía mucho tiempo ya, cuando su abuelo estuvo enfermo, un amigo le había regalado un centenar de tortugas con la esperanza de que su carne restableciera sus fuerzas. Echadas en el estanque, se multiplicaron rápidamente. Los criados habían dicho a Kiyoaki que si una tortuga lograba alcanzarle un dedo con la boca, significaría el final del dedo.
Había varios pabellones para la ceremonia del té, y un gran salón de billar. Detrás de la casa crecían en abundancia las batatas silvestres, y había una alameda de cipreses, plantados por el abuelo de Kiyoaki, con dos senderos. Uno llevaba a la puerta de atrás, y el otro subía por una pequeña colina hasta la meseta, donde destacaba un santuario en el ángulo de una amplia extensión sembrada de hierba. Allí estaban sepultados su abuelo y dos tíos. Los peldaños, faroles y los torii, todo de piedra, eran los tradicionales, pero a uno y otro lado de los peldaños, en lugar de los habituales perros-león, habían sido colocados en el suelo un par de obuses de la guerra ruso-japonesa, pintados de blanco. Un poco más abajo había un santuario dedicado a Inari, dios de las cosechas, detrás de un magnífico seto de enredaderas. El aniversario de la muerte de su abuelo caía a finales de mayo; por tanto las plantas del seto estaban siempre en todo su esplendor cuando se reunía la familia para celebrar los servicios religiosos, y las mujeres se amparaban bajo su sombra para protegerse de los rayos del sol. Sus caras blancas, empolvadas aún con mayor meticulosidad que de costumbre para la ocasión, parecían allí como tocadas de color violeta, como si sobre sus mejillas hubiese caído cierta sombra de muerte.
Las mujeres: nadie podría contar con exactitud el crecido número de mujeres que vivían en la mansión de Matsugae. La abuela de Kiyoaki, por supuesto, tenía precedencia sobre todas ellas, aunque prefería vivir retirada a cierta distancia de la casa principal, con ocho doncellas para atender sus necesidades. Todas las mañanas, con lluvia o con sol, la madre de Kiyoaki, acabada de vestirse, se dirigía inmediatamente, acompañada de dos doncellas, a rendir sus respetos a la anciana dama. Y todos los días la anciana dama escudriñaba el aspecto de su nuera.
–Ese peinado no te favorece. ¿Por qué no te haces para mañana un peinado de estilo de cuello alto? Estoy segura de que te caerá mucho mejor –decía con ojos cariñosos, para cuando al día siguiente apareciera con el peinado al estilo occidental comentarle–: En realidad, Tsujiko, ese peinado de estilo de cuello alto no le va bien a una belleza japonesa tan a la antigua como tú. Por favor, prueba para mañana el estilo Marumage.
Y así, durante todo el tiempo que Kiyoaki podía recordar, el peinado de su madre había estado experimentando cambios perpetuos.
Los peluqueros y sus ayudantes estaban ocupados constantemente. Y no sólo requería sus servicios el peinado de su madre, sino que tenían que peinar también a más de cuarenta doncellas. Sin embargo, sólo en una ocasión habían mostrado preocupación por el pelo de un miembro masculino de la casa. Fue cuando Kiyoaki estaba en su primer curso en la Escuela Agregada de los Pares. Le había caído el honor de ser seleccionado para actuar como paje en las festividades del Año Nuevo, en el Palacio Imperial.
–Sé que las personas de la escuela desean que parezcas un pequeño monje –decía uno de los peluqueros–, pero esa cabeza afeitada no iría bien con tu elegante vestido.
–Pero me van a reñir si llevo el cabello largo.
–Muy bien, muy bien –repuso el peluquero–. Déjame ver cómo mejorarlo. En todo caso llevarás sombrero, pero creo que podemos arreglar las cosas para que cuando te lo quites sobresalgas en brillantez sobre todos los demás jóvenes caballeros.
Eso es lo que dijo, pero Kiyoaki a los trece años se había cortado el pelo. Cuando el peluquero le peinaba, el peine le hacía daño y la loción del cabello le escocía la cabeza. A pesar de toda la destreza del peluquero, la cabeza reflejada en el espejo no parecía distinta a la de cualquier otro muchacho; y sin embargo, en el banquete Kiyoaki fue elogiado por su extraordinaria belleza.
En una ocasión, el Emperador Meiji había honrado con su presencia la residencia de los Matsugae. Para agasajar a su Majestad Imperial se había organizado una exhibición de lucha sumo, junto a un enorme árbol gingko, alrededor del cual se había delimitado un espacio de terreno. El Emperador contemplaba el espectáculo desde un balcón, en el segundo piso de la casa occidental. Kiyoaki confió al peluquero que en aquella ocasión le había sido permitido aparecer ante el Emperador, y su Majestad se había dignado acariciarle la cabeza.
Eso había tenido lugar hacía cuatro años, pero parecía poco posible que el Emperador recordara la cabeza de un simple paje visto una vez en las festividades del Año Nuevo.
–¿De veras? –exclamó el peluquero abrumado–. Joven amo, ¿usted quiere decir que fue acariciado por el Emperador en persona? –Al decir esto, se deslizó sobre el suelo del tatami, apretando las manos fervorosamente, en auténtica reverencia al muchacho.
El uniforme de un paje para asistir a una dama de la Corte consistía en una chaquetilla de terciopelo azul, y pantalones que llegaban justo por debajo de las rodillas. Por ambos lados de la chaquetilla caían cuatro borlas blancas. Había otras en las mangas y en los pantalones. El paje llevaba espada en la cintura, medias blancas y zapatos abrochados con botones de esmalte negro. En el centro de su amplio cuello de encajes iba anudada una corbata de seda blanca, y un sombrero tricornio, adornado con una gran pluma de ave, que caía por la espalda, sujeta por una cinta de seda.
Cada Año Nuevo, alrededor de veinte hijos de la nobleza, con sobresalientes expedientes escolares, eran escogidos para hacer turnos, en grupos de cuatro, junto a la Emperatriz, o en grupos de dos junto a las princesas, durante los tres días de las festividades. Kiyoaki acompañó a la Emperatriz una vez, y otra a la princesa Kasuga. Cuando le llegó el turno con la Emperatriz, ella había llegado con solemne dignidad por los pasillos fragantes de incienso y almizcle, quemados por los servidores de palacio, y él había permanecido detrás de ella durante la audiencia. Era una mujer de gran elegancia e inteligencia, pero por aquel entonces, ya mayor, estaba cercana a los sesenta años. La princesa Kasuga, sin embargo, no pasaba mucho de los treinta. Hermosa, elegante, imponente, era como una flor en el momento de su mayor perfección.
Aún ahora, Kiyoaki recordaba menos el sobrio atuendo de la Emperatriz que el espléndido armiño de la princesa, salpicado de perlas. La cola del traje de la Emperatriz tenía cuatro especies de ojales para las manos de los pajes, mientras que el de la princesa sólo llevaba dos. Kiyoaki y los otros habían sido adiestrados tan exhaustivamente que no tenían ninguna dificultad en sujetarse con firmeza, mientras avanzaban.
El cabello de la princesa Kasuga tenía brillo y negrura de laca. Visto por detrás, aquel cuidadoso peinado parecía disolverse en su nuca, dejando las trenzas sueltas sobre sus hombros desnudos, cuyo débil brillo embellecía el escote.
Se mantenía muy erguida y caminaba hacia adelante con paso firme, sin ningún temor para quienes llevaban su cola, pero a los ojos de Kiyoaki aquel enorme abanico de piel blanca parecía brillar y desvanecerse con el sonido de la música, como un pico cubierto de nieve, oculto primero, y luego visible, por un grupo de nubes. En ese momento, por vez primera en su vida, se vio sorprendido por la fuerza de la belleza femenina, y la explosión deslumbrante de elegancia, que hizo enardecer sus sentidos.
El uso pródigo que la princesa Kasuga hacía del perfume francés se había extendido a su vestido, y su fragancia anulaba el olor del almizcle y del incienso. En un punto del pasillo, Kiyoaki tropezó. La princesa volvió ligeramente la cabeza, y como señal de que no estaba en absoluto ofendida sonrió suavemente al joven. Aquel gesto pasó inadvertido. Con el cuerpo perfectamente altivo, en aquel breve movimiento de cabeza había concedido a Kiyoaki una mirada fugaz. En aquel instante cayó sobre su blanca mejilla un mechón de pelo, y por el rabillo del ojo se dejó traslucir una sonrisa veloz como un relámpago. Pero la línea de su nariz no se movió. Como si nada hubiera sucedido... El perfil fugaz de la cara de la princesa, demasiado rápido para ser llamado honestamente perfil, hizo a Kiyoaki sentirse como si hubiera visto resplandecer un arco iris durante un instante en un prisma de puro cristal.
Su padre, el marqués de Matsugae, observaba la participación de su hijo en las festividades, admirando el aspecto brillante del muchacho en su precioso atuendo ceremonial, y saboreando la propia complacencia del hombre que ve cumplido el sueño de toda su vida. Este triunfo disipó sus temores de parecer un impostor, por sus intentos de presentarse como apto para recibir al Emperador en su propia casa. Ahora, en la persona de su hijo, el marqués había visto la fusión definitiva de las tradiciones aristocrática y samurái, congruencia perfecta entre los antiguos nobles de la Corte y la nueva nobleza.
De todos modos, a medida que la ceremonia continuaba, la satisfacción del marqués por los elogios prodigados por el público al muchacho se cambió en inquietud. A los trece años, Kiyoaki era demasiado apuesto. Dejando a un lado su natural afecto por su hijo, el marqués no podía menos de advertir que destacaba de los otros pajes. Sus pálidas mejillas tomaban color carmesí cuando estaba excitado, sus cejas estaban agudamente definidas y sus grandes ojos, todavía con seriedad infantil, estaban enmarcados por unas largas pestañas. Eran negros, y había en ellos una luz seductora. El marqués estaba excitado por los cumplidos ante la belleza excepcional de su hijo y heredero, y sintió preocupación por ello. Estaba bajo los efectos de una premonición incómoda. Pero como era hombre extremadamente optimista, se olvidó de todo aquel desconcierto tan pronto como terminó la ceremonia.
Aprensiones similares eran normales en el joven Iinuma, que había ido a vivir a casa de los Matsugae con diecisiete años, el anterior al servicio de Kiyoaki como paje. Iinuma había sido recomendado como tutor personal de Kiyoaki por la escuela de Kagoshima, y enviado con los Matsugae con testimonios sobre sus facultades mentales y físicas. El padre del actual marqués era reverenciado en Kagoshima como un dios poderoso y feroz, e Iinuma había aceptado la vida en casa de los Matsugae tal como lo había oído en el colegio al hablar de las hazañas del anterior marqués. En su año con ellos, sin embargo, su forma de vida había echado por tierra algunas esperanzas y herido sus juveniles sensibilidades puritanas.
Podía cerrar los ojos a otras cosas, pero no a Kiyoaki, que era su responsabilidad personal. Todo Kiyoaki, sus miradas, su delicadeza, su sensibilidad, sus cambios de pensamiento, sus intereses, pesaba sobre Iinuma. Y la actitud del marqués y la marquesa en relación con la educación de su hijo le afligía igualmente.
–Yo nunca educaré a un hijo mío de tal manera, aunque me hagan marqués. ¿Qué supone usted que el marquesado añadirá a los principios de su propio padre?
El marqués era puntilloso en cuanto a la observación de los ritos anuales por su padre, pero casi nunca hablaba de él. Al principio, Iinuma esperaba que el marqués hablaría más a menudo de su padre y de sus recuerdos, pero en el transcurso del año tales esperanzas vacilaron y se desvanecieron.
La noche que Kiyoaki volvió a casa después de cumplir con sus deberes como Paje Imperial, el marqués y su esposa dieron una cena familiar y privada para celebrar el acontecimiento. Cuando llegó la hora de que Kiyoaki se fuera a la cama, Iinuma le acompañó hasta su habitación. Las mejillas del muchacho de trece años estaban sonrosadas por el vino que su padre, medio en broma, le había obligado a beber. Se escondió entre las colchas de seda, dejó caer la cabeza sobre la almohada y se durmió con respiración dificultosa. Sus venas azules se estremecían, y la piel era tan transparente que casi se veía el frágil mecanismo interior. Aun en la media luz de la habitación, sus labios aparecían enrojecidos.
Iinuma comprendió que era inútil esperar que el muchacho hiciera los juramentos entusiastas de lealtad hacia el Emperador que una noche como aquélla habría provocado en cualquier joven normal japonés, camino de la virilidad, privilegiado con la realización de tarea tan honrosa.
Kiyoaki estaba recostado de espaldas, mirando al techo, con los ojos llenos de lágrimas. Kiyoaki, que sentía demasiado calor, sacó los brazos desnudos y empezó a doblarlos detrás de la cabeza. Iinuma le amonestó, y le cerró el cuello suelto de su bata de dormir.
–Vas a coger un catarro. Ahora debes dormirte.
–Iinuma, yo... he cometido un error hoy. Si me prometes no decir nada a mis padres te diré de qué se trata.
–¿Qué fue?
–Hoy, cuando llevaba la cola de la princesa tropecé ligeramente. Pero la princesa me sonrió y me perdonó.
Iinuma se sintió molesto por palabras tan frívolas, por la ausencia de todo sentido de responsabilidad, por la mirada de arrobamiento que había en aquellos ojos, por todo...
Capítulo 2
Apenas sorprendió entonces que a Kiyoaki, cumplidos los dieciocho años, sus preocupaciones le hubieran servido para alejarse cada vez más de lo que le rodeaba. Había crecido aislado, no sólo de su propia familia. Los profesores de la escuela habían inculcado en sus alumnos el noble y supremo ejemplo del general Nogi, que se había suicidado para seguir a su Emperador en la muerte; y cuando comenzaron a recalcar el significado de aquel acto, sugiriendo que la tradición habría sido muy pobre si el general hubiera muerto enfermo en su cama, una atmósfera de sencillez espartana comenzó a inundar la escuela. Kiyoaki, que sentía aversión a todo militarismo, llegó a detestar la escuela por esta sola razón.
Su único amigo era su compañero de clase Shigekuni Honda. Había por supuesto otros muchos que se habrían sentido satisfechos con ser amigos de Kiyoaki, pero a él no le gustaba la tosquedad juvenil de sus condiscípulos. Huía de sus formas ásperas, y se sentía más repelido por su crudo sentimentalismo cuando cantaban ruidosamente el himno del colegio. Kiyoaki se vio atraído sólo hacia Honda, por su temperamento tranquilo, ordenado, racional, inusitado en un muchacho de su edad. Aun así, ambos tenían poco en común en cuanto a aspecto y temperamento.
Honda parecía mayor de lo que era. Aunque de facciones ordinarias, asumía a veces un aire pomposo sin quererlo. Estaba interesado en estudiar Derecho, y dotado de una viva intuición, que trataba de disimular. Al mirarle, creíase que era indiferente a los placeres sensuales, pero había momentos en que parecía enardecido por alguna pasión profunda. En estas ocasiones, Honda, que mantenía la boca cerrada casi siempre, como mantenía encogidos sus ojos un tanto miopes, y las cejas fruncidas, abría los labios.
Kiyoaki y Honda eran quizá tan diferentes en su constitución como la flor y la hoja en una misma planta. Kiyoaki, incapaz de ocultar su verdadera naturaleza, estaba indefenso ante el poder de la sociedad para infligirle dolores. Su todavía no despertada sensualidad yacía latente en él, desvalido como un cachorrito bajo las lluvias de marzo, tiritándole el cuerpo, con los ojos y la nariz azotados por el agua. Honda, por otro lado, había captado desde edad muy temprana dónde estaba el peligro, decidiendo protegerse de todas las tormentas, cualquiera que fuera su atractivo.
A pesar de todo esto, sin embargo, eran amigos íntimos. No contentos con verse en el colegio, pasarían también juntos los domingos en la casa del uno o del otro. Y como la hacienda de Matsugae tenía más que ofrecer en cuanto a paseos y otras diversiones, Honda ordinariamente iba a casa de Kiyoaki.
Un domingo de octubre, de 1912, el primer año de la era Taisho, una tarde en que los arces estaban casi en floración, Honda llegó a la habitación de Kiyoaki para sugerirle que podían dar un paseo en bote por el estanque. De haber sido un año como cualquier otro, habría habido un creciente número de visitantes para admirar los frondosos arces, pero como los Matsugae guardaban luto desde la muerte del Emperador el verano anterior, habían suspendido todas las actividades sociales. En el parque dominaba una calma extraordinaria.
–Bueno, si tú lo quieres. El bote admite a tres. Llevaremos a Iinuma para que se encargue de los remos.
–¿Por qué hemos de necesitar a nadie que reme? Yo remaré... –dijo Honda, recordando la expresión dura del joven que acababa de escoltarle hasta la habitación de Kiyoaki, con obsequiosidad silenciosa e inflexible.
–No te simpatiza, ¿verdad, Honda? –sonrió Kiyoaki.
–No es que no me simpatice. Es que durante todo el tiempo que le conozco no he podido determinar aún qué hay dentro de esa cabeza.
–Lleva aquí seis años, por lo que yo le doy por tan inevitable como el aire que respiro. Ciertamente no nos miramos cara a cara, pero está dedicado a mí de todos modos. Es leal, estudia mucho y puedo confiar en él.
La habitación de Kiyoaki estaba en la segunda planta, mirando al estanque. Originalmente había tenido estilo japonés, pero luego volvió a ser decorada en estilo más occidental, con alfombra y mobiliario adecuados. Honda se sentó sobre el antepecho de la ventana. Desde allí alcanzaba a ver toda la extensión del estanque, la isla y la colina poblada de arces al fondo. El agua permanecía mansa bajo el sol de la tarde. Justo debajo de él, se veían los botes, en una pequeña ensenada.
Mientras lo miraba todo, meditaba sobre la falta de entusiasmo de su amigo. Kiyoaki nunca tomaba la iniciativa, aunque algunas veces accediera, con aire de manifiesto aburrimiento, sólo para disfrutar a su modo. Entonces el papel de guía siempre descansaba en Honda, cuando la pareja decidía hacer alguna cosa.
–Puedes ver los botes, ¿verdad? –preguntó Kiyoaki.
–Sí, desde luego que los veo –repuso Honda, mirándole dubitativamente.
¿Qué quería decir Kiyoaki con su pregunta? Si fuera obligado aventurar una conjetura, habría que pensar que estaba intentando decir que no tenía interés por nada en absoluto. Se consideraba como una espina pequeña y ponzoñosa clavada en la mano de su familia. Y este sino, sencillamente, le había sido cargado sólo porque había adquirido una elegancia y educación algo más refinadas. Sólo cincuenta años antes, los Matsugae habían sido una familia samurái recta, y nada más, llevando una sencilla vida en provincias. Pero en un breve período de tiempo su fortuna había aumentado. En tiempos de Kiyoaki las primeras trazas de refinamiento amenazaban adueñarse de una familia que a diferencia de la nobleza cortesana había disfrutado siglos de inmunidad al virus de la elegancia. Kiyoaki, como la hormiga que presiente la inundación, estaba asimilando los primeros indicios del rápido y fatal colapso de su familia.
Su elegancia era la espina familiar. Y sabía muy bien que su aversión a la tosquedad, su deleite en los refinamientos, eran allí extraños, y que él era una planta sin raíces en su propia casa. Sin querer lastimar a su familia, sin querer violar sus tradiciones, estaba condenado a ser distinto de ellos por su propio natural. Y esto obstaculizaría el desarrollo de su propia vida, al tiempo que destruiría su familia. El apuesto joven creía que esta futilidad condicionaba su existencia.
Su convicción de no tener en la vida otro destino que actuar como irreversible veneno era parte de su carácter de joven de dieciocho años. Había decidido que sus preciosas manos blancas jamás se ensuciarían ni sufrirían callos. Deseaba ser como una bandera en cada ráfaga de viento. Lo único que le parecía válido era vivir para las emociones, morir sólo para resucitar, mermando o subiendo sin dirección ni propósito.
Por el momento no le interesaba nada. ¿Montar en bote? Su familia había creído que el pequeño bote blanco y verde que habían importado del extranjero era elegante y muy de moda. Por lo que concernía a su padre, el bote era cultura tangible. Pero ¿qué importaba aquello? ¿Quién se preocupaba del bote?
Honda, con su intuición, entendió el súbito silencio de Kiyoaki. Aunque de la misma edad, Honda era más maduro. En efecto, deseaba llevar una vida constructiva y había tomado una decisión sobre su futuro. Con Kiyoaki siempre cuidaba de parecer menos sensible y sutil de lo que era, pues sabía que su amigo reaccionaba ante sus cuidadosos despliegues de inferioridad, único cebo que parecía interesar a Kiyoaki. Y esta línea era mantenida a través de su amistad.
–Te sentaría bien el hacer algún ejercicio –exclamó Honda bruscamente–. Sé que no has leído mucho, pero das la impresión de haberte tragado toda una biblioteca.
Kiyoaki respondió con una sonrisa. Honda tenía razón. No eran los libros los que le habían agotado la energía, sino sus sueños. Toda una biblioteca no podía haberle agotado tanto como sus sueños constantes, noche tras noche.
La anterior había soñado con su propio ataúd, de madera sin pintar. Estaba en medio de una habitación vacía, con grandes ventanas, y fuera, la oscuridad tomaba un color azul profundo. Todo estaba lleno del canto de los pajarillos. Una mujer joven estaba cogida al ataúd, cayéndole de la cabeza inclinada su largo cabello negro, y con los delicados hombros encogidos por los sollozos. Quiso ver la cara de aquella mujer pero no pudo alcanzar más que su frente pálida, agraciada por los finos mechones de pelo negro. El ataúd estaba casi cubierto con una piel de leopardo, sembrada de perlas. El primer resplandor del alba llameó sobre las joyas. En lugar del incienso funerario, un aroma de perfume occidental inundaba la habitación con una fragancia de fruta madurada al sol. A Kiyoaki le parecía contemplar todo desde una gran altura, aunque tenía el convencimiento de que era su cuerpo el que yacía en el ataúd. A pesar de su seguridad, sentía la necesidad de verlo con sus propios ojos, a modo de confirmación. Sin embargo, como un mosquito bajo el sol de la mañana, sus alas perdieron todo poder y dejaron de aletear en el aire. Fue ya totalmente incapaz de mirar dentro del ataúd. Luego despertó, y sacando su diario secreto escribió en él todo esto.
Finalmente los dos bajaron al embarcadero y soltaron amarras. La superficie serena de las aguas reflejaba los llameantes arces de color escarlata de la colina. Al entrar en el bote, el balanceo evocó en Kiyoaki sus sentimientos favoritos sobre lo precario de la vida. En aquel instante sus pensamientos íntimos describían un amplio arco, claramente reflejado en la blanca estela del bote. Su espíritu se elevó.
Honda empujó con un remo y maniobró el bote hacia las aguas. Cuando la proa rompió la brillante superficie, los suaves rizos del agua elevaron el sentido de liberación de Kiyoaki. Aquellas aguas oscuras parecían hablarle con voz solemne y profunda.
«Mi dieciocho cumpleaños –pensaba–, y este día, esta tarde, este momento... no volverán jamás... Es algo que se está deslizando irrevocablemente.»
–¿Vamos a echar un vistazo a la isla?
–¿Qué hay de divertido en eso?
–No seas aguafiestas. Vamos, echemos un vistazo –instó Honda, con una voz profunda, provocada porque remaba con el enérgico vigor propio de sus años.
Kiyoaki oyó el sonido de la cascada al otro lado de la isla; no podía ver demasiado, debido al color rojo de los arces reflejado en el agua. Sabía que allí había carpas, y que las tortugas voraces acechaban desde el refugio de las rocas. Sus temores infantiles volvieron unos momentos, para desvanecerse después.
El sol calentaba sus cuellos muy afeitados. Era la tarde de un domingo pacífico, sosegado y glorioso. Sin embargo, Kiyoaki seguía convencido de que en el fondo de este mundo, como en un recipiente de cuero lleno de agua, había un pequeño agujero, y le parecía oír cómo el tiempo iba saliendo por él gota a gota.
Entraron en la isla por un punto donde sobresalía entre los pinos un único arce, y treparon por las escaleras de piedra hasta el campo de hierba, en la cima, y las tres grúas de hierro. Los muchachos se sentaron a los pies del par de grúas que extendían sus cuellos hacia arriba, como en un grito mudo, y luego se recostaron para contemplar el cielo de otoño. La áspera hierba calaba los kimonos hasta las espaldas, lo que hacía que Kiyoaki se sintiera incómodo. En cambio, a Honda le daba la sensación de un dolor exquisitamente refrescante bajo su espalda. Podían ver las dos grúas, descoloridas por el viento y la lluvia, manchadas por los excrementos blanquecinos de los pájaros.
–Es un día maravilloso. En toda nuestra vida, tal vez no tengamos muchos días como éste –decía Honda, incitado por cierta premonición.
–¿Estás hablando de felicidad? –inquirió Kiyoaki.
–No recuerdo haber dicho nada sobre la felicidad.
–Bueno, está bien entonces. Pero a mí me asustaría mucho decir las cosas que dices tú. No tengo ese coraje.
–Estoy convencido de que tu problema está en que eres horriblemente codicioso. Los hombres así no son aptos para parecer interesantes. Mira, ¿qué más podrías desear que un día como éste?
–Algo definitivo, aunque no tengo idea de qué podría ser.
El joven contestó fatigado, tan apuesto como indeciso. A pesar del afecto que sentía por su amigo, había veces que Kiyokai encontraba en su mente agitadamente analítica y en sus cambios de conversación una prueba dura para su caprichosa naturaleza.
De súbito, dio media vuelta, el vientre sobre la hierba, y estuvo mirando a un lugar distante, en dirección del jardín que podía verse desde el salón de la casa principal. Escalones de piedra sobre arena blanca conducían al borde del estanque, festoneado con pequeñas ensenadas que cruzaban los puentes de piedra. Había advertido la presencia de un grupo de mujeres.
Capítulo 3
Dio unos golpecitos a Honda en el hombro y señaló en aquella dirección. Honda levantó la cabeza y miró hasta que localizó también a las mujeres. Y así, observaron desde su escondite como dos jóvenes francotiradores. Su madre salía a dar su paseo diario siempre que le venía en gana; pero hoy la compañía no había sido confiada a sus doncellas personales; dos invitadas, una joven y otra mayor, caminaban detrás de ella. Todas, excepto la joven, llevaban kimonos de colores apagados y discretos. Y aunque ella vestía de un azul pálido, el suyo estaba ricamente bordado. Cuando cruzó la blanca arena para caminar al borde del agua, aquel color resplandecía tan pálido y sedoso como el firmamento al romper el día. Las risas de las mujeres en el aire otoñal revelaban sus pisadas inciertas sobre los escalones de piedra con un eco artificial. Siempre irritaba a Kiyoaki oír a las mujeres de la casa reír de aquella forma, aunque se daba perfecta cuenta del efecto que producía en Honda, quien lo dejaba traslucir en la mirada, como el gallo alertado por el cloqueo de las gallinas. Las frágiles hierbas secas del otoño se doblaban bajo sus pechos.
Kiyoaki estaba seguro de que la joven con kimono azul nunca reiría de aquella forma. Con gran alborozo, las doncellas de su madre conducían a su señora y a las invitadas hacia la colina, por un sendero deliberadamente complicado, con laberinto de puentes de piedra, que formaban una red de idas y venidas en las pequeñas ensenadas. Kiyoaki y Honda pronto las perdieron de vista, tras la hierba alta en que estaban tendidos.
–Tú tienes un buen número de mujeres a tu alrededor en casa. Nosotros no tenemos más que hombres –dijo Honda, tratando de resaltar su interés por ir al otro lado de la isla. Desde el refugio de los pinos podía seguirse la marcha de las mujeres. A su izquierda, una hondonada en la ladera albergaba cuatro de las cascadas. Luego la corriente seguía la curva de la colina, y finalmente caía a la piscina por debajo de las rocas de Sado. Las mujeres caminaban ahora por debajo de estas cascadas, asegurándose en cada pisada para no resbalar. Allí las hojas de los arces tenían una belleza especial, y eran tan abundantes que llegaban a cubrir la cinta blanca de las cascadas y colorear el agua con un tono escarlata. Las doncellas conducían a la joven del kimono color aguamarina por los puentecillos. Llevaba la cabeza inclinada hacia adelante, y a pesar de la distancia, era visible para Kiyoaki la blancura de su cuello. Le recordó a la princesa Kasuga y su cuello blanco, nunca alejado de su pensamiento.
Después que la senda cruzaba bajo las cascadas, subía siguiendo la línea donde la playa se acercaba a la isla. Kiyoaki había seguido la marcha de las mujeres con atención. Ahora vio el perfil de la mujer del kimono color aguamarina y reconoció en ella a Satoko. ¿Por qué no la había reconocido antes? Probablemente, por su idea de que aquella bella joven sería forastera.
Destruida su ilusión, no había razón para seguir escondido. Limpiándose el kimono con las manos, Kiyoaki se puso en pie y separó las ramas bajas de los pinos.
–Hola –gritó.
La súbita exclamación tomó a Honda por sorpresa, y estiró el cuello para ver mejor. Sabedor de que el buen talante de Kiyoaki era una respuesta a la interrupción de sus sueños, a Honda no le importó que su amigo tomara la iniciativa.
–¿Quién es?
–Oh, es Satoko. ¿No te he enseñado nunca su fotografía? –respondió Kiyoaki.
Satoko, la joven de la playa, era ciertamente una belleza. Kiyoaki, sin embargo, parecía decidido a ignorar esto, porque sabía que Satoko estaba enamorada de él.
Esta repulsa instintiva a toda persona que le mostraba afecto, esta necesidad de reaccionar con frío desdén, era un fallo de Kiyoaki, que nadie podía conocer mejor que Honda, quien veía en este orgullo una especie de temor que se había apoderado de Kiyoaki cuando tenía trece años, y había hecho que la gente se confundiera con él y sus reacciones.
Quizás el atractivo peligroso que la amistad de Kiyoaki suponía para Honda estaba en ese mismo impulso. Otros muchos habían intentado hacerse amigos de Kiyoaki, viendo recompensados sus esfuerzos con burlas y desprecios. En el desafío a las reservas cáusticas de Kiyoaki, sólo Honda tenía suficiente experiencia para librarse del desastre. Tal vez estaba equivocado, pero se preguntaba si su propia antipatía por el tutor carientristecido de Kiyoaki no nacería de la expresión de perpetua derrota de este último.
Aunque Honda no se había encontrado nunca con Satoko, las historias de Kiyoaki estaban llenas de sus recuerdos. La familia Ayakura, una de las veintiocho de la nobleza con el alto rango de Urin, descendía de un Namba Yorisuke, experto jugador de kemari, versión del fútbol popular en la Corea Imperial en tiempos de los Fujiwaras. El jefe de la familia fue nombrado chambelán de la Corte Imperial, cuando estableció su residencia en Tokio, en tiempos de la restauración Meiji. Los Ayakuras se trasladaron a la ciudad y vivieron en una mansión de Azabu, ocupada anteriormente por uno de los asistentes del shogun. La familia sobresalió en el deporte del kemari y en la composición de waka. Y como el Emperador consideró adecuado honrar al joven heredero de la familia con una categoría cortesana de quinto grado, incluso el puesto de gran consejero de Estado quedó dentro de su alcance.
El marqués de Matsugae, consciente de la falta de lustre de su propia familia, y en la esperanza de dar a la siguiente generación una oportunidad, había confiado el infante Kiyoaki a los Ayakuras, después de obtener el consentimiento de su padre. Y así, Kiyoaki había sido educado en el ambiente de la nobleza de la Corte con Satoko, que era dos años mayor que él y le prodigaba su afecto. Hasta que fue a la escuela, ella fue su única compañera y amiga. El propio conde de Ayakura, hombre afectuoso y tratable, que todavía conservaba su suave acento de Kyoto, enseñó al joven Kiyoaki caligrafía y waka. La familia jugaba al sugoroku entrada la noche, como era costumbre en la era Heiana, y los afortunados ganadores recibirían los premios tradicionales, entre ellos dulces regalados por la Emperatriz.
Además, el conde Ayakura dispuso las cosas para que Kiyoaki continuara su formación acudiendo a palacio cada Año Nuevo, para asistir a la Ceremonia Imperial de Lectura de Poesías, en la que él mismo intervenía. Al principio, Kiyoaki había considerado esto como una obligación, pero a medida que se fue haciendo mayor, su participación en estos elegantes y antiguos ritos llegó a proporcionarle indudable satisfacción.
Satoko tenía veinte años. Repasando el álbum de fotografías de Kiyoaki, podían verse los cambios experimentados en su desarrollo hasta la madurez, desde cuando era niña, con la mejilla afectuosamente apretada contra la de Kiyoaki, hasta el mes de mayo último, en que había tomado parte en el festival de Matsugae Omiyasama. A los veinte años había pasado la etapa que se suponía de mayor belleza de una joven, pero seguía soltera.
–Así que ésa es Satoko. Y la otra, la mujer con la túnica gris, por la que todo el mundo se está preocupando tanto, ¿quién es?
–Oh, sí. Es la tía de Satoko, abadesa de Gesshu. Al principio no la reconocí por causa de esa curiosa capucha.
Su reverencia la abadesa resultaba, ciertamente, una inesperada novedad allí. Era su primera visita a los Matsugae, y de ahí la visita al jardín, algo que la madre de Kiyoaki no hubiera hecho sólo por Satoko. En cambio sí se sentía muy dichosa por hacerlo en honor de la abadesa. Siendo algo singular la visita de su tía a Tokio, Satoko no había dudado en llevarla a ver los arces. La abadesa había tomado mucho afecto a Kiyoaki cuando fue por primera vez con los Ayakuras, pero él no se acordaba ya. Posteriormente, cuando estaba en la escuela y la abadesa había hecho una visita a Tokio, él había sido invitado a casa de los Ayakuras, pero no había tenido más oportunidad que la de presentarle sus respetos. Aun así, el rostro pálido de la abadesa, con su aire de serena dignidad, y la autoridad templada en su voz habían dejado en él una huella duradera.
La llamada de Kiyoaki había hecho que el grupo se detuviera bruscamente. Sorprendidos miraron a la isla como si hubieran salido piratas de entre la hierba, junto a las decorativas grúas de hierro.
Sacando su pequeño abanico, la madre de Kiyoaki apuntó hacia la abadesa para indicar que esperaba un saludo respetuoso. Kiyoaki, en consecuencia, hizo una profunda reverencia desde donde estaba en la isla. Honda le imitó rápidamente y la abadesa les agradeció a los dos el gesto. Su madre después abrió el abanico y lo agitó imperiosamente. Kiyoaki urgió a Honda para que se diera prisa, sabiendo que debían volver al instante.
–Satoko nunca pierde cualquier oportunidad para venir aquí. Se está aprovechando de su tía –gruñó Kiyoaki con aire de mal humor, mientras ayudaba a Honda a darse prisa para desamarrar el bote. Honda, sin embargo, contempló la celeridad de Kiyoaki y su descontento con cierto escepticismo. La forma con que Kiyoaki perdió la paciencia con los movimientos firmes y metódicos de Honda y agarró la cuerda áspera en sus manos blancas y desacostumbradas, para tratar de ayudarle en la desagradable tarea de desatar el bote, fue suficiente para crear dudas acerca de que fuera la abadesa la causa de su aturdimiento.
Cuando Honda remaba rumbo a la playa, Kiyoaki parecía muy aturdido, y en su cara se reflejaba el tono rojo de las hojas de arce que flotaban sobre el agua. Evitó nervioso la mirada de Honda, en un intento de negar su vulnerabilidad ante Satoko.
–¡Señor Honda! ¡Es usted un magnífico remero! –exclamó en tono admirativo la madre de Kiyoaki, cuando alcanzaron la playa. Su cara pálida tenía siempre un aire de melancolía, incluso cuando reía. No obstante, su expresión era una más para sus profundas emociones. De hecho era una mujer casi insensible. Había educado a Kiyoaki contra la rústica energía de su padre, pero era totalmente incapaz de captar las complejidades de la naturaleza de su propio hijo.
Los ojos de Satoko se clavaron en Kiyoaki desde el momento en que éste saltó del bote. Fuertes y serenos, afectuosos de vez en cuando, aquellos ojos acobardaban a Kiyoaki. Tenía la sensación de que había crítica y reproche en aquella mirada.
–Su reverencia nos ha honrado con su visita hoy, y tendremos muy pronto el placer de escuchar sus palabras. Pero antes hemos querido enseñarle los arces. Pero en primer lugar, ¿qué estabais haciendo en la isla?
–Oh, justo contemplando el firmamento –repuso Kiyoaki, mostrándose ante su madre lo más enigmático posible.
–¿Contemplando el firmamento? ¿Y qué hay que ver en el firmamento?
Su madre no se sentía lo más mínimo desconcertada por su fracaso al no captar la sutil sugerencia de Kiyoaki. Éste encontró cómico que su madre adoptara una expresión de tanta piedad por los sermones de la abadesa. A su vez, ésta mantenía su papel de invitada sonriendo modestamente. Él no miraría a Satoko, que tenía la vista fija en su pelo espeso, negro y despeinado.
El grupo avanzó ahora por el empinado sendero, admirando los arces mientras caminaban y distrayéndose con el intento de identificar los pájaros que cantaban en las ramas encima de sus cabezas. Sin embargo, por mucho que los dos muchachos trataban de controlar su paso, se adelantaron a cierta distancia, delante de las mujeres, que rodeaban a la abadesa. Honda aprovechó para discutir de Satoko por primera vez y admirar su belleza.
–¿Lo crees así? –replicó Kiyoaki, quien, sabiendo muy bien que el hecho de que Honda hubiera encontrado antipática a Satoko habría sido un duro golpe para su orgullo, quiso hacer una demostración de fría indiferencia. Estaba firmemente convencido de que toda mujer joven tenía que ser hermosa lo reconociera o no.
Al fin, culminó el último ascenso por debajo de la cascada más elevada, y desde allí estuvieron contemplando el paisaje. Justo cuando su madre recibía los cumplidos de la abadesa, que veía por primera vez las cascadas, Kiyoaki hizo un descubrimiento que transformó el carácter alegre del día.
–¿Qué es aquello? Allá arriba. Aquello que está cortando el curso del agua.
Su madre respondió al instante. Utilizando el abanico para proteger los ojos de la luz del sol que le llegaba entre las ramas, miró hacia arriba. El paisajista había construido muros de roca en ambos lados, para asegurar una graciosa caída del agua, y nunca la corriente había intentado cambiar su curso tan torpemente. Una roca no podría nunca causar semejante trastorno en la corriente.
–No sé qué pueda ser. Parece que algo ha surgido allá arriba –dijo la madre a la abadesa, manifiestamente perpleja.
La abadesa, aunque consciente de que algo iba mal, no dijo nada y sonrió. Si alguien tenía que hablar claramente, sin tener en cuenta los efectos, tendría que ser Kiyoaki. Pero éste prefirió contenerse, temiendo el impacto de sus palabras en el carácter del grupo. Se dio cuenta de que en momentos todo el mundo habría reconocido de qué se trataba.
–¿No es un perro negro con la cabeza colgando? –dijo Satoko sin rodeos. Y las damas suspiraron, como si advirtieran por primera vez al perro.
El orgullo de Kiyoaki se sintió herido. Satoko, con un arrojo que pudiera ser considerado impropio de su sexo, señaló el cadáver del perro, ignorando sus implicaciones. Había adoptado un tono de voz convenientemente agradable y decidido, que atestiguaba su elegante educación. Tenía la frescura de una fruta madura. Kiyoaki estaba avergonzado de su vacilación y se sintió intimidado por la capacidad de iniciativa de Satoko.
Su madre dio algunas órdenes rápidas a las doncellas, que dejaron al instante de buscar con la mirada a los negligentes jardineros. Pero sus profusas excusas ante la abadesa por aquel espectáculo tan increíble fueron dadas de lado por su reverencia, quien hizo una propuesta totalmente inesperada.
–Mi presencia aquí parece providencial. Si ustedes entierran a ese perro ahora, yo ofreceré una oración por él.
El animal estaría mortalmente enfermo o herido cuando se acercó a la corriente para beber, y cayó en ella. La fuerza del agua le había empujado formando una especie de cuña entre las rocas donde nacían las cascadas. El coraje de Satoko había excitado la admiración de Honda, al mismo tiempo oprimido por la vista del perro muerto. El pelo negro del animal resplandecía bajo la luz, y sus dientes blancos destacaban en las mandíbulas, enrojecidas.
Todos cambiaron rápidamente la atención hacia el entierro del perro. Las doncellas se emocionaron. Todas habían cruzado el puente, y estaban descansando cuando llegó el jardinero murmurando excusas. Sólo entonces trepó por la cara pendiente de la roca para sacar el cuerpo negro chorreando agua, y enterrarlo en lugar apropiado.
–Voy a coger unas flores, Kiyo, ¿quieres ayudarme? –dijo Satoko, descartando la compañía de las doncellas.
–¿Qué clase de flores se pueden coger para un perro? –replicó Kiyoaki, causando una explosión de risa en las mujeres.
Entretanto, la abadesa se quitó la túnica parda dejando ver el hábito púrpura que había debajo y la pequeña estola que colgaba de su cuello. Su presencia irradiaba gracia a quienes la rodeaban, y su viveza disipó la atmósfera de malos presagios.
–Válgame el cielo. El perro ha sido bendecido al ofrecer vuestra reverencia un réquiem por él. Seguramente volverá a encarnarse en un ser humano –exclamó la madre de Kiyoaki con una sonrisa.
Satoko no se molestó en esperar a Kiyoaki, y caminó por el sendero de la colina, empinándose de vez en cuando para coger alguna flor de genciana. Kiyoaki no encontró nada mejor que unas camomilas marchitas.
Cada vez que se agachaba para coger una flor, el kimono color aguamarina de Satoko era incapaz de disimular la redondez de sus caderas, sorprendentemente generosas en un talle tan esbelto. De pronto Kiyoaki se sintió inquieto, como un lago de agua clara súbitamente enturbiado por algún alboroto profundo bajo su superficie.
Después de recoger las gencianas necesarias para su manojo, Satoko se enderezó de súbito y se detuvo bruscamente ante Kiyoaki, mientras él hacía cuanto podía para mirar en otra dirección. Sus ojos enormes y brillantes, que nunca se había atrevido a mirar directamente, le enfrentaban ahora con un fantasma amenazador.
–Kiyo, ¿qué harías tú si de súbito yo desapareciera de aquí? –preguntó Satoko, pronunciando sus palabras como un susurro.
Capítulo 4
Ésta era una antigua estratagema de Satoko para desconcertar a la gente. Quizá de modo inconsciente, pero en verdad nunca se permitía la más ligera insinuación de travesura en el tono de su voz, para tranquilizar a su víctima. En tales momentos, aquella voz era tensa y patética, como si confiara el más grave de los secretos.
Aunque Kiyoaki debía estar ya acostumbrado, no pudo resistirse a hacer esta pregunta:
–¿No vas a estar aquí más tiempo? ¿Por qué?
A pesar de todos sus esfuerzos para mostrar un estudiado desinterés, Kiyoaki reveló su inquietud. Era lo que Satoko buscaba.
–No puedo decirte por qué –respondió, dejando triste el corazón de Kiyoaki, sin darle tiempo a levantar sus defensas.
Él dirigió una mirada de indignación. Siempre había sido así y por tal razón la aborrecía. Sin el más ligero aviso era capaz de causarle insoportables ansiedades. Y la gota de tinta se extendía en el agua nublando su corazón.
Satoko le observaba intensamente, y sus ojos, que habían estado tristes, de pronto centellearon.
Al regreso, el mal talante de Kiyoaki sorprendió a todos, y dio motivo de habladurías entre las mujeres de la casa de los Matsugae.
Kiyoaki tendía a exacerbar las mismas preocupaciones que le estaban royendo. De haberse aplicado a asuntos amorosos su tenaz persistencia, habría sido como cualquier otro joven. Pero su caso era diferente. Tal vez por esto, Satoko sembraba en él deliberadamente semillas de flores espinosas, en vez de otras de brillantes colores. Ciertamente, él había sido siempre campo fértil para tales semillas. A ella le satisfacía entregarse al cultivo de su ansiedad.
Satoko había acaparado su interés. Aunque prisionero voluntario de su descontento, estaba enfadado con Satoko, que siempre tenía a mano una serie de nuevas ambigüedades y enigmas para desconcertarle. Y también estaba enfadado con su propia indecisión, enfrentado con el problema de hallar una solución contra aquella burla.
Cuando Honda y él descansaban sobre la hierba, había dicho que estaba buscando «algo absolutamente definitivo». No sabía todavía qué, pero siempre que esta certeza parecía resplandecer a su alcance, las mangas fluctuantes del kimono de Satoko se interponían, atrapándole una vez más en las arenas movedizas de la indecisión. Aunque él había sentido algo como una ráfaga de intuición distante e inalcanzable, que le empujaba hacia ella, quería creer que Satoko era la barrera que le impedía dar un solo paso.
Era aún más irritante tener que admitir que su orgullo le separaba de todos los medios posibles de hacer frente a los enigmas de Satoko y a la ansiedad que le provocaban. Si por ejemplo, fuera ahora a preguntar a alguien qué quería decir Satoko con «no estar allí más», sólo revelaría su profundo interés por ella.
«¿Qué podía hacer yo? –pensaba–. No importa convencerles de que no estoy interesado por Satoko y que se trata tan sólo de una ansiedad abstracta mía, porque nadie me creerá.»
Una multitud de pensamientos semejantes pasaban por su imaginación. De ordinario, la escuela en estas circunstancias ofrecía a Kiyoaki cierto alivio. Pasaba las horas del almuerzo con Honda, aun cuando la conversación de Honda tomaba, últimamente, un giro tedioso. El día de la visita de la abadesa, Honda había acompañado a los otros a la casa principal. Allí su reverencia les había pronunciado un sermón, que se había adueñado completamente de él.
Era curioso que mientras el sermón había dejado al romántico Kiyoaki del todo indiferente, había afectado al racionalista Honda con fuerza de evidencia.
El Templo de Gesshu, en las afueras de Nara, era un convento, cosa extraña dentro del budismo hosso. El tema del sermón había impresionado poderosamente a Honda, y la abadesa había cuidado de introducir a sus oyentes en la doctrina de Yuishiki, fundamental del budismo hosso, que determina que toda la existencia está basada en la cautela subjetiva, usando ejemplos sencillos, no sofisticados.
–Luego su reverencia contó una parábola que dijo habérsele ocurrido cuando vio el cuerpo del perro colgando sobre las cascadas –dijo Honda, completamente hundido en sí mismo–. Yo no creo que haya la menor duda del afecto que ella siente por tu familia. Y luego su forma de contarlo, con frases mezcladas con el antiguo dialecto Kyoto. Es un lenguaje evasivo, lleno de expresiones sutiles. Ciertamente, ese lenguaje contribuyó en gran parte a aumentar el impacto. Recuerda que la historia se sitúa en Tang China. Un hombre llamado Yuan Hsaio estaba de camino hacia el famoso monte Kaoyu, para estudiar las enseñanzas de Buda. Cuando cayó la noche, le aconteció encontrarse junto a un cementerio, por lo que se acostó a dormir entre las sepulturas. Luego, en mitad de la noche despertó con una sed terrible. Extendiendo la mano cogió un poco de agua de un hoyo que había a su lado. Al volverse a dormir pensó que nunca el agua le había sabido tan fresca y tan pura. Pero al llegar la mañana vio qué había bebido. Por increíble que parezca, lo que le había sabido tan delicioso era agua recogida en un cráneo humano. Tuvo náuseas y se puso enfermo. Sin embargo, la experiencia enseñó algo a Yuan Hsaio. Comprendió las reservas profundas almacenadas durante todo el tiempo que esté operando en un hombre un deseo consciente. Si uno es capaz de suprimir ese deseo, estas reservas se disuelven y el hombre estará tan satisfecho con el agua de una calavera como con la de cualquier otra vasija. Pero lo que me interesa es lo siguiente: una vez que Yuan Hsaio hubo sido ilustrado de esta manera, ¿volvería a beber de aquella agua, y a tenerla por pura y sabrosa? ¿Y no crees que esto mismo sería verdadero en relación con la castidad? Si un muchacho es cándido puede venerar incluso a una prostituta, pero una vez se da cuenta de que esa mujer es una cualquiera y que él ha estado viviendo una ilusión que sólo era reflejo de su propia pereza, ¿será capaz de amar a esta mujer otra vez de la misma forma? Si lo consigue, ¿no sería algo maravilloso? ¿No lo sería tomar el propio ideal y doblegar al mundo hacia él? ¿No sería una fuerza notable, como sujetar en la mano la clave secreta de la vida? ¿No te parece?
La inocencia de Honda se igualaba con la de Kiyoaki, quien por consiguiente era incapaz de refutar sus argumentos. Sin embargo, obstinado, creyó que era distinto de Honda, que tenía ya la clave de la existencia en sus manos, como un derecho heredado. No sabía qué le daba esta confianza. Apuesto y soñador, y no obstante convertido en presa de la ansiedad, estaba seguro de que de algún modo era el depósito de un tesoro, que a veces parecía irradiar un esplendor enteramente físico, con el orgullo del hombre marcado con una rara enfermedad. Aunque sabía que él no sufría ningún achaque, ninguna inflamación dolorosa.
Kiyoaki no sabía nada de la historia del Templo de Gesshu y no veía ninguna necesidad de remediar esta falta. Honda, por contraste, que no tenía ningún lazo personal con todo aquello, se había tomado la molestia de hacer alguna investigación en la biblioteca. Descubrió que el Templo de Gesshu era relativamente nuevo, construido a principios del siglo XVIII. Una hija del Emperador Higashiyama, para observar en plenitud un período de luto por su padre, que había muerto en la flor de su vida, se consagró a la adoración de Kannon, la Diosa de la Clemencia, en el Templo de Kiomizu. Muy pronto quedó profundamente impresionada por los comentarios de un anciano sacerdote del Templo de Joju, sobre el concepto hosso de la existencia, y en consecuencia se convirtió a esta secta. Después de la tonsura ritual se negó a aceptar los beneficios reservados para las Princesas Imperiales, decidiendo, en su lugar, fundar un nuevo templo, en el que sus monjas se dedicarían al estudio de las escrituras. Y todavía se conservaba como único convento de la secta hosso. La tía de Satoko, sin embargo, aunque sí aristócrata, era la primera abadesa no Princesa Imperial.
Honda se volvió súbitamente a Kiyoaki.
–¡Matsugae! ¿Qué es lo que te pasa estos días? No has prestado la menor atención a cuanto te he dicho, ¿verdad?
–No me pasa nada –fue la respuesta defensiva de Kiyoaki, cogido fuera de la guardia. Sus ojos claros y bonitos se volvieron para mirar a su amigo. Si Honda le creía insolente, a Kiyoaki no le importaba lo más mínimo. Sólo temía que su amigo se diese cuenta de su angustia. Sabía que si daba a Honda la menor pista en este sentido, no quedaría nada sobre él que Honda no conociera. Como esto sería una imperdonable violación, habría perdido a su único amigo.
Honda se puso inmediatamente sobre aviso ante la tensión de Kiyoaki. Sabía que para mantener su afecto debía controlar la impensable tosquedad que la amistad permitía a veces. Tenía que tratarle tan cautelosamente como a una pared recién pintada, sobre la que el más ligero toque descuidado dejaría una huella indeleble. Si las circunstancias lo exigían tendría que disimular que conocía la mortal angustia de Kiyoaki. Honda podía incluso amar a Kiyoaki, acudir a la súplica muda de sus ojos. Su mirada parecía contener una petición: deja las cosas como están, indefinidas como la línea de la costa. Por primera vez la compostura de Kiyoaki estuvo a punto de derrumbarse; estaba suplicando. Honda se transformó en un silencioso observador del fenómeno. Los que consideraban a Kiyoaki y a Honda como amigos no estaban equivocados, pues la amistad daba a cada uno exactamente lo que deseaba.