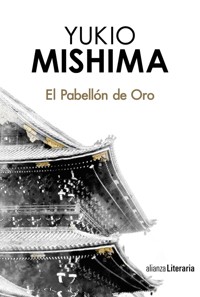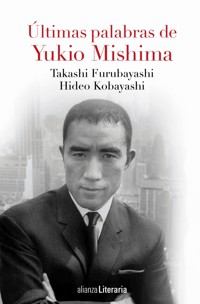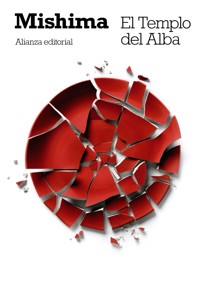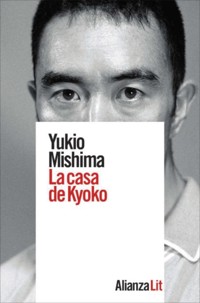Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Mishima
- Sprache: Spanisch
Novela urdida en torno a la pasión y la destrucción, "Sed de amor" (1950) narra la historia de Etsuko, quien, viuda, ha de trasladarse a la finca de su suegro Yakichi, ante cuya autoridad natural como cabeza de familia se plegará para acabar manteniendo una relación sexual dominada por la sumisión, aunque es de Saburo, un joven e ingenuo sirviente, de quien se enamora perdidamente. Con estos elementos aborda Yukio Mishima (1925-1970) una de sus primeras exploraciones en torno a asuntos recurrentes en su obra, como el amor y el odio, el deseo y los celos, así como el veneno que instilan en las relaciones humanas la obsesión y la frustración.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yukio Mishima
Sed de amor
Índice
Capítulo primero
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Créditos
Capítulo primero
Aquel día, Etsuko fue a los almacenes Hankyu y compró dos pares de calcetines de lana. Un par de color azul y el otro marrón. Eran unos calcetines sencillos, lisos y sin adornos.
Se había desplazado hasta el centro de Osaka para completar sus compras en Hankyu, junto a la última estación, y ahora, sin otros recados que hacer, se disponía a coger el tren para volver a casa. No pensaba ir al cine. Tampoco tenía la intención de sentarse a tomar el té y, mucho menos, detenerse para comer. Nada le resultaba tan molesto como las calles repletas de gente.
Si hubiese querido ir a algún lado, no tenía más que bajar la escalera que conduce a la terminal de Umeda y tomar el metro hasta Shinsaibashi o Dotonbori. No obstante, saliendo de los almacenes y atravesando el cruce contiguo donde se hallaban, situados en fila, los muchachos limpiabotas, gritando «¡se da lustre!», «¡se limpian zapatos!», se hubiese encontrado en la playa de la metrópoli, donde se mecen las mareas.
Para Etsuko, nacida y criada en Tokio, Osaka albergaba terrores inexplicables. Ciudad de príncipes, comerciantes, vagabundos, empresarios, corredores de bolsa, prostitutas, vendedores de opio, administrativos, maleantes, banqueros, funcionarios provinciales, concejales, recitadores de Gidayu, queridas, esposas tacañas, periodistas, comediantes y presentadores, camareras, limpiabotas –no era esto, en realidad, lo que atemorizaba a Etsuko–. ¿Era, quizá, la misma vida? La vida, ese complejo mar sin límites, poblado de diferentes objetos flotantes, lleno hasta rebosar de azules y verdes, caprichosos, violentos, pero eternamente transparentes.
Etsuko abrió su bolsa de lona y arrojó los calcetines al fondo.
El destello de un relámpago iluminó las ventanas abiertas y, al instante, un solemne trueno hizo temblar los cristales del edificio.
Una racha de viento derribó un letrero de pequeñas dimensiones, en el que podía leerse la palabra «Especiales». Los dependientes se apresuraron a cerrar las ventanas. Se hizo la penumbra. Las luces, que se mantenían encendidas incluso durante el día, cobraron una mayor brillantez. Aún no había empezado a llover.
Etsuko pasó la mano por el asa de su cesta de compras. La parte de bambú, de forma curvada, se deslizó por su antebrazo al llevarse la mano hacia la cara. Sus mejillas estaban muy calientes. Esto era normal en ella. Y no había ninguna razón que lo explicase; no era, por supuesto, el síntoma de ninguna enfermedad –simplemente y de forma más que inesperada, las mejillas empezaban a arderle–. Sus manos, aun siendo delicadas, estaban bronceadas y tenían alguna callosidad, y por su misma delicadeza, parecían menos cuidadas. Se rascó las mejillas, intensificándole el ardor.
De repente, sintió que podía hacer cualquier cosa. Podía atravesar aquel cruce, como si caminara sobre un trampolín, y zambullirse en medio de aquellas calles. Mientras ponderaba esta posibilidad con la mirada fija en la masa de gente moviéndose por el piso de ventas, entre multitud de objetos, se sumió momentáneamente en un sueño. Sus sueños sólo conocían cosas felices; la desgracia le asustaba.
¿Qué le hizo sentir este valor? ¿El trueno? ¿Los dos pares de calcetines que acababa de comprar? Etsuko se abrió paso entre la gente y se dirigió apresurada hacia la escalera. Avanzó, siguiendo la procesión que descendía al segundo piso, y continuó hasta alcanzar las oficinas de billetes de Handyu en la primera planta.
Miró al exterior. A los dos minutos de empezar la lluvia, se había convertido ya en un aguacero. Las aceras estaban completamente mojadas, como si llevase varias horas lloviendo. Las gotas rebotaban al chocar contra el suelo.
Etsuko se acercó a una de las salidas. Volvía a estar calmada. Se relajaba a medida que andaba, cansada, algo desvanecida. No tenía paraguas. No podía salir. No, no era eso. Ya no era necesario que saliera.
Se quedó junto a la puerta mirando, de soslayo, la hilera de tiendas del otro lado, tras los raíles del tranvía, las señales de tráfico y los coches que la lluvia engullía con celeridad. Las salpicaduras llegaban hasta ella, mojándole la falda. El ruido era especialmente intenso a su alrededor, junto a la puerta. Un hombre se acercó corriendo, protegiéndose la cabeza con un portafolios. Una mujer, vestida al estilo occidental, entró apresuradamente, con una bufanda cubriéndole el peinado y los hombros. Parecía que todos ellos hubiesen venido para estar con Etsuko, que era la única que no estaba mojada.
Rodeándola por completo, había hombres y mujeres que, por su aspecto, podían ser oficinistas, todos empapados por la lluvia. Refunfuñando unos, bromeando otros, miraban con aire triunfante la lluvia que acababan de burlar. Todos, en un momento u otro, giraron sus caras silenciosas hacia el cielo encapotado, hacia la cara seca de Etsuko entre todas las demás.
Desde algún lugar absurdamente alto, la lluvia caía con perfecta inclinación sobre estas caras. Parecían estar bajo estrecho control. Los truenos se perdían en la distancia, pero el ruido de la lluvia adormecía los oídos, adormecía el corazón. Ni los estridentes sonidos de las bocinas de los coches, ni siquiera los cascajosos gritos del altavoz de la estación, podían competir con el tumulto de la lluvia.
Etsuko abandonó el grupo de gente que se hallaba a la espera del tren y se sumó a una de las largas y silenciosas colas frente a las taquillas.
La estación de Okamachi, en la línea Hankyu-Takarazuka, estaba a treinta o cuarenta minutos de la terminal de Umeda. Los trenes expresos la pasaban de largo. Maidemmura, donde vivía Etsuko, era un suburbio de la ciudad de Toyonaka que, tras la guerra, había doblado su población. Se había convertido en refugio para muchos de los que perdieron sus hogares en los bombardeos de Osaka. El programa gubernamental de viviendas había contribuido también a atraer nuevos habitantes a la ciudad. Maidemmura pertenece a la prefectura de Osaka. En sentido estricto, no era, en absoluto, rural.
No obstante, si alguien deseaba comprar algo especial, o simplemente barato, debía desplazarse a Osaka, invirtiendo en ello una hora o más. Etsuko había salido hoy de compras, en vísperas del equinoccio de otoño, con la idea de comprar un pomelo para ofrecerlo ante la lápida de su difunto esposo, que apreciaba mucho esta fruta. Desgraciadamente, el supermercado había vendido todas sus existencias. Etsuko no quería ir a buscarlo fuera del supermercado, pero movida por su conciencia o algún otro oscuro impulso, se disponía a aventurarse por las calles cuando la lluvia la detuvo. Eso era todo. No necesitaba nada más.
Etsuko subió al tren de Takarazuka y tomó asiento. La lluvia, al otro lado de las ventanas, no tenía trazas de parar. El olor a tinta fresca que despedía el diario de la tarde, desplegado frente a ella por un pasajero, la despertó de su sueño. Miró furtivamente a su alrededor. No había nada que mirar.
El encargado de la estación hizo sonar su silbato. El tren dio una sacudida, acompañada de un sonido grave, parecido al que producen las cadenas gruesas al chocar entre sí, y echó a andar. Esta monótona operación se repetiría muchas veces al avanzar, como indeciso, de estación en estación.
Dejó de llover. Etsuko observó los rayos del sol, que emergían con fuerza a través de las rendijas y claros de las nubes y se posaban sobre los suburbios residenciales de Osaka como una mano blanca, extendida e impotente.
Etsuko caminaba como si estuviese embarazada. Era un andar manifiestamente indolente. Pero no tenía consciencia de ello, no tenía a nadie que pudiera observarla y corregirla; y como el muñeco de papel que un muchacho travieso cuelga sigilosamente de la espalda de su compañero, ese andar constituía su sello involuntario.
Dejó la estación de Okamachi, pasó por el torii del templete de Hachiman, atravesó el bullicio de las calles de barriada y llegó finalmente al lugar en que las casas se distanciaban cada vez más. Tan lento era su paso que la noche se le había echado encima.
Las luces de los bloques de viviendas construidas por el gobierno estaban encendidas. Había varios centenares de viviendas, todas del mismo estilo, la misma vida, la misma pequeñez, la misma pobreza. La carretera de esta escuálida comunidad tenía un atajo que ella nunca tomaba.
Estas habitaciones, cuyo interior podía verse tan claramente, todas con su mueble de té barato, su mesa baja, su radio, sus cojines de muselina en el suelo, su comida escasa, de la que pueden verse a veces cada una de las migajas, y ¡ese vaho! Etsuko no podía soportarlo. Su corazón no se había desarrollado lo suficiente como para poder observar la pobreza o imaginar algo que no fuese la felicidad.
La carretera estaba cada vez más oscura. Empezaba a oírse el zumbido de los insectos. Los charcos de agua reflejaban la luz del moribundo atardecer. En la superficie de los campos de arroz que se extendían a ambos lados del camino alternaban los tonos claroscuros bañados por una suave brisa húmeda.
Atravesó uno de esos caminos tediosos y sin sentido que abundan en las zonas rurales y tomó a continuación el sendero que seguía el curso del arroyo. Se hallaba ya en Maidemmura.
Entre el arroyo y el sendero se alzaba un seto de bambú interrumpido en un determinado punto para permitir el acceso al puente que atravesaba el riachuelo. Etsuko cruzó por este puente de madera, pasó frente a la casa del antiguo arrendatario de la granja y atravesando la arboleda formada por kaedes y frutales subió por una escalera de piedra tallada bordeada de plantas de té y abrió la puerta lateral de la casa de los Sugimoto. Era, a primera vista, un lugar suntuoso, aunque el constructor se las había ingeniado para utilizar madera barata en los lugares menos visibles. Procedentes de la habitación trasera, se oían las risas de los hijos de Asako. Asako era la cuñada de Etsuko.
Estos niños se pasan la vida riendo. ¿Acaso encuentran cosas graciosas en el mundo que les permitan reír? ¡Si hay algo que no soporto son esas risas arrogantes! Estos pensamientos de Etsuko no tenían ninguna finalidad determinada. Dejó su bolsa de compras en un rincón del descansillo.
Yakichi Sugimoto compró esta propiedad de unos diez acres de terreno en 1934, cinco años antes de retirarse de la Compañía Naviera Kansai.
Era oriundo de la zona de Tokio, hijo de un campesino arrendatario, y había conseguido abrirse paso en la Universidad. Tras obtener la licenciatura, empezó a trabajar para la Compañía Kansai, que lo destinó a sus oficinas centrales de Osaka, en Dojima. Se casó con una muchacha de Tokio y, aunque vivía en Osaka, educó a sus tres hijos en Tokio. En 1935 fue nombrado director general; en 1938, presidente. Y al año siguiente se jubiló.
Un día que en compañía de su mujer visitaba la tumba de un viejo amigo en el Jardín de las Almas Hattori, un nuevo cementerio estatal, quedó maravillado de la singular belleza de aquellos parajes. Fue entonces, al interesarse por aquel lugar, cuando oyó por primera vez el nombre de Maidemmura. Escogió un terreno inclinado, cubierto de castaños y bambúes que comprendía también un huerto, y, en 1935, construyó una casa sencilla. Al mismo tiempo encargó a un jardinero el cultivo de los frutales.
Éste no era, sin embargo, el lugar más adecuado para la vida campestre de ocio y descanso que desde hacía tiempo venían pensando su mujer y sus hijos. En la práctica, no pasó de ser el lugar al que llevaba a su familia a pasar el fin de semana, para disfrutar fuera de Osaka del sol y cultivar su afición por la agricultura. El hijo mayor de Yakichi, Kensuke, que no compartía esta afición, se opuso con todas sus fuerzas al capricho de su enérgico padre, pero por más que le produjese un profundo y sincero hastío se vio finalmente –con reticencia, como de costumbre– obligado a juntarse a sus hermanos en las actividades agrícolas.
Entre los hombres de negocios de Osaka era frecuente en aquel tiempo encontrar amantes de la tierra que, desde la innata tacañería y risueño pesimismo connatural a la vitalidad del área Kyoto-Osaka, miraban de soslayo las villas de la costa y de las zonas de fuentes termales, lugares muy buscados para construir sus casas de campo en las montañas, donde la tierra y la convivencia no costaban mucho.
Tras la jubilación, Yakichi Sugimoto hizo de Maidemmura el centro de su vida. Este nombre se deriva, seguramente, de mai, que significa «arroz», den, que significa «campo», y mura, que, como es sabido, significa «aldea». En tiempos prehistóricos este lugar estuvo, a todas luces, bajo el mar, y de ahí proviene la incomparable calidad de su tierra. En sus cuatro hectáreas de terreno, Yakichi cultivaba diferentes tipos de frutales y hortalizas. El agricultor arrendatario y su familia, así como los tres jardineros, le proporcionaron una considerable ayuda y, a los pocos años, los melocotones de Sugimoto gozaban de un gran aprecio en los mercados urbanos.
Durante la guerra, Yakichi vivió en constante actitud de desdén hacia las hostilidades. Era, sin embargo, un desdén muy peculiar. En su opinión, los compatriotas de la ciudad se veían obligados a comprar las peores raciones de arroz a los precios altos del mercado negro debido a su falta de previsión. Él, por el contrario, era precavido y capaz, por consiguiente, de sentar su vida sobre una sosegada autosuficiencia. Lo reducía todo a la doctrina de la previsión. Incluso su jubilación a la edad preceptiva parecía en cierto modo planificada. El tedio y el malestar que padecían otros ejecutivos eran elementos que, en cierta medida, estaban ausentes en él.
Se mofaba de los militares con el asentimiento guasón de quien no guarda rencor. Esta actitud alcanzó su punto culminante cuando murió su mujer, víctima de una pulmonía. Se había estado medicando con un nuevo producto, elaborado por los médicos militares, que Yakichi había conseguido gracias a un amigo perteneciente al mando militar de Osaka. Este nuevo producto no tuvo, en la opinión de Yakichi, ningún efecto beneficioso, salvo la muerte de su mujer.
Yakichi cultivaba sus campos. La sangre campesina se revitalizó en sus venas, y su amor por la tierra se convirtió en una obsesión. Ahora que ni su mujer ni la sociedad podían observarle, llegaba incluso a sonarse con los dedos. De las profundidades de su cuerpo envejecido, doblegado por el peso de los tirantes y del chaleco adornado con cadenas de oro, emergía un cierto parecido con el físico robusto de un agricultor. Bajo las facciones de su cara, sometida hasta entonces a un cuidado excesivo, aparecían sus rasgos campesinos.
Parecía como si Yakichi poseyera tierras por primera vez en su vida. Antes había tenido en propiedad algunos solares para edificar. Incluso la granja le pareció al principio una propiedad inmueble como las demás, pero ahora se había convertido en tierra. Volvió a renacer en él la vieja concepción de que la propiedad no tiene sentido a menos que el objeto poseído sea tierra. Consideraba que los logros de su vida eran, por fin, sólidos y tangibles. El desdén que sintió hacia su padre y su abuelo cuando siendo joven empezó a abrirse camino se lo explicaba ahora por el completo fracaso de sus antecesores para poseer ni una hectárea de tierra. Fruto de un amor que, en realidad, no era sino sed de venganza, Yakichi levantó un monumento, ridículamente costoso, en el panteón familiar. No pensó que Ryosuke sería el primero en ocuparlo. Le hubiese bastado, en este caso, con adquirir un lote de tierra en el Jardín de las Almas de Hattori.
En sus infrecuentes visitas a la región de Osaka, sus hijos se quedaban asombrados de los cambios que tenían lugar en la persona de su padre. La imagen que de él guardaban Kensuke, el hijo mayor, Ryosuke, el segundo, y Yusuke, el más joven, era, más o menos, la que les había dejado la esmerada educación recibida de su difunta madre. Formada según los abominables criterios de la clase media de Tokio, no permitió nunca que su marido actuase de modo impropio a un ejecutivo de clase alta. En vida de su mujer, Yakichi nunca pudo sonarse con la mano, hurgarse las narices en compañía, hacer ruido al sorber la sopa, gargajear o escupir sobre las brasas del hibachi, hábitos indecorosos que la sociedad, con toda su magnanimidad, sólo tolera en los grandes hombres.
La transformación de Yakichi era, a los ojos de sus hijos, un suceso desgraciado, insensato, pero temporal. Les parecía que el elevado espíritu de sus días de director general de la Compañía Naviera Kansai volvía a reproducirse, pero ahora sin la flexibilidad de su mundo de negocios, dejando al descubierto lo peor de aquel hombre autodidacta. Su voz se parecía a la de un campesino persiguiendo a unos ladronzuelos de gallinas.
El busto de bronce de Yakichi adornaba una sala que debía de tener unas veinte esteras1 de superficie. De una de las paredes colgaba su retrato al óleo, obra de una de las principales figuras del mundo artístico de Kansai. Tanto el busto como el retrato pertenecían al estilo de las series de fotografías de los presidentes de la Imperial Compañía Japonesa de Tal o Cual que podemos observar en los voluminosos folletos editados con motivo de su cincuenta aniversario. Lo que sus hijos veían con mayor pesar era esa obstinación gratuita, ese orgullo ostentoso del busto que permanecía intacto dentro del viejo campesino. Sus comentarios sobre los militares encerraban la innoble arrogancia de los demagogos del país. Los aldeanos inocentes tomaban sus palabras como prueba de su patriotismo y le mostraban por ello un mayor respeto.
Parecía una ironía que hubiese sido su hijo mayor, Kensuke, que consideraba a Yakichi como un caso imposible, el primero en trasladarse junto a su padre. Sabía que si bien su asma crónica le permitía vivir con bastante tranquilidad y librarse del servicio militar activo, no le eximía, sin embargo, de los servicios voluntarios, deber este que se adelantó a cumplir por iniciativa propia cuando consiguió que su padre le asegurase un puesto en la oficina de correos de Maidemmura. Fue entonces cuando se vino a vivir aquí seguido de su mujer y parecía seguro de que surgiría algún tipo de fricción, pero Kensuke se zafó con relativa facilidad del poder absoluto de su orgulloso padre. Para tal fin le fue de gran utilidad su cinismo.
Al empeorar la situación militar fueron llamados a filas los tres jardineros, pero uno de ellos, un joven de la prefectura de Hiroshima, consiguió que su hermano menor, que acababa de salir de la escuela primaria, ocupase su lugar. Este muchacho, llamado Saburo, estaba educado en la secta Tenri. Con ocasión de las grandes fiestas de abril y de octubre abandonaba el lugar para reunirse con su madre y juntos asistir a las ceremonias religiosas del Templo Materno, vestido con un alegre manto de color blanco con la palabra Tenri bordada en su espalda.
Etsuko dejó su bolsa de compras en el descansillo con un gesto que parecía indicar su interés por escuchar el sonido que producía. Observó a continuación el interior de la habitación oscura. Se oía todavía la risa de un niño. Ahora que Etsuko podía escuchar con mayor claridad se dio cuenta de que en realidad no reía, sino que lloraba, como meciéndose en la oscuridad de la habitación desierta. Seguramente Asako lo habría dejado en el suelo mientras cocinaba. Asako era la mujer de Yusuke, que aún no había regresado de Siberia. Había llegado a esta casa con sus dos hijos en la primavera de 1948, exactamente un año antes de que Yakichi pidiera a la enviudada Etsuko que se viniera a vivir con ellos.
Etsuko se dirigió hacia su habitación de seis esteras y al acercarse le sorprendió que en el cuarto hubiese luz. No recordaba haberla dejado encendida.
Deslizó la puerta corredera. Yakichi se hallaba sentado junto al escritorio, absorto en la lectura de un libro. No pudo disimular la sorpresa al levantar la vista y ver a su nuera. Etsuko advirtió enseguida que el libro de cubiertas de cuero rojas que estaba leyendo era su diario.
–Ya estoy aquí –dijo con una voz clara y alegre. Su mirada y su reacción ante lo que acababa de descubrir fueron muy diferentes de lo que cabía esperar. Su voz, sus movimientos, eran ágiles como los de una doncella. Esta mujer sin marido era una persona difícil de tratar.
–Bienvenida a casa; llegas tarde, ¿no? –dijo Yakichi, que, para ser sincero, hubiera tenido que decir: «Llegas antes de lo que había pensado»–. Tengo mucha hambre, y mientras esperaba la comida he tomado prestado este libro tuyo. –El libro que tenía en las manos era una novela que había sustituido al diario; una obra traducida por Kensuke que había dejado a Etsuko–. Es demasiado espeso para mí; no he entendido absolutamente nada.
Yakichi llevaba puestos los viejos calzones que utilizaba para trabajar en el campo, una camisa de corte militar y un viejo chaleco de uno de sus trajes de negocios. Su indumentaria continuaba siendo la misma que desde hacía tiempo, pero la humildad casi servil que caracterizaba su comportamiento representaba una tremenda alteración respecto a su modo de ser durante la guerra, antes de que Etsuko lo conociera.
Se advertía su envejecimiento, la pérdida de poder en su mirada. Los labios, que solía mantener orgullosamente cerrados, parecían haber perdido el poder de juntarse; cuando hablaba, se le formaban copos de saliva en la comisura de los labios.
–Se les habían acabado los pomelos. Busqué por todas partes pero no pude encontrar ninguno.
–Mala suerte.
Etsuko se arrodilló sobre el tatami e introdujo su mano detrás del cinturón de tela. Sintió el calor de su abdomen después del paseo; su cinturón guardaba el calor como un invernadero. Notaba cómo el sudor se deslizaba por su pecho. Era un sudor oscuro, frío, denso como la transpiración nocturna. Se arremolinaba a su alrededor, frío como era, impregnando el aire con su olor.
Todo su cuerpo parecía sentirse agobiado por algo vagamente molesto. Se dejó caer, súbitamente, sobre el tatami. Alguien que no la conociera lo suficiente podría interpretar equivocadamente la actitud que adoptaba su cuerpo en ocasiones como ésta. Yakichi la había confundido muchas veces tomándola por un intento de seducción. Sin embargo, estaba motivada por algo que se sobreponía a ella cuando se encontraba muy cansada. Yakichi había llegado a la conclusión de que en estas ocasiones no era oportuno insinuarse.
Se desprendió de sus tabi. Estaban manchados de salpicaduras; en las suelas había restos de barro de un color gris oscuro. Yakichi balbuceaba sin saber qué decir.
Finalmente dijo:
–Están sucios, ¿verdad?
–Sí, debido a la lluvia el camino estaba en muy malas condiciones.
–Aquí ha llovido mucho. ¿En Osaka también?
–Sí, mientras compraba en los Hankyu.
Etsuko recordó el sonido de la lluvia asaltándole los oídos. Todo el mundo parecía estar envuelto en la lluvia bajo aquel cielo tan amenazador.
Etsuko no dijo nada más. Esta habitación era todo lo que tenía. Empezó a cambiarse el kimono sin prestar atención a la mirada de Yakichi. La electricidad tenía poca fuerza y la bombilla daba una luz bastante tenue. Entre el silencioso Yakichi y la muda Etsuko sólo se percibía el sonido producido por el roce de la seda del cinturón que se desenrollaba de su cuerpo, como el alarido de una cosa viviente.
A Yakichi se le hacía imposible permanecer callado por más tiempo. Era consciente del mudo reproche de Etsuko. Dijo que tenía ganas de comer y se fue hacia su habitación de ocho esteras, al otro lado del salón.
Etsuko se colocó la blusa de Nagoya que utilizaba cuando estaba en casa, mientras observaba su escritorio. Sujetando el cinturón a su espalda con una mano, pasó rápidamente las páginas del diario con la otra. Una sonrisa amarga, casi invisible, se dibujó en sus labios.
Nuestro padre no sabe que este diario es falso. Nadie sabe que es un diario falso. Nadie se imagina lo bien que uno puede mentir sobre el estado de su corazón.
Abrió el diario por la página correspondiente al día de ayer. Observó la hoja llena de signos y leyó:
«21 de septiembre (miércoles)
»No ha pasado nada en todo el día. El calor era soportable. Por todo el jardín se oía el ruido de los insectos. Por la mañana fui al centro distribuidor del pueblo a buscar nuestra ración de miso. El hijo de los encargados del centro tiene pulmonía, pero lo han tratado con penicilina y parece que está mejorando. Eso me alivió, aunque no sea un asunto que me incumba.
»Cuando se vive en el campo hay que tener un alma sencilla. Eso es lo que yo he intentado y, en cierto modo, alcanzado. No estoy aburrida. Ni una pizca. Nunca me aburro. Ahora comprendo el agradable sentimiento de tranquilidad que invade al campesino cuando no ha de salir al campo. Me envuelve el generoso amor de nuestro padre. Me siento como si tuviera nuevamente quince o dieciséis años.
»En este mundo no se requiere nada más que un alma sencilla y un espíritu natural. Todo lo demás sobra. En este mundo sólo es necesaria la gente que puede trabajar y sabe desenvolverse por sus propios medios. En el pantano de las ciudades, el lodo de connivencias que apresan al corazón acaban destruyéndolo.
»Tengo callos en las manos. Nuestro padre me alaba por ello. Son las manos de una verdadera persona. Ya no me enfado; ya no me deprimo. Aquel terrible recuerdo, la memoria de la muerte de mi esposo, ya no me preocupa tanto. Mi corazón se ha llenado de magnanimidad madurado por el suave sol del otoño. Doy gracias por todo lo que veo.
»Pienso en S. Ella se encuentra en la misma situación que yo. Se ha convertido en la compañera de mi corazón. También ella ha perdido a su marido. Cuando pienso en su desgracia me consuelo. Es una viuda con un alma intachablemente hermosa, limpia y sencilla, y por eso no le faltarán oportunidades para volverse a casar. Me gustaría tener una larga conversación con ella antes de que esto suceda, pero sé que no será posible, pues Tokio está muy lejos de aquí. Qué ilusión me haría recibir, como mínimo, una carta suya, pero...».
La inicial es la misma, pero nadie le reconocerá porque lo he convertido en mujer. Aparece con mucha frecuencia, pero no tengo por qué preocuparme. Al fin y al cabo, no hay pruebas. Para mí éste es un diario falso, aunque ningún ser humano puede llegar a ser tan honesto que se convierta en una persona completamente falsa.
Intentó analizar lo que realmente tenía en mente cuando empezó a escribir estas hipocresías; volvió a reescribirlo mentalmente.
Aunque puedo reescribirlo, no hay ninguna razón para pensar que dirá lo que realmente pienso.
Tras estos razonamientos, volvió a leer el mismo pasaje del diario, traduciéndolo:
«21 de septiembre (miércoles)
»Ha acabado otro día doloroso. Cómo he conseguido resistirlo es un misterio para mí. Por la mañana fui al centro de distribución a buscar nuestra ración de miso. El hijo de los encargados del centro tiene pulmonía, pero lo han tratado con penicilina y parece que está mejorando. ¡Qué mala suerte! Si muriera el hijo de esa mujer que anda murmurando a mis espaldas tendría, como mínimo, un consuelo.
»Cuando se vive en el campo, hay que tener un alma sencilla, pero los Sugimoto, con su asquerosa y altiva esterilidad, hacen la vida campestre mucho más difícil y penosa. Me gusta tener un alma sencilla. Incluso llego a pensar que no hay nada tan hermoso como un espíritu sencillo en un cuerpo sencillo. Sin embargo, cuando me hallo frente al profundo abismo que se abre entre mi alma y esa alma, no sé qué hacer. ¿Es posible convertir el anverso de una moneda en el reverso? Simplemente, cogiendo una moneda sin desperfectos y agujereándola. Esto es el suicidio.
»De vez en cuando rondo cerca de este punto, movida por la decisión de poner fin a mi vida. Mi compañero huye a un lugar infinitamente lejano. Y entonces, de nuevo estoy sola, rodeada de aburrimiento. Estos callos en mis manos... son ridículos.»
Etsuko creía, sin embargo, que nada debía tomarse demasiado en serio. Quien anda descalzo acaba cortándose los pies. Para andar se necesitan zapatos igual que para vivir se necesitan objetivos preestablecidos. Etsuko pasaba las páginas sin mirar, hablando consigo misma.
A pesar de todo, soy feliz. Soy feliz. Nadie puede negarlo. En primer lugar, porque no hay pruebas.
Siguió pasando páginas. Las hojas en blanco se sucedían una tras otra. Y de ese modo llegó a su final un año de este feliz diario...
En la casa de los Sugimoto las comidas seguían una rutina peculiar. Se formaban cuatro grupos: Kensuke y su mujer en el segundo piso, Asako y sus hijos en el primero, Yakichi y Etsuko en otro lugar del mismo piso y Miyo y Saburo en las habitaciones de los sirvientes. Miyo preparaba arroz para todos, pero los restantes platos los cocinaba cada grupo por su cuenta. Yakichi había establecido, por voluntad propia, la costumbre de asignar a la familia de sus dos hijos una cantidad fija al mes para los gastos domésticos que, según sus cálculos, debía bastarles. Él era el único, creía, que no tenía por qué adaptarse a un régimen de calzas prietas como éste. La invitación a Etsuko –que no tenía adónde ir habiendo muerto su marido– no se basaba en otra razón que el deseo de utilizar sus servicios como cocinera. Era un simple impulso, nada más.
Yakichi escogía para sí lo mejor de los frutos y de las hortalizas que se cultivaban. Sólo él tenía el derecho de coger las castañas directamente del castaño de Shiba, el mejor de todos. Las otras familias lo tenían prohibido. Sólo Etsuko compartía estas castañas, las más deliciosas, con él.
Cuando llegó a la decisión de conceder a Etsuko estos favores, existía ya, quizás, un motivo ulterior incubándose en la mente de Yakichi. Las mejores castañas de Shiba, los mejores racimos de uva, los mejores nísperos de Fuyu, las mejores fresas, los mejores melocotones: el derecho de compartir estos frutos le parecía a Yakichi un privilegio por el que ninguna compensación sería excesiva.
Estas muestras de favoritismo que recibió Etsuko desde poco después de su llegada la convirtieron en objeto de envidia y de resentimiento de las otras dos familias. Esta envidia y este resentimiento no tardaron en dar pie a una suposición malintencionada, una calumnia sumamente verosímil que de algún modo parecía llegar a conocimiento de Yakichi y dirigir su conducta. Además, a medida que los acontecimientos posteriores lograban corroborar satisfactoriamente las sospechas levantadas por las primeras hipótesis, tanto más fácil resultaba para quienes ya sospechaban creer lo que veían.
¿Podía esta mujer mantener voluntariamente relaciones físicas con su suegro, cuando no se había cumplido un año de la muerte de su marido? Siendo aún joven, muy apta todavía para el matrimonio, ¿era posible que hubiese querido enterrar voluntariamente la segunda mitad de su vida? ¿En qué podía beneficiarse ofreciéndose a este viejo, que pasaba ya de los sesenta años? Era, con toda seguridad, una mujer sin parientes próximos, pero ¿acaso se veía alguien obligado hoy a hacer esto por la sencilla razón de que «hay que comer»?
Todas estas conjeturas iban levantando un muro alrededor de Etsuko que provocaba cada vez mayor curiosidad. Dentro de él ella iba y venía, aburrida, fatigada y a la vez con una actitud de abandono, como un pájaro solitario.
Kensuke y su mujer, Chieko, estaban en sus habitaciones de la segunda planta, comiendo. Chieko se había casado con Kensuke por simpatía hacia su cinismo, y como su simpatía tenía válvulas de escape, podía ahora contemplar la extraordinaria incapacidad de su marido sin sufrir desilusiones con la vida matrimonial. Este joven envejecido y culto y su también culta doncella se habían casado bajo la máxima de que «nada en este mundo es tan estúpido como el matrimonio». No obstante, incluso ahora podían sentarse uno junto al otro, frente a la ventana arqueada, leyendo en voz alta los poemas en prosa de Baudelaire.
–Pobre padre –dijo Kensuke–, cuando se llega a su edad parece que los problemas nunca vayan a acabarse. Pasé hace un rato cerca de la habitación de Etsuko y advertí que la luz estaba encendida y sabía que ella estaba fuera. Me acerqué, silenciosamente, supongo, y ¡mira por dónde!, allí estaba nuestro padre leyendo absorto el diario de Etsuko. Tanto que ni se enteró de que yo estaba detrás de él. Entonces dije: «padre», y se sobresaltó, muy sorprendido. Cuando recobró la compostura me miró enojado, con aquella terrible mirada que tanto me asustaba cuando era niño. Entonces me dijo:
»–Si le dices a Etsuko que me has visto leyendo su diario os echo a ti y a tu esposa de mi casa. ¿Me explico?
–Me pregunto qué le puede preocupar tanto sobre Etsuko que haya llegado hasta a leer su diario –dijo Chieko.
–Quizás haya notado que por alguna razón ella estaba inquieta últimamente, aunque no creo que sepa que está enamorada de Saburo. Así es, al menos, como yo lo veo. Sin embargo, es una mujer astuta y me extraña que exponga su corazón a un diario.
–No puedo creer lo que dices de Saburo, pero respeto enormemente tus poderes de observación y no voy a discutírtelo. Francamente, es a Etsuko a la que no entiendo. Si pudiera expresar lo que quiere decir y hacer lo que quiere hacer podríamos ayudarla.
–Hay cosas que no salen como uno quisiera. Y nuestro padre ha perdido la dignidad desde que vino Etsuko –dijo Kensuke.
–La perdió cuando la reforma agraria.
–Sí, seguramente tienes razón. Como hijo de un campesino arrendatario se sintió importante desde el momento en que se dijo a sí mismo: «Poseo tierras». Se infló como el soldado raso que acaba de ser ascendido a cabo. Lo único que tenían que hacer para poseer tierras los que carecían de ellas era trabajar treinta años y pico en una compañía naviera y llegar a director de la empresa. Ésta era su extraña fórmula para el éxito. Le gustaba además trampear el proceso con adornos sobre el trabajo duro y la vida austera.
»Durante la guerra tenía un poder enorme. Hablaba sobre Tojo como si fuera algún viejo amigo inteligente que había reunido un gran capital en acciones. Yo era un simple empleado de correos y solía escucharle con mucha humildad. No perdió muchas tierras en la reforma de la posguerra porque no era un terrateniente absentista, pero cuando permitieron que un patán como el arrendatario Okura se convirtiese en propietario de tierras por un precio ridículo recibió un rudo golpe. Fue entonces cuando empezó a decir: “¡Si hubiera sabido que las cosas iban a acabar así, no habría trabajado como lo hice durante sesenta años!”. Ver cómo esos rebaños de gente obtenían tierras sin habérselas ganado con su trabajo fue para él algo así como perder la razón de su existencia. Aunque no te lo parezca, conserva todavía un gran sentimentalismo, y se diría que le gustaba la idea de ser uno de los mártires de su tiempo. Si, cuando se hallaba tan deprimido, le hubiesen acusado de crímenes de guerra, deportándolo a Sugamo bajo escolta, seguro que se habría sentido rejuvenecer.
–Etsuko tiene suerte –dijo Chieko–. Ella no ha conocido la tiranía de nuestro padre. Tan pronto está contenta como deprimida, pero, dejando aparte el asunto de Saburo, no alcanzo a comprender cómo una mujer puede convertirse en la amante de su suegro cuando todavía está de luto por su marido.
–A pesar de eso –respondió él–, es una mujer simple, frágil. Es como un sauce que no resiste el viento; persevera ciegamente en su noción de lealtad hasta el punto de no advertir los cambios en la persona a la que se mantiene fiel. Zarandeada por el viento, no se dio cuenta de que el hombre al que se mantenía unida por ser su marido era ya un hombre diferente.
Kensuke era un escéptico que se mostraba orgulloso de su habilidad para ver a través de las personas como si fueran transparentes.
Cayó la noche y las tres familias continuaron sus vidas separadas. Asako estaba ocupada con sus hijos. Los metió en la cama temprano y se fue a dormir con ellos.
Kensuke y su esposa no bajaron al primer piso. Desde sus ventanas podían ver la lejana colina en la que brillaban, apiñadas como la arena, las luces de las viviendas de protección oficial. Entre ambos puntos no había más que un oscuro mar de arrozales, y las luces que bordeaban los lindes de los campos parecían ser las de una ciudad edificada a lo largo de la costa de una isla.
Parecía también que en esta ciudad se estuviese celebrando un silencioso cónclave religioso en el que unos hombres inmóviles se sumergían desde sus asientos en el éxtasis y el temor reverente. También se podía soñar, en este arrebatado silencio, que un lento, interminablemente lento asesinato se estaba cometiendo a la luz de una lámpara. Si Etsuko hubiera mirado las luces de las casas baratas de este modo no se habría atrevido a tratarlas con menosprecio.