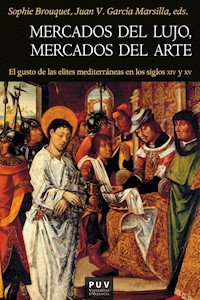Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història
- Sprache: Spanisch
Durante el siglo XIX, los Estados-nación europeos se construyeron en su gran mayoría contando con la monarquía como forma de gobierno, y España no fue una excepción. Los nuevos marcos constitucionales, tras la ruptura con el Antiguo Régimen, abrieron el camino a una cambiante relación entre la vieja institución y el moderno sujeto soberano, la nación. Los cambios abiertos por la nueva legalidad obligaron a las monarquías a «reinventarse», a buscar nuevas formas de legitimación y de representación, a discernir entre el ámbito de lo público y lo privado. Este volumen reflexiona sobre la monarquía en la España del siglo XIX, y aparece como resultado de las investigaciones de un nutrido grupo de estudiosos de diversas universidades españolas, que se adentran en una problemática actual desde un punto de vista historiográfico, social y político: el de las culturas políticas monárquicas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CULTURAS POLÍTICAS MONÁRQUICASEN LA ESPAÑA LIBERAL
DISCURSOS, REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS(1808-1902)
CULTURAS POLÍTICAS MONÁRQUICAS EN LA ESPAÑA LIBERAL
DISCURSOS, REPRESENTACIONESY PRÁCTICAS(1808-1902)
Encarna García Monerris, Mónica Moreno Secoy Juan i. Marcuello Benedicto (eds.)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Los trabajos de este libro son el resultado de la colaboración entre los componentes de dosproyectos de I+D+i financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación: «la corona en laEspaña del siglo XIX. Representaciones, legitimidad y búsqueda de una identidadcolectiva» (HAR2008/ HIST04389) y «La monarquía liberal en España: culturas, discursos y prácticas políticas (1833-1885)» (FFI2008-02107)
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente,ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información,en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico,electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© los autores, 2013© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2013
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Diseño de la maqueta: Inmaculada MesaIlustración de la cubierta: Fernando VII desembarca en el Puerto de Santamaría (1-10-1825).Grabado, Biblioteca Nacional de EspañaDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-9330-7
Edición digital
ÍNDICE
Introducción
Emilio La Parra López, La imagen del rey cautivo entre los liberales de Cádiz
Antonio calvo Maturana, «Como si no hubiesen pasado jamás tales actos»: La gestión fernandina de la memoria histórica durante el sexenio absolutista (1814-1820)
Víctor Sánchez Martín, Creación, construcción y dudas sobre la imagen del héroe revolucionario y del monarca constitucional en 1820
Javier Pérez núñez, La regente María Cristina en el Madrid del verano de 1837: Entre la ciudad amenazada y la ciudad clandestina
Jorge Luengo Sánchez, Representar la monarquía: festividades en torno a la reina niña (1833-1846)
Mónica Burguera López, «Al ángel regio». Respetabilidad femenina y monarquía constitucional en la España posrevolucionaria
Juan ignacio Marcuello Benedicto, El discurso constituyente y la legitimación de la monarquía de Isabel II en la reforma política de 1845
Encarna García Monerris y carmen García Monerris, ¿Interés de familia u objeto político? La testamentaría de Fernando VII
Isabel Burdiel Bueno, Monarquía y nación en la cultura política progresista. La encrucijada de 1854
Mónica Moreno Seco y Alicia Mira Abad, Género y negación de la legitimidad monárquica: Los republicanos y las reinas
David G. Pérez Sarmiento, Visiones de un republicano. Antonio Altadill y la imagen de la monarquía en tiempo de conflicto y libertad
Isabel María Pascual Sastre, Por una monarquía liberal, Borbón o Saboya. Manuel Marliani: Acción política y escritura histórica
Carlos dardé Morales, Ideas acerca de la monarquía y las funciones del monarca en el reinado de Alfonso XII
INTRODUCCIÓN
La construcción del Estado constitucional en la España liberal del siglo xix estuvo presidida de manera preeminente, en cuanto a la forma de gobierno, por la monarquía constitucional. El proceso de cambio abierto por las Cortes de Cádiz planteó, desde el inicio, la reformulación de los fundamentos legitimadores de la monarquía, de la función del Rey en el proceso político y de la propia imagen pública de la Corona. En su marco se confrontaron o se trataron de combinar finalmente dos legitimidades: la histórico-tradicional del principio monárquico y la representativo-parlamentaria formulada bajo los nuevos presupuestos de la revolución liberal. En las fases rupturistas de ésta, la primera legitimidad se vio enfrentada a las premisas y consecuencias de la proclamación del principio de soberanía nacional; en las de consolidación transaccional, se trató de compaginar ambas de forma equilibrada, haciendo enraizar tanto el principio monárquico como el representativo-parlamentario en el ser histórico de la Nación española. Así lo pretendieron, en esencia, el liberalismo moderado isabelino y el conservador en la Restauración bajo el discurso de la Constitución histórica dual o Constitución interna, en una perspectiva compartida por amplios sectores de la izquierda liberal.
En íntima vinculación con la tensión entre aquellas dos legitimidades, y desde que las Cortes de Cádiz cimentasen la organización política del Estado constitucional en el principio de división de poderes y la refundación de nueva planta de la institución representativa, la definición de las funciones del monarca en relación con las Cortes dentro del proceso político se convirtió en problema medular. Bajo el relativamente engañoso manto común de la monarquía constitucional, nuestro siglo xix contempló, en realidad, la atormentada sucesión de diversos modelos de fundamentación de la misma y de la relación Rey-cortes: la monarquía asamblearia propia del liberalismo doceañista; las pretendidas fórmulas de equilibrio transaccional entre el poder monárquico y el parlamentario de la monarquía liberal-doctrinaria del reinado de Isabel II, con su efectiva deriva autoritaria; el ensayo alternativo de una Monarquía democrática, nacional y parlamentarizada, en 1869 y bajo el reinado de Amadeo de Saboya; y, finalmente, las rectificaciones que en aquella relación indujeron las convenciones del turnismo en la monarquía de la Restauración, en el sentido de crear una legalidad común a las dos grandes corrientes de nuestro liberalismo, la conservadora, de base doctrinaria, y la demoliberal de 1869. La sucesión de esos modelos y experiencias no fue, en gran medida, lineal, sino fruto de fracturas, acreditadas limitaciones y desnaturalizaciones prácticas de los mismos, lo que determinó la imagen de continua y problemática reapertura de la “cuestión constituyente” en la España Liberal.
La singladura de nuestra monarquía constitucional en el siglo xix fue, como todo proceso histórico, compleja y ambivalente. Es innegable que en su marco se produjo el tránsito de la sociedad estamental del Antiguo régimen a la nueva sociedad liberal clasista, se abrió paso la mesocracia, se articuló administrativamente el Estado centralizado, y en el plano político, en una amplia perspectiva, se consolidaron los institutos representativo-parlamentarios con su concurrencia neurálgica en el proceso político. Pero junto a ello, la relación entre monarquía y liberalismo generó tensiones, prácticas políticas y culturas no siempre de fácil convivencia ni de resultados previsibles. En combinación con otros factores –como la falta de grandes consensos nacionales, con su exponente en los sucesivos ciclos de guerras civiles carlistas, la realidad de los pronunciamientos militares y el juntismo, el exclusivismo y las Constituciones de un solo partido...– las dificultades encontradas en la legitimación teórica y de ejercicio del nuevo Monarca constitucional, en la definición precisa de sus funciones y de la relación Corona-Cortes y en el rodaje consecuente de los diversos modelos apuntados de monarquía, contribuyeron decisivamente a los graves obstáculos encontrados en aquella centuria. De ellos, uno de los más importantes sería la adecuación plena de la realidad efectiva del régimen a los parámetros presumidos como esenciales de un sistema constitucional. Buena muestra de ello es la recurrente apertura de procesos constituyentes, con frecuencia precedidos de cambios en la titularidad de la potestad regia. Así se nos presenta, en una u otra medida, desde la crisis de la Regencia de Mª cristina de Borbón como fruto de la revolución de 1840, hasta el destronamiento de Isabel II en 1868.
En este horizonte, y desde perspectivas varias, resulta preciso ahondar en aspectos interrelacionados, como las diversas concepciones que se agitaron en los partidos políticos liberales sobre la fundamentación de la monarquía constitucional, la relación monarquía-nación y la regulación de las funciones y dialéctica Corona-Cortes en el proceso político, atendiendo además a su definición en las sucesivas Constituciones y a su rodaje efectivo en la práctica político-parlamentaria. También conviene detenerse en cómo entendieron y ejercitaron los monarcas sus nuevas funciones, su grado de adecuación o resistencia a ellas y la perseverancia de concepciones tradicionales; acercarse a la imagen que, no sólo los partidos, sino la sociedad se hizo sobre sus Reyes y Reinas por el nivel de correspondencia de su acción con los parámetros del sistema constitucional y las consecuencias que tuvo en su legitimación –análisis de su imagen a nivel político, pero también en relación con los nuevos valores de la incipiente sociedad mesocrática–; y junto a ello, a su vez, profundizar en la argumentación deslegitimadora de la monarquía por la naciente cultura política demo-republicana.
En septiembre de 2011, en el marco de la Universidad de Valencia, se celebró un Seminario donde dos equipos de investigación, formados con miembros de diversas Universidades y con sendos proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación –“La Monarquía Liberal en España: Culturas, discursos y prácticas políticas (1833-1885)”, bajo la dirección de la profesora Isabel Burdiel (Universidad de Valencia), y “La corona en la España del siglo XIX: representación, legitimidad y búsqueda de una identidad colectiva”, coordinado por el profesor Emilio La Parra (Universidad de Alicante)–, hicieron una puesta en común sobre los avances de sus trabajos y algunas propuestas de enfoque metodológico. Todos tenían un hilo conductor común: el de la cultura política monárquica en la España del siglo xix. Su interés es doble, social e historiográfico: social porque permite la necesaria transmisión del conocimiento generado por una investigación de este tipo; historiográfico, desde el momento en que se aborda un aspecto hasta ahora muy poco trabajado o explicitado, desde una perspectiva metodológica renovada y ampliada sugerida por la nueva historia política como historia cultural. La presente edición reúne los textos elaborados que tienen su base en los avances y debates que dicho encuentro académico propició.
Se presenta, por un lado, un grupo de estudios que, desde la perspectiva más clásica de los análisis de la normativa constitucional y práctica político-parlamentaria, pero también desde enfoques más recientes sobre las culturas políticas, tienen como denominador común indagar en las alternativas que se perfilaron en los partidos y principales corrientes de nuestro liberalismo sobre los fundamentos de la monarquía constitucional, cuestiones anejas referentes a la titularidad de la soberanía y redefinición de las funciones y de la relación Corona-Cortes, así como sobre la actitud y actuación de los monarcas. Así, y siguiendo un orden sucesivo de etapas históricas:
Javier Pérez Nuñez estudia la posición de la Regente Mª cristina de Borbón ante el sistema constitucional en el crítico año de 1837, donde se entrecruzan las consecuencias de la revolución del verano de 1836 y del Motín de los Sargentos en La Granja, la obra «transaccional» del progresismo en las Cortes Constituyentes de 1836-37, y el horizonte de un eventual acuerdo con el carlismo a la sombra de la Expedición Real. Juan ignacio Marcuello analiza, a través del discurso moderado en el proceso de formación de la Constitución de 1845, la propuesta de fundamentar la monarquía de Isabel II asociándola a la política del justo medio y de los equilibrios dualistas Corona-Cortes propios del modelo liberal-doctrinario, cómo se articuló en polémica con los planteamientos de los puritanos y de los monárquicos vilumistas, y la significación y efectivo alcance de su exaltación del poder monárquico en relación con el sostén del orden liberal-censitario. Isabel Burdiel sitúa su estudio en la Revolución de 1854 y la singladura de las Cortes Constituyentes de 1854-56. En él nos acerca a las tensiones que se desarrollaron en el discurso progresista, frente al conservadurismo de la naciente Unión Liberal y frente a las incipientes fuerzas demo-republicanas. Tensiones que se manifestaron a la hora de combinar monarquía y nación, de compaginar el anclaje de la primera, en la tradición histórica de la nación española y de su unidad, con el principio de soberanía nacional y la voluntad de parlamentarizar aquella.
Isabel Pascual analiza la acción política y los escritos históricos de Manuel Marliani. En su trabajo nos brinda una aproximación a la lectura de las experiencias precedentes, proyectos y designios que se agitaron en torno a la articulación de una alternativa de monarquía «democrática» y «nacional», que finalmente la corriente demoliberal trataría de plasmar en la Constitución de 1869 y la vinculación de aquella a la Casa de Saboya. Por su parte, Carlos dardé centra su estudio en las ideas que en la primera fase de formación del sistema de la Restauración –reinado de Alfonso xii– se fueron decantando sobre las funciones del Rey, tanto en el campo conservador como liberal, y en cómo las entendió el propio Monarca. Y ello en la perspectiva de evaluar los elementos de continuidad o de cambio respecto a las previas experiencias de la monarquía doctrinaria de isabel ii y democrática amadeísta, y en torno al complejo problema de «parlamentarización» de la monarquía constitucional.
Dentro de este mismo grupo temático, aunque en una faceta distinta pero no menos significativa, se sitúa el texto de Encarna y Carmen García Monerris sobre los avatares de la testamentaría de Fernando VII y la actitud de Mª cristina de Borbón sobre su aplicación. Ambas cuestiones se nos presentan como un campo aventajado para observar cómo en el proceso de construcción de la monarquía constitucional perseveraron concepciones patrimoniales del poder, exponente de las dificultades de los titulares de la Corona para adaptarse a la cultura política liberal, y que se entrecruzaron con las visiones de ésta sobre la consideración de los bienes de la Corona bajo titularidad de la Nación. El conocimiento de los espacios privados de la monarquía y su implicación en los debates constitucionales del siglo xix constituye el marco más amplio en el que se inserta esta aportación.
Otra serie de estudios se agrupa en torno a la imagen pública de los monarcas, tanto entre los partidos políticos como en la sociedad española, y su construcción por los círculos de poder monárquicos. Cuestión de relevancia en un tiempo histórico de reelaboración de los fundamentos de la institución regia y de su función pública para adaptarla a los presupuestos del nuevo sistema constitucional. Una imagen de los reyes de la que tanto dependería su legitimación popular y razón de ser, por el desarrollo de un incipiente régimen de opinión pública. Así, Emilio La Parra analiza la evolución de la representación de Fernando VII, el «rey cautivo», entre los diputados liberales de las Cortes de Uádiz. Lo hace al calor de su actitud durante el «secuestro» de la Familia Real en Bayona y por la simultánea acción constituyente de las Cortes generales y extraordinarias fundamentada en el principio de soberanía nacional. Nos da cuenta de la creciente desconfianza ante aquél y de la reafirmación de la Nación, cada vez más consciente de la necesidad de limitar la autoridad regia. Antonio Calvo estudia los recursos propagandísticos y la gestión de la memoria histórica acometida por el Rey y los políticos fernandinos para legitimar la monarquía tras la abrogación del sistema constitucional doceañista. Lo hace releyendo, a partir del examen del R. Decreto de 4 de Mayo de 1814, los acontecimientos previos acaecidos desde el Motín de Aranjuez hasta la vuelta del Rey, así como a través de representaciones simbólicas, imprenta, legislación y relatos de la Guerra de la Independencia. Víctor Sánchez Martín, en el contexto de la revolución de 1820 y de la atormentada singladura del Trienio Liberal, analiza la contraposición y tensiones entre la evolución de la imagen pública del héroe revolucionario, centrada en la emblemática figura de Rafael de Riego, y la reconstrucción de la imagen de Fernando VII como monarca constitucional. Por su parte, Jorge Luengo aborda las modificaciones en las formas simbólicas de legitimación, representación y propagación de la institución monárquica en los especiales momentos del tránsito a la monarquía constitucional, centrándose en la divulgación de su nueva imagen pública a través del examen de las festividades en torno a Isabel II durante su minoría de edad y hasta su matrimonio en 1846.
Dentro de este grupo de estudios, pero alejándose del estricto nivel político-constitucional, y enfocando la imagen del monarca en su grado de adecuación a los nuevos valores de la sociedad española, se incluye el trabajo de Mónica Burguera. En él analiza la evolución de la imagen de Isabel II en relación con los debates sobre la concepción de la feminidad en el seno del liberalismo posrevolucionario. La tensión que aflora en estos debates, entre la reclusión en el ámbito doméstico y familiar o la posible proyección a la ciudadanía política y a la acción pública de las mujeres, subyace en la creciente desautorización de la Reina por la falta de correspondencia entre dichos principios y su vida privada y su actuación como monarca.
Finalmente, otro conjunto de trabajos aborda, desde distintas facetas, la visión crítica y el discurso deslegitimador de la monarquía constitucional que se fue desarrollando en el seno de la cultura política demo-republicana. Mónica Moreno y Alicia Mira profundizan en la complejidad y contradicciones de dicha cultura política desde el campo de los estudios de género, cuando más allá de los argumentos generales de rechazo de la monarquía como forma de gobierno y de la defensa de la igualdad como principio ideológico fundamental, se centran en la crítica de los republicanos sobre la presencia y la actuación de las mujeres que ocupaban o participaban en la titularidad de la potestad regia, como Reinas, regentes o consortes, al identificar la feminidad con la domesticidad y el excesivo peso de la influencia clerical. Y David G. Pérez, a través de los escritos de un «ideólogo menor», pero de influencia en el republicanismo barcelonés, Antonio Altadill, nos acerca a la formación de las señas de identidad de aquella cultura política desde los últimos años de la época isabelina. Incide, por encima de sus divisiones internas entre «individualistas» y «socialistas», en su rechazo de la forma de gobierno monárquica por sus presupuestos esenciales y su estructura, más allá de la actuación particular de los sucesivos titulares de la Corona.
Esta edición, en fin, procura presentar junto a resultados de investigación sobre diversas facetas de la monarquía en la España liberal propuestas factibles de distintos enfoques metodológicos, para su mejor comprensión. Desde los más clásicos sobre normativa constitucional, pensamiento y práctica político-parlamentaria hasta los más recientes sobre historia de las culturas políticas. La profundización en el complejo proceso histórico de nuestra monarquía constitucional en el siglo xix, en sus luces y sombras, se hace tanto más necesaria cuanto que, analizada desde la presente monarquía parlamentaria planteada por la Constitución de 1978, aquella nos legó bajo su manto la transición al Estado y sistema político constitucional y la normalización de la concurrencia de los institutos representativo-parlamentarios en el proceso político. No es menos cierto, a su vez, que no logró, o encontró obstáculos insalvables, que le permitieran evolucionar de manera progresiva hasta alumbrar una monarquía parlamentaria.
ENCARNA GARCÍA MONERRISMÓNICA MORENO SECOJUAN IGNACIO MARCUELLO BENEDICTO
València, Alicante, Madrid, mayo de 2012
LA IMAGEN DEL REY CAUTIVO ENTRE LOSLIBERALES DE CÁDIZ*
Emilio La Parra López
Universidad de Alicante
En los últimos días de diciembre de 1810 tuvo lugar en las Cortes un debate sobre la actuación de Fernando VII en el exilio, que se prolongó durante cuatro sesiones parlamentarias. Fue, según mis noticias, la primera y única ocasión en que los diputados se refirieron amplia y directamente a la persona del rey. Desde la apertura de la legislatura habían pronunciado muchas veces el nombre de Fernando VII y a partir del 9 de octubre de 1811, cuando discutieron el título IV del proyecto constitucional trataron en extenso sobre el monarca y sus facultades, pero siempre en relación a su función institucional y simbólica, esto es, como encarnación de la Monarquía y como referente en la lucha de los españoles contra napoleón. En la ocasión aludida, sin embargo, hablaron de la persona y los actos del rey, a pesar de que, según Joaquín Lorenzo Villanueva, habían acordado guardar silencio sobre estos extremos.1
El detonante de esta apreciable novedad fue la intervención de Antonio Capmany en la sesión pública del 9 de diciembre de 1810. El diputado catalán propuso que se prohibiera por decreto a cualquier rey de España contraer matrimonio «sin previa noticia, consentimiento y aprobación de la nación española, representada legítimamente en Cortes».2 La iniciativa estaba motivada por el rumor esparcido por la prensa sobre la posible boda de Fernando VII con una hija del emperador de Austria y, en consecuencia, cuñada de napoleón, quien en abril anterior se había casado con María Luisa de Austria.3 Según Capmany, el rumoreado enlace del monarca español era una maniobra de Napoleón «para sorprender a la nación española y alucinar a la miserable Europa». Con ello dio a entender –y así lo interpretaron los numerosos diputados que luego debatieron sobre la materia– que ese matrimonio podía tener la finalidad de devolver a Fernando VII a su reino convertido en familiar del emperador y, por tanto, en fiel instrumento suyo. La explicación de esta nueva maniobra del «tirano» era la siguiente: Napoleón no había renunciado a su sistema de colocar a miembros de su familia en los tronos europeos, pero ante el fracaso de su hermano José en España, recurría a la argucia de engañar al joven Fernando con la apariencia de devolverle la corona, pero no para que actuara con plena libertad, sino en calidad de vasallo del imperio. Este paso tendría, además, un efecto muy apreciable en el desarrollo de la guerra, pues en cuanto vieran entre ellos a su rey los españoles depondrían las armas.
La proposición de Capmany causó desconcierto entre los diputados. Aunque estaban al tanto de los rumores sobre el proyecto de matrimonio de Fernando VII y albergaban las mismas sospechas acerca de la maniobra del emperador, temían que el debate sobre la persona de Fernando VII y más aún –como apuntó Villanueva–, la publicación de un decreto en la línea propuesta por Campany, dividieran los ánimos de la población. Pero lanzado el asunto en sesión pública resultaba difícil soslayarlo, de ahí que en la sesión secreta del mismo 9 de diciembre, el presidente del Congreso (Morales Gallego) propusiera tratar este punto en la pública del día siguiente «con cierta generalidad, huyendo hasta de la menor indicación que comprometa su sagrada persona [la del rey]».4 Tras una serie de vicisitudes, que Javier Lasarte ha expuesto con precisión en un estudio del que son muy deudoras las páginas que siguen, las Cortes se vieron obligadas a abordar la cuestión.5 Pero no lo hicieron entonces, sino veinte días más tarde, a finales del mes. Y no se basaron en la proposición de Campany, sino en otra similar, pero redactada en términos más generales y sin hacer mención expresa a posibles enlaces del rey, presentada por Francisco X. Borrull. La propuesta fue la siguiente: «Que se declaren nulos y de ningún valor ni efecto cualesquiera actos o convenios que ejecuten los Reyes de España estando en poder de los enemigos, y puedan ocasionar algún perjuicio al Reino».6
El debate tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de diciembre de 1810 y el 1 de enero de 1811. Este último día concluyó con la aprobación de un decreto, el XIX de la legislatura, cuyo encabezamiento decía así: «Decláranse nulos los actos y convenios del Rey durante su opresión fuera o dentro de España: nueva protesta de no dexar las armas hasta la entera libertad de España y Portugal».7 Las Cortes proclamaban «que no reconocerán, y antes bien tendrán y tienen por nulo y de ningún valor ni efecto todo acto, tratado, convenio o transacción, de cualquier clase y naturaleza que han sido o fueren otorgados por el Rey, mientras permanezca en el estado de opresión y falta de libertad en que se halla, ya se verifique su otorgamiento en el país del enemigo, o ya dentro de España, siempre que en este caso se halle su Real persona rodeada de las armas, o bajo el influxo directo o indirecto del usurpador de la corona». A continuación venía una frase que debió sonar muy mal a los oídos de los realistas más recalcitrantes: «jamás le considerará libre la nación [al rey], ni le prestará obediencia hasta verle entre sus fieles súbditos en el seno del Congreso nacional que ahora existe o en adelante existiere, o del Gobierno formado por las Cortes». El decreto finalizaba con la expresión de la solemne promesa de no dejar las armas hasta la total evacuación de España y Portugal por las tropas invasoras.
El decreto, se decía de forma expresa al comienzo, se había elaborado «en conformidad» con el del 24 de septiembre de 1810 –el primero de estas Cortes– en el cual se establecía el principio de soberanía nacional y la división de poderes. Las Cortes pretendían, pues, que su decreto XIX fuera una aplicación de la doctrina sentada en el primero. Es decir, deseaban dejar patente, por una parte, la preeminencia de la nación, su capacidad como sede originaria de la soberanía para imponer restricciones a la actuación del rey; por otra, fijaban como principal objetivo de la guerra la «libertad» de España, de la nación.8 Esto último suponía un cambio de lenguaje muy significativo, pues tanto en los manifiestos y proclamas de las Juntas, como en los muchos textos hasta entonces publicados por colectivos o particulares, la fórmula más utilizada para señalar la finalidad de la lucha era el logro de la libertad del rey y su restitución en el trono.
En el debate de la proposición de Borrull intervino un elevado número de diputados, muchos de los cuales resaltaron la trascendencia de la materia. Salvo muy escasas excepciones, a las que luego se aludirá, los parlamentarios se mostraron favorables a las ideas que terminarían plasmándose en el decreto y resaltaron de forma explícita el nexo entre la declaración de la soberanía nacional y el tratamiento de la figura del monarca, lo cual fue un anticipo de lo que sancionaría la Constitución. Tanto los diputados calificados de «liberales», como los realistas o «serviles» (incluso algunos de los más combativos entre estos), se basaron en la teoría pactista, entendida cada uno a su manera.9 Todos coincidieron, pues, en que el origen de la monarquía en España era resultado –en palabras del inquisidor Riesco– del «consentimiento de los españoles» y en que las «leyes fundamentales» establecían límites al ejercicio de la potestad del rey, de manera que esa potestad –afirmó el liberal García Herreros– «jamás fue tan absoluta que por sí pudiese alterar, variar y mucho menos derogar las leyes fundamentales».10 En suma, hubo consenso en declarar que la nación, como sede de la soberanía, estaba por encima del monarca y que este era producto de la voluntad de la nación y tenía limitadas sus facultades.
El excelente estudio de Javier Lasarte, al que de nuevo remito, me exime de más precisiones sobre este debate parlamentario por muchas razones fundamental, pues en él se expresaron las ideas básicas sobre la Monarquía y el papel del rey recogidas posteriormente en la Constitución. Pero no me parece inútil detenernos en dos aspectos: las razones que motivaron aquel debate y la imagen de Fernando VII que se forjaron en ese momento los diputados de Cádiz. Desde el punto de vista de la teoría política, estos elementos pueden ser considerados secundarios en aquel debate, pero me parecen relevantes para comprender el cambio operado en las Cortes respecto a la figura del monarca, componente básico de la cultura política de los diputados de Cádiz.
RAZONES QUE DESENCADENARON EL DEBATE SOBRE FERNANDO VII
¿Por qué las Cortes dejaron transcurrir 20 días desde la presentación de las proposiciones de Capmany y de Borrull hasta la discusión en sesión pública de la de este último? Es evidente, como ha quedado dicho, que no se deseaba discutir sobre la persona del rey, pues Fernando VII era un referente fundamental –para muchos, el más importante– para mantener la unidad de los españoles en la guerra, cuyo desenlace, precisamente en las fechas a que nos referimos, parecía que se decantaba a favor de napoleón.11 Ahora más que nunca resultaba perentorio mantener la unidad, y esta unidad, como expuso con perspicacia Flórez Estrada en una obra publicada ese mismo año de 1810 antes de iniciarse el aludido debate parlamentario, era resultado tanto del deseo unánime de resistir al invasor, como de «la idea de un rey puramente imaginario, cuyas órdenes se figuraba obedecer». Y prosigue: «debilitar esta idea, que por entonces producía tan felices efectos, aunque manifestaba que los españoles solo trataban de defender los derechos del rey y no los suyos, debía ser peligroso al que intentase presentarla según dictaba el buen sentido y produciría por entonces efectos funestos al Estado».12
Este análisis, así como el apunte de Villanueva antes citado sobre el temor a provocar un conflicto interno en el bando patriota si se hablaba directamente del rey, ofrecen las claves para explicar las reticencias de los diputados a debatir las proposiciones de Campany y de Borrull. Tratar del rey supondría debilitar la unidad de los españoles y esto –según Flórez Estrada– aparte de tener consecuencias negativas para el Estado, resultaba «peligroso» (¿sería causa de impopularidad para quien lo intentara u origen de riesgos de otro tipo?) y, evidentemente, los diputados no estaban dispuestos a situarse en ese trance.13 Pero el debate se terminó celebrando y no solo se habló de la Monarquía y de las competencias del rey en términos inusitados hasta el momento, sino que también se emitieron muchos juicios, y graves, sobre la persona de Fernando VII. Que las Cortes llegaran a este punto fue resultado, en mi opinión, de dos factores: la publicación en Le Moniteur, el diario oficial francés, de algunas cartas de Fernando VII a Napoleón, y los aludidos rumores sobre el posible matrimonio del rey. Esto último movió a Capmany a presentar la proposición que dio origen a todo, pero fue también lo que impulsó a la prensa y al público asistente a las sesiones parlamentarias a presionar a las Cortes para que abordaran el asunto, aunque no con la finalidad de sembrar la mínima duda sobre la persona de Fernando VII, sino para forzar alguna declaración que desbaratara las maniobras de Napoleón y diera ánimos a los «patriotas» para proseguir la guerra.14
Según el conde de toreno, el debate iniciado el 29 de diciembre de 1810 se produjo «de resultas de la correspondencia inserta en el Monitor en este año de 1810, en la que había cartas sumisas a napoleón del rey cautivo». Cuando se conoció esa correspondencia –sigue diciendo– se esparció por España la especie de que Fernando VII trataba de unirse a una princesa imperial y que napoleón maquinaba restituirlo al trono español «con condiciones contrarias al honor e independencia de la nación», pues el trono español quedaría «bajo su sombra y protección del emperador de los franceses».15
Las mencionadas cartas de Fernando VII a Napoleón salieron en Le Moniteur entre febrero y abril de 1810, aunque en su mayoría habían sido escritas en 1808 y 1809, todas en el château de Valençay. En esta correspondencia, Fernando declaraba la más completa sumisión al emperador en términos sonrojantes para el propio rey y ofensivos para los españoles que luchaban en su nombre. Entre otras muestras de bajeza, le trasmitió «muy sinceramente» su enhorabuena por la instalación de José en el trono de España, a quien calificaba del monarca «más digno» y «más propio por sus virtudes» para ceñir la corona española y asegurar la felicidad de la nación.16 Le felicitó por las victorias francesas en la Península Ibérica, hecho que le hacía sentir «placer».17 En distinta ocasiones le reiteró su disposición a obedecerlo y le expresó su agradecimiento por el trato recibido en Valençay.18 Tras el rocambolesco episodio del barón de Kolli, se declaró contrario a cualquier intento de ser rescatado, manifestó que no estaba en el château de Valençay retenido por la fuerza y se pronunció en contra de Inglaterra («los ingleses han hecho mucho mal a la nación española tomando mi nombre»).19 Pero lo más llamativo y lo más importante fue, quizá, su deseo de convertirse en hijo adoptivo del emperador, solicitud que, para mayor bochorno, Fernando no transmitió directamente, sino a través del gobernador del château, Berthèmy, como si el rey de España necesitara intermediarios en las cuestiones que él mismo consideraba muy relevantes.20
Como es lógico, en cuanto se tuvo conocimiento de esta correspondencia surgieron voces en España denunciando su falsedad. En ello se comprometió incluso el Consejo Reunido (de España e Indias), el cual emitió dos resoluciones, fechadas el 6 y el 17 de junio de 1810 –con anterioridad, por tanto, a la reunión de Cortes–, donde declaraba que esas cartas eran falsas o producto de la violencia ejercida sobre Fernando y que su publicación no dejaba de ser una maniobra del gobierno francés para engañar a los españoles, apartarlos del amor a su rey y agitar «los ánimos del vulgo».21 tal fue la impresión dominante entre los patriotas españoles conocedores de lo publicado por Le Moniteur, como no sin ironía anotó el conde de Toreno: «No se esparcían mucho por España estos papeles, y aun los que los leían considerábanlos como pérfido invento de Napoleón. A no ser así, ¡qué terrible contraste no hubiera resaltado entre la conducta del rey y el heroísmo de la nación!».22 Pero no hay duda sobre la autenticidad de las cartas, como tampoco sobre los deseos de Fernando de contraer matrimonio con alguna dama de la familia del emperador francés. Esta era una vieja aspiración de Fernando y del círculo de sus consejeros íntimos, en particular del canónigo Escoiquiz, quien le acompañó a Valençay. Ya en 1807, cuando se prepararon las maniobras para acabar con Godoy descubiertas en El Escorial, el entonces príncipe de Asturias se había dirigido a Napoleón solicitando la mano de alguna princesa de su familia y tras la renuncia de Bayona volvió sobre lo mismo en carta del 10 de mayo de 1808. Cuatro días más tarde, Napoleón le acusaba recibo, prometiéndole que concluirían el solicitado matrimonio con una de sus sobrinas («nièces») en cuanto fuera posible, ya que el tratado acordado en bayona entre ambos había resuelto todas las dificultades.23
Evidentemente, Napoleón nunca pensó en satisfacer las aspiraciones matrimoniales de Fernando y fue dando largas al asunto, pero en 1810 surgieron los mencionados rumores, cuyo origen se desconoce, del enlace del exiliado rey español con una archiduquesa de Austria. De ellos se hizo eco la policía imperial en sus escrupulosos boletines diarios. El del 20 de septiembre de ese año informaba de la circulación por París de la especie de que Fernando y su (futura) esposa austriaca reinarían en una parte de España y Portugal. El boletín del 13 de octubre siguiente hablaba de la llegada a la capital francesa del emperador de Austria, acompañado de una de sus hijas destinada a casar con el «príncipe» Fernando, y el del 16 de ese mes repetía la noticia y añadía que esa boda se consideraba un medio eficaz para terminar la guerra de España.24 Todo esto contrarió a napoleón. El 17 de septiembre de 1810 ordenó a Berthier, mayor general de su ejército en España, que comunicara a todos los comandantes de las tropas imperiales que tales rumores eran producto de la ociosidad de las gentes de París y que debía rechazarse con indignación la simple idea de un matrimonio de esa naturaleza, que el emperador calificaba como «un pas rétrograde». Un mes más tarde escribió sobre lo mismo a Champagny, su ministro de Exteriores, para que se lo hiciera saber a los representantes franceses en el extranjero.25 Pero a pesar de todo, Napoleón no pudo impedir que la prensa internacional, sobre todo la británica, como ha quedado dicho, se hiciera eco de todo ello y que por ese conducto, o cualquier otro, llegara a España.
En suma, ya desde el comienzo de la legislatura los diputados reunidos en la Isla de León disponían de suficiente información sobre las bajezas de Fernando VII y sus deseos, más o menos confirmados, de formar parte de la familia de Napoleón, bien fuera mediante enlace matrimonial con alguna bonaparte o con una de sus cuñadas austriacas, bien mediante el sistema de la adopción imperial. Tratar, pues, en el parlamento de cualquier asunto relativo a la persona del rey era paso muy delicado, pues necesariamente habría que aludir a estos extremos y esto afectaría a la imagen dominante en el bando patriota del «príncipe inocente y virtuoso» engañado en Bayona y sometido a cautividad por «el tirano de Europa». Los hechos confirmaron estos temores, pues cuando finalmente se abordó el asunto en las Cortes, fue imposible evitar juicios poco favorables a la persona del rey, a pesar del exquisito cuidado en su lenguaje de todos los diputados, sin excepción.
LA IMAGEN DEL REY
En el debate parlamentario los diputados se esforzaron por mantener el discurso dominante sobre la persona y situación del rey. En consecuencia, todos eximieron a Fernando VII de responsabilidad en las desgracias de España (se ajustaron, pues, a la imagen del «príncipe inocente») y recalcaron la dura cautividad en que le tenía sometido Napoleón. Así pues, cualquier desliz en su comportamiento no era imputable al rey, por carecer este de libertad, sino responsabilidad del emperador, el gran manipulador y urdidor de mentiras y maquinaciones destinadas a socavar la moral guerrera de los españoles. Pero es patente que algunos diputados no estaban plenamente convencidos de todo ello y en sus discursos expresaron desconfianza hacia Fernando VII, por más que la disimularan con la retórica de ensalzamiento de su figura exigida en aquella coyuntura, especialmente y de forma directa por el variado público asistente a las sesiones públicas.
La mayor dificultad para todos consistió en hallar un argumento convincente para demostrar que Fernando no se había avenido a concertar un matrimonio mediatizado por Napoleón. Eso parecía empresa casi imposible, pues no bastaba el recurso a la carencia de libertad del rey, ni a esa pregonada bondad intrínseca que le impediría actuar de forma inconveniente, como defendió desde la tribuna parlamentaria Blas Ostolaza, uno de los fernandinos más extremista. Todos sabían que conseguir la mano de una princesa francesa era una vieja aspiración de Fernando, que databa de su época de príncipe de Asturias, cuando, por cierto, gozaba de libertad. Pero si en aquel tiempo cabía dar una interpretación positiva al proyecto del príncipe (podría ser un medio de consolidar la relación con napoleón para terminar con el poder del odiado Godoy), en 1810 resultaba inaceptable, porque España libraba una guerra encarnizada contra el francés e Inglaterra, cuyo concurso era imprescindible para mantener la lucha, no permitiría un acuerdo de esta naturaleza. Además, un nuevo factor, la solicitud de Fernando de convertirse en hijo adoptivo de Napoleón, agravaba ahora considerablemente la cuestión, pues el ordenamiento constitucional del Imperio francés concedía derechos sucesorios a los que tuvieran esa condición. Si se dieran ambas circunstancias –la adopción de Fernando y su enlace con una cuñada del emperador– se sentarían las bases para un posible cambio político radical en España, inaceptable de todo punto para quienes luchaban contra las tropas imperiales y contra el rey «intruso» y, más aún, para las Cortes de Cádiz, que habían declarado el principio de soberanía nacional. Si todo se cumplía como parecería desear Fernando VII, este dejaría de ser miembro de la Casa de Borbón, para pasar a serlo de la de Napoleón, al igual que lo era el rey José, y podría regresar a España de la mano de Napoleón para ocupar de nuevo el trono, convertido en su fiel y sumiso instrumento, como constaba en las cartas publicadas por Le Moniteur.26 Esto supondría el fin de la guerra, pues muchos españoles dejarían las armas, seducidos por la vuelta del «príncipe inocente» y virtuoso, y acarrearía la sumisión definitiva de España a Napoleón. La nación española, en consecuencia, perdería su independencia, dejaría de ser soberana y se rompería el pacto entre los españoles y su rey, base histórica de la monarquía española según la convicción de todos los diputados de esas Cortes.
Sobre todo esto hablaron por extenso los diputados en el debate al que venimos refiriéndonos. El problema de fondo fue bien diagnosticado por todos, de ahí la constante alusión al decreto del 24 de septiembre de 1810, convertido en guía del debate. Pero el escollo fundamental consistía en hallar una explicación al comportamiento de Fernando VII. Aun dando por supuesto que todo fuera una maquinación para engañar al «príncipe inocente» y a los españoles, no bastaba con cargar toda la responsabilidad en napoleón. Al menos así lo consideraron varios diputados, el primero de ellos, Argüelles. Tras aludir a las perfidias de Napoleón, dijo lo siguiente:
Señor, es preciso tomar en cuenta el carácter de nuestro amado Monarca. Educado, como todos saben, en la oscuridad de un palacio, alejado de los que habían de ser sus súbditos, ignora las artes de la corte y la perversidad del corazón humano; así vemos que desde sus primeros pasos todas sus acciones, mezcladas con actos de beneficencia, no han sido sino efecto de la inexperiencia, de la sencillez y del candor, de que intenta ahora abusar Bonaparte (...) [Este] intenta convertir en su utilidad la sencillez de este Príncipe para esclavizar a una nación que en vano ha querido sujetar con las armas.
Para atenuar la dureza de este juicio sobre la personalidad del rey, realmente demoledor, el orador volvió al lenguaje laudatorio imperante, pero aún así dejó traslucir los defectos de Fernando y sus posibles corolarios:
un Príncipe joven y sencillo que, aunque lleno de virtudes, es inexperto y cuenta ya tres años de duro cautiverio: un Príncipe que no conoce el corazón humano y que no puede resistirse a las instigaciones de aquel tirano sino a costa del sacrificio de su vida. Quizá suspira por vivir entre sus fieles súbditos, y oír de boca de S.M. las leyes con que ha de gobernarlos; acaso creerá conveniente consentir por un momento en su enlace que [le] restituya a la libertad.27
A la inexperiencia y candidez de Fernando aludieron también otros diputados (entre ellos los liberales Fernández Golfín, Pérez de Castro y oliveros). Pero estos rasgos de la personalidad del rey, que habían sido muy útiles a la propaganda fernandina, primero para acabar con Godoy y, más tarde, para exonerar de responsabilidad a Fernando en su renuncia de bayona, no podían ser tomados de igual forma ni ahora, ni en el futuro inmediato, pues tras la convulsión provocada en Europa por Napoleón, la guerra en España y el surgimiento de los primeros brotes independentistas en América se necesitaba mano muy firme para dirigir la monarquía española. Así lo planteó con toda claridad, y dureza, el americano Mexía Lequerica, quien una vez más fue más lejos que el resto de diputados al abordar una cuestión relevante en este parlamento. En su única, aunque extensa y sustancial, intervención en este debate ofreció la siguiente respuesta a la pregunta: «¿Por qué nos hallamos en este sitio, reducida la España a tan estrechos rincones?», que él mismo se formuló: «Porque nuestro joven Monarca en el lleno de su candor [acababa de decir que Fernando era “el más dócil de los príncipes”] besó la cadena con que un falso amigo le ataba, y corrió precipitado a perderse creyendo que tal vez a su costa os ahorraría tan espantosa catástrofe». Fernando no escuchó a su pueblo cuando este intentó evitar su salida y la de su familia de España (Mexía mencionó a los «nobles vecinos de Vitoria» y la «heroica plebe de Madrid»)28 y Francia lo aprovechó para sembrar la discordia en el seno de la familia real «y compilió a este inocente cordero a despojarse de las brillantes insignias con que le habían adornado no menos los derechos del nacimiento que la graciosa elección del pueblo; es decir, todo lo más sagrado de la sociedad y de la naturaleza». El diputado americano, pues, imputaba al rey y no a otros (generalmente todo se atribuía a Napoleón) la decisión del viaje a Bayona, origen de su abdicación y la de Carlos IV y, según el discurso tradicional, de los males presentes de España.29
El paso dado por Mexía era realmente grave y constituía, asimismo, una novedad, pues hasta este momento nadie de forma tan clara había atribuido responsabilidad a Fernando en los acontecimientos del país. Aunque, como se acaba de ver, Mexía no abandonó la retórica encomiástica del rey, desbarató uno de los rasgos básicos de su imagen de «príncipe inocente». Pero no se quedó en ello. En esta misma sesión parlamentaria, planteó la siguiente hipótesis:
Si en una dolorosa pero inevitable coyuntura hubiese de perecer un hombre a quien nada deben los pueblos, más que la compasión y el respeto consiguiente a su desventura y persecuciones no merecidas, a trueque de que no perezca una Nación generosa... ¿debería esta perderse, porque no dejasen de triunfar los caprichos, la ignorancia y la flaqueza de aquel? (...) Y pues en su Real nombre se exige, tres años ha, de todos los españoles que estén siempre dispuestos a perecer antes que recibir otro Rey, la inflexible justicia pide a V.M. por mis trémulos labios que ya no se tarde más en declarar de una vez que este mismo Rey debe perecer, y ser sacrificado, primero que concurrir a sacrificar con la más negra ingratitud a la benemérita España, mártir sin ejemplar de lealtad y de honor.30
Creo que en ninguna otra intervención parlamentaria y tampoco en los textos producidos durante la guerra en el bando patriota se aludió con tanta dureza a la persona de Fernando VII (ni se llegó tan cerca en la comparación con Luís XVI de Francia). Al atribuir sus actuaciones al capricho, la ignorancia y la flaqueza de carácter, Mexía acaba de desmitificar la imagen dominante del «príncipe inocente», tarea en la que llega al cenit cuando mantiene que nada le debe el pueblo, más que compasión por sus desventuras; en consecuencia, no serán los españoles quienes deban sacrificarse por el rey, sino al contrario, el rey ha de hacerlo por su pueblo y si llega el caso, el rey «debe perecer». Aparte, insisto, del paralelismo con la situación de Francia en los primeros compases de la revolución, Mexía exigía a Fernando, en definitiva, el mismo grado de heroísmo que, en su nombre, se requería a los españoles y, con ello, desbarató uno de los argumentos más sólidos empleados por los fernandinos para justificar las renuncias de Bayona, según el cual Fernando las aceptó para evitar el derramamiento de sangre y el sufrimiento de los españoles. En la intervención de Mexía queda bien patente, por lo demás, la preeminencia de la nación sobre el rey.
Solo Ostolaza, casi recién llegado de Valençay, donde había ejercido de confesor de Fernando VII, e incorporado a las Cortes como diputado suplente, rebatió a Mexía, aunque no se refirió expresamente a él. Según el clérigo, no había que temer nada del rey, pues era «enteramente adicto a los intereses de la Nación» y, en consecuencia, no cedería a los planes de Napoleón.31
Pero la voz de Ostolaza quedó aislada. A finales de diciembre de 1810, durante el desarrollo del debate que nos ocupa, domina la desconfianza hacia Fernando VII. Es cierto que ningún diputado la manifestó con la dureza que lo hicieran Argüelles y Mexía, pero todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de tomar precauciones para evitar algún desliz de ese monarca inexperto y de débil carácter. En consecuencia, el decreto elaborado a partir de la propuesta de Borrull fue aprobado por unanimidad, en votación nominal, por los 114 diputados presentes el 1 de enero de 1811 en el Congreso y todos los firmaron, como igualmente habían hecho con el decreto del 24 de septiembre de ese año, simbolizando de esta forma la estrecha relación entre ambas disposiciones de las Cortes y su importancia.32
CONSIDERACIONES FINALES
Los diputados intervinientes en este debate, el único en que de forma expresa y extensa se trató de la persona de Fernando VII durante la legislatura extraordinaria de Cádiz, se esforzaron, incluso los más críticos, por mantener el discurso dominante en el bando patriota, según el cual este rey era el príncipe inocente y virtuoso perseguido injustamente por Napoleón, carente de responsabilidad en los sucesos que habían ocasionado la crisis de la Monarquía. Sin embargo, desde el comienzo de la legislatura fue perceptible entre los liberales un sentimiento de desconfianza hacia la persona de Fernando VII. Esta desconfianza influyó, aunque evidentemente no fuera el único factor y tampoco el principal, en el cambio de concepto de Monarquía y en la atribución al rey de un papel distinto al tradicional. En este punto es ilustrativa la comparación con la Constitución portuguesa de 1822, la cual se inspiró en la de Cádiz y reprodujo literalmente muchos de sus artículos. Aunque los portugueses partieron de los mismos principios doctrinales que los diputados de Cádiz, no estuvieron tan condicionados como estos por la desconfianza hacia su monarca y, en consecuencia, en su Constitución le atribuyeron una función política más relevante y, por supuesto, no fijaron restricciones al ejercicio de su autoridad de forma tan detallada y amplia como lo hizo la de Cádiz en su artículo 172.33
La desconfianza hacia Fernando VII no se fundó únicamente en su servilismo ante Napoleón, puesto al descubierto por las cartas publicadas en Le Moniteur. También pesó en el ánimo de muchos diputados liberales la experiencia del inicio del reinado de Fernando VII, tanto por las medidas políticas adoptadas, claramente favorables a los estamentos privilegiados y de inequívoco signo populista,34 como por la actitud de Fernando al desoír las voces que le aconsejaban no viajar hasta Francia. Como se ha visto, este último hecho, que sin duda estaba en la mente de muchos diputados, lo recordó Mexía en el debate del que nos hemos ocupado. En aquella ocasión Fernando VII actuó como un déspota. En materia tan grave como era el abandono del reino en coyuntura especialmente crítica, con tropas francesas acantonadas en puntos estratégicos de la mitad septentrional del reino, e incluso en su capital, el rey solo se guió por el criterio de su consejo privado y no tuvo en cuenta la opinión de miembros destacados de su pueblo. Para los liberales esto era mucho más que una anécdota.
Ahora bien, estos hechos, es decir, las medidas adoptadas por Fernando en marzo-abril de 1808 y la acusadísima influencia de su consejo privado, parece que solo merecieron una consideración negativa una vez reunidas las Cortes y no antes. El levantamiento contra Napoleón comenzó siendo un movimiento contrarrevolucionario bajo la invocación de Fernando VII. Fue la dinámica del propio proceso entonces iniciado la que condujo a una nueva situación política moderna, que conllevaba un cambio sustancial en la cultura monárquica. A partir de aquí cobra importancia el impacto de las cartas publicadas en Le Moniteur, como se ha defendido en este trabajo. Estas cartas constituyeron un auténtico mazazo para la imagen de Fernando VII, al menos entre los liberales, convencidos, tras conocer esa correspondencia, de que las intenciones del rey no eran, ni mucho menos, las que le atribuían sus partidarios desde, al menos, 1807, cuando había que crear un referente para acabar con Godoy, al que se presentó como paradigma del despotismo odiado por todos.
Es patente, pues, el cambio del discurso sobre el rey operado en el debate del que nos ocupamos. En él se dijo expresamente que el rey de España no era rey absoluto. A esas alturas esto no era novedad, pues como ha escrito Carmen García Monerris, «el lenguaje antidespótico en sus múltiples variantes estaba totalmente extendido e, incluso, asentado en la opinión pública»,35 pero lo importante es que se expusiera en sede parlamentaria. Algo influyó en este cambio la desconfianza hacia la persona de Fernando VII, como se ha mantenido aquí, si bien fueron muy relevantes otros factores, en particular la constante referencia desde 1808 a las «Leyes Fundamentales» de la Monarquía española, las cuales fijaban el origen de esta institución en la voluntad de los españoles y declaraban limitados los poderes del monarca.36 No menos decisiva resultó, asimismo, la ausencia del rey.
Como ha explicado Richard Hocquellet el proceso de resistencia al cambio dinástico operado en Bayona, que fue el punto de partida del levantamiento, trastornó el sistema político. La principal fuente de legitimidad del nuevo poder establecido por las Juntas ya no podía ser el rey, debido a su ausencia, sino el acuerdo de la comunidad, de la que se consideraron representantes los miembros de las juntas. De este modo «se pone en marcha un proceso de invención de un nuevo sistema que afirma la preeminencia de la soberanía de la comunidad, llamada “nación” más tarde, que distribuye, pues, el ejercicio del poder según su voluntad y que concreta, por lo menos en los textos, la práctica horizontal de los vínculos de poder». La ausencia del rey, en definitiva, exigió una definición de la identidad nacional fundada en la nación y no en el rey. Este proceso, sin embargo, no se hizo contra el rey, sino en su nombre, pero la prolongada ausencia del rey y su actuación en Valençay provocaron, como hemos visto, que se fuera difuminando en cierta medida la referencia al poder real y se acentuara la referencia a la nación.37
* Este texto ha sido elaborado en el marco del Proyecto I+D+I con referencia: HAR2008/04389, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
1 Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes, edic. de Germán Ramírez Aledón, Valencia, Diputación Provincial, 1998, p. 103.
2Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, Imprenta de J. García, 1870 [en adelante citado como DS], sesión del 9-12-1810, I, p. 153.
3 Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes..., op. cit., p. 103, apunta que esa boda la confirmaban «papeles ingleses». Menciona también que el mariscal Soult había brindado en La Línea de la Concepción por la felicidad de este acontecimiento.
4 Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes..., op. cit., pp. 89-90.
5 Javier Lasarte, Las Cortes de Cádiz. Soberanía, separación de poderes, Hacienda, 1810-1811, Madrid, Marcial Pons-universidad Pablo de olavide, 2009, pp. 269-323.
6 DS, sesión del 10-12-1810, I, p. 156.
7Colección de decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, Cádiz, Imprenta Real, 1811, t. I, pp. 43-44.
8 La mención expresa de Portugal quizá fue un reconocimiento de la lucha librada contra el enemigo común por los habitantes de ese reino y, por supuesto, por el ejército británico mandado por Wellington. De esta forma, al tiempo que se reconocía la ayuda exterior, se subrayaba la finalidad nacional y no dinástica de una guerra emprendida por una coalición de naciones contra el «tirano de Europa».
9 Los realistas se fundaron en la doctrina escolástica de la translatio imperii (el origen del poder del príncipe es inmediate a populo et mediate a Deo; en determinas circunstancias la comunidad puede reasumir el poder). Los liberales en el pactismo iusracionalista: antes de la formación del Estado existen individuos en estado de naturaleza, los cuales deciden libremente entrar en la sociedad civil al mismo tiempo que se someten a la autoridad creada por ellos; el Estado es un poder pactado. En ambos casos se entiende que el poder del rey es delegado y finito (Véase Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pp. 62-109).
10 DS, sesión del 30 diciembre 1810, I, p. 267 (intervención de Riesco) y I, p. 263 (García Herreros).
11 Sobre la imagen que se forjaron los españoles de Fernando VII a partir de 1808, véase Emilio La Parra López, «El rey imaginado», en Emilio La Parra López, ed., La imagen del poder. Reyes y regentes en la España del siglo XIX, Madrid, Síntesis, 2011, pp. 29-76.
12 Álvaro Flórez Estrada, Examen imparcial de las disensiones de América con España, de los medios de su reconciliación y de la prosperidad de todas las naciones, en Obras, Madrid, Atlas, BAE, 1958, tomo II, p. 7.
13 No parece descabellado suponer que Flórez Estrada podría referirse incluso al riesgo físico al que se exponía el diputado que hablara del rey en términos negativos, pues podría ser tomado como partidario oculto de los franceses o, lo que aún era peor, por godoyista. Evidentemente estaba muy reciente el recuerdo de los asesinatos en 1808 de capitanes generales y de otras autoridades acusados de alguno de estos cargos o de tibieza a la hora de emprender la lucha.
14 Javier Lasarte, Las Cortes de Cádiz..., op. cit., reproduce varios artículos aparecidos en la prensa antes del debate parlamentario iniciado el 29 de diciembre, que comentaron la proposición de Campany y los rumores del posible matrimonio de Fernando VII con una archiduquesa austriaca: El Patriota en las Cortes del 10-12-1810 (p. 320), El Conciso del 14-12-1810 (p. 313), Tertulia Patriótica de Cádiz del 19-12-1810 (p. 314) y el Semanario Patriótico del 20-12-1810 (p. 276).
15 Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Pamplona, urgoiti, 2008, p. 671.
16 22 de junio de 1808 (Juan Nellerto –Anagrama de Juan Antonio Llorente–, Memorias para la historia de la revolución española, París, 1814, II, pp. 259-260. Carta publicada en Le Moniteur el 8-2-1810).
17 6 de agosto de 1809 (Ibídem, p. 322. Publicada en Le Moniteur el 5-2-1810).
18 21 diciembre 1809 (Ibídem, pp. 323-324. Publicada en Le Moniteur el 5-2-1810).
19 Carta de berthèmy al Ministro de Policía, 6 de abril de 1820 (Ibídem, p. 335; publicada en Le Moniteur el 26-4-1810).
20 Fernando VII a berthèmy, Valençay, 4 abril 1810 (Ibídem, pp. 333-334; publicada en Le Moniteur; también salió en El Español de blanco White, tomo I, p. 118).
21 Ambos informes del Consejo de España e Indias en AHN, Consejos, 17.795, expte. 2.
22 Conde de toreno, Historia del levantamiento..., op. cit., p. 559.
23Correspondance de Napoléon 1er, publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, París, 1865, t. 17, p. 125. Durante algún tiempo, la sobrina de Napoleón en la que se pensó era Zoraida, la hija mayor de su hermano José.
24 Los informes policiales han sido publicados por nicole Gotteri, La police secrète du Premier Empire, Paris, Champion, 1997, I, pp. 378, 474 y 483 respectivamente. Cuando Fernando VII accedió al trono el 19 de marzo de 1808, napoleón no lo reconoció como rey de España, de ahí que la documentación imperial siempre se refiriera a él como «le Prince Ferdinand».
25Correspondance de Napoléon..., op. cit., t. 21, pp. 125 y 222.
26 En la sesión del 29 de diciembre, García Quintana se hizo eco de un rumor muy extendido, según el cual una vez celebrado el matrimonio con la archiduquesa austriaca, Fernando VII regresaría a España con un ejército de 26.000 españoles prisioneros en Francia para apoderarse de Madrid, ayudado por tropas francesas (DS, p. 258). Por más que fuera descabellada la especie, era indudable su impacto en las Cortes, de manera muy acusada entre el público de las galerías, en el que conviene no olvidar abundaban las redactoras de periódicos.
27 DS, sesión del 29 de diciembre de 1810, I, pp. 247-248.
28 Mexía se refiere al Dos de Mayo y a los intentos de los habitantes de Vitoria, el 19 de abril de 1808, de evitar la continuidad del viaje de Fernando VII hasta la frontera francesa. Sobre esto último, véase Emilio La Parra, «Fernando VII: impulso y freno a la sublevación de los españoles contra napoleón», Mélanges de la Casa de Velásquez, num. 38-1 (2008), pp. 39-41.
29 A mi modo de ver, Mexía estaba en lo cierto. Como he intentado demostrar en el trabajo citado en la nota anterior, la decisión de proseguir viaje a bayona, una vez se constató que napoleón no había entrado en España, como inicialmente se pensó, solo es imputable al rey y a su «consejo privado», compuesto por Escoiquiz y los duques del Infantado y de San Carlos.
30 DS, sesión del 29 de diciembre de 1810, I, p. 253.
31 DS, sesión de la noche del 29 de diciembre de 1810, I, p. 256.
32 DS, sesión del 1 de enero de 1811, I, p. 280.
33 Véase Emilio La Parra, «El modelo político de la Constitución de Cádiz en la España del trienio Liberal y en el Portugal vintista», en O Liberalismo nos Açores. Do vintismo à Regeneraçâo. Hangra do Heroísmo, Instituto Açoriano de Cultura, 2008, pp. 373-388.
34 Al iniciar su reinado, Fernando VII dio prioridad a la persecución de Godoy y de sus más próximos, que era el asunto de mayor impacto popular y con más carga demagógica. También suspendió la desamortización emprendida en 1798 y la venta del séptimo de los bienes eclesiásticos autorizada en 1807 por el papa, interrumpió dos importantes planes reformistas de Godoy que habían suscitado reticencias en sectores conservadores (la reforma de la Armada mediante la creación del Almirantazgo y el programa de construcción de canales y caminos), concedió permiso para cazar ciervos y gamos en los cotos reales y suprimió el arbitrio extraordinario del vino.
35 Carmen García Monerris, «El grito antidespótico de unos “patriotas en guerra”», en Rebeca Viguera Ruiz, ed., Dos siglos de historia: actualidad y debate histórico en torno a la Guerra de la independencia (1808-1814), Logroño, Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 2010, p. 252.
36 Ignacio Fernández Sarasola, La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional, Madrid, CEPC, 2011.
37 Richard Hocquellet, La revolución, la política moderna y el individuo. Miradas sobre el proceso revolucionario en España (1808-1835), zaragoza-Cádiz, Prensas Universitarias de zaragoza, Servicio de Publicaciones de la universidad de Cádiz, 2011, pp. 31 y 122-127.