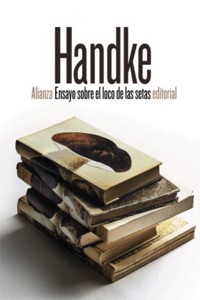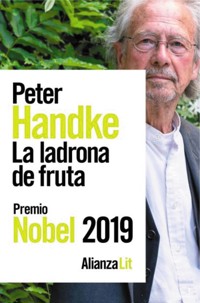Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019 Don Juan encuentra refugio en un albergue deshabitado, próximo a las ruinas del monasterio francés de Port-Royal-des-Champs. Durante su estancia de siete días le confiesa al único habitante de estos parajes, un cocinero desocupado y ávido lector, las peripecias vividas en las siete jornadas anteriores en compañía de un criado. Aventuras con diversas mujeres, unas complacientes, otras vengativas, mantenidas cada día en lugares variopintos: desde el Cáucaso a los Países Bajos, pasando por Oriente Próximo, el norte de África y Escandinavia. En "Don Juan (Contado por él mismo)" Peter Handke reinterpreta de forma novedosa a este clásico arquetipo del engaño y el libertinaje que llegó hasta nuestros días de la mano de autores tan diversos como Tirso de Molina, Zorrilla, Molière o Mozart, entre otros. Nos esboza un Don Juan que fascina a las mujeres, sobre todo con su mirada, pero no es el seductor y libertino de antaño al que estamos acostumbrados. Es un Don Juan aislado, desorientado, atormentado por la pérdida de su hijo, el único ser al que realmente amó. Es un hombre al que hasta la presencia de las mujeres llega a inquietar y que, como un héroe moderno, no encuentra un sentido a la vida. Únicamente la pena y la desesperanza lo acompañan y guían en su agitado deambular por el mundo, como una especie de fantasma que pasea su desesperación a través de los siglos, cargando con el sentimiento de la muerte. Fiel a su divisa, Handke aprovecha las memorias de Don Juan como fuente de reflexión para ahondar en la ambigüedad y las diferentes facetas que muestra el mundo real. Lo hace con su estilo peculiar, a través de retratos y descripciones pormenorizadas de personajes y objetos, especialmente de la naturaleza, buscando el perfil más insólito y preciso, en una historia que, como la de Don Juan, no tiene fin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
Don Juan
(Contado por él mismo)
Traducido del alemán por Eustaquio Barjau
Contenido
Don Juan (Contado por el mismo)
Créditos
«chi son´io tu non saprai»
(Quién soy no vas a saberlo)
DA PONTE / MOZART
Don Juan había estado buscando siempre a alguien que lo escuchara. Un buen día lo encontró en mí. Su historia no me la contó en primera sino en tercera persona. Por lo menos así es como me viene ahora a la mente.
En aquel tiempo, en mi albergue, cerca de lo que queda de Port-Royal-des-Champs, el conjunto monástico de Francia que en el siglo XVII gozó de mayor fama, y a la vez de mala fama, yo cocinaba, a veces sólo para mí. Incluso las tres o cuatro habitaciones destinadas a los huéspedes pasaron a ser entonces parte de la zona en la que yo vivía. Los meses de invierno en los que se anticipaba la primavera los pasaba yo llevando una vida que consistía únicamente en preparar los alimentos, para mi uso propio, y en trabajos de la casa y del jardín, pero fundamentalmente leyendo y de vez en cuando mirando también por una u otra de las ventanas de mi posada, que antes había sido el edificio destinado al portero de Port-Royal-de-los-Campos*.
Además, hacía tiempo ya que yo vivía sin vecinos. Y esto no era por causa mía. Nada mejor que los vecinos y que ser uno mismo vecino. Pero la idea de la vecindad había fracasado, ¿o se había convertido en cosa de otros tiempos? Era de mí, no obstante, de quien venía el fracaso del juego de la oferta y la demanda. Lo que yo ofrecía como fondista y cocinero ya no interesaba a nadie. Había fracasado como hombre de negocios. Sin embargo, desde siempre, en pocas cosas creía yo tanto como en la capacidad que los negocios tienen para juntar a la gente; en el juego social, creador de vida, de la venta y de la compra.
En mayo se puede decir que dejé prácticamente del todo el trabajo en el jardín y casi lo único que hacía era mirar cómo crecían o se secaban las verduras que yo había plantado o sembrado. Lo mismo hacía con los árboles frutales, a los que, al igual que las verduras, había plantado hacía diez años, al hacerme cargo de la casa del portero y de la transformación de ésta en una posada. Una ronda tras otra, de la mañana a la noche, por el huerto incrustado en la meseta de la Île-de-France, para ver las manzanas, las peras, las nueces, y sin mover un solo dedo. Y además, cocinar y preparar platos rápidos para mí mismo en aquellas semanas de primavera era algo que yo hacía casi por costumbre. El jardín asilvestrado parecía recuperarse. Luego, a esto se añadieron plantas nuevas, que daban frutos.
Incluso la lectura me decía cada vez menos cosas. La mañana del día en que Don Juan llegó huyendo tomé la decisión de que, para empezar, lo de los libros se había terminado. Aunque precisamente en aquel momento me encontraba en mitad de la lectura de dos testimonios que fueron proféticos durante largo tiempo, no sólo de la literatura francesa y no sólo del siglo XVII —el escrito en el que Jean Racine defiende a las monjas de Port-Royal y el ataque de Blaise Pascal a los jesuitas, que se oponían a aquéllas—; en un momento dado decidí de repente que ya había leído bastante, por lo menos para un cierto tiempo. ¿Que ya había leído bastante? Más drástico todavía fue el pensamiento mío de aquella mañana: «¡basta de leer!». Y eso que durante toda mi vida había sido un lector empedernido. Cocinero y lector. Qué clase de cocinero. ¿Qué clase de lector? Luego entendí también por qué desde hacía algún tiempo los cuervos graznaban con tanta furia: estaban enfurecidos por el estado del mundo. ¿O por el mío?
La llegada de Don Juan aquella tarde de mayo sustituyó para mí la lectura. Fue más que una mera sustitución. Sólo el hecho de que se tratara de «Don Juan», en lugar de todos los sutiles padres jesuitas, desaparecidos, del siglo XVII, y en lugar también, digamos, de Lucien Leuwen y Raskolnikoff, o de un Mijnheer Pepperkorn, un Señor Buendía y un Comisario Maigret, lo sentía yo como una bocanada de aire liberadora. Al mismo tiempo, a mí la llegada de Don Juan me deparaba literalmente la ampliación de mi espacio interior, la supresión de mis fronteras, algo que normalmente sólo lo conseguía la lectura, una lectura tan feliz como llena de excitación (y sobresaltada). Hubiera podido ser también Gawein, Lancelot o Feirefiz, el de la piel moteada, el medio hermano de Parsifal —¡éste desde luego no!—. O quizás también el príncipe Myshkin. Pero vino Don Juan. Y por otra parte, él tenía no poco de los héroes o vagabundos de la Edad Media que acabo de mencionar.
¿Llegó? ¿Apareció? Más bien se precipitó y, dando una voltereta por encima del muro, del cual la fachada del albergue que da a la calle formaba parte, entró en mi jardín. Era realmente un hermoso día. El cielo, después de una mañana gris y turbia, como ocurre tan a menudo sobre la Île-de-France, se había despejado y ahora parecía empeñado en seguir despejándose, y se despejaba y se despejaba. El silencio de las primeras horas de la tarde era, sin duda, engañoso como siempre. Sin embargo, en aquel momento por lo menos, era lo que dominaba; y actuaba. Mucho antes de que Don Juan entrara en mi campo de visión se oía su jadear. De niño, en el campo, en cierta ocasión viví la experiencia de un muchacho, un campesino, o lo que fuera, que huía de los gendarmes. Pasó por delante de mí escapando montaña arriba por un sendero, y en aquel momento de sus perseguidores lo único que se oía eran sus gritos de «¡alto!». Todavía hoy estoy viendo delante de mí la cara del perseguido, roja, hinchada, y su cuerpo, como arrugado y encogido, con unos brazos muy largos en comparación con éste, que se bambolean al lado. Pero lo que me persigue con más fuerza es lo que de él me ha quedado en los oídos. Era más que un jadear y menos que un jadear. Era más que un silbido y menos que un silbido lo que le salía de los bronquios. Además, no se podía hablar de pulmones o de bronquios. El sonido que tengo en los oídos resuena o se esparce saliendo de todo el ser humano, y no, como si dijéramos, del interior de éste, sino de su superficie, de su exterior, de cada uno de los puntos de la piel o de los poros. Y aquél no viene sólo de un ser humano determinado, sino de una pluralidad, de muchos, de una multitud, y no sólo en relación con los perseguidores, que se veía que se iban acercando cada vez más a él, sino también en relación con las cosas del entorno, de la naturaleza, del campo, que estaban calladas. Este zumbido y esta vibración, por mucho que salga del acosado, y además desde el último de los agujeros, ha seguido teniendo para mí algo de prepotente, como una especie de violencia radical.
Del mismo modo como yo oía la respiración de Don Juan, lejos, en el horizonte, y al mismo tiempo muy cerca, en los oídos, tenía en aquel momento delante de mí al fugitivo de aquella ocasión. Los gritos de los gendarmes de entonces eran sustituidos por los ruidos de una moto. Daba aullidos rítmicos, según le iban dando gas, y parecía que, a campo traviesa, sin detenerse, se estaba acercando cada vez más al jardín, de un modo distinto a lo que ocurría con la respiración, que en seguida llenó éste, y lo seguía llenando.
En un punto, el viejo muro estaba un poco desconchado, y allí había una especie de brecha que yo había dejado así a propósito. A través de ella, Don Juan irrumpió en mi hacienda atropelladamente. Pero antes, entrando a gran velocidad, se le había anticipado una especie de pica o de lanza. Describiendo un arco, el arma llegó por el aire y se clavó en la tierra a mis pies. El gato, que estaba tumbado al lado, abrió un poco los ojos, por un momento, y luego siguió durmiendo, y un gorrión—¿qué otro pájaro si no hubiera sido capaz de hacer esto?— se posó sobre la lanza, que seguía balanceándose, e hizo que ésta siguiera con su balanceo. La lanza en realidad era sólo un palo de avellano al que en la parte delantera le habían sacado punta, un poco sólo, un palo como los que puede uno cortar en todas partes en los bosques que rodean Port-Royal.
Aquel que en ese tiempo había sido perseguido por la gendarmería rural había pasado por delante de mí sin verme. Carente de mirada, con las pupilas empalidecidas, blancas, en la cara roja, inflamada, como las de un pescado cocido; había pasado por delante de mí, el niño, golpeando la tierra con los pies (si es que hay un pataleo de la fuerza, éste era el de la última). El Don Juan en fuga, en cambio, me vio. Así que su cuerpo, con la cabeza y los hombros delante, entró volando por la brecha, de un modo no distinto de cómo lo hizo el palo, él me tuvo en su mirada, claro y grande. Y aunque los dos nos encontrábamos el uno con el otro por primera vez en aquel mismo momento, este intruso apareció ante mí como alguien conocido y familiar. Yo lo sabía, incluso sin que él necesitara presentarse —algo que él de todos modos no hubiera estado en situación de hacer; su respiración era un único, extraño canto—: yo tenía delante de mí a Don Juan; y no a «un» Don Juan, no; a él, a Don Juan.
En mi vida, no a menudo pero sí de un modo reiterado, seres absolutamente extraños como éste me han parecido conocidos y familiares al verlos por primera vez, y esta familiaridad ha continuado, sin necesidad de que ésta, en ese conocimiento, tuviera que profundizarse de un modo expreso. Con aquélla se podía hacer algo. Mientras que las veces anteriores (demasiado pocas) el que siempre era otro se había convertido en alguien que me era conocido y familiar, para mí, al aparecer Don Juan, ocurrió exactamente lo contrario: la primera mirada vino de él, y al momento, para la historia de la que él debía liberarse, él hizo el papel del ser conocido y familiar, ella estaba pensada para mí.
Y, sin embargo, había algo en común entre el perseguido de hacía mucho, mucho tiempo, y el Don Juan de ahora. Ambos daban una imagen de lo festivo. En realidad, en aquella ocasión, en aquel país, en aquel estado dominical, era el muchacho jadeante que había llegado corriendo a trompicones aquel en el que la población del campo se vestía de un modo bastante uniforme para ir a la iglesia. Y el Don Juan de hoy, en su fuga, iba igualmente vestido con un traje de fiesta, aunque con uno especial, como si se adecuara al aire azul de mayo. Además de esto, la fuga de ahora, desde ella misma, irradiaba una especie de carácter de día festivo. Sólo que la irradiación en torno a Don Juan venía de él mismo; la irradiación en torno al muchacho, en cambio, sí, ¿de dónde? Como fuera, de él, de su persona, no había nada que irradiara, nada de nada.
¿Se había quedado atascada la moto de los perseguidores en el fondo del valle del Rhodon, que en algunas partes, incluso ahora, es todavía un valle pantanoso? El ruido del motor llegaba siempre del mismo sitio. El vehículo zumbaba de una forma regular, casi pacífica, a distancia. Don Juan y yo nos colocamos junto al hueco del muro y mirábamos los dos la región. Medio tapada por el bosque de la orilla había una pareja, sentada en la moto, que justo en aquel momento daba la vuelta y, describiendo lentamente un arco, salía por entre los alisos y los abedules. Seguía vigente por lo visto la condición de zona de asilo de lo que en tiempos habían sido los terrenos del monasterio de Port-Royal-de-los-Campos. Por de pronto, el que pisaba estos terrenos, por grandes que fueran los crímenes que hubiera cometido, no corría peligro. Además, por el modo de mirar de la pareja, se veía esto: este Don Juan no era aquel a quien ellos habían perseguido. Aquel a quien querían matar era otro. De los dos, la mujer sobre todo estaba confundida. El hombre hacía señas a Don Juan, al final incluso de un modo amistoso.
Como correspondía a una pareja de motoristas de hoy y/o a una pareja clásica que va montada en este vehículo, iban vestidos los dos de cuero, de cuero negro, y además llevaban cascos que se parecían el uno al otro como sólo ocurre con los cascos. Se entiende también que a la mujer que estaba sentada detrás, que evidentemente era joven, le salían los cabellos por debajo del casco y revoloteaban al viento, y que los cabellos, de un modo u otro, eran rubios. Los dos, hombre y mujer, avanzando con la moto, tenían algo de hermanos, incluso de gemelos. En contra de esto, sin embargo, estaba el modo cómo la mujer, desde atrás, tenía cogido por la cintura al hombre y el hecho de que el cuero, como se veía claramente, se pegara completamente a los cuerpos desnudos. Los dos se lo habían echado encima a toda prisa; todos los botones, los cierres y las cremalleras estaban abiertos, y lo que del traje podía abrirse se abría más o menos. Había hojas, briznas de hierba, restos de conchas de caracoles (junto con restos de caracoles), y estaban pegadas unas pinochas en la espalda medio desnuda del hombre, sólo en la de él. Los omóplatos de la joven se veían de una blancura inmaculada. Todo lo más, veíamos ahora cómo una semilla de álamo, panzuda, colgaba por unos momentos de aquéllos, y luego salía volando por el aire. Allí no había ningún hermano ni ninguna hermana que hubieran salido corriendo para detener a Don Juan y aniquilarle. Me producía extrañeza ver las pinochas en la espalda del conductor, incrustadas profundamente en su piel. En toda la región de Port-Royal sólo había árboles de hoja caduca.
El rostro de Don Juan, bastante ancho y plano, siguió estando un buen rato cubierto de pequeñas manchas y para mí representaba la imagen viva de Feirefiz, tal como yo, leyendo a Chrétien de Troyes, me había imaginado de un modo plástico al medio hermano de Parsifal, engendrado con una «mora». Sólo que Don Juan no se mostraba con motas blancas y negras, como su predecesor, sino con motas rojiblancas, rojo oscuro y blancas. Ocurría también que este dibujo se limitaba al rostro y no se extendía por todo el cuerpo, como era el caso en mi Feirefiz. El cuello estaba libre ya de aquel dibujo. Como un tablero de ajedrez, así era ante mis ojos la superficie del rostro, de piel roja. Grandes, y en modo alguno enturbiados por la fuga, y tampoco con expresión de desagrado, los ojos. Que lo mirara como a alguien real, como nada puede serlo tanto, me decía mientras volvía a cerrar la navaja que llevaba en la mano. Y luego me hizo saber que tenía hambre. Sudado como estaba y después de que el sudor se hubo secado, de lo que tenía ganas no era de beber sino de comer. Y yo, el cocinero, al ir a prepararle algo inmediatamente, lo comprendí. ¡Y había que ver hasta qué punto era real este hombre! Ya no sé en qué lengua se dirigió a mí Don Juan aquella tarde de mayo, junto a las ruinas de Port-Royal-de-los-Campos. Como fuera: lo entendí, de un modo u otro.
Los viejos muebles del jardín yo los había arrumbado en un ángulo del muro y los había dejado allí a propósito para que se oxidaran. De modo que ahora le llevé al huésped una silla de la cocina. Él se dirigió a ella andando hacia atrás. En este primer día de la semana, mientras Don Juan se quedaba conmigo, pensé todavía que este modo de andar hacia atrás le servía para que no se le escapara ningún peligro ni ninguna amenaza. Pero ahora ya me di cuenta de que al andar así él no tenía en absoluto una mirada inquisitiva. Es verdad que me pareció despierto, pero no vigilante. Además, no miraba ni a la derecha ni a la izquierda, ni por encima del hombro, sino que su cabeza, mientras se movía hacia atrás, señalaba continuamente al frente, a la dirección de la que había venido corriendo. Por lo demás, tratándose de alguien como Don Juan, yo hubiera esperado que esta dirección fuera o el oeste, con los palacios de Normandía y los monasterios de Chartres y en torno a Chartres, que seguían comerciando, o más bien el este, con lo que fue residencia del Rey Sol de Versalles, no muy lejos, y sobre todo con París, no mucho más lejos. Pero corriendo a toda prisa, lanzado, metiéndose en el valle del Rhodon, atravesando los campos, había venido del norte, donde estaban las ciudades nuevas de la Île-de-France, con un bloque de viviendas tras otro, en el centro casi exclusivamente edificios de oficinas; la más cercana de estas ciudades se llamaba Saint-Quentin-en-Yvelines. Por otra parte, la pareja motorizada vestida de cuero estaba en concordancia con esta dirección. ¿Y no había por lo menos una conífera entre la Ville Nouvelle y las ruinas de la vieja abadía de aquí, una conífera especial: el cedro que se levantaba solo en un extremo de lo que quedaba del bosque? ¿La planta más grande y poderosa de todo el paisaje?