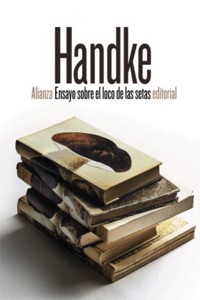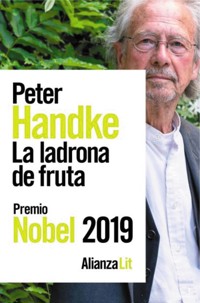
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
La última y esperada novela del Premio Nobel de Literatura 2019 Alexia, a la que todos llaman «la ladrona de fruta», va a emprender una «Expedición-de-una-sola-mujer» por la Picardía francesa en busca de su madre. Antes de partir, su padre le da algunos consejos para el camino. Pero el relato no se inicia con Alexia, sino con el narrador, que parte un día de agosto de la «bahía de nadie»: ¿para qué?, ¿para observar a «la ladrona de fruta»?, ¿para acompañarla en silencio? No: para dar fe de sus experiencias y aventuras en su viaje iniciático. "La ladrona de frutas" es Peter Handke en estado puro; la «Última epopeya» según su propia definición. Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019, es todo un clásico contemporáneo de la literatura en lengua alemana. Sus libros, traducidos a más de 35 idiomas, han sido publicados en Alianza Editorial desde 1976. En 2017 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares. "Como todas las obras de Handke, "La ladrona de fruta" es un libro muy singular, uno que es consciente de su singularidad. Hay en él cosas maravillosas y extrañas y, como no podía ser de otro modo en un Perceval moderno, algunas heridas que la narración no puede sanar, sino a lo sumo cubrir." Die Literarische Welt "Este libro es un regalo, un nuevo hito en la obra de uno de los autores más grandes de nuestro tiempo ." WDR
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
La ladrona de frutaoViaje de ida al interior del país
Traducido del alemán por Anna Montané Forasté
Índice
La ladrona de fruta o Viaje de ida al interior del país
Nota de la traductora
Créditos
VIAJE DE IDA AL INTERIOR DEL PAÍS
La Gare Saint-Lazare – Los dos clochards en los márgenes de las vías de Picardía – Los pasajeros chinos del barco fluvial – El campanario de Courdimanche – El faisán entre los árboles de la ribera – El gato en la jungla de la ribera – La pareja del Café de l’Univers – Los peregrinos silenciosos – La maestra de pueblo – El director de albergue – La meseta de Vexin – La cartera – El dibujante de las afueras de la ciudad – Un partido de fútbol – La colonia de barracones de los trabajadores – Un discurso solemne
Man gesach den liehten summerin sô maniger varwe nie(Nunca habían visto el luminoso veranoen tan variados colores)
Wolfram von Eschenbach, Willehalm
Y si alguien te obliga a ir con él una milla, ve con él dos.
Mateo, 5: 41
Nadie al borde del camino dio fuego;y en el encuentro, luz.
Fritz Schwegler von Breech
Esta historia comenzó en uno de aquellos días de pleno verano en que uno anda descalzo por la hierba y por primera vez en el año es picado por una abeja. Al menos eso es lo que siempre me ha pasado a mí. Y ahora sé que esos días de la primera y a menudo única picadura del año, por lo general, coinciden con el abrirse de las flores blancas del trébol, del que crece a ras del suelo, en el que las abejas retozan medio escondidas.
Era un día soleado, también eso como siempre, de principios de agosto, pero, en todo caso bien entrada la mañana, aún no hacía calor, y en lo alto, y cada vez más en lo alto, el cielo azuleaba constante. Apenas había una nube, y si se formaba alguna: se disolvía de nuevo. Una brisa suave, que daba alas, soplaba, como suele ocurrir en verano, desde el oeste —en la imaginación, desde el Atlántico— refrescando la bahía de nadie. No había rocío que secar. Igual que desde hacía ya más de una semana, al vagar temprano por el jardín, tampoco se había notado humedad bajo las plantas desnudas de los pies y, menos aún, entre los dedos.
Se dice que las abejas, a diferencia de las avispas, al picar, pierden el aguijón y que, por eso, a causa de la picadura, tienen que morir. En todos los años anteriores, pocas veces me habían picado —casi siempre en el pie desnudo— sin que yo mismo lo presenciara, por lo menos si tenía en cuenta el arpón de tres puntas, tan diminuto como poderoso, que parecía desgarrado de la carne interior de la abeja y alrededor del cual se hinchaba algo inconsistente y gelatinoso, las entrañas del insecto; a la vista estaba, además, un ser combándose, temblando, tiritando, cuyas alas perdían fuerza.
Pero aquel día de la picadura en el que la historia de la ladrona de fruta tomó forma, la abeja que me picó a mí, el descalzo, no sucumbió. Aunque se trataba de una abeja del tamaño de un guisante, peluda, lanosa, con los consabidos colores y franjas de las abejas, al picar no perdió ningún aguijón y, después de la picadura, una picadura de abeja como pocas —tan repentina como intensa—, se elevó zumbando, dándose un impulso, no solo como si no hubiese ocurrido nada, sino como si, además, en virtud de su acción, hubiese recuperado nuevas fuerzas.
A mí la picadura me pareció bien, y no únicamente porque la abeja había sobrevivido. Hubo además otras razones. En primer lugar, se decía que las picaduras de abeja, de nuevo supuestamente a diferencia de las de las avispas o de los avispones, eran buenas para la salud, para aliviar los dolores reumáticos, para fortalecer la circulación sanguínea o para lo que fuera, y, ahora, una picadura así —otra vez una de mis imaginaciones— me reanimaría al menos durante un rato los dedos de los pies, que de año en año tenía más débiles e insensibles, prácticamente entumecidos; por una fantasía o imaginación similar, arrancaba yo las ortigas con las manos descubiertas, a menudo ramos enteros, tanto del jardín de la bahía de nadie como de las terrazas de la lejana finca de Picardía —aquí, suelo de loess; allí, calcáreo—.
Di la bienvenida a la picadura por una segunda razón. Me la tomé como una señal. ¿Una buena señal?, ¿una mala? Ni buena ni mala y en absoluto funesta, simplemente una señal. La picadura dio la señal de partida. Es hora de que te pongas en camino. Aléjate del jardín y de la región. Vete. Ha llegado el momento de marchar.
¿Pero necesitaba yo esta suerte de señales? Aquel día, en aquel entonces: sí, y aunque de nuevo sea solo una imaginación o una ensoñación de un día de verano.
Ordené lo que se tenía que ordenar en la casa y el jardín, también dejé expresamente esto y lo otro donde se hallara o reposara, planché las dos o tres camisas viejas a las que tenía más apego —apenas se habían secado en la hierba—, hice el equipaje, cogí las llaves de la casa de campo, mucho más pesadas que las de la casa de las afueras de la ciudad. Y no era la primera vez que, poco antes de salir, al atarme los cordones de las botas de caña corta, se me rompía un cordón, no encontraba de ninguna manera las parejas de los calcetines, me pasaban por las manos tres docenas de mapas detallados sin que apareciera el que me interesaba; la diferencia esta vez fue que se me rompieron los dos cordones de los zapatos —durante el cuarto de hora previo que tardé en desanudarlos se me rompió la uña de un pulgar—, que al final hice pares con los calcetines desparejados —prácticamente sólo de esos— y que de repente me pareció bien ponerme en camino sin tener ni un mapa.
De repente también me liberé de la falta de tiempo en la que había quedado atrapado, una falta de tiempo infundada que me invadía siempre, no solo en las horas previas a la partida, por lo general, entonces, me cortaba sobre todo la respiración y, en la hora antes de salir, era casi mortífera. Ni una hora más. ¿Libro de la Vida? Libro en blanco. Se acabó el sueño. Se acabó el juego.
Pero ahora, de manera inesperada: la falta de tiempo se había esfumado, no tenía objeto. Todo el tiempo del mundo tenía yo de repente. Viejo como era: más tiempo que nunca. Y el Libro de la Vida: abierto y, a la vez, bien sujeto; las páginas, en especial las páginas en blanco, resplandeciendo al viento del mundo, de esta Tierra, del aquí. Sí, por fin conseguiría ver a mi ladrona de fruta; hoy no, mañana tampoco, pero pronto, muy pronto, y la vería como una persona, entera, y no meramente en los quiméricos fragmentos que, durante todos los años anteriores, por lo general, entre la multitud y, además, siempre solo de lejos, habían aparecido ante mis ojos envejecidos infundiéndome otra vez nuevos ánimos. ¿Una última vez?
¿Es que has olvidado que eso de hablar de una «última vez» no se hace, tan poco como de una «última copa»? O si se habla de ello, entonces como aquel niño que, después de que le hayan dejado que juegue «¡una última vez!» (pongamos que con el columpio o el balancín), grita: «¡Una última vez!», y luego: «¡Una última vez!». ¿Grita? ¡Vocea! ¿Pero eso no lo has dicho tú a menudo? Sí, pero en otro país. Y eso qué más da.
Aquel día de verano no me llevé ni un libro, incluso retiré el que tenía en la mesa y todavía había estado leyendo por la mañana, una historia medieval de una joven que, para afearse y así librarse de los hombres que la perseguían, se había cortado las dos manos. (¿Uno mismo se cortaba ambas manos? ¿Cosas así solo pasaban en las historias medievales?) En casa dejé también mis cuadernos de notas y libretas, los guardé, los escondí como para mí mismo, aceptando que ya no los encontraría, al menos no en el tiempo venidero, prohibiéndome servirme de ellos.
Antes de ponerme en camino me senté —el petate a mis pies— en una silla aislada, más bien un taburete, en medio del jardín, a distancia de los árboles y, sobre todo, lejos de las mesas, de la mesa de debajo del saúco, de la de debajo del tilo, de la de debajo de los manzanos, que era la más grande o, en todo caso, la más ancha. En mi imaginación, sentado así, ocioso, razonablemente erguido, una pierna sobre la otra, con el sombrero de paja para los viajes bien calado, yo encarnaba aquel jardinero llamado «Vallier» (o como sea que se llame) que Paul Cézanne pintó y dibujó una y otra vez hacia el final de su vida, en especial en 1906, año de su fallecimiento. En todos esos cuadros, «el jardinero Vaillier» apenas muestra una cara, y no solo por el sombrero que le ensombrece la frente, o, si acaso, una cara, imagino yo, sin ojos, y también la nariz y la boca están como borradas. De la cara del que está ahí sentado, ahora sólo tengo presente una silueta. Pero qué silueta. Un contorno gracias al cual la superficie casi vacía de la cara encarna, expresa y emite algo que va más allá de lo que jamás podría llegar a comunicar el dibujo fiel hasta el detalle de una fisionomía o, por lo menos, es y transmite algo diferente, algo por completo diferente, una variante radicalmente distinta. Una posible traducción del nombre de aquel jardinero, que yo he modificado de «Vallier» a «Vaillant», ¿no sería «el vigilante»?, mejor dicho, ¿«el que presta atención»?, ¿«el que vela»? o, simplemente, ¿«el despierto»? Y eso, junto con los órganos de los sentidos semidesaparecidos, orejas, nariz, boca y, sobre todo, los ojos como borrados, ¿no se ajustaría a todos los retratos del jardinero Vaillier?
Sentado así, despierto, a la vez que como en un sueño, en otro sueño, de pronto vino volando una voz hasta muy cerca de mi oído —más cerca, imposible—. Era la voz de la ladrona de fruta, una voz interrogante, tan suave como decidida —imposible que fuera más suave y decidida—. ¿Y qué me preguntó? Si lo recuerdo bien (porque de nuestra historia ya hace mucho tiempo), nada que de alguna manera fuera especial, algo como «¿qué tal?», «¿cuándo te marchas?». (O no, ahora me viene a la memoria.) Me preguntó: «¿Qué le pasa, señor?, ¿qué es lo que le preocupa de ese modo?, Qu’est-ce qu’il vous manque, monsieur?, c’est quoi, souci?». Y esta resultó ser la única vez en la historia que la ladrona de fruta, en persona, me dirigió la palabra. (Por cierto, ¿cómo pude pensar que esta primera y única vez ella me tuteara?) Lo especial fue únicamente su voz, una voz de las que hoy en día son raras, o quizá hayan sido una rareza siempre, una voz llena de cuidado, sin un tono extra de preocupación y, sobre todo, una voz, la voz, de la paciencia, de la paciencia como atributo y también, aún de manera más intensa, como actividad, como un permanente estar activo en el sentido de «tener paciencia», también de «soportar»: «yo tengo paciencia y te soporto, le soporto, la soporto; soporto a quien sea o lo que sea, sin distinción y, sí, sin cesar». Una voz así nunca en la vida modularía de otro modo y menos aún se cambiaría en otra espantosamente distinta —como me parece que es el caso de la mayoría de las voces humanas (la mía incluida) y, de forma más acentuada, de las voces femeninas—. Pero esa voz estaba en permanente peligro de enmudecer, y quizá —¡Dios no lo quiera!, ¡vosotros, poderes, acudid en ayuda de mi ladrona de fruta!— para siempre. Al cabo de los años —su voz todavía en mi oído— pienso que le encaja aquello que respondió un actor cuando en una entrevista le preguntaron cómo le ayudaba la voz a interpretar la historia que le correspondía en una película. Notaba, dijo, y no sólo en sí mismo, si una escena o la historia entera tenía «el tono adecuado», y le ocurría que valoraba la veracidad de una escena, incluso de la película, no a partir de lo que veía, sino de lo que escuchaba. Dicho lo cual el actor añadió riendo, cosa que por un momento hizo que me pusiera en su lugar: «Y por lo general tengo un oído muy fino, eso lo he heredado de mi madre».
Era mediodía, el mediodía que quizá sólo es posible durante la primera semana de agosto. Parecía que todos los vecinos de los alrededores hubieran desaparecido, y no desde ayer. Era como si se hubieran mudado no solo para pasar el verano en sus segundas residencias o chalés de las provincias francesas o de otros lugares. Yo me imaginaba que se habían mudado definitivamente, más lejos que lejos, muy lejos de Francia, que habían regresado a la tierra de sus antepasados, a Grecia, al Portugal transmontano, a la pampa argentina, al mar del Japón, a la meseta española y, sobre todo, a las estepas rusas. Sus casas y cabañas de la bahía de nadie estaban todas vacías y, a diferencia de los veranos anteriores, durante los días y noches previos a mi partida no había saltado ni una alarma, tampoco de los pocos coches sin motor, averiados, que llevaban mucho tiempo ahí aparcados.
Durante toda la mañana, también muy temprano, ya había reinado un silencio que con el paso de las horas se extendía más allá de las fronteras o los márgenes de la región de la bahía; los episódicos graznidos de los cuervos, por lo general de tres tiempos, no lo interrumpían tanto como quizá incluso propagaban. Pero ahora, al mediodía, envuelto por un soplo sin viento, inaudible y tampoco visible en el follaje de verano o, más bien, por un flujo de aire adicional, que no una corriente, por una entrada de aire que externamente no se notaba en la piel, ni en los brazos ni en las sienes —no se movía ni una hoja, ni siquiera las hojas del tilo que son más ligeras—, el silencio extendido por toda la región descendió sobre el paisaje terrestre, y lo hizo de una vez, con una sacudida tan suave como poderosa; y, acontecimiento único que tenía lugar todos los veranos durante solo un momento: el paisaje, ya antes rodeado de silencio, bajó o se hundió con la ayuda de la entrada de silencio que repentinamente descendió desde las alturas del cielo; y, sin embargo, continuó siendo la superficie terrestre de siempre, encorvada, arqueada, sustentante. Eso sucedió más allá de lo audible, de lo visible, de lo perceptible. Y, no obstante, fue evidente.
Hundirme en la tierra había sido desde siempre uno de mis sueños diurnos. Y hasta ahora cada verano se había cumplido durante un momento, un único momento, al menos durante los más de veinticinco años de existencia que llevaba yo en uno y el mismo lugar.
Así que también aquel día, en la hora precedente a mi partida hacia el departamento de Oise, por un momento, el momento largamente esperado, había descendido en el silencio general el silencio adicional. Eso había sucedido como siempre. Y, sin embargo, algunas cosas no eran como siempre, para nada.
Como siempre, al dirigir luego la mirada hacia el cielo, vi que con las alas extendidas en forma de hoz daba vueltas sobre mí el águila que hasta ahora, fiel, había sido siempre la imagen viva de aquel momento y que, como su continuación, se acercaba silenciosa. En mi imaginación era la misma ave rapaz que, año tras año, se había elevado desde el coto que compartía con halcones, gavilanes, y también buitres y lechuzas, en el bosque de Rambouillet, en el oeste, y, ahora, en su ruta aérea hacia el este, hacia las afueras de París, y regreso, volaba en espirales sobre la bahía del silencio. Como siempre, identifiqué también con un águila el ave que dibujaba sobre mi cabeza unos círculos que parecían hechos aposta para esta región concreta, aunque quizá solo se tratara —¿por qué «solo»?— de un gavilán o de un milano. Como siempre, decidí yo: águila. «¡Hola, águila! ¡Oye, tú! ¿Qué tal? Que-ce-que tu deviens?»
Que el águila volara tan bajo, esto no era como siempre. Nunca la había visto dar vueltas tan cerca de las copas de los árboles y los tejados de las casas. Todos los años, incluso las golondrinas, por alto que volaran en el azul del cielo, planeaban varias unidades de volumen por debajo del águila. Pero esta vez las golondrinas dibujaban sus órbitas por encima de ella, y vi —esto tampoco era como siempre— que, más que dibujar órbitas, iban y volvían disparadas, cruzaban en todas direcciones el cielo azul a menos altura de lo habitual, justo por encima del águila.
Es cierto que los alrededores se hundieron como siempre lo habían hecho todos estos años que llevaba yo aquí. Pero, esta vez, el suelo y el subsuelo no permanecieron firmes y arqueados. Por momentos, en lugar de la hermosa depresión o concavidad de siempre —y yo hundiéndome en ella—, presencié cómo la región se derrumbaba y se desplomaba amenazadoramente, y no me amenazaba solo a mí.
Aquel día, el silencio soñado se abalanzó sobre mí, aunque, efectivamente, solo durante un segundo, como la onda expansiva de una catástrofe de alcance mundial. Y por un momento tuve también claros los motivos, no eran imaginados —eran tangibles, sólidos, innegables—: semejante hundimiento de los alrededores, el silencio de ahora, ese silencio, en lugar de dar ánimos, amenazaba y lamentaba; era un silencio amenazante, un silencio horroroso y mortal a la par: horrorosamente silencioso, horrorosamente paralizante.
Ese silencio expresaba aquello que la historia de los últimos meses y años, brutalmente agudizado, ahora, en la segunda década del pongamos que tercer milenio, había infligido a la gente, no solo en Francia, allí, no obstante, de manera concentrada. Y tampoco eso en aquel momento era audible, ni visible ni palpable, pero, sin embargo, era evidente, evidente de otro modo. A mí me parecía que todas aquellas mariposas blancas que zigzagueaban cada una por su cuenta de un extremo al otro del silencioso jardín también se precipitaban. Y luego: tras el seto de aligustre, en el jardín vecino, un grito que me impactó como un grito mortal.
Pero no: ¡fuera la muerte! Nada de muertes aquí: el grito procedía de la joven vecina que, sentada sin decir ni pío en un sillón de mimbre, se había pinchado el dedo con la aguja de bordar. Unas semanas atrás —entonces el aligustre aún estaba floreciendo y olía como solo lo hace el aligustre—, yo la había visto sentada del mismo modo a través del follaje, más que verla claramente delineada, la había adivinado con un vestido claro que le llegaba hasta los tobillos y se le tensaba sobre el vientre abultado de un embarazo ya avanzado. Desde entonces, ni rastro de ella, hasta el grito de ahora, seguido de una risa, como si la joven se riera de haber gritado por un dolor tan insignificante.
Y ahora, al grito le sucedió un lloriqueo o, más bien, un llanto, como solo es el llanto de un recién nacido cuando es despertado de su sueño de bebé por el grito de dolor de la madre. ¡Buena noticia! El llanto me gustó. Lástima que apenas durara. La joven madre dio el pecho, o lo que fuera, al bebé. Silencio detrás del seto. Me hubiese gustado seguir escuchando el gimoteo, aunque sonara muy débil, como si viniera de una gruta. ¡Hasta el próximo pinchazo en el dedo, jeunebrodeuse, mañana a la misma hora! Solo que, al día siguiente, yo ya estaría en otra parte.
¿Nada era como siempre aquel día de verano? Tonterías: era como siempre. ¿Todo? Todo. ¡Todo era como siempre! ¿Quién dijo eso? Yo. Yo lo decidí. Yo lo establecí así. Declaré que era como siempre. ¿Signo de exclamación? Punto. Cuando luego espié a través del seto, mi mirada topó con un único gran ojo, el del bebé, que me la devolvía sin parpadear, y yo intenté imitarle.
Del mismo modo que, en un día así, siempre me picaba una abeja por primera vez en el año, así, del mismo modo, simili modo, en lugar de las grandes mariposas blancuzcas que parecía que se precipitaran desde lo alto del espacio aéreo, acudió, fiable como siempre, la pareja de mariposas a las que yo llamaba «las mariposas balcánicas». Habían recibido este nombre porque la particularidad, el fenómeno que mostraba su vuelo en pareja, en su día —de eso ya hace mucho tiempo—, lo había presenciado yo por primera vez durante una excursión por la campiña balcánica. Pero quizá también la insignificancia de los bichitos, cuando se desplazaban balanceándose o, sencillamente, reposaban inmóviles sobre la hierba enmarañada, en la que apenas se los distinguía, contribuyó a que el nombre arraigara en mí.
Sí, como siempre danzaba aquí, por primera vez en este año, una de esas parejas balcánicas, una mariposa alrededor de la otra. Y, como siempre, su danza mostraba aquella particularidad que al menos yo no he observado en ninguna otra pareja de mariposas. Era esta una danza, arriba y abajo, de un lado a otro, y, aun así, cada vez, durante un lapso de tiempo (después la danza seguía igual en otro lugar), bastante fija en un lugar, en el cual las dos mariposas, uniéndose en remolino, formaban una figura triple. Por más que uno se desojara intentando distinguir en esta tríada lo que ya se sabía de antemano —que, en realidad, se trataba de dos mariposas danzando una alrededor de la otra—, era imposible: seguían siendo tres, inseparables. Y de nada servía que, como ahora, yo me levantara del taburete para, de igual a igual, con la pareja de danza a la altura de los ojos, descubrir el secreto del fenómeno: justo enfrente de mí, apenas a un palmo de distancia de mis ojos, las dos revoloteaban una alrededor de la otra, se metían una dentro de la otra como si fueran tres, y no había manera de desembrollarlas; con una manotada, quizá podías separarlas momentáneamente en solo dos, incluso desunirlas, individualizarlas, pero, al cabo de un momento, volvían a remolinear por los aires como un grupo de tres.
Pero ¿por qué separarlas? ¿Por qué querer verlas tal como eran en realidad, como un simple par? ¡Ay, tiempo! Tiempo en abundancia.
Me senté y seguí observando la pareja de mariposas. ¡Oh, cómo resplandecía cada vez la conversión en tres de las dos danzando! Dobar dan, balkanci. ¡Eh, vosotras! ¿Qué será de vosotras? Srećan put. Y a propósito: por primera vez, me llamó la atención lo mucho que la danza de la pareja, con sus permanentes y rapidísimos cambios de lugar, se asemejaba al trile, aquel juego tan popular en todas las aceras balcánicas. ¿Estafa? ¿Engaño? Al respecto, de nuevo: y qué más da. Sve dobro. Os deseo lo mejor.
Ahora, ¡arriba! Antes aún, la habitual ronda de despedida alrededor de la casa, por el jardín, de vez en cuando también caminando marcha atrás. ¿Habitual? Esta vez mi ronda no tuvo nada de habitual. O: di la vuelta alrededor de la casa como tantas veces había hecho cuando pensaba ausentarme por algún tiempo. Sin embargo, mi sentimiento fue otro, uno que hasta entonces nunca se había instalado en mí de aquel modo: un dolor de la despedida, que, por otra parte, era el de tantas otras veces, pero intensificado hasta un para siempre.
Ni un árbol, al menos ni un árbol frutal que no hubiera sido plantado con mis propias manos. (Más bien torpemente —y qué más da—: casi hasta donde alcanzaba mi memoria, «¡torpe!» era la palabra que más a menudo me venía a la mente para hablarme a mí mismo, y no sólo en referencia a mis intentos con los trabajos manuales.) Como de costumbre conté las pocas nueces del nogal, que había crecido torcido, con la inextinguible esperanza de que, junto a las cuatro nueces detectadas entre las hojas, por fin se dignaría a mostrarse la quinta nuez, hasta el día de hoy oculta. De eso nada. Incluso la cuarta resultó ilocalizable. Cuando menos el pequeño peral, en parte gracias a su follaje escaso y prematuramente retorcido, ostentaba completo sus seis peras originarias; parecía incluso que durante la noche hubieran crecido y aumentado sensiblemente de volumen hasta adquirir la forma típica de las peras de mercado, mientras que el membrillo, le cognassier, dunja, sólo un año atrás el árbol récord en dar frutos, con sus hojas manchadas de óxido, estaba totalmente vacío. La ladrona de fruta no podría sacar nada de ahí, aunque ahora yo, como casi todas las mañanas después de la blanca lluvia de flores, me plantara de nuevo ante el membrillo con algo distinto a una simple esperanza: con el propósito de encontrar todavía en aquel momento, escondido en lo más profundo del follaje, uno de los membrillos, aunque sólo fuera uno, con su forma de pera y su amarillo tan diferentes, el dunja único.
Aquel día en cuestión, al propósito —«¡Ahora voy a encontrar el fruto único hasta el momento inadvertido en el árbol aparentemente sin frutos!»— le sucedió una intensificación. Paso a paso, dando la vuelta alrededor del membrillo, deteniéndome, alzando la cabeza, mirando con atención, caminando hacia adelante y hacia atrás, y así sucesivamente, mi propósito se intensificó hasta convertirse en una fiera voluntad de ver, con nada más que los propios ojos, el fruto que faltaba en el hueco que había encima de mí; de hacer, sólo por obra de mi mirada, que allí arriba, en un pequeño intersticio, aunque fuera diminuto, asomara entre las afiladas hojas lanceoladas «el único»; de que ahora, ahora, se abombara y redondeara. Y durante la fracción de un momento pareció que la magia me salía bien: allí estaba colgando el fruto, tan pesado como delicado. Por supuesto, luego… Pero al menos —yo, a mí mismo—, de este modo, alzando la vista una y otra vez, se me ha fortalecido la nuca, y eso, en lo sucesivo, incluso me vendrá bien. Y, además: basta de contar. «El Contador», «el que cuenta»: ¿uno de los noventa y nueve sobrenombres de vuestro Dios? Borra «el Contador», así como todos los noventa y nueve nombres, especialmente «el Misericordioso», y también «el Compasivo con toda la creación», supuestamente aún más amplio. ¡Fuera «el Todopoderoso»! O no, deja a Dios un nombre: «el Narrador». Y quizá otro más: «el Testigo», «el que testimonia». Y quizá también aquel otro que en vuestra lista de los noventa y nueve es el nonagésimo noveno: «el Paciente». Así que, a pesar de todo, ¿los números…? ¡Que no!: un nombre, y otro, y otro. Las manzanas tanto en los unos como en los otros árboles del jardín, ¿no habían sido innumerables, incontables?
Al marchar, camino de la puerta del jardín, di la vuelta y bajé al sótano. Me quedé un buen rato plantado delante de los sacos de patatas, las sierras de podar, las palas y los rastrillos —en la memoria, el chisporroteo de los guijarros en su día—, la estructura ya tambaleante del futbolín, la cuna sin colchón, la caja con los papeles y las fotos de los antepasados, y ya no me pude acordar de qué era lo que me había conducido hasta el sótano. Sólo tenía clara una cosa: allí yo había querido hacer, realizar, conseguir, buscar algo, algo que yo necesitaba o que, en realidad, se necesitaba, y con urgencia. No era la primera vez que me hallaba así delante de algo, ya fuera en cocinas, recibidores o en casas enteras, y me preguntaba qué diantres era lo que yo andaba buscando o qué tenía yo que solucionar allí, en aquel espacio. Y por enésima vez me quedé en blanco, y seguí así, y ni por esas ni por esotras se me ocurría la cosa, la acción necesaria, lo que había que hacer. Por otra parte: se quería hacer algo, había que hacer algo. Allí, en el sótano, yo tenía que hacer algo, pero ¿qué? y ¿cómo? Y al mismo tiempo, delante de todas aquellas cosas, me di cuenta de que, con mi partida desde las afueras parisinas hacia Picardía, una región interior del país sin igual, ocurría algo semejante: allí había que hacer algo determinado, realizar, buscar, procurar algo. Camino de la puerta del jardín todavía había sabido qué era. Pero en este momento lo había olvidado. Y al mismo tiempo, algo dependía de esto, si bien no todo, al menos algunas cosas. Aquello que hasta hacía muy poco era algo determinado, de repente, era algo indeterminado, lo cual no significaba que me importunara menos. Al contrario, importunaba mucho más. Y, en especial, intranquilizaba, del mismo modo que estar plantado aquí, en el sótano, me intranquilizaba. ¿¡Bienvenido algo indeterminado!? ¿¡Bienvenida intranquilidad!?
Una última mirada, de soslayo, a través de la puerta del jardín ya abierta de par en par, hacia la finca, la mía. ¿Mía? Un asco asociado con cansancio se apoderó de mí viendo toda aquella propiedad. Propiedad, eso era algo radicalmente distinto a lo propio de mí. O, dicho de otro modo: lo propio de mí no tenía nada que ver con aquellas cosas —así pensaba yo— que me pertenecían, con aquello sobre lo que yo tenía un derecho de propiedad. Lo propio de mí: ni me correspondía, ni yo podía apostar y confiar en eso. Y, no obstante, aunque de manera distinta a las posesiones, en cada caso había que conseguirlo, y también adquirirlo, andarlo, rodearlo.
De modo parecido, cada una de mis miradas a aquello que comúnmente recibe el nombre de «obra», al menos a la llamada «propia», siempre me habían causado repulsión. Meras palabras como «estudio» o «cuarto de trabajo» me repugnaban. A lo largo de décadas yo había hecho lo mío en cada una de las habitaciones de la casa, en la cocina, también fuera, en el jardín. Pero evitaba dirigir incluso la más superficial de las miradas hacia donde existiera el peligro de que un simple rastro o —Dios no lo quiera— el resultado de mi haber-estado-trabajando me saltara a la vista. Sin embargo, de vez en cuando ocurría que, de forma involuntaria y en contra de mis propias convicciones, «la obra en proceso» me atraía y, ¡brevemente!, le echaba un vistazo, la sopesaba entre mis manos y otras cosas por el estilo. Eso aún era soportable y no tenía consecuencias, cierto, olisquear la cosa hasta podía alegrarme, cuando no conmover e incluso emocionar y animar. Pero bastaba que profundizara y, literalmente, me abismara en lo hecho para que perdiera su valor —y no solo momentáneamente— y, sobre todo, su perfume. Lo realizado, sin aroma; y yo, siguiendo su estela reseca, debilitado, más débil imposible. Así, se convirtió en una costumbre dar un rodeo para evitar los lugares de la casa y el jardín en los que había estado trabajando —incluso los de los bosques, el «Estanque sin nombre», el «Nuevo claro», el «Camino de la ausencia»—, o pasar por delante de ellos a hurtadillas, como si se tratara de lugares para un posible vicio. Sólo cuando sabía que esos espacios y lugares estaban vacíos, sin el rastro ni el resultado de mi antigua actividad, pasar por delante de ellos ya no era un pasar a hurtadillas. Al contrario, con la mirada puesta en ellos lentificaba mis pasos. Es verdad que entonces también se apoderaba de mí una debilidad. Pero semejante debilitamiento yo no lo vivía como aquel debilitarme maligno que me dejaba vacío. Me invadía como una forma de añoranza, que, de entre todas las añoranzas distintas y contradictorias del envejecer, era la última añoranza duradera —esto yo lo notaba— que me había quedado, y esta añoranza estaba vinculada, y a veces también anudada, con un miedo. Añoranza y angustia.
Qué alivio, en cambio, en lugar de «obra» y «propiedad», la llamada «obra de la naturaleza». Durante el último cuarto de siglo se había estado cavando, rellenando, nivelando, aplanando, en todos los terrenos de la región. Sólo yo, en todo caso, de nuevo en mi imaginación, había dejado, gracias a mi pereza o gracias a lo que sea, el suelo, el terreno del jardín, tranquilo. Y he aquí el resultado: en esas pocas décadas el suelo de césped, que cuando tomé posesión de la propiedad aún era totalmente llano, gracias a la acción del agua y del tiempo (otra vez «gracias»), se había transformado en un terreno del todo diferente, regularmente giboso, con armónicas elevaciones y depresiones, casi valles e hileras de colinas en miniatura que se extendían hasta todos los horizontes (los de los setos del vecino), haciendo un dibujo que calentaba el corazón; en un Mundo jorobado1 que era, a un tiempo, como si, en voz pasiva, hubiera sido extendido y, a la vez, estuviera activamente extendiéndose. De año en año aquel suelo se había ondulado, arriba y abajo, en olas cada vez más pronunciadas, un ritmo que no solo era evidente, sino que, andando, vagando, también recorriéndolo a pie, se inscribía bajo las suelas, en las rodillas y, hasta arriba, en los hombros. Sí, ¡mira!: la Naturaleza, la gran Naturaleza, recién había ritmado el terreno llano, ahora irradiaba ritmos, y yo, además, me imaginaba allí a la ladrona de fruta: de camino por montañas y valles, se detenía justo en una de las cimas y se protegía los ojos ante la amplia panorámica, o se tumbaba de costado en la hierba y se dejaba rodar colina abajo como cuando éramos niños. Sí, eso era lo propio de mí. Y, al mismo tiempo, en lo profundo de mi interior, el destello, silencioso y al instante desaparecido, de la imagen de un pueblo concreto del Karst, únicamente la pared de una casa que, desde que pasé por allí hace mucho tiempo —hasta ahora no me había dado cuenta, ahora cobraba vida—, era una imagen que estaba en alguna parte de mí, ¿en las células?, ¿en cuáles?, preparada para elevarse y venir revoloteando. Una y otra vez destellaban y flameaban, todavía hoy de forma inexplicable, misteriosa, esas mudas imágenes momentáneas siempre desiertas procedentes del pasado, por lo general de un pasado muy remoto, sin que tuvieran ninguna conexión con los sucesos actuales, sin que la memoria ni el recuerdo intencional pudieran convocarlas; ascendían aleteando, centelleando, relampagueaban y desaparecían de nuevo; no medibles con ninguna unidad de tiempo, durante semanas no aparecían y, luego, en el transcurso de un único día, me atravesaban como enjambres de imágenes fugaces, carentes de todo significado o de todo significar; y, sin embargo, siempre vivo su presencia y les doy la bienvenida, sobre todo después de un largo periodo en que no han aparecido y en días de angustia, incluso si no flamean, sino que simplemente parpadean, humean o dan una luz débil, con un: «¡Así, pues, todavía no está todo perdido!».
Tres cartas cogidas una por una del buzón de la puerta de la entrada y que de momento guardo sin abrir para leerlas por el camino. De inmediato se reconocía que eran cartas —en pleno verano, casi una regla— que merecían tal nombre, la dirección no estaba impresa, sino escrita a mano de verdad (no simulada por una máquina). Las dos primeras semanas de agosto era el periodo en el que por fin se podía contar por una vez con la indulgencia del Estado —aunque uno tampoco podía fiarse del todo—. Pero se trataba claramente de cartas de verano, como las que salían en el libro, y si hasta el momento no habían aparecido, pues ahora, sí. Los sobres ya no eran los habituales, el papel, forrado, tenía otro tacto, crujía, olía a algo, tenía un relieve que prometía. Las dos o tres caligrafías de los sobres las reconocí, eran de amigos y, al mismo tiempo, parecían diferentes de las de los otros meses, la letra era más grande, con espacios intermedios más amplios. Así como también: de modo que todavía existía este amigo, este, y el otro. La tercera carta —sin remitente, en la dirección ponía solo «Bahía de nadie»— mostraba una caligrafía desconocida y, en mi imaginación, no precisamente veraniega. No obstante, también esta carta crujía de manera prometedora, era más pesada que las otras dos. La dejaría para el final. Y, al mismo tiempo, yo casi tenía mala conciencia (y no era la primera vez, ahora ya hacía años que la tenía) de que otra vez la cartera, entretanto una mujer con muchas canas que pronto sería abuela, hubiera tenido que desviarse de la carretera departamental para llegarse con su bicicleta hasta la puerta del final de la avenida, uno de los pocos sitios de su ruta diaria, pensaba yo, en los cuales, al menos de vez en cuando, todavía se entregaba correo ordinario.
Por la departamental (a la que yo también llamaba «carretera»,2 «Magistrale» y «tariq hamm») ya no circulaba ni un coche, y parecía que sería así siempre. Del mismo modo, también el último perro de los alrededores había enmudecido, y no solo debido al calor del avanzado mediodía. Desde hacía más de un día, incluso de un mes, el chirrido de las golondrinas había enmudecido, y también el águila había desaparecido, hasta el próximo verano —si es que regresaba—. Y, por otra parte —¿por qué «por otra parte»?—, este silencio no era mudo. La calma que ahora reinaba —no se oía ni un ruido— pasó a mí como un silencio, un guardar silencio. No era aquel silencio de los espacios infinitos que hizo estremecer a Blaise Pascal, sino uno que emanaba únicamente del espacio de aquí y ahora, sí, un silencio general que de ningún modo procedía de una pretendida intemporalidad, sino de un detenerse y tomar conciencia del tiempo que, por lo demás, era efectivo, segundo a segundo, como materia, no como una quimera, sino justamente como otro tiempo real en el llamado tiempo real, solo que en los momentos en que el silencio se extendía hasta el horizonte era más perceptible o más transmisible de lo habitual; un silencio que era elocuente, que resplandecía y hacía estremecer en el sentido de la frase según la cual el estremecimiento es «la mejor parte de la humanidad»3. Sí, sí: este silencio de ahora entre la tierra y el cielo era un silencio cerrado, se cerraba, y cerraba, pero era también un cerrarse como el de aquel puño que, cuando se abrió, quedó claro que el cerrarse había sido mera apariencia, el momento precedente al más suave de los desplegares. En la apenas poblada región de Picardía, pensé mientras seguía en la puerta abierta del jardín, de un silencio así sería imposible tomar conciencia, ni siquiera durante el temblor de un segundo, y no solo porque allí durante esas semanas las cosechadoras retumbarían de día y también de noche por todos los campos. Y mi mirada recorrió el jardín hasta el esmalte del umbral de la puerta de la casa que cuando entré a vivir en ella encargué que me hicieran junto con la inscripción con letras griegas, parte de una frase, creo, del Apocalipsis de San Juan: Ho hios menei en ta oikia, eis ton aiona. El hijo se queda en la casa para siempre. ¿Quedarse? ¿Regresar a casa? Avancé hasta delante de la puerta y la cerré detrás de mí. Quise incluso, a diferencia de otras veces que también partía para largo tiempo y sólo la cerraba de golpe, cerrar con llave, con dos vueltas. Pero, a la segunda vuelta, la llave, que estaba bastante oxidada, se me rompió, y me acordé de un día remoto de verano en que me dieron una llave, yo era un adolescente, y me mandaron a un coche a por algo, la llave se me rompió y, cuando volví avergonzado con las manos vacías, mi madre dijo toda orgullosa a los allí reunidos: «¡Ahí se nota la fuerza que tiene mi hijo en las manos!». ¿Y qué pensé yo ahora ante la llave rota de la puerta? «A la ladrona de fruta no le pasaría una cosa así.»
Avenida de los cipreses arriba hasta la carretera. En realidad, ni se trataba de una carretera ni tampoco la avenida era una avenida de cipreses. Pero yo lo decidí así para esta historia y, en mi conciencia, de forma episódica, siguiendo la de un Wolfram von Eschenbach, para más allá de la historia. Lo que, por decirlo de algún modo, sí que «era cierto»: la avenida que llevaba hasta la carretera ascendía, en efecto, en suave pendiente. Dejar la casa e ir cuesta arriba siempre me había hecho bien, me hacía sentir el suelo bajo los pies y me robustecía las rodillas. Sin embargo, el día en cuestión, el efecto benefactor de la subida no se notó, y eso no solo se debía al calzado, el cual, hasta ahora no me había dado cuenta, para los largos y probablemente dificultosos caminos que me esperaban —¡bien!— era demasiado ligero. ¿Dar la vuelta para ir a buscar el par de botas o las botas de media caña y suela gruesa John Lobb de eficacia probada durante décadas? Regreso descartado, vete a saber por qué —¿porque la llave se había quedado atascada en la puerta?—. No: habría podido pasar por un agujero oculto que había en el muro del jardín y que solo conocía yo. Ningún por qué. Y esto no lo decidía yo ahora, sino la historia.
A la salida de la avenida había un coche, vacío. «¡En mi avenida!» De repente me convertí en el propietario que quiere fuera de su territorio el objeto extraño, golpear con una piedra la luna del intruso. Pero solo había pequeños guijarros y, además, estaban incrustados en el suelo de la avenida. ¡Dios mío! ¿No era eso el coche de un médico, véase el disco redondo con la culebra de Esculapio en el limpiaparabrisas? ¿Acaso el coche del médico estaba allí por mí? ¿Ya había llegado mi hora? Y, sin querer, miré si en la parte trasera del automóvil no habría una camilla, con correas y todo lo demás para sujetarme durante el transporte.
Entonces me di cuenta de que era el coche de la enfermera o terapeuta que desde hacía años visitaba una vez a la semana al vecino enfermo en su casa de la esquina avenida/carretera departamental. En la carretera no había ningún estacionamiento, así que acordamos que la mujer aparcaría «en mi avenida». Esto incluso me favorecía. De ese modo yo podía pagar al vecino, que cuando todavía estaba fuerte, quizá incluso demasiado fuerte, tocaba de pies en el suelo, con algo bueno lo malo —por lo demás, tal como hoy en día es habitual, sin ninguna mala voluntad—.
Ya antes de que se pusiera enfermo nos habíamos aproximado. Su mujer había muerto, una persona que parecía arrugada desde siempre y que era la única de la familia —tenían también hijos, los cuales muy pronto ya no irradiaron nada de su ser niños— que de vez en cuando se dejaba ver haciendo algo que no fuera salir de la casa, arrancar el coche, marchar, regresar, abrir la puerta de la casa, cerrar los portones de las ventanas; de hecho, la única que se dejaba ver tomando un café o una copa delante del bar de la estación, caminando por una calle lateral o, sola, sin el marido y los niños, por los bosques de la bahía, en verano, que, precisamente como ahora, las zarzamoras maduran, dando un par de hábiles pasos entre las espinas, recogiendo las moras en una lata medio oculta entre el vestido, disimulando, como si recolectar moras así fuera algo impropio de ella, la mujer del hombre especial y la madre de sus hijos tan prematuramente crecidos, y, alguna que otra vez, mirando, igualmente con disimulo, hacia donde me encontraba yo, que, a distancia, todavía más adentrado en el zarzal, hacía lo mismo que ella, lo cual de hecho estaba por debajo tanto de mi dignidad como de la suya y, a la vez, con algo así como una complicidad, por momentos, incluso alegría, regodeo en el rabillo de los ojos.
La avenida se acababa delante de mi finca, cierto, pero, pasada esta, continuaba como un camino forestal que desembocaba en una pequeña calle paralela a la carretera; el vecino utilizaba con su coche tanto la avenida como el camino para llegar a la calle lateral y así avanzar más rápidamente que por la carretera departamental, a menudo atascada por el tráfico. No tenía derecho a hacerlo, se trataba de ¡mi avenida!, ¡cuidada con mis propias manos!, ¡balastada, rastrillada, podada por mí! (Los signos de exclamación son míos.) Él se atribuía el derecho sin ser consciente de ello, de forma impremeditada. Y así, sobre todo en la curva entre la avenida y el camino que la continuaba, por donde mi vecino iba siempre a toda mecha y hacía una frenada corta, los cantos y la gravilla salían salpicando y fueron dejando paso a baches más o menos profundos, a un mundo jorobado totalmente diferente a la obra de la naturaleza que había detrás, en el jardín; y viendo estas series de agujeros, también yo —rastrillando, rastreando, maldiciendo— me convertí cada semana en un allanador y aplanador, sólo que, en el transcurso de la siguiente semana, las alineaciones de colinas y depresiones de grava que llegaban hasta la carretera con otro ritmo y, si llovía, resplandecían como una serie de pequeños lagos y lagunas de grava, me sorprendían con conocida frescura.
Tras la muerte de su mujer, durante días no circuló ni un coche por la avenida, y menos aún a toda pastilla. No se escuchó nada que no fuera el lejano rugido de la carretera general que siempre me había gustado, también el bramido ocasional, incluso el aullido. Y, luego, una mañana, delante de la puerta del jardín, un ruido de remover grava en la avenida que no cesaba. Tras una pausa, y otra, el ruido continuaba, regular, ora aquí, ora allá. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué se había puesto en marcha? Y de repente, lo supe, incluso sin verlo. Abrí la puerta detrás de la cual mi vecino, con un rastrillo en términos de eficiencia muy superior al mío, con una coordinación de brazos y piernas incomparablemente más profesional que la mía, rellenaba los surcos y hoyos de toda la avenida. Mientras tanto, lloraba en silencio. Él me miró y siguió llorando sin dejar de rastrillar, de rastrear. Cuando fui hasta él y lo abracé, un sollozo como yo jamás había escuchado.
Durante algún tiempo mi vecino y su coche dejaron la avenida en paz. Si acaso, la cruzaba a pie, al pasar por delante de casa picaba a la puerta para saludar, y yo le devolvía el saludo. Incluso, por primera vez, acontecimiento insólito, lo vi caminando por la bahía, cuando él, por lo general, tanto si iba al supermercado, que estaba a una distancia de apenas cuatro casas; a la tienda de maquinaria de jardín y bricolaje, a un tiro de piedra, o a la inmobiliaria, donde día sí y día también estudiaba los movimientos de los precios de los terrenos y las casas de la zona y a donde se llegaba en un salto, se montaba en su automóvil. También para ir al funeral de su mujer en la iglesia de la bahía, que estaba exactamente a un tiro de piedra, pasó zumbando por la avenida, los adultos niños y unos pocos más de la misma edad que él, atrás en el coche, y todos parecían cortados por el mismo patrón.
Una vista rara verlo luego a pie, como desnudo, sin envoltura, prácticamente torpe, extraño para sí mismo, caminando por el borde de la calle con una baguete o unos zapatos reparados bajo el brazo, utilizando la acera, una vez incluso en el bosque, no muy lejos del claro de las zarzamoras.
De nuevo, algún tiempo después, lo escuché circulando otra vez por la avenida, aunque lento, como paso a paso, silencioso, con precaución. Y de nuevo, pasado un tiempo, ya señoreaba entre los cantos y la grava, ¡adelante!, en una carrocería si cabe todavía más pesada, dueño de un motor especialmente preparado para él que, nada más arrancar, rugía, de modo que las piedras del suelo de la avenida salían disparadas y golpeaban los troncos de los cipreses… hasta que se puso enfermo, y de un modo que yo, que a ratos le había deseado casi en serio la muerte («¡a ver si la palmas!»), de repente, empaticé con él.
Luego me enteré por un tercer vecino de que el otro se había quejado de mí, que se sentía incómodo, cuando no amenazado, por el silencio que le salía al encuentro desde mi casa y mi jardín, una especie de fastidio silencioso, de tortura silenciosa.
Del abrazo de los dos vecinos en la grava rastrillada en forma de ondas delante de la puerta —el que rastrilla, un jardinero del templo japonés— hace ya mucho tiempo. Y de aquel abrazo no me quedó nada. Lo que perduró fue otra cosa, y esta es válida hasta el día de hoy, y debe serlo —de nuevo, quede así decidido— más allá de este día: el sonido del rastrillo (o escoba metálica) en la invisibilidad y, asimismo, el rastrillado de la grava que continuó después del abrazo, una vez que yo, de vuelta al jardín, cerré la puerta detrás de mí.
También otro y, sin embargo, el mismo raspar de rastrillo o de escoba me viene ahora a la cabeza. No es la primera vez que lo cuento, pero no importa. Este ruido no lo escuché yo mismo, sé de él sólo de oídas, me fue transmitido como una historia familiar. Y esta trata de un adolescente, casi un niño aún, el más pequeño de los tres hijos que tuvieron los abuelos. Era el periodo de entreguerras, y a él, que era especialmente buen estudiante, al empezar el nuevo curso lo mandaron lejos, a un internado; tenía que ser el primero del clan familiar con estudios. Unas semanas después, los que se habían quedado en la casa del pueblo, padre, madre, hermanos, hermanas —en mi imaginación, estas primero—, fueron despertados de noche, mucho antes de los primeros rayos del amanecer (así me lo transmitió la historia en mi infancia), por un ruido de escoba que venía del patio de abajo, y era el hijo y hermano huido del internado que, en su añoranza, domotožje,mal du pays, había caminado toda la noche por la carretera —en aquella época y en especial a aquellas horas seguramente apenas transitada— los cuarenta kilómetros, tantas millas, tantas verstas, hasta llegar al pueblo y, ahora, en la noche cerrada, barría el patio, en señal de que él pertenecía aquí y a ningún otro sitio, sin «unos estudios» impuestos, cosa que luego sí que sería su destino, junto con la tumba de soldado raso en la tundra.
Esto ha sido contado aquí, repetido y puesto en relación con la historia del vecino que barría, rastrillaba, paleaba, en mi terreno, porque yo, que tengo los ruidos de su barrer siempre en el oído, me acabo de dar cuenta de que lo que queda en la memoria, los sucesos que no solo son dignos de ser transmitidos, sino que, literalmente, piden y gritan ser contados y legados a otros, traspasan cualquier frontera entre pueblos, países o continentes; que estos sucesos, por lo general insignificantes, son muy distintos en cada parte del mundo y, al mismo tiempo —¿en todos los países soberanos? No, en los países, prescindiendo de los soberanos—, son los mismos.
Y también me he dado cuenta de otra cosa: que estos sucesos supuestamente pequeños que, al menos para mí, son universales, quitando algunas excepciones, no los he vivido yo mismo, más bien, igual que la historia del hermano que barría el patio, si no me los cantaron ya en la cuna, me los explicaron en un periodo muy temprano de mi vida, como por ejemplo aquella historia, que siempre me acompaña y me sirve de modelo, de la moza demente que el granjero deja embarazada. Ella da a luz un niño que crece en la granja sin saber que la idiota es su madre. Y un día que el niño queda atrapado en una valla del cercado y la moza corre a sacarlo, él pregunta después a la señora de la casa, supuestamente la madre: «Madre, ¿cómo es que la idiota tiene unas manos tan suaves?». Y también esta historia que yo no viví en persona, que conozco de oídas, hace ya mucho tiempo que la conté, sin especial intervención, como si saliera por sí sola, transformada en una balada blues más allá de las fronteras europeas, pongamos que en el corazón de Georgia o al otro lado del Yeniséi.
Por el contrario, las cosas que yo mismo he vivido y que, al mismo tiempo, han pedido ser contadas a otros se han quedado en una rara excepción, y, si cabe, aún más raro es aquello que he experimentado en mis propias carnes. ¿Pero ahora qué se experimentará con esta historia, de la mano de la ladrona de fruta? ¿También esta historia está pidiendo ser contada? Una historia así, ¿aún nunca fue narrada? ¿Y no se trata de una historia de hoy como jamás hubo otra igual? ¿O qué? ¿No es así? Ya veremos.
Yo me había tomado mi tiempo y cuando llegué al final de la avenida de los cipreses la enfermera ya se había marchado. Después de la terapia o lo que fuera, el vecino enfermo al menos había tenido la fuerza o el impulso de acompañarla hasta la puerta, y ahora estaba delante de esta, en el escalón superior, sujetándose con las dos manos en la barandilla. Le habían implantado un ojo de vidrio, pero también el otro, el natural, muy hundido en la cuenca ocular, parecía vidrioso, el color, empalidecido, como si se adaptara al del ojo artificial, y no a la inversa. Era sorprendente que pudiera ver algo y, sin embargo, se percibía que en el ojo tenía la carretera y, a la vez, me tenía a mí entrando en ella. Me saludó desde el umbral de la puerta de la casa y, no obstante, su saludo se escuchó como si viniera de abajo, de la boca de un sótano, de un pozo. Era su voz lo que me engañaba. Antes de su enfermedad, el vecino había tenido una voz mandona, incluso si simplemente hablaba y no daba ninguna orden; además, es probable que nunca hubiera tenido que ordenar nada, al menos no en su vida profesional. Su voz siempre sonaba (¿sonaba?) tan áspera como automatizada, sin ningún matiz. Pero desde que había enfermado tenía otra voz, incluso varias voces, muchas, variadas, a medida que se iba consumiendo, una para cada fase de la enfermedad, de ser eso posible. Y cuando aquel día, el día de mi partida, me saludó, me pareció como si hasta entonces una voz así yo sólo la hubiese escuchado en sueños, como en particular aquella vez que la voz sonó en el corazón mismo del que soñaba y por eso se despertó. E igual sucedía ahora: a plena luz del día tenía lugar en mí una especie de despertar en forma de sobresalto. Cierto: era una voz moribunda, débil, apagada, más apagada imposible y, no obstante: una voz así era vivaracha, y qué penetrante era, sin por ello, como en la época de la salud, causar dolor; o si causaba dolor, uno muy distinto.
Por lo demás, el saludo no fue todo. Porque el vecino enfermo, tras haberle preguntado yo qué tal estaba, añadió, y, por cierto, utilizando la primera persona del plural, como si lo que decía también valiera para mí: «Todavía nos dejarán vivir algunos años más, ¿verdad?», mientras tanto, en el ojo que parecía desorbitado persistía la calma veraniega de la carretera departamental.
A todo esto, por mi parte, una imagen doble; una pertinente y, superpuesta a esta, otra sin relación alguna, de nuevo enigmática. La una era el recuerdo de cuando nosotros, no solamente nosotros dos, sino muchos, si es que no éramos todos los vecinos de la calle, hace muchos años nos alineamos a lo largo de las aceras —nos reuníamos allí por primera vez y hasta el día hoy última—, porque aquel año el Tour de France había escogido aquel camino para la última etapa antes de la meta en los Campos Elíseos. ¿Y la segunda imagen que de forma inexplicable se mezclaba con la primera? Otro vecino, uno del pueblo de aquellos tiempos, el malo y desvergonzado que todo el mundo conocía, levantó un erizo que se había extraviado en medio de la carretera y, tomándolo con ambas manos por las partes blandas a derecha e izquierda de debajo de las púas —un movimiento de una delicadeza tal que contradecía todo lo que en nuestros ojos de niños de pueblo aquel hombre odioso, aquel bestia, representaba—, depositó el animal, con igual cuidado, un par de pasos más allá, en la zona de los pastos de las vacas.
La carretera y, a la vez, calle que conducía a la estación de ferrocarril, durante todo el año por lo general muy transitada, estaba tan vacía que yo, en lugar de ir por la acera, que era muy estrecha, me fui por la franja de en medio —me puse en camino—. Aquel día de pleno verano la carretera se mostraba, efectivamente, bel et bien, como la vía que se extendía así a lo sumo mucho después de medianoche y mucho antes del amanecer, y como la que yo durante el día sólo imaginaba de vez en cuando. A mis espaldas, esta amplia carretera llevaba ligeramente cuesta arriba hasta unas hileras de colinas como interminables y cubiertas de bosque a cuyo pie se alzaba una casa forestal de siglos de antigüedad, abandonada desde hacía mucho tiempo, invadida por la maleza y, sin embargo, aún parecía estar, por así decirlo, bajo la tutela del Estado. Caminando por la franja central, que, en ambas direcciones, también en dirección a la cercana estación de la bahía, se extendía hacia lejanías insospechadas, sentía bajo las suelas el asfaltado aparentemente llano en el que se reflejaba el cielo azul como una bóveda rígida sobre la cual, paso a paso, con la franja central como guía, yo avanzaba haciendo equilibrios. Al mismo tiempo, caminaba a paso tan firme como podía, pisaba incluso como si estuviera andando por un sendero a gran altitud, y hacía que el asfalto —también esto como solo podía suceder en lo profundo de la noche— sonara. En verdad: la carretera vacía resonaba con mis pasos, y de los bosques de la bahía, ¿en mi imaginación?, llegaba un eco.
«¡Ilegal!», así es como me llegaba la reverberación. Más radical aún: «¡Eres un ilegal!».
Desde luego no era la primera vez que me ocurría que me veía a mí mismo como alguien ilegal. La conciencia de mi ilegalidad provenía también de mi hacer y dejar de hacer, pero solo entre otras cosas. Ser alguien «contrario a la ley», un prohibido, determina mi existencia entera. ¿Por qué? No hay un porqué. Únicamente lo siguiente: en días como este, poco antes del intento, de la realización de un proyecto planificado en secreto desde hacía mucho —¡no había dicho a nadie ni una sola palabra de ello!—, la sensación de ser un ilegal y de hacer algo no permitido se me agudizaba aún más. ¿No estaré exagerando y en realidad aquello que me parecía algo prohibido era sencillamente algo impropio, algo inadmisible para mí? Sí, era eso, en todo caso, para alguien como yo, algo impropio e inadmisible. Pero no exageraba: lo que no era adecuado para mí coincidía con lo prohibido, era, en mi caso, una y la misma cosa. Y eso era lo que, a mí, que por fin me había puesto en camino y estaba totalmente decidido a dar el golpe, de nuevo de forma inesperada me molestaba —y no la idea, que más o menos también estaba en juego, de que mi empresa apenas tenía alguna utilidad, de que sería «para los peces», como decía mi hermano con el habla del pueblo—. ¡Pues que fuera «para los peces»!4
Mi actividad ilegal me excluiría, como siempre, de la humanidad. Si hasta la fecha, a menudo en plena actividad, me había visto, vete a saber cómo, de nuevo admitido en el mundo humano, aunque en uno distinto del que era bien conocido, ahora, por la vacía carretera de las afueras, camino de partir hacia el interior del país, temía la exclusión definitiva. Y al mismo tiempo eso incrementaba mis ganas de realizar el tour de la ilegalidad. Pensando en lo que la gran mayoría de los legales hacía y deshacía con toda legalidad de sol a sol, de la mañana a la medianoche, año tras año, en un rápido suceder de siglos humanos hasta llegar a los especialmente veloces tiempos actuales, me entró no algo así como mi altivez boba, infantil y, sí, imperdonable, sino más bien algo que en un siglo pasado llamaban magnanimidad (y quién sabe si en uno futuro no se volverá a llamar así).
Esta magnanimidad llegó como un empujón. A pesar de que cojeaba —y no solo a causa del pie hinchado por la picadura de abeja—, mi andar se convirtió en un ir a buen paso. Pasos épicos, eso es lo que eran ahora. Y eso significaba: pasos que incluían. No andaba solo bajo el cielo. Yo acompañaba. ¿A quién? ¿A qué? Acompañaba. Era tan libre, estaba en mi derecho. ¿Y no veía yo a la ladrona de fruta como alguien comparable?