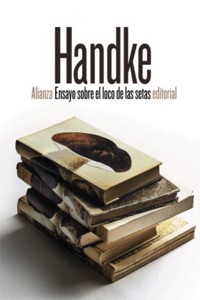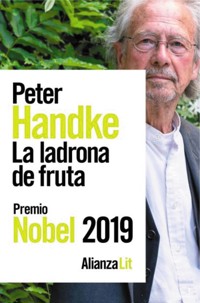Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Handke
- Sprache: Spanisch
Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019 Relato y, al mismo tiempo, exploración del relato, "La repetición" (1986) narra el viaje a Eslovenia, desde la vecina Austria, de Filip Kobal en busca de las huellas de su hermano desaparecido. Rememorar el viaje semejante emprendido por él mismo veinticinco años antes le sirve para constatar que el recuerdo no supone un mero retorno a algo ocurrido en el pasado, sino asignar finalmente el lugar adecuado a lo que se ha vivido. El nuevo viaje, el regreso (con la valiosa compañía, ahora, de un antiguo cuaderno anotado por el hermano, de un diccionario alemán-esloveno del siglo XIX, y del omnipresente y evocador paisaje kárstico), supone así la recuperación meticulosa de unas experiencias que al hilo de la narración adquieren su definitivo sentido. Peter Handke (1942) es uno de los escritores actuales más importantes, polémicos y populares en lengua alemana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
La repetición
Traducción de Eustaquio Barjau
Índice
I. La ventana ciega
II. Los pastizales desiertos
III. La Sabana de la Libertad y el Noveno País
Créditos
Los reyes de los primeros tiempos han muerto, no encontraron su comida.
El Zohar
A veces estaba yo con éstos, a veces con aquéllos.
EPICARMO
... laboraverimus
COLUMELA
I. La ventana ciega
Ha pasado un cuarto de siglo, o un día, desde que, siguiendo las huellas de mi hermano, que había desaparecido, llegué a Jesenice. Yo todavía no tenía veinte años y acababa de pasar el último examen en la escuela. En realidad hubiera podido sentirme liberado, porque, después de las semanas de estudio, se abrían ante mí las perspectivas de los meses de verano. Pero salí de viaje con el corazón dividido: en casa, en Rinkenberg, quedaban el padre, anciano, la madre, enferma, y mi hermana, perturbada mental. Además el último año, libre ya del internado religioso, me había integrado bien en la clase de la escuela de Klangenfurt y me sentía a gusto en aquel grupo, formado en su mayoría por muchachas; y ahora, de repente me encontraba solo. Mientras los otros subían en grupo al autobús que iba a llevarlos a Grecia, yo hacía el papel de hombre solitario que quería ir por su cuenta a Yugoslavia. (La realidad era que para el viaje con el grupo lo único que me faltaba era el dinero.) A esto se añadía que yo no había estado nunca fuera de mi país y que no dominaba muy bien el esloveno, por mucho que, para uno que vivía en un pueblo del sur de Carintia, tal lengua no fuera un idioma extranjero.
Naturalmente, el policía de frontera de Jesenice, después de echar una ojeada a mi pasaporte austríaco –recién expedido–, se dirigió a mí en su lengua. Al ver que yo no le entendía, dijo, en alemán, que, sin embargo, Kobal era un nombre eslavo, que «Kobal» significaba el espacio que hay entre las piernas completamente abiertas de una persona, el «paso», y también un hombre de pie con las piernas abiertas. Que por tanto mi nombre iba más con él, el soldado. El funcionario que estaba con él, un hombre de más edad, vestido de civil, de pelo canoso y con gafas de erudito, de cristales redondos y sin montura, explicó con una sonrisa que el verbo correspondiente a este sustantivo significaba «trepar» o «cabalgar», así que mi nombre de pila –Filip, el amante de los caballos– se avenía muy bien con el de Kobal; que a ver si alguna vez hacía honor a mi nombre. (En un país como éste, que se llama progresista y que antaño formó parte de un gran imperio, en bastantes ocasiones, más adelante, me he encontrado con funcionarios que mostraban una sorprendente cultura.) De repente se puso serio, avanzó un paso y me miró a los ojos con aire de solemnidad: que tenía que saber que aquí, en este país, hacía un cuarto de milenio había vivido un héroe popular que se llamaba Kobal; que en el año mil setecientos trece había sido el cabecilla de la revuelta campesina de Tolmin y que al año siguiente fue ejecutado junto con sus compañeros. Que de él era la frase, famosa aún en la república de Eslovenia por su «desvergüenza» y su osadía, que dice que el emperador no es más que un «servidor» y que la gente se iba a ocupar de sus propios asuntos. Aleccionado de este modo –una lección que yo ya sabía–, con el saco de viaje colgado al hombro, sin tener que enseñar el dinero que llevaba, pude salir de la oscura estación fronteriza para entrar en la ciudad del norte de Yugoslavia, que por aquel entonces, en los mapas de la escuela, junto a Jesenice, llevaba entre paréntesis el antiguo nombre austríaco de Assling.
Estuve un rato delante de la estación, con la cordillera de los Karawanken muy cerca, a mi espalda, una sierra que hasta entonces, durante toda mi vida, había tenido ante mis ojos, muy lejos. La ciudad empieza justo a la salida del túnel y se extiende por el angosto valle fluvial; por encima de sus flancos, una franja de cielo que se prolonga hacia el sur y al mismo tiempo queda envuelta por el humo de las industrias siderúrgicas; una localidad muy alargada, con una calle muy ruidosa desde la cual, a derecha e izquierda, a modo de ramificaciones, salen únicamente caminos empinados. Era una tarde calurosa de finales de junio de 1960 y del pavimento de la calle salía una claridad literalmente cegadora. Me di cuenta de que la oscuridad del interior del vestíbulo, donde estaban las taquillas, provenía de los autobuses que, en rápida sucesión, se paraban delante de la gran puerta y volvían a emprender la marcha. Era curioso cómo el gris general, el gris de las casas, de la calle, de los vehículos, al contrario completamente de lo que ocurría con los colores de las ciudades de Carintia, que en la vecina Eslovenia –una copla del siglo XIX– lleva el sobrenombre de «la bella», a la luz del atardecer provocaba una sensación agradable a mis ojos. En medio de los trenes yugoslavos, macizos y polvorientos, el tren austríaco de cercanías en el que yo había llegado, y que iba a dar la vuelta inmediatamente y a pasar otra vez por el túnel, allí detrás, en las vías, limpio y pintado de colores, daba la impresión de ser un tren de juguete, y los uniformes azules de los empleados que lo conducían, conversando ruidosamente en el andén, formaban una mancha extraña en aquel paisaje. Llamaba también la atención que, a diferencia de lo que ocurría en las ciudades pequeñas de mi país, en ésta, que era más bien pequeña, los grupos de personas que circulaban por la calle, si bien advertían de vez en cuando mi presencia, jamás se paraban a mirarme, y cuanto más tiempo llevaba yo allí, más seguro estaba de encontrarme en un gran país.
Qué lejos parecía en estos momentos, y apenas habían pasado unas pocas horas, la tarde de Villach, donde había ido a ver a mi profesor de Geografía e Historia. Habíamos estado sopesando las posibilidades que se me ofrecían para el otoño: ¿empezaría sin más el servicio militar o bien pediría una prórroga y comenzaría una carrera?, ¿y qué carrera? En un parque mi profesor me había leído uno de los cuentos que había escrito, me había pedido mi opinión y había escuchado mis palabras con una cara que revelaba una enorme seriedad. Era soltero y vivía solo con su madre, que durante el tiempo que permanecí con él, una y otra vez, desde detrás de la puerta, que estaba cerrada, estuvo preguntando a su hijo cómo se encontraba y si quería algo. Me acompañó a la estación y allí, a escondidas, como si se sintiera observado, me metió un billete en el bolsillo. Aunque se lo agradecí mucho, no se lo pude demostrar, y aún ahora, al imaginarme al hombre que estaba al otro lado de la frontera, no veía más que una verruga en una frente pálida. La cara que correspondía a esta frente era la de un soldado de frontera apenas mayor que yo y que, no obstante, a juzgar por su actitud, su voz y su mirada, había encontrado ya de un modo inequívoco su sitio. Del profesor, de su casa y de toda la ciudad no me quedaba otra imagen que la de los jubilados jugando al ajedrez en una mesa, a la sombra de los arbolillos del parque, y el brillo de una corona de rayos sobre la cabeza de una estatua de la Virgen que estaba en la Plaza Mayor.
Sin embargo –en un presente perfecto que aún hoy, después de venticinco años, se convierte otra vez en un presente total–, pensé en la mañana del mismo día, en la despedida del padre, en la colina boscosa de la cual toma su nombre el pueblo de Rinkenberg. Aquel hombre entrado en años, flaco y enjuto, mucho más bajo que yo, con las rodillas dobladas, los brazos colgando y los dedos deformados por la artrosis, que en este momento se cerraban en un puño iracundo, estaba en el cruce de caminos y me gritaba: «¡Fracasa, como ha fracasado tu hermano y como fracasan todos los de nuestra familia! ¡Ninguno ha llegado a ser nada, ni tú llegarás nunca a ser nada! ¡Ni siquiera llegarás a ser un buen jugador como he sido yo!». Al decir esto acababa de abrazarme por primera vez en su vida, y yo, por encima de su hombro, miré sus pantalones mojados por el rocío, con la impresión de que abrazándome se había abrazado a sí mismo. Sin embargo, más tarde, en mi recuerdo me sentí sostenido por el abrazo de mi padre, no sólo aquella tarde, ante la estación de Jesenice, sino también a lo largo de los años, y las palabras con las que me maldijo las oía yo como una bendición. En realidad él tenía la tristeza de la muerte y en mi imaginación lo veía yo esbozando una sonrisa. Que su abrazo me sostenga también a lo largo de este relato.
De pie a la luz del crepúsculo, en medio del ruido atronador del tráfico, que yo sentía como algo muy agradable, pensaba yo de qué modo, en contraposición con lo que había ocurrido con el abrazo de mi padre, hasta ahora nunca me había sentido sostenido en el abrazo de una mujer. No tenía ninguna amiga. Cada vez que la única muchacha que, por así decirlo, conocía me tomaba en sus brazos, yo experimentaba aquello más bien como una travesura o como una apuesta. Sin embargo, ¡qué orgullo ir por la calle con ella, a cierta distancia el uno del otro, cuando, de un modo evidente para los que venían en dirección contraria, formábamos una pareja! En cierta ocasión, de un grupo de personas, casi niños, que vagaban por la calle se oyó este grito: «¡Vaya amiga tienes tú!, ¡qué guapa es!». Y en otra ocasión, una vieja se detuvo, miró a la muchacha, me miró a mí y dijo literalmente: «¡Qué suerte tiene usted!». En aquellos momentos el anhelo parecía ya cumplido. Delicia de ver luego junto a uno, a la luz cambiante de un cine, el perfil destellante, la boca, la mejilla, el ojo. Lo mejor era el leve cuerpo-a-cuerpo que de vez en cuando se producía de un modo involuntario; un simple contacto fortuito hubiera tenido allí el efecto de una transgresión. Según esto, ¿no tenía yo una amiga? Porque ocurría que para mí el hecho de pensar en una mujer no era apetito carnal o concupiscencia, sino sólo la imagen ideal de una persona hermosa que estuviera frente a mí –¡sí, quien estuviera frente a mí tenía que ser una persona hermosa!– y a quien al fin pudiera contarle algo. ¿Contar qué? Simplemente contar, nada más. En la mente de aquel muchacho de veinte años el hecho de caer-uno-en-brazos-del-otro, de gustarse el uno al otro, de amar, era un relato continuado, tan protector como incondicional, tan tranquilo como parecido al grito; un relato esclarecedor, iluminador; y entonces le venía a la mente su madre, que siempre que él había estado fuera de casa por mucho tiempo, en la ciudad, o solo en el bosque o en los campos, venía inmediatamente a importunarle con su «¡cuéntame!». Y en estos casos, por lo menos antes de estar ella enferma, nunca consiguió contarle nada, a pesar de los continuos ensayos que había estado haciendo antes; sólo conseguía contar alguna cosa si no se lo pedían –aunque luego necesitaba que durante el relato le fueran haciendo las preguntas adecuadas.
Y ahora, delante de la estación, descubría que desde que llegué le estaba contando a mi amiga en silencio aquel día. ¿Y qué le estaba contando? Ni incidentes, ni acontecimientos especiales, sino simplemente las cosas que ocurrían, o incluso una simple mirada, un ruido, un olor. Y el chorro del pequeño surtidor que estaba al otro lado de la calle, el color rojo del kiosco de periódicos, el vapor de la gasolina de los camiones: mientras yo las contaba en silencio, estas cosas ya no se quedaban en sí mismas, sino que jugaban a meterse unas dentro de otras. Y el que estaba allí contando no era yo, en absoluto, sino esto, la experiencia misma de estas cosas. Y este narrador silencioso, en lo más hondo de mí mismo, era algo que era más que yo. Y la muchacha a la que iba dirigido su relato, sin envejecer, se iba transformando en una joven, del mismo modo como el muchacho de veinte años, a medida que el narrador cobraba conciencia de sí mismo, se iba transformando en un adulto sin edad. Y estábamos el uno frente al otro, los ojos frente a los ojos. ¡Y la altura de los ojos era la medida del relato! Y sentía en mí la más tierna de las fuerzas. Y ella me decía: «¡Salta!».
En el cielo amarillento de las fábricas de Jesenice apareció una estrella; ella sola formaba una constelación; y abajo, a través del humo de las calles, pasaba una luciérnaga. Dos vagones entrechocaban. En el supermercado los cajeros eran sustituidos por las mujeres de la limpieza. Junto a la ventana de una gran casa de muchos pisos se veía a un hombre en camiseta fumando.
Agotado, como después de un esfuerzo, estuve en el bar de la estación hasta casi la medianoche, al lado de una botella de la bebida dulce y oscura que en Yugoslavia sustituía entonces a la Coca-Cola. Al mismo tiempo estaba completamente despierto, a diferencia de lo que me ocurría en mi país por las noches, donde, tanto en el pueblo como en el internado o en la ciudad, interrumpía todas las reuniones con mi sueño. En el único baile al que me llevaron me quedé dormido con los ojos abiertos, y todos los años, en la Nochevieja, mi padre, jugando a las cartas, intentaba inutilmente que yo no me fuera a la cama. Creo que lo que me mantenía despierto no era sólo el país extranjero, sino el comedor; es muy probable que en una sala de espera me hubiera entrado sueño enseguida.
Estaba sentado en una de las hornacinas revestidas de madera marrón que tenían algo de sitial de coro; delante de mí, los andenes, luminosos, alineándose hasta muy atrás, y a mi espalda la carretera, iluminada también, con bloques de casas. Autobuses llenos, trenes llenos seguían circulando de un lado para otro. Yo no veía los rostros de los pasajeros, sólo las siluetas, pero estas siluetas las observaba yo a través de un rostro reflejado en las paredes de cristal, un rostro que era el mío. Con ayuda de esta copia, en la que no se me veía con detalle –sólo la frente, las órbitas de los ojos, los labios–, podía soñar con las siluetas, no sólo las de los pasajeros, sino también las de los que vivían en aquella casa de tantos pisos, y verles cómo se movían por las habitaciones o estaban, aquí y allí, sentados en los balcones. Era un sueño ligero, luminoso, nítido, en el que yo pensaba cosas amables de todas aquellas figuras negras. Ninguna de ellas era mala. Los viejos eran viejos, las parejas eran parejas, los niños eran niños, los solitarios eran solitarios, los animales domésticos eran animales domésticos, cada uno parte de un todo, y yo, con mi imagen reflejada en la pared de cristal, pertenecía a este pueblo, un pueblo que yo imaginaba en una marcha ininterrumpida, pacífica, aventurera, relajada, a través de una noche en la que se había hecho entrar también a los que dormían, a los enfermos, a los moribundos e incluso a los muertos. Me erguí y quise tomar conciencia de este sueño. Lo único que lo perturbaba era el enorme retrato del Jefe del Estado, que colgaba justo en el centro de la habitación, sobre el mostrador. Se veía muy claramente al mariscal Tito, con su uniforme adornado con galones y del que colgaban medallas. Estaba de pie, inclinado hacia delante junto a una mesa en la que se apoyaba con su puño cerrado y, desde allí arriba, con ojos fijos y brillantes, me miraba. Le oía decir literalmente: «¡Yo a ti te conozco!», y yo quería contestar: «Pero yo a mí no me conozco».
La ensoñación continuó hasta que, detrás del mostrador, en la triste iluminación, apareció la camarera, con un rostro sombrío en el que lo único claro eran los párpados, que incluso cuando ella miraba al frente cubrían casi por completo los ojos. Al observar estos párpados, de repente, de un modo a la vez fantasmal y corpóreo, vi a mi madre moverse ante mí. Metía los platos en el lavavajillas, pinchaba la cuenta de la tienda, pasaba un paño por el cobre; un miedo sin nombre cuando por un momento me alcanzó su mirada, burlona, impenetrable; un miedo que era más bien una sacudida, un tirón hacia un sueño mayor. En éste la enferma volvía a estar sana, saltarina, disfrazada de camarera, recorría el bar entero con todos sus compartimentos, y desde dentro de sus zapatos de camarera –altos, abiertos por detrás– brillaban sus talones, blancos, redondos. Qué piernas tan robustas tenía mi madre, qué movimiento de caderas, qué mata de pelo. Y aunque, a diferencia de la mayoría de las mujeres del pueblo, sólo sabía cuatro palabras de esloveno, aquí, en una conversación con un grupo invisible de hombres que estaban en la hornacina de al lado, lo hablaba con toda naturalidad, en un tono casi arrogante. No era pues la expósita, la fugitiva, la alemana, la extranjera por la que siempre se había hecho pasar. Por unos momentos, el muchacho de veinte años se avergonzaba de que esta persona, con sus movimientos especiales, con su habla musical, su risa estentórea, sus rápidas miradas, fuera su madre, y a aquella mujer extranjera la veía con más detalle que nunca: es más, hasta hacía muy poco la madre había hablado con una voz cantarina como ésta, y así que empezaba a cantar de verdad, al hijo le entraban ganas de taparse los oídos. De cualquier coro, por grande que fuera, se oía inmediatamente la voz de la madre sobresaliendo por encima de las demás: un temblor, unas convulsiones, una resonancia apasionada y ardiente de la que la cantora estaba presa del todo, no así el que la escuchaba. Y su risa no era sólo una risa estentórea, sino literalmente salvaje, un grito, una explosión de alegría, de ira, de amargura, de desprecio, incluso de anuencia. Ya en los primeros dolores de su enfermedad, los gritos que daba sonaban como una risotada de sorpresa, entre divertida e indignada, una explosión de risa que, con el tiempo, cada vez más desvalida, intentaba disimular con los trinos de su canto. Me imaginaba las distintas voces de nuestra casa y oía al padre decir palabrotas, a la hermana murmurar monólogos entre risas contenidas y llantos y a la madre reírse de un extremo al otro del pueblo –y Rinkenberg era un pueblo largo–. (A mí mismo, en estas fantasías, me veía mudo.) De esta manera me daba cuenta de que mi madre actuaba no sólo de una forma autoritaria, como ahora la camarera, sino como si fuera realmente la dueña. Siempre había querido llevar un gran hotel, con los criados como súbditos. Nuestra hacienda era pequeña y sus pretensiones eran grandes: en lo que contaba sobre mi hermano, éste aparecía como el rey a quien le han quitado el trono.
Y para ella yo era el que, por derecho, tenía que sucederle en este trono. Y al mismo tiempo ella desde el principio ponía en duda que yo llegara a lograrlo. De vez en cuando, al poner los ojos sobre mí, su mirada se petrificaba en una compasión que no tenía el más mínimo asomo de piedad. La verdad es que hasta el momento siempre había habido alguien que hiciera mi descripción, un sacerdote, un profesor, una muchacha, un amigo de colegio: sin embargo, con aquellas miradas mudas de mi madre yo me sentía descrito de un modo tal, que notaba que con ellas no sólo me describía, sino que me condenaba. Y estoy seguro de que no empezó a mirarme así con el tiempo, debido a las circunstancias externas, sino desde el momento mismo en que nací. Me levantó en brazos, me puso a la luz, se rió ladeando la cabeza y me condenó. Y del mismo modo, más tarde, para asegurarse, cogía al niño que perneaba por la hierba y que gritaba de gusto, lo levantaba al sol, se reía de él y volvía a condenarlo. Intenté pensar que antes, con el hermano y la hermana, había ocurrido algo semejante, pero no pude. Sólo yo le había arrancado aquel grito –que seguía generalmente a aquella mirada despiadada– :«¿Qué va a ser de nosotros dos?», un grito que en ocasiones dirigía también a un animal destinado al matadero. Es cierto que desde muy pronto tuve necesidad de que me miraran, de que se dieran cuenta de que yo existía, de que me describieran, de que me descubrieran... ¡pero no de esta manera! De qué modo me sentí descubierto, por ejemplo, cuando en una ocasión, en lugar de mi madre, quien dijo: «¿Qué será de nosotros dos?», fue la muchacha. Y cuando, después de los años que pasé en el internado religioso, donde a todos nos llamaban por el apellido, en la escuela pública oí por primera vez cómo mi compañera de banco, de un modo totalmente casual, me llamaba por el nombre de pila, tuve la impresión de que me estaban describiendo, de que me absolvían, más aún, sentí estas palabras como una caricia, bajo la cual exhalé un suspiro de alivio; y todavía hoy brillan en mis ojos los cabellos de la compañera de clase. No, desde que pude descifrar las miradas de mi madre supe una cosa: éste no es mi sitio.
Sin embargo, a lo largo de estos veinte años ella me salvó dos veces; así, literalmente. El hecho de que en Bleiburg dejara yo la escuela secundaria y pasara al Instituto no se debió en modo alguno a ningún tipo de ambición por parte de los padres, que quisieran hacer del hijo algo mejor. (Creo que tanto el padre como la madre estaban convencidos de que, de todos modos, yo no acabaría siendo nada, o acabaría siendo «algo especial», lo que para ellos significaba algo inquietante.) El motivo por el cual me cambiaron de colegio fue más bien el hecho de que, con doce años, yo ya tenía mi primer enemigo, que fue enseguida un enemigo mortal.
Rencillas entre los niños del pueblo las había habido siempre. Todo el mundo era vecino de todo el mundo, y a menudo la proximidad hacía insoportable las distintas peculiaridades de la gente. También ocurría con los adultos; y con los viejos. Durante un tiempo unos se cruzaban sin saludarse, hacían como que trabajaban mucho en la era, delante de la casa, mientras los otros, delante de la casa vecina, a una distancia a la que se les pudiera ver, se mostraban también muy ocupados, a su manera. De repente, sin necesidad de que hubiera setos, había fronteras entre las parcelas, y estas fronteras no se podían traspasar. Incluso en la propia casa podía ocurrir, por ejemplo, que un hijo que se sintiera tratado injustamente por un miembro de la familia, se hiciera el mudo y, como siguiendo una vieja costumbre, se fuera sin decir nada a un rincón concreto del cuarto de estar y se pusiera a mirar a la pared. En mi fantasía todas las habitaciones del pueblo se juntan en un solo espacio poligonal en el que cada niño reclama un ángulo; todos se dan la espalda, irreconciliables, de morros, hasta que al fin, de uno de estos personajes, o de todos a la vez (que es lo que en realidad ocurría siempre), sale la palabra o la risa que rompe el hechizo. Si bien en el pueblo nadie llamaba amigo al otro –en lugar de esto hablaban de «buen vecino»–, entre los niños, por lo menos, no había nunca peleas que llevaran a una enemistad duradera.
No obstante, aun antes de llegar a tener mi primer enemigo, yo había sabido lo que era la persecución, y esta experiencia determinó algo del curso posterior de mi vida. Sin embargo, no fui yo en persona quien fue objeto de persecución en aquel entonces; a quien perseguían no era a mí, sino al niño del pueblo de Rinkenberg; lo perseguía un grupo de niños de otro pueblo. Para ir a la escuela, tenían que recorrer un camino más largo y penoso, tenían que atravesar una zanja muy honda, y sólo por esto pasaban por ser más fuertes que nosotros. En el camino de regreso a casa, que hasta una bifurcación teníamos que recorrer juntos, normalmente los «humtschacherianos» perseguían a los «rinkenbergianos». Aunque aquéllos no eran mayores que nosotros, nunca pude ver en ellos a los niños. (Es hoy cuando, al ver junto a las tumbas los retratos de aquellos que murieron prematuramente por alguna desgracia, me doy cuenta de lo jóvenes, de lo infantiles incluso, que eran todos aquellos muchachos.) Durante una eternidad, por una carretera por la que justo en esta hora no pasaba ningún coche, corríamos con el rugido amenazador de aquella banda en el cogote, de la turbamulta de los sin rostro, de piernas gruesas, pies pesados y toscos, que agitaban sus brazos de gorila como si fueran bastones, con las carteras en la espalda a modo de mochilas militares en el momento del asalto. Había días en los que, hasta que no consideraba que el peligro de la selva había pasado, a pesar de tener mucha hambre, me quedaba más tiempo del necesario en la pequeña ciudad de Bleiburg, que para mí era un lugar de protección, una ciudad de la que normalmente me sacaban las ganas de volver a casa y que ahora me resultaba muy querida. Pero entonces vino, por decirlo así, el cambio –o más bien el vuelco, el salto–. Una vez hubimos atravesado los límites de la ciudad –detrás de mí, los gritos, que eran amenazadores precisamente porque no se podían entender–, yo dejé que los de mi pueblo corrieran y, junto a la bifurcación, allí donde la carretera y los dos brazos del camino que desembocaba en ella formaban un triángulo, me senté en la hierba. Llegado este momento, mientras los demás se dirigían a la carrera hacia mí, yo estaba seguro de que no me iba a ocurrir nada. Estiré las piernas dentro de mi triángulo, miré hacia el sur, al macizo de Petzen, por cuya cumbre, que tiene forma de meseta, pasa la frontera yugoslava, y me sentí seguro. El hecho de pensar lo que en aquel momento estaba viendo lo sentía yo como si fuera un escudo. Y entonces no sólo no me ocurrió nada, sino que, conforme se iban acercando, los perseguidores iban aminorando la marcha y alguno de ellos seguía mi mirada. «Es bonito allí arriba», oí que decían. «Una vez subí con mi padre.» Yo los miraba a todos y me daba cuenta de que la horda se disolvía en unos cuantos individuos aislados. Éstos, pasando por delante de mí, como si fueran de paseo, me sonrieron, como si yo hubiera visto su juego y como si esto les hubiera aliviado a ellos también. No se intercambiaron palabras y sin embargo estaba claro que en este momento terminaba la persecución. Siguiéndolos con la mirada, pensaba en las rodillas que se doblaban y en los pies que se arrastraban por el suelo: cuánto camino les quedaba por hacer, en comparación con el que me quedaba a mí. Y, a distancia, me invadía un sentimiento de solidaridad, un sentimiento que jamás se había dado en relación con los niños de mi propio pueblo, algo que más tarde, con la distancia del tiempo, a aquel tumulto confuso que avanzaba haciendo eses y levantando polvo, a los gritos guturales, que infundían miedo, de la horda de los de Humtschach los transformó en una procesión danzante y saltarina que todavía hoy, como los miembros de una tribu, sigue pasando por la carretera de mi infancia, sin otra finalidad que la de pervivir en esta imagen. (Bien es verdad que luego todo mi cuerpo temblaba y durante un buen rato no me podía mover del triángulo de hierba. Me apoyaba en el banco que había allí para dejar las lecheras y contaba en voz baja.)
Contra mi primer enemigo, en cambio, no valía nada. Era hijo del vecino de al lado; durante el día le pegaba su madre, por la noche su padre. (A mí en casa no me pegaban nunca; en vez de esto, mi padre, enfurecido conmigo, se daba golpes delante de mí, muchas veces en el pecho, o en la cara, pero, sobre todo, con el puño, en la frente, tan fuerte que daba tumbos hacia atrás o caía de rodillas; a mi hermano, en cambio, a pesar de ser tuerto, dicen que no sólo le pegaban, sino que lo encerraban tardes enteras en el tendedero que había detrás de la casa y que servía como almacén de patatas, un lugar en el que mi hermano, cerrando su único ojo, seguramente veía más que teniéndolo abierto.) Mi «pequeño enemigo» –como le llamaré ahora, para contraponerlo al que vino luego, que fue «grande»– no hizo nada. Y sin embargo fue inmediatamente el enemigo, con sólo verlo, una mirada a la que durante mucho tiempo no siguió nada, ni siquiera una mirada. Ni siquiera el habitual sacar la lengua, escupir, poner la zancadilla. El niño enemigo no decía nada, estaba allí simplemente de un modo hostil, y luego su enemistad estalló como un ataque por sorpresa.
Un día, mientras leían el Evangelio en la iglesia, cuando todo el mundo estaba de pie, sentí detrás, en la corva, un ligero golpe, un leve contacto momentáneo casi, pero lo suficiente para hacerme doblar la rodilla. Me di la vuelta y vi cómo el otro miraba fijamente al frente. Desde este momento no me dejó en paz. No me pegaba, no me tiraba piedras, no me insultaba... simplemente me cerraba todos los caminos. Así que salía de casa, ya estaba él a mi lado. Llegaba incluso a entrar en casa –hay que decir que era habitual en los pueblos que los niños entraran en las casas de los vecinos– y me daba pequeños golpes, de un modo tan disimulado, que normalmente nadie se daba cuenta. Nunca usaba las manos; lo más que hacía era darme pequeños golpes con el hombro (a aquello ni siquiera se le podía llamar empujones, como por ejemplo en el fútbol), unos golpes que daban la impresión de que querían llamarme la atención sobre algo y en realidad me obligaban a meterme en un rincón. Pero normalmente ni siquiera me tocaba, sino que se limitaba a hacer los mismos gestos que yo. Si, por ejemplo, yo iba por alguna parte, salía de detrás de un arbusto y se movía como yo, imitando todos mis ademanes, poniendo los pies en el suelo en el mismo momento en que los ponía yo, balanceando los brazos al compás de los míos. Si yo salía corriendo, él salía corriendo también; si me quedaba quieto, él se paraba; si yo movía involuntariamente las pestañas, él también las movía. En esto él nunca me miraba a los ojos, solamente los inspeccionaba con detalle, al igual que hacía con las otras partes del cuerpo, con el fin de poder reconocer cada movimiento en el momento mismo de empezar éste y de este modo poderlo reproducir. Muchas veces yo intentaba engañarle respecto a cómo iba a ser el paso siguiente que yo iba a dar, esbozaba una dirección falsa y salía corriendo del sitio donde estaba. Pero él no se dejaba engañar nunca con estas tretas. De este modo, más que imitarme, lo que hacía era hacer como si fuera mi sombra, y yo era el prisionero de mi sombra.
Pensándolo bien, quizá él no era más que un chico que incordiaba. Pero con el tiempo esta molestia se convirtió en una enemistad que afectaba a mi vida entera. El otro se convirtió en algo omnipresente –aunque no estuviera en persona a mi lado–. Si yo estaba contento, perdía inmediatamente la alegría porque mentalmente me veía imitado por mi enemigo y, con ello, puesto en cuestión. Lo mismo me ocurría con los demás sentimientos de la vida, orgullo, tristeza, ira, afecto: en este juego de sombras perdían inmediatamente su autenticidad. Y dondequiera que yo me sintiera vivir con intensidad, abismado en algo, al más mínimo acercamiento entre yo y el objeto, he aquí que el adversario se interponía entre los dos –ya fuera el objeto un libro, un lugar donde había agua, una cabaña en el campo o unos ojos– y, como cortando el vínculo que me unía con el mundo, me separaba de él. No había forma más criminal de manifestación del odio que aquella continua imitación que se producía como bajo el imperio del mudo restallar de un látigo. Yo no era capaz de comprender que me odiaran de aquella manera e intentaba la reconciliación. Pero no había manera de aplacarlo. Ni se inmutaba; lo único que hacía, con la rapidez de la guillotina, era imitar mi gesto de reconciliación. No pasaba ni un día, ni siquiera un sueño, sin mi vigilante. Luego, la primera vez que le grité no reaccionó –no reculó, por ejemplo–, sino que me escuchó: el grito era el signo que él había estado esperando. Y quien al fin había pasado a la acción había sido yo. Con doce años, apremiado por el otro, yo ya no sabía quién era; es decir, yo ya no existía, y esto significaba una cosa: me volvía malo. El enemigo de mi infancia me mostraba (y estoy seguro de que lo había planeado así de un modo consciente) que yo era malo, que era peor que él, que era un malvado.
Al principio yo me defendía simplemente moviendo los brazos, un bracear que tenía más bien algo de los movimientos violentos del que está a punto de ahogarse. Sin embargo, el otro no se apartaba de mi lado; en lugar de esto, a modo de provocación, me plantaba cara. La máscara se acercaba tanto como quizá, en los sueños en los que uno siente que se cae, sólo se acerca el lugar contra el que va a chocar. Pero el hecho de que yo hiciera algo en contra de esto no era sólo un reflejo defensivo, sino la declaración, el reconocimiento, la confesión que todo el mundo había estado esperando: yo era un enemigo mucho peor aún que él. Y realmente, al tocar el líquido de la boca del otro y las mucosidades de su nariz, tuve una sensación doble, la sensación de violencia y de injusticia, algo que no quisiera volver a sentir nunca más. Ante mí, la máscara del triunfo: «para ti ya no hay escapatoria». Entonces le di una patada en el trasero, ¡y además con toda el alma! Él no se defendió, se limitó a aguantar el tipo con una imperturbable risita de conejo. Había conseguido su propósito: a partir de ese día, ante los ojos de todos yo era, por decirlo así, «el que pegaba». Ahora tenía una razón para no dejarme nunca más en paz, tenía derecho a ello. Nuestra enemistad, hasta ahora oculta, se había convertido en una guerra, y había que hacer esta guerra de un modo abierto, sin otra salida que el infierno común en el que los dos íbamos a arrojarnos. Y cuando un día su padre me vio pegando a su hijo, vino corriendo, me tiró al suelo y (dedicándome, con voz de falsete, una retahíla de nombres que normalmente mi padre sólo soltaba contra los aludes, el fuego provocado por los rayos, el granizo y los animales que dañaban la casa y los campos) me estuvo dando patadas con sus zuecos por todas partes; esto fue para mí una felicidad –la única clase de felicidad además que yo conocí, no sólo en aquella ocasión, sino aún diez años más tarde.
Aquellos malos tratos me soltaron la lengua y pude hablarle a mi madre (sí, a ella) del enemigo. Aquel relato empezaba con una orden: «¡Escucha!» y terminaba con otra orden: «¡Haz algo!». Y la madre, como ocurría siempre en la familia, fue la que actuó; y, con el pretexto de que el cura y el profesor la habían obligado a hacer aquello, actuó llevándose al muchacho de doce años a hacer el examen de ingreso en el internado.
De vuelta del examen perdimos en Kangenfurt el último tren que iba a Bleiburg. Salimos de la ciudad y estuvimos junto a la carretera, en la oscuridad y bajo la lluvia, sin que yo recuerde que nos mojáramos. Al cabo de un rato paró un automovilista que iba a Yugoslavia, al valle inferior del Drau, en dirección a Maribor, o Marburg, y nos cogió. En el coche no había asientos traseros y nos sentamos detrás, en el suelo. Como la madre le dijo en esloveno adónde íbamos, el hombre al principio intentó hablar con ella. Pero cuando se dio cuenta de que, a excepción de las fórmulas de cortesía y unas cuantas estrofas de canciones populares, no sabía una palabra de aquella lengua, se calló. De este viaje mudo a través de la noche, sentados detrás, sobre la chapa de hojalata, me quedó sólo la imagen de la unión entre mi madre y yo, una imagen que, por lo menos durante los años de internado que siguieron, se me reveló una y otra vez como algo válido y eficaz. Para aquel viaje la madre había ido a la peluquería; por una vez no llevaba pañuelo en la cabeza y su rostro, a pesar de la pesadez de un cuerpo de cincuenta años, cruzado de vez en cuando por un rayo de luz, me parecía joven. Con las rodillas cubiertas, estaba allí sentada con el bolso al lado. Por la parte de fuera las gotas atravesaban los cristales en diagonal y dentro, a resguardo de la lluvia, a cada curva, deslizándose sobre el suelo, venían hacia nosotros herramientas, paquetes de clavos, bidones vacíos... Allí, por primera vez en mi vida, experimenté en mí algo indomable, impetuoso, algo parecido a la confianza. Con la ayuda de la madre me habían llevado al camino que para mí era el bueno. Antes de esto, y también después, no pocas veces renegué literalmente de esta mujer, por parecerme extranjera –lo único que ocurría era que no era capaz de pronunciar la palabra adecuada para ella–; sin embargo, en el lluvioso atardecer de verano del año 1952 me resultó evidente el hecho de tener una madre y de que yo fuera su hijo. Además hay que decir que ella no era la campesina, la jornalera, la moza de cuadra o la mujer que iba a la iglesia, que era como a menudo se disfrazaba en el pueblo, sino que desvelaba lo que había detrás: la administradora más que el ama de casa, la mujer de mundo más que la mujer del terruño, la que actuaba más que la que miraba.
El conductor nos dejó en el cruce de Rinkenberg. Yo no me di cuenta de que mi madre se había cogido de mi brazo hasta que se dio la vuelta sobre sí misma. Ya no llovía y el Petzen se levantaba al borde del llano a la luz de la luna; cada detalle, claro como un jeroglífico: las hoces del pequeño río, las paredes rocosas, el límite del bosque, las artesas glaciares, la cresta de la montaña, «¡nuestra montaña!». La madre continuó diciendo que mucho antes de la guerra, siguiendo las montañas, mi hermano había ido en coche en la misma dirección que llevaba ahora «nuestro chófer», en dirección suroeste, cruzando la frontera, a Maribor, a la Escuela de Agricultura.
Los cinco años de internado no merecen ser relatados. Basta con las palabras nostalgia, represión, frío, reclusión colectiva. El sacerdocio, al que presuntamente estábamos destinados todos, no me sedujo nunca como meta, y además casi ninguno de los muchachos que había allí me parecía llamado a él; el aura de misterio que este sacramento había irradiado aún en la iglesia del pueblo, quedaba aquí desmitificada de la mañana a la noche. De entre los clérigos que se ocupaban de nosotros jamás me encontré con uno que me pareciera un pastor de almas; o bien estaban retirados en el calor de sus aposentos particulares y cuando llamaban a uno era todo lo más para amonestarlo, amenazarlo o interrogarlo, o bien, uniformados con sotanas negras, largas hasta los pies, iban por el edificio en calidad de guardianes y vigilantes, de entre los cuales los había de todos los tipos. Incluso en el altar, en la misa de todos los días, no se transformaban en los sacerdotes para los que un día fueron ordenados, sino que cualquier detalle de la ceremonia religiosa lo llevaban a cabo en su calidad de guardianes del orden: cuando estaban de espaldas, en silencio, con los brazos levantados al cielo, parecían estar escuchando lo que ocurría a sus espaldas, y cuando se daban la vuelta, como para bendecir a todo el mundo, lo único que querían hacer era sorprenderme en falta. Qué distinto había sido con el cura del pueblo: acabamos de verle cómo llevaba las cajas de manzanas al sótano, cómo oía las noticias por la radio, cómo se cortaba los pelos de las orejas... y ahora doblaba la rodilla ante el Altísimo, aunque ésta chasqueara, apartado, como en éxtasis, de los demás, que precisamente por esto formábamos una comunidad.
Por el contario, en el cuartel de religiosos la única compañía hermosa de la que yo disfrutaba era la que tenía estudiando. Cuando estudiaba solo, cada palabra que retenía, cada forma que empleaba correctamente, cada río que sabía dibujar de memoria, anticipaba la única meta por la que yo entonces suspiraba: estar fuera, al aire libre. Si me hubieran preguntado cómo me imaginaba yo un «reino», no habría contestado nombrando ningún país concreto, sino el «reino de la libertad».
Y como encarnación de aquel reino que hasta entonces yo sólo había barruntado estudiando se me apareció justo la persona que entonces, en mi último año de internado, se convirtió en mi gran enemigo. Esta vez no fue uno de mi edad, sino un adulto; tampoco un religioso, sino uno de fuera, uno que venía del mundo, un hombre del siglo, un profesor. Era muy joven aún; acababa de terminar sus estudios y vivía en lo que llamaban la casa de los profesores, una casa que, junto con el palacio en el que estaba el internado y el sepulcro del obispo, excavado en la ladera, era el único edificio que había a muchos metros a la redonda en aquella colina pelada. A pesar de que normalmente yo pasaba desapercibido para todo el mundo (decenios después, al encontrarme con otros de aquella época, oía siempre la misma descripción: «callado, retirado, abismado en algo», una descripción en la que no me reconocía), él se fijó en mí desde el primer momento. Lo que decía me lo dedicaba a mí, como si me estuviera dando una clase particular. Sin embargo, al hablar no adoptaba el tono pedante de una persona que enseña; más bien parecía que con cada frase me estaba preguntando si estaba de acuerdo con su forma de articular la materia. Es más, hacía como si yo conociera ya esta materia desde hacía tiempo y esperaba de mí solamente que, con un continuo asentimiento de cabeza, corroborara que no estaba contando nada equivocado a los demás. Y cuando una vez realmente lo corregí, no se zafó pasando por encima de la cuestión, sino que manifestó con alegría su entusiasmo por el hecho de que un alumno pudiera ser más que un profesor; dijo que esto es lo que había estado deseando siempre. Ni por un momento me sentí halagado; fue algo completamente distinto, me sentí descubierto. Después de años de pasar desapercibido, al fin se fijaban en mí, y esto fue literalmente como si me despertaran. Y me desperté exaltado. Durante un tiempo todo fue bien: yo, los que tenían mi misma edad y sobre todo el joven profesor, a quien yo, después de la clase, acompañaba mentalmente todos los días a la casa de enfrente, la de los profesores, saliendo del aire enrarecido de la mazmorra de la fe a un espacio en el que se respiraba el estudio, la investigación, la observación del mundo; entrando en una soledad que a mí entonces se me antojaba como algo maravilloso. Cuando se marchaba los fines de semana, lo acompañaba mentalmente a la ciudad, donde no hacía otra cosa que concentrarse para los días de clase; y las veces que se quedaba, la única ventana iluminada que veía fuera, en la casa de los profesores, era para mí una luz eterna completamente distinta de la llamita temblorosa que había al lado del altar de la oscura iglesia del internado.
Sin embargo, nunca me pasó por la mente que yo pudiera llegar a ser un profesor; quería seguir siendo siempre un alumno; un alumno, por ejemplo, de un profesor como aquél, que al mismo tiempo quería ser alumno del alumno. Sin embargo, esto sólo ocurría a distancia; y esta distancia, que era tan necesaria, la dilapidábamos; yo quizá en la exaltación del despertar de un sueño y él quizá en la exaltación de un descubrimiento en el que hasta ahora él sólo había podido soñar. Pero a la larga lo que ocurría también era que yo no soportaba saberme elegido. Sentía la necesidad de destruir, literalmente, la imagen que él se había hecho de mí, por mucho que correspondiera a mi yo más íntimo. Anhelaba volver a vivir oculto, como había vivido los dieciséis años que precedieron a mi descubrimiento, escondido en el hueco azul de mi pupitre, donde nadie podía tener ninguna opinión de mí, por muy alta que ésta fuera; sí, ahora, después de haber sido conocido tan de cerca por alguien, como ni siquiera me había conocido el doble que antes solía rondarme, ahora sí iba a estar escondido de verdad. A partir de un cierto momento, pasar por ser un modelo, e incluso un prodigio, y esto no sólo ante los otros, sino ante uno mismo, era algo que no se podía soportar; ansiaba desaparecer en contradicciones. De este modo, justo en el momento en que, después de una pregunta que demostraba una vez más el modo como yo «seguía sus pensamientos», me sentí alcanzado por una gran mirada de alegría, es más, de emoción, hice una terrible mueca que lo único que quería era desviar la atención de mí, pero que –lo sentí en el mismo momento que él– alcanzó al joven profesor en su corazón. Se quedó petrificado; a continuación abandonó la clase y durante esa hora no volvió. Nadie supo lo que había pasado excepto yo: creyó haber visto en aquel momento mi verdadero rostro; mi seriedad, mi amor a lo que aprendíamos, mi inclinación a él, al que se abismaba plenamente en sus asuntos, era algo que yo sólo había fingido; yo era un farsante, un hipócrita, un traidor. Mientras los demás hablaban animadamente, yo miraba tranquilo por la ventana. El profesor estaba abajo, en la explanada que había delante de la escuela, de espaldas al edificio, y cuando se dio la vuelta, exactamente hacia mí, no vi sus ojos, sino sus labios apretados, en punta, como el pico de un pájaro. Me dolió y a la vez me pareció bien. Llegué incluso a gozar con la idea de no tener a nadie más que a mí mismo.
Durante el tiempo que siguió a este incidente, el pico de pájaro no hizo más que afilarse. Sin embargo, yo no tenía que vérmelas ya con un enemigo que me odiaba, sino con un ejecutor cuya sentencia, una vez pronunciada, era irrevocable. Y el hueco del pupitre no se reveló como el lugar de refugio en el que yo había pensado. Era el fin de mis estudios. El profesor me estaba demostrando todos los días que yo no sabía nada, o que lo que sabía no era lo que «se me pedía»; lo que yo decía saber eran algo así como «cosas», no la «materia»; era algo que salía sólo de mí, y de este modo, sin una fórmula avalada por el común de los humanos, no era válido para nadie. Yo miraba fijamente aquel hueco donde un día, dando calor a mi frente, había surgido para mí el claro mundo de los signos, de las distinciones, de las transiciones, de los enlaces y de las similitudes, y estaba solo con la nube negra que había dentro de mí. Era inimaginable que pudiera disolverse; se hizo más pesada, ascendió al interior de la boca, a los ojos, cubrió mi voz y mi vista, lo que, sin embargo, no llamó la atención de nadie: de todos modos, en la capilla, en la oración que hacíamos en común, casi siempre lo único que yo hacía era mover los labios; y en la escuela, como el profesor era al mismo tiempo el tutor de nuestra clase, pronto dejaron de preguntarme y ni siquiera se daban cuenta de que yo existía. En este tiempo experimenté lo que significa perder la lengua: no sólo un quedarse mudo ante los otros; ni una sola palabra, ni un sonido, ni un gesto para uno mismo. Una mudez como ésta pedía a gritos la violencia; una vuelta al camino de antes era algo impensable. Y la violencia, a diferencia de lo que ocurrió con el pequeño enemigo, no podía volverse hacia afuera; el gran enemigo, su peso se hacía sentir en el interior de uno, dentro de su vientre, en el diafragma, en los bronquios, en la tráquea, la glotis, el velo del paladar; cerraba las ventanas de la nariz y los conductos auditivos, y el corazón, que encerraba este peso, en el centro, ya no latía, ya no golpeaba, ya no mandaba pulsaciones, ni zumbaba, ni sangraba, sino que, como un reloj, hacía tictac, preciso, afilado y maligno.
Fue entonces cuando una mañana, antes de las clases, me llamaron para que fuera al despacho del director del internado, y éste, llamándome por mi nombre de pila, me dijo que dentro de unos momentos iba a llamar mi madre por teléfono (delante de ella me había llamado siempre «Filip», mientras que normalmente me llamaban sólo «Kobal»). Hasta aquel momento nunca había oído la voz de mi madre por teléfono, y todavía hoy, cuando casi todas sus otras formas de expresión –ya sean sus palabras, su canto, sus risas o sus quejas– se han apagado, oigo todavía su voz de entonces sonando en mi oído, apagada, justo como una voz que sale de la cabina telefónica de una oficina de correos. Dijo que el padre y ella habían tomado el acuerdo de sacarme del «seminario menor» y pasarme a la escuela laica, y además en aquel mismo momento. Que dentro de dos horas, en el coche de un vecino, me esperaban abajo, delante de la puerta principal. Que ya estaba inscrito en el Instituto de Klagenfurt. «Mañana mismo vas a ir a una clase nueva. Te sentarás al lado de una chica. Irás todos los días en el tren. En casa tendrás una habitación sólo para ti; la despensa ya no se usa; el padre te está haciendo un sillón y una mesa.» Quise protestar, pero de repente no protesté. La voz de la madre era la voz de una mujer que dice lo que es justo. Sabía de mí lo que había que saber; era la que se encargaba de mí, ella decidía; y ella dispuso mi inaplazable puesta en libertad. Fue una voz que, sólo por esta vez, levantó el vuelo desde las profundidades del silencio almacenado allí a lo largo de su vida, almacenado quizá precisamente para que, en un único momento, en la ocasión oportuna, de un modo irresistible, una vez por todas, pudiera pronunciar el veredicto, para luego volver inmediatamente a caer en el silencio donde su pueblo tenía trono e imperio; una voz ligera, alada, literalmente danzarina, que se confundía casi con una cantilena. Comuniqué la decisión de la madre al director, quien la aceptó sin decir palabra, e inmediatamente después un pequeño grupo, alegre y regocijado, con el indultado y la maleta de éste colocada sobre el asiento trasero, se movía por el campo abierto bajo un cielo muy alto, en una claridad tal, que parecía que se había levantado el techo del coche. Siempre que ante nosotros se abría una carretera desierta, el vecino, que iba al volante, conducía describiendo amplias curvas, serpenteantes, y cantaba a pleno pulmón canciones de partisanos. La madre, que no sabía el texto, cantaba la melodía con la boca cerrada y en medio de las canciones, con un tono cada vez más solemne, iba pronunciando en voz muy alta los nombres de los pueblos que, a derecha e izquierda, iban flanqueando el camino hacia mi casa. Yo me tambaleaba de un lado para otro y me agarraba fuertemente a la maleta. Si hubiera tenido que dar un nombre a mis sensaciones, éste no hubiera sido «alivio», «alegría» o «beatitud», sino «luz», casi demasiada luz.
Sin embargo, nunca más volví de verdad a mi casa. Con todo, justamente en mis años de internado, cada viaje que hacía a casa me sentía en un estado de ánimo de gran salida, la salida de un día de fiesta; y esto no sólo porque, aparte de en verano, las únicas veces que nos dejaban salir era en las fiestas religiosas. Antes de las Navidades, los liberados, bajando la colina en plena oscuridad, así que podían salían de la carretera que subía al internado describiendo curvas y, saltando la valla con su equipaje, atravesando como quien dice en línea recta los pastos abandonados –petrificados por el hielo– y cruzando luego el llano pantanoso, con sus arroyuelos humeantes por la helada, entraban como al asalto en la estación del tren. Luego, durante el viaje yo estaba fuera, en la plataforma del vagón, en medio del tumulto de los otros, oyendo pasar junto a mis oídos sus rugidos de alegría. Todavía era de noche; una oscuridad que daba fuerzas, que envolvía el cielo y la tierra, con las estrellas arriba y las chispas que salían de la locomotora abajo; y este elemento que, como un viento, atravesaba este negro espacio de fuerza puedo imaginármelo aún hoy como algo sagrado. Era como si en realidad yo no necesitara respirar, hasta tal punto vivificaba mi interior, hasta llegar a mi nariz, el aire de aquel viaje; el júbilo que los que estaban a mi lado expresaban con sus gritos y que yo llevaba en silencio dentro de mí, en lugar de oírlo salir de mi propia voz, lo oía en las cosas del mundo de fuera, en el pataleo de las ruedas, el rechinar de los raíles, el chasquido de los cambios de agujas, las señales que abrían el paso, las vallas que cerraban los caminos, el crepitar de todo el mecanismo del tren que corría con estrépito.