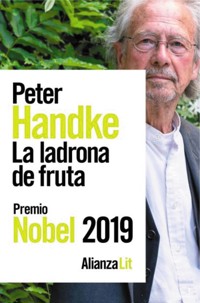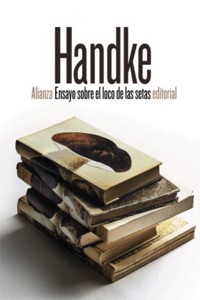
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Handke
- Sprache: Spanisch
Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019 En la serie de cinco "ensayos" que ha venido publicando desde 1989, Peter Handke (1942) ha explorado y desarrollado nuevos caminos en el campo de la creación literaria, en unos peculiarísimos textos que combinan el recuerdo, la autobiografía y la reflexión, al tiempo que alumbran una nueva mirada sobre la cotidianidad. En "Ensayo sobre el loco de las setas" (2013), Handke toma como hilo del que tirar la figura de un amigo de infancia. Iniciado en la actividad de recoger setas en el bosque en la posguerra por motivos esencialmente económicos, la atenta mirada sobre la naturaleza a que aquélla lo obliga acaba transformándolo en un ser para el cual la foresta, emblema de la naturaleza, se convierte en lugar de encantamiento y revelación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
Ensayo sobre el loco de las setas
Una historia en sí misma
Traducción de Isabel García Adánez
Índice
Ensayo sobre el loco de las setas
Créditos
«¡Esto va en serio, una vez más!» me he dicho sin querer a mí mismo antes de dirigirme hacia aquí, hacia mi escritorio, donde me he sentado con la intención de llegar a una cierta –o incierta– claridad sobre la historia de mi amigo desaparecido, el loco de las setas. Y luego también me he dicho sin querer: «¡No me lo puedo creer! Que vaya en serio incluso el abordar y poner por escrito un asunto que, sin duda, no tiene nada ni es nada del otro mundo; una historia en relación con la cual lo que surge en mi cabeza en el primer plano (término que aquí viene perfectamente al caso) de este ensayo es el título de una película italiana de hace décadas, con Ugo Tognazzi en el papel del protagonista: La tragedia di un uomo ridicolo; claro, nola película entera, sino solo el título».
Cierto es que la historia del que fuera mi amigo ni siquiera es una tragedia, y que no tengo claro si él fue o es un personaje ridículo, ni tengo modo de sacarlo en claro; y de nuevo sin querer, digo y escribo ahora: «¡Pues que siga así!».
Otra película más me vino a la mente antes de dirigirme al escritorio. En este caso, obviamente no fue el título, sino una de las primeras escenas, si es que no era la primera de todas. Se trataba –una vez más...– de un western de –bien adivinado– John Ford, y ahí tenemos a James Stewart al principio de la historia como el famoso sheriff Wyatt Earp –se diría que mucho, mucho después de sus aventuras, entretanto legendarias, de Tombstone–, en esa actitud relajada y soñadora que solo es capaz de adoptar James Stewart al sol sureño (¿de Texas?) del porche de su oficina de sheriff, sin más actividad que dejar pasar el tiempo con tanta calma como determinación, o así lo parece, bajo el ala del sombrero, medio calado hasta los ojos, envidiable a la par que contagioso. Luego, en cambio, pues de otro modo no sería una historia del salvaje oeste, emprende su nueva aventura, al principio a su pesar y –¿recuerdo bien?– únicamente movido por el dinero, y se dirige hacia el norte y no hacia el oeste. En lo que sigue, eso sí, y sobre todo al final de la historia, se imponen esa naturalidad en su forma de intervenir, esa delicada agudeza de mente, esa callada presencia de ánimo en las que, de nuevo, nadie ha igualado ni iguala a James Stewart. No solo«dos cabalgan juntos», aludiendo al título de la película, en la que el segundo que cabalga es Richard Widmark: cabalgan juntos más, muchos, si no (casi) todos. ¿Por qué me vendría a la cabeza justamente ese comienzo de película, esas piernas estiradas, con botas, las de ese sheriff que no mueve un dedo y que, con su contagiosa desidia, hace quedar al guardián del orden en un liberador ridículo –llamémoslo así– antes de –llamémoslo así– ponerme yo en marcha hacia mi escritorio?
Así mismo estaba sentado yo, con las piernas estiradas, con botas. Cierto es que no estaba en un porche, ni tampoco en el profundo sur, sino en el sombrío norte, lejos de un sol y de otro sol, las piernas en el alféizar de la ventana de una casa centenaria con unos muros de casi un metro de espesor y, en su exterior, los visillos de lluvia de finales del otoño y un viento frío que se colaba por las rendijas de las ventanas procedente de los ya transparentes hayedos de la meseta; y las botas eran unas botas de goma, sin las cuales apenas era posible dar un paso –como para pensar siquiera en darlos a campo o bosque a través–, y esas botas me las quité al ponerme en camino hacia mi escritorio, antes de entrar por la puerta, ayudándome de un artilugio que en su día bautizaron como «quitabotas» y que, en mi caso, era de hierro muy pesado y tenía la forma de un caracol descomunal cuyos cuernos de metal me sirvieron de palanca para despegarme las botas de los talones, y luego di unos cuantos pasos para atravesar la siguiente puerta y entrar en el pequeño cobertizo añadido que yo llamo «el anexo», a escribir aquí en esta mesa.
¿Será posible? Esos contados pasos hacia el exterior y de vuelta al escritorio, ¿un «camino»? ¿Un «ponerse en camino»? ¿Un «en marcha»? Así me lo parecía a mí. Así es como yo lo viví. Así es como fue. Y, entretanto, noviembre ya está anocheciendo allí abajo, en la llanura que se extiende desde el pie de la meseta, en cuya parte alta está mi casa, hasta los grandes horizontes de más al norte, y la lámpara de la mesa está encendida. «¡Que vaya, pues, en serio!»
Un loco de las setas ya era mi amigo desde muy pronto, si bien en un sentido diferente del que tendría en sus años posteriores o aun en los finales. Fue entonces, hacia la vejez, cuando se me ocurrió una historia sobre él, loco. No son pocas las historias sobre locos de las setas que se han escrito, por regla general –¿o incluso sin excepción?–, es el propio loco quien la escribe, describiéndose como «cazador» o en todo caso como buscador, coleccionista y naturalista. El que no solo existan esta literatura de setas, los libros sobre setas, sino una literatura en la que se habla de las setas en relación con la propia existencia sí que parece darse como un caso nuevo de los tiempos modernos, tal vez de después de las dos guerras mundiales del siglo pasado. En la literatura universal del siglo diecinueve apenas hay libros donde las setas tengan papel alguno, y, de tenerlo, es muy pequeño, anecdótico, y no guardan relación con ningún héroe, sino que aparecen de forma puntual, como, por ejemplo, en los rusos, en Dostoyevski o Chéjov.
Solo se me ocurre una historia en la que alguien se ve involucrado en el mundo de las setas, aunque solo es en un episodio y le pasa sin querer o, si cabe, en contra de su voluntad: le sucede en Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy –Inglaterra, finales del siglo diecinueve– a la bella heroína, quien, durante la noche, se pierde por el campo y resbala y se cae en un enorme hoyo lleno de setas gigantes, y allí, en el hoyo de las setas, envuelta en esa maraña de inquietantes organismos que parecen crecer y reproducirse a ojos vistas, permanece atrapada hasta el amanecer (en cualquier caso, así es como guardo el pasaje en mi lejano recuerdo).
Ahora, sin embargo, en esta época enteramente nueva y –¿cómo la llamamos?– «nuestra», se diría que proliferan las narraciones en que las setas más bien se pliegan al papel que les atribuyen las fantasmagorías más comunes, sea como instrumentos mortíferos, sea como medio para –¿cómo podríamos llamarlo?– la «ampliación de la consciencia».
Nada de todo eso –ni el buscador de setas como héroe o como alguien que sueña con el asesinato perfecto, ni tampoco como precursor de una nueva consciencia del yo– ha de aparecer en el Ensayo sobre el loco de las setas. ¿O en el fondo sí, después de todo? Sea como fuere: una historia así, como la suya, tal y como aconteció y tal y como asistí yo a ella, muy de cerca durante un tiempo, no se ha escrito jamás.
Empezó con el dinero, hace mucho tiempo, cuando el que después sería loco de las setas aún era niño; empezó con el dinero que el niño buscaba hasta caer rendido de sueño, sueño en que la noche entera y por todos los caminos brillaban las monedas que luego resultaban no serlo; empezó con el dinero del cual, fuese de día o de noche, el niño carecía, ¡y de qué manera! Si durante el día iba con la cabeza gacha allá donde estuviera, quieto o en movimiento, el único motivo era que iba inspeccionando el terreno a sus pies por si hallara alguna cosa de valor, cuando no algún tesoro perdido. Aquí no viene al caso cómo es que nunca tenía dinero, a lo sumo de vez en cuando alguna monedilla de ínfimo valor que no le llegaba para nada, pero para nada de nada, ni viene al caso cómo es que tampoco en casa llegaba a ver dinero nunca, y menos dinero en billetes. ¿De qué modo podía conseguir dinero? Pues no era por codicia, por el deseo de poseer, que es lo que recoge la etimología de la palabra; si llegara a tener dinero algún día, al instante iría a gastárselo; bien sabía, y desde hacía mucho tiempo, dónde y en qué.
Quiso el azar que, cerca del pueblo en el que había crecido, se crease un «punto de recogida de setas». Era la época que siguió a la Segunda Guerra Mundial, en la que el comercio y los mercados resurgieron de una manera nueva, o en cualquier caso diferente en comparación con el período de entreguerras; y resurgieron en especial el comercio y el intercambio entre las zonas rurales y las ciudades de cierto tamaño, cuyos habitantes acababan de descubrir el sabor de cosas que no habían probado jamás (y no simplemente importadas del trópico o de quién sabe dónde); y si algo resurgió más en especial todavía fue el comercio de setas silvestres, esas que, a diferencia de los «champiñones», no podían cultivarse en sótanos ni en cuevas de la montaña, sino que crecían silvestres y habían de ser recolectadas de una en una, lo cual quizá contribuía también, al menos en las lejanas ciudades, a su sabor de rareza, de delicatesse.
Fue aquel punto de recogida de setas, donde podían entregarse los frutos de la recolección de toda la zona, bastante boscosa, a cambio de un pago, y desde donde a su vez eran transportadas a la ciudad en un camión lleno hasta los topes, fue aquel punto de recogida de setas el que, en su día, despertó el afán de aquel niño loco por el dinero. Por nada del mundo se había adentrado antes en la naturaleza quien después habría de convertirse en loco de las setas. Pero por nada del mundo: la naturaleza era poco más que el mero ruido de las hojas, fragor, murmullo o aun suave arrullo de los árboles, y para eso tampoco hacía falta internarse en los bosques ni en ninguna parte, sino que uno se sentaba en la linde y se quedaba sentado y bien sentado, y allí se quedaba y se seguía quedando, con los árboles a su espalda y, ante sus ojos, el campo más bien vacío.
De la linde al interior y luego a lo más hondo de los bosques no fue el niño sino por los mencionados motivos pecuniarios. Los bosques de la región de su infancia eran, sobre todo, bosques de coníferas, y estas coníferas, a excepción de las islas de alerces, menos densas, de la cima de las montañas, eran casi exclusivamente abetos rojos, con ese manto de agujas tan espeso que los caracteriza, y además crecían muy, muy juntos, con las ramas y ramitas entrecruzadas y entretejidas, y la oscuridad crecía y crecía a medida que uno se internaba por todo aquel enramado imposible donde, con el tiempo, los sentidos ya no alcanzaban a percibir ni los árboles sueltos ni el bosque entero, y donde más oscuro y más desnortado se estaba era en el interior del bosque, que te mantenía envuelto, muchas veces enseguida y, si cabe, ya a los pocos pasos de los márgenes: nada del vasto campo iluminado por la luz del sol hasta unos instantes antes captaba ya la vista por entre los troncos, cuyas ramas bajas solían estar muertas; cuanto había de luz era una profunda penumbra homogénea que en ninguna parte tenía un verdadero efecto de luz, pues no es que se quedara en «un hálito apenas»1 en las (invisibles) copas de los árboles, sino que ni llegaba a ser tal, como tampoco había canto de los pájaros unos pasos más atrás.
Una especie de luz salía, en cambio, de lo que podía encontrarse en el suelo del bosque, a veces medio escondido entre el musgo. Cuanto más a menudo se internaba el niño por los bosques de oscuridad, tanto más lo recibía aquella luz, antes incluso de encontrar él nada; es más: mucho antes de encontrar nada, y eso le sucedía una y otra vez, incluso cuando no encontraba nada en absoluto en ninguna parte; ahí, la luz de entre el musgo se había burlado de él.
¿Qué clase de luz había sido? Un resplandor. Bajo la espesura gris mate de madera muerta y helechos flotaba un resplandor de cámara del tesoro. ¿Será posible? ¿Tesoro, aquellos montoncitos de rebozuelos que saltaban a la vista aquí y allá y que luego suponían un verdadero golpe de luz que, en medio de aquella negritud, en el momento te cegaba realmente? ¿Tesoro, algo que, fuera del bosque, intercambiado por dinero en el punto de recogida de setas, incluso en el mejor de los casos, incluso habiendo tenido la mejor suerte del mundo, equivaldría a dos billetitos, aunque por lo general no superaría el puñado de monedas de valor medio? Al margen de que el niño de entonces disfrutara y también obtuviera luego cierto beneficio al intercambiarlo por simples baratijas, y de que se sintiera orgulloso –¡y de qué manera!– de haber «ganado dinero» por sí mismo: por haberlas encontrado muy lejos del resto de la gente, del «mundanal ruido», en lo más hondo de los bosques, cuando sus hallazgos eran muchos –aunque siempre dentro de ciertos límites–, sí que eran tesoros, claro, ¡más claro que el agua!
En este momento de la historia de mi loco de las setas se me ocurre, por cierto, que mi amigo desaparecido sintió desde pequeño una cierta predestinación o, en sus propias palabras: una vocación de buscador de tesoros. Así pues, a sus ojos, ya el niño era una especie de elegido, aunque él no se habría definido así. ¿Cómo se habría definido, pues? Más bien como alguien «no del todo normal». Sea como fuere: todas las veces que salía corriendo de casa, de la casa de sus padres, del pueblo de su infancia, atravesando praderas, pastos y sembrados, y ascendiendo hasta la linde del bosque a través de los últimos huertos de frutales para «hacerse al oído» allí, entre el follaje, con su ingente variedad de sonoridades –pues la linde del bosque solía estar formada por árboles de hoja caduca–, corría y abordaba su empresa con la consciencia –o, si se quiere: con la ilusión– de estar llevando a cabo una misión más elevada.
El movimiento de las copas de los árboles al viento, en sí sin sonido, como esferas revueltas, lo vivía él como un precepto o como la otra ley; aquel movimiento lo transportaba al cielo, a los cielos. Y, al mismo tiempo, era una historia en sí misma, una historia de copas de árboles meciéndose al viento y nada más, una historia de nada y de todo. Mirar y escuchar lo llevaban a la reflexión, y ahí se sentía mucho más en su sitio que reflexionando de cualquier otra manera. ¡Ah, y cómo aquel murmullo y aquel fragor iban transformándose en sonido timbrado, en una voz! ¡Y cómo, entonces, lo entusiasmaba aquella voz! ¿Cuál era el objeto de su entusiasmo? Nada y de nuevo nada. ¿Se sumaba o se fundía con el movimiento de las copas de los árboles? Todo cuadraba, como cuando por fin cuadra una cuenta después de haberse equivocado uno en el cálculo muchas veces. El niño no habría de hallar oleaje, por estruendoso que fuera, que alcanzara a sustituirle el susurro de los abedules, el murmullo de las hayas, el fragor de los robles en la linde de los bosques. El tesoro existía, aquel tesoro que el destino le deparaba desde niño. El tesoro no eran las latas de bebida abolladas y las cajetillas de tabaco de los senderos. ¿Lo serían, en cambio, las esferas de las copas de los árboles? No del todo. Lo que él esperaba del murmullo y del fragor de los árboles no era algo que se bastase a sí mismo, no era un anhelo de embeleso o de convertirse en nadie y nada salvo la propia plenitud. «Hacerse al oído» no significaba ser uno con aquello. Estaba ligado a una llamada, a un estímulo para la acción. Ahora bien: ¿qué acción? ¿De qué índole? ¿Envuelto en el murmullo? No del todo, no como un ser completo, nunca.
Del modo que fuera, el niño se ponía en camino hacia la linde del bosque como el buscador de un tesoro, un tesoro muy especial, aunque luego allí –y me parecer estar viéndolo aquí mismo, junto a mi escritorio– se limitara a pasarse las tardes sentado, mudo y ensimismado, con aquel cabezón suyo que de aquella manera no hacía sino tornarse cada vez más cabezón; a veces se rasca la cabeza, sopla un momento por el tallo de un diente de león, de lo cual no resulta, ni mucho menos, un zumbido acorde con el murmullo de las hojas, sino más bien un ruido feo, como el pedo de una vaca, y al final se estremece con repetidos espasmos que no responden a ninguna emoción profunda y menos aún sublime, sino a que el incipiente crepúsculo le ha dado frío, escalofríos, y, entonces, por fin vuelve a casa de mala gana con su tesoro invisible, y al llegar le corta la palabra a su madre, quien ya por entonces pasaba miedo con las constantes desapariciones de su hijo y había osado hacerle un ligero reproche, cuando lo único que pasaba todas las veces –estas cosas ya deberían imaginárselas los padres sin que uno se las tuviera que explicar– era que el niño cumplía con su obligación de irse por ahí, con su especial misión de buscador del tesoro.
Y en relación con esto también acabo de recordar que mi loco de las setas, de niño, también se imaginaba –aunque solo por momentos o quizás fuera una única vez– que tenía el poder de hacer magia. Creía sentir una fuerza mágica en su interior, en sus músculos, que en aquel momento se convertían en un único músculo: el músculo mágico. ¿Y cómo o qué era lo que quería hechizar o encantar? A sí mismo. ¿Y de qué manera? ¿Y para transformarse en qué? Lo que él quería, apretando todos sus músculos con todas sus fuerzas, era hacerse desaparecer, hacerse desaparecer ante los ojos de todos. Desaparecer ante los ojos de todos y, al mismo tiempo, seguir estando. No «estando allí», en aquel mismo lugar –eso no–, sino más bien seguir estando presente, más presente todavía, y además despertando el asombro de todos. ¿Y cómo veo yo a aquel niño ahora, después de aquel momento de apretar los músculos con todas sus fuerzas para dejar de ser? Con un cabezón más cabezón que nunca. En conjunto, como inflado. Y lo oigo: carraspea. Medio tose. Ahoga una risita, para sus adentros, avergonzado, aunque no derrotado. Y lo huelo, casi diría que lo olisqueo: mi amigo, el vecinito, no se rendirá. Tiene la certeza de que, la siguiente vez –y si no esa, alguna será–, conseguirá hacerse desaparecer como por arte de magia, desaparecer ante nosotros: los demás.
El punto de recogida de setas donde, durante dos o tres veranos, intercambió sus tesoros por dinero en efectivo estaba en una casa apartada, aislada por completo y fuera del pueblo. Era un edificio más alto y ancho que el resto de casas de la zona y también se diferenciaba de ellas en la construcción y en la forma, tosca, rara: no era una casa campesina ni burguesa, sino que más bien recordaba a las «casas de caridad» de antaño, donde detrás de cada una de las polvorientas ventanas –que en parte tenían cartones en lugar de cristales–, más como presentimiento que como presencia, un muñeco humano permanecía inmóvil con los ojos abiertos y la boca cerrada, ya sin nada a lo que prestar ojos u oídos; como para imaginar que pudiera prestárselos al muñeco o muñeca de la estancia vecina. De hecho, el edificio lo utilizaba como una especie de residencia de emergencia o refugio una única familia que, después de la guerra, había huido –o tal vez se había marchado por las buenas– de un país eslavo cercano, instalándose allí como asilo provisional. Habitar propiamente solo habitaban la planta baja, que constaba de oscuras cuevas sin ventanas; las dos plantas superiores estaban vacías, al parecer tampoco eran habitables, y, si ya desde fuera todo tenía aspecto de ruina –y no de ruina de la guerra, sino de la preguerra–, una vez te hallabas dentro, con el cuello encogido y apenas a un paso de la salida, nada del propio edificio, de tejado a suelo y contando la planta baja, ofrecía ni por asomo el aspecto de una casa, y menos todavía el de una casa de vecinos, pues, de tener aspecto de algo, era de búnker a punto de derrumbarse: un paso más y definitivamente se te vendría encima.
A pesar de todo, en la planta baja vivía apretujada aquella familia extranjera, como si aquello fuera lo más normal. La práctica totalidad de sus miembros, incluso los niños, incluso los más pequeños, se daban un aire prepotente. Y el motivo de esto era el comercio al que la familia se lanzó literalmente, nada más establecerse en firme en aquel lugar extranjero para ellos. Rebosantes de vida, cada vez que mi loco amigo acudía a entregar su botín de setas, parándose en el inexistente umbral de la vivienda, salían de sus escondrijos uno tras otro, y alguno de ellos, que bien podía ser un niño y hasta más pequeño que él, se apresuraba a montar la balanza de antes de la guerra junto con sus dos platillos: uno para las setas, el otro para las pesas.
Raro era que él fuese el único proveedor. Eso se dio unas cuantas veces, únicamente durante el primer verano, nada más establecerse el punto de recogida de setas. Hacia el final de aquel verano y luego, en los sucesivos, ya siempre, los recolectores locales se agolpaban en el acceso al pasillo del edificio en ruinas, y la báscula fue avanzando más y más desde el interior hasta que, al final, terminó en medio de la entrada a la cueva, a modo de símbolo de la soberanía comercial de la familia. Y, mientras que mi amigo se presentaba allí con su mercancía más bien con desgana, los demás proveedores acudían con cantidades notablemente mayores cada vez, cargando grandes bolsos, cestos y mochilas, faltándoles manos, incluso arrastrando carretillas. Aquellos hombres mayores y, sobre todo, las ancianas conocían bien los sitios donde más setas había. Y, sin embargo, la más bien escasa aportación de mi amigo era recibida con la misma atención, imperturbable de principio a fin, la pesaban con la minuciosidad de siempre y se la cambiaban por el correspondiente puñado de calderilla.