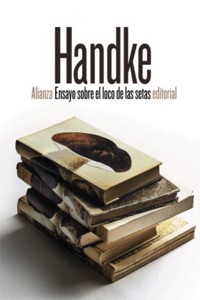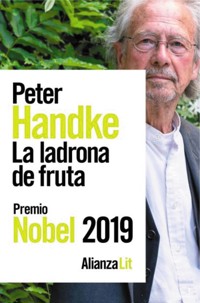Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Tres días después de su regreso a la región del sudoeste de París, tras pasar varios años de viaje, el protagonista ya siente la necesidad de partir de nuevo. Quiere cumplir un objetivo insoslayable, vengarse de una periodista que había acusado a su madre de haber aplaudido la anexión de su país a Alemania. La autora de esas falsas afirmaciones vive a un día de distancia en las colinas de alrededor de París. «"¡Así que esta es la cara de un vengador!", me dije la consabida mañana cuando, antes de ponerme en camino, me miré al espejo". Sin embargo: "Yo no había tramado ningún plan. Tenía que ocurrir. Por otra parte: había uno, había un plan. Pero este plan no era mío."» Y así la venganza desemboca en una fiesta, una decisión deliberada del narrador Peter Handke: a la historia escrita solo tiene acceso lo que existe en la historia real. Y a la inversa: la historia que acontece solo adquiere realidad si es digna de ser narrada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
La segunda espada
Una historia de mayo
Traducido del alemánpor Anna Montané Forasté
Índice
I. Venganza tardía
II. La segunda espada
Créditos
Para Raimund Fellinger
Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, llévela, y también la alforja; y el que no tiene espada, venda su túnica y compre una […] Pero entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y Él les dijo: Basta.
(Lucas 22, 36-38)
I. Venganza tardía
«¡Así que esta es la cara de un vengador!», me dije la consabida mañana cuando, antes de ponerme en camino, me miré al espejo. Aquella frase salió de mí sin el menor ruido y, al mismo tiempo, la articulé; la pronuncié en silencio, moviendo los labios de manera muy marcada, como para leerla de mi reflejo y aprendérmela de memoria, de una vez por todas.
Esta especie de conversación conmigo mismo, con la que, por lo demás, de una manera o de otra, a menudo solo durante días, me entretenía —y eso no era una novedad de los últimos años—, en ese momento la experimenté como algo único para mí y, también, más allá de mi persona, inaudito, en todos los sentidos.
Así hablaba y se mostraba un ser humano que, después de muchos años de vacilar, de aplazar, entretanto también de olvidar, estaba a punto de salir de casa y ejecutar por cuenta propia —quizá— la venganza pendiente desde hacía mucho tiempo; ahora bien, más allá de eso, en interés del mundo y en nombre de una ley mundial o, simplemente —¿por qué «simplemente»?—, para sacudir y, en consecuencia, despertar a un público. ¿Qué público? Aquel del que estamos hablando.
Lo extraño fue que, mientras me contemplaba en el espejo, a mí, el «vengador», en forma de la calma en persona y de la instancia por encima de todas las demás instancias, y durante una buena hora literalmente me estudiaba, en especial el par de ojos, que apenas si pestañearon una vez, mi corazón estaba al mismo tiempo cada vez más apesadumbrado y, luego, lejos del espejo, lejos de la casa y la puerta del jardín, incluso me dolía.
Mi habitual charla conmigo mismo, siempre muy verbosa, o era no solamente silenciosa, sino completamente inexpresiva y nadie se daba cuenta de ella —al menos yo me lo imaginaba así—. O, solo en casa y al mismo tiempo —de nuevo en mi imaginación— más solo que la una, me salía a gritos, en la alegría, en la rabia, por lo general sin palabras, meros gritos, un gritar repentino. Pero ahora, como vengador, entreabría la boca, la redondeaba, fruncía, tensaba, desfiguraba, la abría de par en par, permaneciendo mudo, en un claro ritual que parecía estar previsto, y no precisamente por mí, desde siempre y que, con el tiempo delante del espejo, pasó a ser un verdadero ritmo. Y este ritmo, al final, se había convertido en unos tonos. De mí, el vengador, había salido un canto, un canto monótono, sin palabras, amenazante. Y este había provocado el dolor en el corazón. «¡Basta ya de cantos!», grité a mi imagen reflejada en el espejo. Y al punto me había escuchado y había interrumpido su tarareo, apesadumbrando doblemente mi corazón. Pues ahora ya no había vuelta atrás. «¡Por fin!» (De nuevo a gritos.)
¡A la campaña de venganza!, que había de ser conducida por mí individualmente. Por primera vez desde hacía una década tomé un baño matutino, yo, que todo el tiempo a lo sumo me había duchado; luego, metí piernas y brazos, unos después de otros, de manera ordenada, en el traje Dior negro grisáceo que previamente había extendido con esmero sobre la cama, junto con la camisa blanca que yo mismo había recién planchado; la camisa tenía en el lado derecho de la cadera una mariposa negra bordada con hilo grueso que saqué un dedo por encima del cinturón para que quedara a la vista. Me eché al hombro la bolsa de viaje, que por sí sola pesaba más que todo lo que había en su interior, y salí de casa sin cerrarla, según mi costumbre, incluso en ausencias más largas.
Con todo, tras varias semanas de vagareo por el norte del interior del país, hacía solo tres días que había regresado a mi residencia habitual, en la periferia sudoeste de París. Y por primera vez había tenido ganas de volver a casa, yo, el que, desde el prematuro final de la infancia, cuando no ruptura repentina, había tenido miedo a todo tipo de regresos, por no hablar del regreso al lugar de nacimiento, sí, había tenido horror a cualquier vuelta a casa —una opresión en el cuerpo hasta las terminaciones más inferiores y últimas de las tripas, especialmente ahí—.
Y esos dos o tres días después de mi tardío, pero, aun así, por primera vez en la vida, «feliz» no (¡felicidad, ni te me acerques!), más bien armónico regreso a casa, habían fortalecido mi conciencia de estar en el lugar adecuado, y de una vez por todas. Nada volvería a cuestionar mi residencia en el lugar ni mis lazos con este. Era una alegría por el lugar, una constante, y semejante alegría todavía aumentó a lo largo de los días (y las noches) y ya no se limitaba, como en las casi tres décadas precedentes, a la casa y el jardín, de ningún modo dependía de estos, iba dirigida, pura y llanamente, al lugar. «Al lugar, ¿en qué medida? Al lugar, ¿en general? Al lugar, ¿en especial?» —«Al lugar.»
A mi insospechada alegría por el lugar, si es que no era, más allá de eso, fe en el lugar (o, si queréis, patriotismo local tardío, como el que puede ser propio de ciertos niños), contribuyó el hecho de que precisamente habían sido declaradas en la región unas de aquellas vacaciones que en el transcurso de los años se habían vuelto tan numerosas, no solamente en Francia; no eran las largas, las del verano, sino las de alrededor de la Pascua, que tampoco eran tan cortas, alargadas este año en cuestión, el de mi historia de venganza, por el puente hasta el Primero de Mayo.
Así, las ausencias, de uno y otro tipo, procuraban un lugar amplio y, de día en día, más amplio y, en algunos momentos, que representaban el día entero, incluso sin límites. Días sin el repentino gruñido del dúo de perros detrás del seto, con el que mi mano, estuviera escribiendo palabras o números (en un cheque, en una declaración de renta), se iba para otro lado y hacía una raya, y una, ¡había que ver lo gruesa que era!, que cruzaba todo el papel, el papel de cheque o cualquier otro. Si todavía ladraba algún perro, era muy lejos, como en los atardeceres de tiempos pasados, en el campo, lo cual ahora también contribuía a la conciencia y al sentimiento espacial de regreso a casa o, como mínimo, de uno que pronto acontecería.
Esos días había menos gente transitando; mucha menos. En las calles y en la plaza de la estación, a menudo superpoblada, sucedía que desde la mañana a la tarde solo me cruzaba con dos o tres personas, y por lo general eran desconocidas. Pero también este o el otro, que conocía de vista, andaba, estaba de pie, sentado (sobre todo sentado), ¿como si fuera un forastero? Como si fuera otro. Y tanto si eran conocidos como desconocidos: nos saludábamos con regularidad, y eso, por una vez, era saludar. A menudo me preguntaban por direcciones, y yo siempre sabía dónde estaba lo que pedían. O casi siempre. Pero, precisamente, que no estuviera enterado de alguno de los rincones del lugar era un estímulo, para mí, y para el otro.
En los tres días que siguieron a mi regreso, ni una sola vez el petardeo de los helicópteros que normalmente transportaban las visitas de Estado desde el aeropuerto militar de la meseta de Île-de-France hasta el Palacio del Elíseo, en el valle del Sena, o a la inversa. Ni una sola vez el viento de primavera trajo desde aquella pista de aterrizaje hacia «nosotros», así es como pensé ahora involuntariamente en mí y en mis vecinos, los fragmentos de la música fúnebre con la que, en horario oficial, los féretros de los soldados fallecidos en África, Afganistán o en cualquier otra parte, una vez desembarcados de los aviones estatales y colocados sobre el podio de honor denominado «tarmac», solían recibir la bienvenida en patria francesa. Cruzando el cielo, solo a media altura: surcos, espirales, un revoloteo y centelleo (las primeras golondrinas), y un ir y volver disparados (un disparar muy diferente y, aparte de eso, sin la anual llegada tardía de los halcones y demás aves rapaces) de casi todos los pájaros posibles, y, además, de nuevo una ausencia: ningún águila como la que normalmente, verano tras verano, sola en el vacío cielo, en lo más alto, en el cenit, trazaba sus curvas, y que, mirándola, una vez, un silencioso mediodía de pleno verano, en el que yo, abajo, en el suelo, imaginaba que también estaba solo, más allá de esta región, tuve, sin exagerar, la visión, una más bien apocalíptica y de un modo u otro horrorosa, de que, en el punto de mira del águila gigante, yo estaba en el último agujero celeste que quedaba y era el último hombre aquí en la Tierra.
Y…, después de esta contemplación de las esferas, para tener de nuevo bajo las suelas las calles alquitranadas y adoquinadas de aquí: durante todos los días, tampoco nada de ruido de contenedores de basura por la madrugada o nada del ininterrumpido estruendo-y-estrépito habitual; si se oía algún ruido, era esporádico, ahora tras siete calles laterales, ahora a tres tiros de piedra después de la segunda rotonda y, ahora, en la duermevela, uno o dos sueños después, el contenedor de delante de la puerta del vecino más próximo, aquel que en toda su vida adulta, entretanto considerablemente larga, hasta donde yo sé, nunca ha ido más allá de su casa y del lugar: tampoco de los contenedores de basura del vecino, igual que de los otros pocos a lo lejos, se oía ni golpe ni porrazo; cada vez que los vaciaban, como si apenas hubiera algo que vaciar, apenas se escuchaba un murmullo breve, repentino, luego un crujido, casi un chirrido, como si tocaran un timbre secreto; al final, un suave volver-a-poner-en-su-sitio, probablemente también gracias a los especiales basureros locales que, de tiempo en tiempo, desde el bar de la estación me levantan el vaso y beben a mi salud. Y, luego, la continuación de las imágenes de la duermevela, que preparaban para el día.
A lo largo de mi vida me había venido una y otra vez a la mente la antigua historia, más o menos bíblica, de aquel hombre al que Dios u otra fuerza mayor había alzado agarrándolo por el pelo y transportado desde su lugar de origen a otra parte, a otro país. Y en cuanto a mí, al contrario del protagonista de la historia, que, me parece, hubiese preferido quedarse en su sitio, ¿habría deseado que me llevaran también así, cogido del pelo por detrás y, gracias a una autoridad clemente, me transportaran por los aires desde mi domicilio, lejos, a otro domicilio? ¡Todo menos un domicilio! ¡Nada como ser expedido lejos del ahora y el aquí!
Durante los tres días anteriores a mi ponerme-en-camino para la operación venganza me tiraba del pelo con mis propias manos casi cada hora, pero no para elevarme del suelo y llevarme en remolinos lejos, detrás de los horizontes, sino para anclarme o arraigarme, para tener los pies bien puestos donde estaba, aquí y ahora, y, oh milagro (o no), por una vez, me sentía en casa. Cómo me agarraba por el cabello cada mañana apenas me había levantado; con la mano izquierda, luego con la derecha, tiraba y sacudía fuerte y más fuerte en un acto casi de violencia contra mí mismo —visto desde fuera quizá yo era uno que estaba intentando arrancarse el cráneo—, y, sin embargo, yo lo sentía como una buena acción que, poco a poco, de arriba abajo, me llenaba todo el cuerpo —y no solo el cuerpo— hasta los muslos, las rodillas, hasta el dedo más pequeño del pie, le imponía en silencio —apagado tamboreo— una persistencia en el lugar que, a cada hora que pasaba, estaba más amenazada.
Con esta rareza —cada tantos años otra distinta, pero que, a mí, me abría los ojos— encajó que, de un día para otro, me pareció que, aquí y allá, alguna de las casas que durante las dos semanas de vacaciones de Semana Santa solía estar vacía estaba habitada. Como si se tratara de una norma local, o incluso de una ley del lugar, después de pasar por delante de una docena de persianas bajadas y similares, siempre me encontraba delante de una casa en la que como mínimo una de las ventanas, si no todas, en especial de la planta baja, dejaba ver el interior, la sala de estar y el comedor. Además, con las cortinas descorridas como a propósito, eso tenía, hasta sin las mesas puestas, algo de hospitalario, sí, algo que invitaba: «¡Entra, por favor, quienquiera que seas!». Sin embargo, los espacios se revelaban siempre vacíos. Y precisamente este vacío incitaba a acercarse más, y despertaba el apetito, uno en sentido amplio. Era impensable que, en alguna parte de la diáfana vastedad de una de esas casas, alguien, el señor propietario o la señora propietaria, o la pareja entera, el clan completo, me estuviera espiando en un rincón oculto del interior, ya fuera en vivo o desde una pantalla. Es cierto que cada vez sentía que me miraban, pero con miradas de simpatía y cortesía. Esas casas solo estaban vacías en ese instante; de un momento a otro me darían la bienvenida desde un sitio totalmente insospechado, quizá en francés, en alemán o en árabe (lo que sea, menos un «¡welcome!»). Y, además, las voces de niños que vendrían como de lo alto de las copas de los árboles.
Y una vez, la segunda o tercera —y provisionalmente última— mañana de mi retorno y regreso, delante de una de esas hospitalarias casas deshabitadas, en el diminuto jardín delantero en el que la hierba, en lugar de representar césped o lo que fuera, crecía como hierba, una parrilla de barbacoa como anticuada, que parecía que acabaran de improvisar con unas barras de hierro, estaba echando dos tipos de humo de dos fogones vecinos dispuestos muy juntos, de modo que, por un lado, el penacho de humo uniformemente claro subía hacia el cielo en la clásica vertical, mientras que, por otro lado, igual de clásico, un humo espeso, oscuro y hollinoso era empujado hacia el suelo, aunque eso solo al comienzo, al salir del fogón, pues, luego, por caminos indirectos próximos al suelo, también las volutas de este segundo humo, contradiciendo la historia antediluviana del fratricidio, hallaban la vertical hacia el cielo; la negruzca humareda que ascendía a empujones se transformaba en pequeños cirros de un blanco claro, confundiéndose (casi) con aquellos otros, semitransparentes, de la parrilla melliza; y, aún más sorprendente, una auténtica novedad mundial: arriba, las dos columnas de humo, poco antes de que ambas se hicieran totalmente transparentes y desaparecieran en el espacio aéreo, incluso coincidían unos momentos; se enlazaban, se entrelazaban; y lo hacían sin cesar, y siempre de nuevo, conforme iban subiendo de la parrilla el uno y el otro cohete de humo.
Y ¡mira!: la que ahora salía de la casa aparentemente vacía y me invitaba a la comilona en el jardín, esa era, como siempre seguida por su marido un par de pasos por detrás, la antigua cartera, la factrice, que hacía unos meses se había (la habían) jubilado, igual que su marido, también cartero, facteur, jubilado desde ya hacía años. Todavía guardo la nota en la que ella, «votre factrice Agnès», que siempre iba en bicicleta, nos comunica a la gente de la región que «el 10 de julio de 20.. hará su última ronda, tournée», y una vez que creí haber perdido el trozo de papel, para mí, que he perdido tantas cosas en la vida sin lamentarme, fue casi una desgracia; luego, un rayo de esperanza, bajo toda aquella colección de notas, sin buscar, dar precisamente con esta nota que ahora tengo delante de mí sobre la mesa. De nuevo estuvimos sentados los tres en el jardín hasta bien entrada la tarde y los dos antiguos carteros me contaron cómo ambos —el hombre, de las Ardenas, en el noreste francés; la mujer, de la parte montañosa del suroeste de Francia— habían sido contratados por la oficina central de correos para la región de París y de Île-de-France; como gente de campo no cualificada, pero más robusta que la de la metrópoli, sería justo la adecuada para el reparto del correo en bicicletas —en aquella época, se entiende, todavía sin motores—, para las innumerables pendientes de la extensa periferia de París; serían los pedaleadores apropiados para los tramos específicos de la región de Île-de-France, llamados en el lenguaje de los ciclistas, también en el Tour de France, faux plats, «falsos llanos», inclinaciones apenas visibles, yendo en bicicleta, en cambio, muy perceptibles, que no quieren acabar nunca.
A pesar de que todavía faltaba un tiempo para el verano, aquel día, en general, los tres días, han quedado en mi memoria como los más largos de todo el año: como si cada noche hubiese sido aplazada más allá de la frontera natural entre el día y la noche; como si, en realidad, «como por milagro», el sol no se hubiera puesto, en todo caso, no hasta que yo estuviera presente en el siguiente episodio local; y luego, en otro, y en otro. E incluso las noches habían llegado sin la sensación de que oscureciera.
De nuevo, ¡mira!: las persianas de la casa que se había construido la pareja vecina que pronto haría una década que había muerto —fallecieron muy seguidos el uno tras el otro— seguían, como desde entonces, bajadas —la pintura, buen trabajo, aún no se había desconchado en ninguna parte—, pero, cruzando el jardín desaliñado en el que aquí y allá, más hermosa que antes, florecía una rosa, había una cuerda para tender repleta exclusivamente de ropa de niño más o menos oscura, «humilde», se habría dicho antes.
Y escucha: el crujido y chasquido de las ramas frotándose al viento a orillas de los caminos de los bosques de las colinas, como una repetición de las puertas de los jardines, las casas y las bodegas de la región abriéndose hospitalarias (aquel fuego no fue el único).
Y mira eso: el claro en el que habitualmente, ya de lejos, resonaba el clic de los cientos de bolas de petanca, vacío, a excepción de un coche en la linde; detrás del volante, imperturbable, un hombre con los ojos abiertos, inmóviles, sin nada a la vista, solamente el claro, la vasta superficie de grava con las huellas de los equipos jugadores, estacionado expresamente en este lugar para verla, igual que, según dicen, algunos portugueses del interior del país conducen hasta la costa sin otra intención que la de estar durante un rato tan a gusto delante del océano, sin bajar del coche. Pero, aquel hombre, ¿no es, en efecto, un portugués, un albañil que, a diferencia de hoy, a menudo lleva el pelo espolvoreado de cemento, uno de los que por las tardes tengo a mi lado en el bar de la estación?
Y ahora, escucha: el murmuro en lo profundo, bajo la calle lateral. ¡Eso no puede ser el alcantarillado! —Pero ¿qué es? ¿De dónde viene? —Viene del arroyo o riachuelo, ya hace más de un siglo desplazado al subsuelo, que, con el paso de los milenios, ha cavado todo nuestro valle alto (aunque no muy largo), desde la fuente de allá arriba, no muy lejos del actual palacio de Versalles, hasta abajo, hasta su desembocadura en el Sena. —¿Así murmura escondido en lo profundo nuestro Marivel? —Sí, es él, este es su nombre, y mira la curvatura de la calle, mira cómo reproduce con exactitud el curso y la curvatura del Marivel. Qué murmuro. Así no murmura ningún retrete, el centrifugado de ninguna lavadora, ninguna manguera de bombero; así solo murmura un arroyo. Y enseguida vas a ver su agua, a tenerla delante de ti, a la luz del día, a lavarte con ella, a beberla (bueno, mejor no beberla). —¿Y eso? —Mira allá, la bomba, la bomba de hierro fundido en el espeso jardín. ¡Ve allí y bombea! —Pero si la bomba está oxidada. —Hay que quitar el óxido y seguir bombeando. —Ahora sale algo, más bien barro y suciedad, marrón caca. —Sigue bombeando, pequeño bombeador, sigue bombeando. —¡Sí, mira eso!
Con todo, aquellos días de tiempo libre —se notaba— tenían una duración limitada, y cuando más lo noté fue al ver desde la calle las aulas todavía vacías de la escuela. Todos los ventanales ya estaban limpios; los suelos y las mesas, fregados y lavados. Sin embargo, esa imagen de limitación temporal, de modo parecido a todas las otras imágenes de fronteras temporales en el lugar, no enturbiaba el ánimo para nada. Sobre las repisas de las ventanas y en otras partes se amontonaban y apilaban, no como si los hubieran reordenado expresamente, sino más bien como si estuvieran en su sitio desde siempre, los libros, los atlas y demás «materiales didácticos»; detrás de la pizarra, en un rincón, brillaba un globo terráqueo, y todo esto, junto con la pulcritud de los cristales de las ventanas y el luminoso interior de la clase, tan bien ordenado, con su silencio expectante, pasó a mí, que estaba fuera, como una especie de alegría por aprender, que nada tenía que ver conmigo personalmente o, si acaso, ¿con el que había sido una vez —de eso hacía mucho mucho tiempo— también en realidad? —¿Realidad?