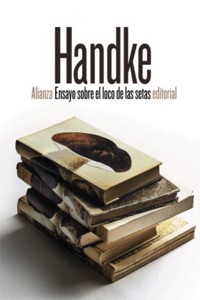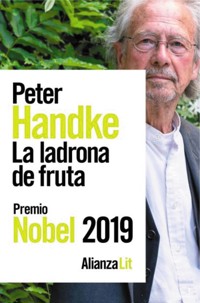Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Handke
- Sprache: Spanisch
Con un título extraído de unos versos de San Juan de la Cruz, "En una noche oscura salí de mi casa sosegada" es una trama iniciática en clave de intriga en torno a un farmacéutico de Taxham, una localidad próxima a Salzburgo, que un día de lluvia, sin motivo aparente, emprende un misterioso viaje al otro lado de la frontera. Está solo, su mujer y sus hijos se hallan fuera de casa. A través de las peripecias que le ocurren, Handke, Premio Nobel de Literatura 2019, nos invita a realizar un viaje al interior de uno mismo, un recorrido por los miedos, fantasmas y soledades que acosan al hombre de hoy, en una narración a caballo entre lo mágico y lo real, la historia de amor y el relato de aventura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
En una noche oscura salí de mi casa sosegada
Traducción de Eustaquio Barjau
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Epílogo
Créditos
Si bien esta narración tiene que ver algo con Taxham, un pueblo cercano a Salzburgo, sin embargo no tiene que ver nada, o tiene que ver poco, con ninguno de los farmacéuticos o de los habitantes actuales de allí.
Uno
En el tiempo en que tiene lugar esta historia, Taxham estaba casi olvidado. La mayoría de los habitantes de la ciudad de Salzburgo, que estaba cerca, no hubieran podido decir dónde se encontraba este pueblo. A muchos incluso el nombre les sonaba extraño. ¿Taxham? ¿Birmingham? ¿Nottingham? El hecho es que el primer equipo de fútbol de después de la guerra se llamaba «Taxham Forrest», hasta que, cuando se produjo su ascenso de la última división, se le cambió el nombre; con los años, después de otros ascensos, hasta llegó a denominarse «FC Salzburgo» (en estos momentos podría volver a tener el nombre inicial). Es verdad que no era raro que la gente, en el centro de la ciudad, viera pasar autobuses con el rótulo de TAXHAM, pero apenas uno solo de los habitantes de la urbe había entrado nunca en ellos.
A diferencia de lo que ocurría con los viejos pueblos de los alrededores de Salzburgo, Taxham, fundado después de la guerra, no fue nunca la meta de ninguna excursión. No había ninguna fonda, nada digno de ser visto, ni siquiera algo que diera miedo. A pesar del palacio de Klessheim, del casino de juegos y del edificio oficial en el que tenían lugar las recepciones, que estaba inmediatamente detrás de los prados, Taxham, que no era ni un barrio de Salzburgo ni una población periférica ni una tierra de agricultores, a diferencia de lo que ocurría con la totalidad de los pueblos de la región, estaba a resguardo de toda visita, tanto de los que estaban cerca como de los que estaban lejos, de dondequiera que vinieran éstos.
Nadie miraba, al pasar por allí, aunque fuera sólo por unos momentos, y menos aun se quedaba a pasar la noche. Pues en Taxham no hubo nunca un solo hotel –lo que era una de las características peculiares de Salzburgo, tanto de la ciudad como de la provincia–, y como «habitaciones para forasteros», cuando en todas partes estaba todo «completo», estaban los rincones minúsculos que correspondían a esta expresión, lugares donde retirarse, últimos refugios. Ni siquiera TAXHAM, el nombre que, en forma de estela luminosa, en la parte frontal de los autobuses, circulaba hasta muy entrada la noche como un fantasma describiendo curvas por el centro de la ciudad, que entonces era más oscuro y más silencioso que ahora, parecía en el curso de los años haber tentado a nadie. Todo el mundo, incluso los que normalmente estaban tan abiertos al mundo, y especialmente al mundo de todos, preguntado por Taxham decía: «no», o se encogía de hombros.
Probablemente los únicos forasteros que habíamos ido allí más de una vez fuimos yo y mi amigo Andreas Loser, profesor de lenguas clásicas y autodenominado especialista en umbrales. En aquel tiempo, cuando fui a Taxham por primera vez, en la calle central, que se llamaba «Klessheimer Allee» (del palacio y la avenida, ni rastro), me metí en un bar, que estaba en un barracón, donde un hombre iba repitiendo horas y horas que estaba ardiendo en deseos de, por fin, matar a alguien: «¡No hay más remedio!». Y fue Andreas Loser quien una noche de invierno, en el restaurante del aeródromo de Salzburgo (que en aquella época era casi más grande que el vestíbulo), me dijo al oído: «¡Mira, aquel que está sentado allí es el farmacéutico de Taxham!».
Mi amigo Loser se marchó después Dios sabe a dónde. Y yo hace ya mucho que no estoy en Salzburgo. Y el farmacéutico de Taxham, con el que en aquel tiempo coincidíamos no pocas veces, en la época en la que tiene lugar esta historia, hacía casi el mismo tiempo que no había dado más señales de vida, correspondiera esto o no en aquel momento a su manera de ser.
El hecho de que Taxham apareciera como un lugar tan inaccesible se debía a su situación y era además algo de lo que sus habitantes podían sentirse responsables.
Lo que hoy en día ocurre siempre en los pueblos, cualesquiera que sean éstos, es algo que lo caracterizó desde el principio: el hecho de estar separado de su entorno, o por lo menos de ser difícilmente alcanzable por él y por los pueblos vecinos con ningún tipo de líneas de comunicación, sobre todo las de larga distancia; tan insuperable a pie como en bicicleta. Al contrario de lo que ocurre con las poblaciones de hoy, que sólo con el tiempo van quedando incrustadas en un mundo de cuñas como éste, incomunicadas y comprimidas por líneas tangentes que se multiplican por todas partes, Taxham había surgido ya dentro de barreras como éstas. Aunque situado en una amplia llanura fluvial y en los aledaños de una gran ciudad, tenía algo de conjunto de campamentos y cuarteles, y además, de hecho, en sus alrededores inmediatos, muy cerca, estaba la frontera con Alemania; había incluso tres cuarteles, de los cuales uno estaba en su misma zona. La línea de tren que iba a Múnich, y más allá, como una de las barreras que había delante de Taxham, estaba allí desde mucho antes que éste, e incluso la autopista había sido construida antes de la Segunda Guerra Mundial, como autopista del Reich (décadas después, el águila imperial, grabada a cincel, con la fecha de inauguración, junto al paso subterráneo, que era estrecho como un túnel, llevaba aún en las garras la cruz esvástica); y, del mismo modo, el aeropuerto, construido ya en tiempos de la Primera República de Austria, dificultaba de antemano el acceso a la zona en la que luego estaría el pueblo.
Edificado dentro de este triángulo de líneas de comunicación, alcanzable casi únicamente por caminos difíciles, de muchas curvas, y por pasos subterráneos, Taxham aparecía como un enclave, y esto no sólo a primera vista.
¿Enclave de dónde? ¿Perteneciente a dónde? Era, probablemente, y de un modo mucho más llamativo que ningún otro pueblo de las cercanías de Salzburgo, una colonia de gente que había huido de la guerra, un pueblo de expulsados, de evacuados. Por lo menos el farmacéutico era uno de ellos; pertenecía a una familia que en el este, ya bajo la monarquía de los Habsburgos, luego en la República de Checoeslovaquia, más tarde bajo la ocupación alemana, había regentado una fábrica de productos farmacéuticos. Datos más concretos sobre él, para su historia, yo no quería saberlos, a lo cual él decía: «¡Está bien así! ¡Dejarlo en el aire!».
Y estos recién llegados, después de la guerra, no sólo se habían instalado en la cuña formada por las vías de trenes de larga distancia, la autopista y el campo de aviación, en lo que allí quedaba de tierra cultivable, justo en la hacienda agrícola a la que llamaban con el nombre de la casa, «Taxham» –desaparecida hacía mucho tiempo–, sino que además se habían guarecido y atrincherado allí.
Después de superar los obstáculos exteriores que impedían el acceso a aquel lugar, uno veía algo así como un cordón sanitario que antes no estaba, construido expresamente. Tanto detrás del terraplén de la vía como detrás de los setos de la pista de rodadura, todo Taxham aparecía luego, por segunda vez, en su círculo interior, como un conjunto de diques, y sobre todo cercado, si no por alambradas sí por vallas de madera gruesa, de la altura de un árbol, terminadas en forma de sierra, con dientes apretados; unas vallas de las que casi lo único que sobresalía era la torre cuadrangular de la única iglesia de posguerra que había allí, la católica (la torre de la iglesia protestante, desde aquella distancia, no se veía).
Las franjas de tierra que había entre los dos sistemas de protección: el de fuera, determinado por causas externas, y el de dentro, añadido por los habitantes del lugar, servían o como campo de fútbol, o como pradera por donde se podía pasear, o eran un erial donde, en el vacío, quedaba marcado el círculo amarillento de la pista de un circo que se instalaba allí todos los años por unos cuantos días, y de este modo, en aquel conjunto, todo aquello tenía algo de bastión.
Y en otro aspecto, medio siglo antes ya, Taxham, aunque en una medida mucho menor, fue un predecesor de los nuevos asentamientos urbanos de hoy, de las llamadas «ciudades nuevas»: era difícil entrar allí, pero lo era más salir, ya fuera a pie o en coche. Casi todos los caminos que prometen esto, luego tuercen y, rodeando el conjunto o pasando por en medio de los jardines de las pequeñas casas, vuelven a llevar al punto de partida. O bien terminan delante de uno de estos cercados impenetrables a través de los que el campo abierto, o lo que pueda llevarle a uno más lejos, sólo puede verse al trasluz, da igual que la calle se llame Magellan o Porsche.
De hecho, la mayoría de las calles de Taxham, el pueblo rodeado de setos vivos, debido al aeropuerto que linda con él, llevan nombres de pioneros de la aviación, como «Conde Zeppelin», «Otto von Lilienthal», «Marcel Rebard», impuestos probablemente sin consultar a los que emigraron allí después de la guerra; posiblemente ellos hubieran preferido «Gottscheerstrasse» o «Siebenbürgerstrasse», pero quién sabe; los únicos nombres de aviadores que hubieran sido adecuados para ellos, esto es lo que dijo en una ocasión mi amigo Andreas Loser, hubieran sido los de «Nungesser y Coli», aquellos dos que desaparecieron en el primer intento de volar de Europa a América atravesando el Atlántico, y además inmediatamente después de abandonar la tierra firme.
Y en una cosa más se anticipaba Taxham, por así decirlo, desde sus orígenes, a un fenómeno actual: del mismo modo como en nuestros días es cada vez más frecuente que la gente no viva en los lugares donde trabaja o donde tiene su ocupación, así mismo, desde aquel tiempo, hace cincuenta años, era normal que los que trabajaban en aquella colonia, metida en una cuña y rodeada de setos, tuvieran la casa, o el lugar donde se guarecían, en otra parte, no muy lejos de Taxham, pero siempre fuera del pueblo. Incluso los dueños de comercios y restaurantes iban allí sólo por el día, para su negocio. Éste era el caso también de uno de los sacerdotes destinados a aquel conjunto de casas, a quien yo conocía bien; iba allí, en coche, sólo para decir misa, y el resto del tiempo vivía en la ciudad, donde vagaba de un lado para otro sin rumbo fijo (me he enterado de que hace tiempo que dejó su ministerio).
También el farmacéutico tenía su casa fuera de Taxham, al lado de uno de los pueblos de campesinos, cerca del río fronterizo Saalach, poco antes de su desembocadura en el Salzach, en la cuña natural, o «punta», que hay allí.
Sin embargo, él era del pueblo en el que trabajaba. Su vida transcurría en el triángulo que formaban la casa, que estaba junto al terraplén del río, la farmacia y el aeropuerto, que era donde en la época en que nos encontramos –su historia tiene lugar en un tiempo muy distinto– cenaba regularmente, una vez con su mujer, otra con su amante.
La farmacia, fundada por su hermano, mucho mayor que él, había sido después de la guerra la primera empresa de aquel conjunto nuevo de viviendas surgido de un modo necesario, o todavía más, la primera institución pública accesible a la comunidad, antes que la escuela, que las dos iglesias e incluso que cualquier otra tienda. Ni siquiera una panadería se encontraba en aquel lugar (el pan al principio había que comprarlo en lo que había sido una casa de campo). Durante un lapso de tiempo, no muy breve, por tanto, la farmacia fue el único «servicio» para los que habían llegado allí después de la guerra; primero, según mi conocido, objeto de risitas por su condición de caseta de medicamentos en la tierra de nadie; luego, poco a poco, se fue convirtiendo en el centro de la comunidad.
Algo de esto podía adivinarse todavía unas décadas más tarde: aunque ahora había desaparecido todo lo que pudiera hacer pensar en agricultura, junto con los otros edificios, flanqueada más bien por torres de iglesias y supermercados, la farmacia de Taxham invitaba a imaginar, más que a ver, el centro de un pueblo.
Sin embargo, esto no provenía en modo alguno de la estructura de la construcción. Ésta daba la impresión de un pequeño quiosco, para comprar cigarrillos y periódicos. Y dentro tampoco había ni el lujo oscuro, alambicado, ordenado, como de museo, de tantas viejas farmacias ni la clara, polícroma diversidad –¿dónde estoy?, ¿en un solárium?, ¿en una perfumería?, ¿en una caseta de playa?– de no pocas de las nuevas o más recientes. Allí dentro, sin colores ni adornos, todo daba miedo casi; ni un solo objeto, ya fuera un medicamento o un tubo de pasta dentífrica, que destacara de un modo especial de entre los demás, y todo esto detrás de barreras y vitrinas bastante macizas y toscas, a una cierta distancia, como si no se tratara de mercancías, de nada que estuviera a la venta, sino de un arsenal vedado a los que no tuvieran nada que ver con aquello, guardado por dos o tres personas vestidas de blanco. Ni siquiera, en la entrada, había aquel umbral característico que, según Loser, es típico de las farmacias de casi todo el mundo; ninguna elevación, ninguna piedra con la que uno hubiera podido tropezar; más bien dibujos, adornos, muestras, más suntuosas que las de las entradas de las casas, y a menudo también que las de las farmacias, grabadas en un bajorrelieve más profundo que en las iglesias; sin darse cuenta, sin umbral, estaba uno en el almacén de medicamentos.
«El Águila», éste era el nombre de la farmacia de Taxham, llamada así por el hermano que la había fundado, que había continuado su emigración hacia Murnau, en Baviera, y allí, junto con las hijas, los hijos y los nietos, se había instalado en la «Farmacia del Jabalí Rojo». Pero ésta, como pensaba también el sucesor, por su aspecto, entre quiosco y transformador, se hubiera podido llamar mejor «De la Liebre» o «Del Erizo»; o bien, si se la hubiera denominado como él quería, según el país de los ascendientes, «Farmacia de Tatra».
No, lo que hacía que aquella cosa llana destacara entre las demás, que incluso tuviera más carácter que el propio Taxham, era su situación, allí, en el centro del pueblo, en el que ahora se habían levantado muchos edificios, unos pegados a otros, casi como una ciudad: en medio de una gran parcela de césped, casi un prado, de unas dimensiones desproporcionadas para una caseta de mampostería, con unos pocos árboles, a bastante distancia unos de otros, de poca altura, aunque viejos, y con matorrales, también pocos y distantes unos de otros, como si aquello fueran restos de lo que había sido una estepa. «A veces, por la mañana, cuando voy al trabajo, veo cómo allí sale humo de la cabaña», decía el farmacéutico con su especial manera de hablar, que no era auténticamente austríaca precisamente.
Necesitaba sus caminos de ida y vuelta, de la casa, junto al río, a la tienda, detrás de las vallas traseras; de ésta, por la noche, pasando junto al seto de la pista de rodadura, al aeropuerto, y así sucesivamente (hasta que un día se acabó éste «y así sucesivamente»). Iba a pie o en uno de sus grandes coches –siempre el último modelo–; también, a veces, con una bicicleta, negra, pesada, marca «Flying Dutchman», muy erguido; en alguna ocasión se cruzó conmigo yendo en un ciclomotor, salpicado de barro, al mismo tiempo extrañamente pensativo, como si volviera a casa después de una cacería (y una vez, en sueños, aterrizó con su zepelín privado delante de la farmacia, salió de él deslizándose por una cuerda hasta llegar a la hierba de la estepa).
Ni que decir tiene que la gente de Taxham, antes de ir a buscar a un médico, quizá también con la esperanza de ahorrárselo, le iba a ver a él. Era menos frecuente, sin embargo, que le pidieran consejo y ayuda sobre alguna cuestión. «Los médicos se han especializado cada vez más. Y a veces tengo la pretensión de tener una visión de conjunto que a ellos les falta. Y por otra parte los pacientes no tienen que temer que los mande a otro médico o que los opere. Y además ocurre que de vez en cuando les puedo ayudar realmente.»
Esto podía suceder, y sucedía de hecho, cuando él tachaba medicamentos, en vez de añadir algunos o sustituirlos por otros; no todos los que, en las recetas, figuraban en la lista, pero sí éste o aquél. «Mi trabajo consiste fundamentalmente en eliminar, quitar. Dejar huecos, no sólo en las estanterías sino también en los cuerpos. Dejar huecos y abrir cauces para los ríos. Y evidentemente, señores, si ustedes se empeñan, en mi farmacia hay de todo.» (Por la noche aquel quiosco, lleno de rejas, de candados, rodeado de barricadas, tenía algo de búnker, «al que habría que hacer saltar por los aires para entrar dentro».)
Y el caso es que en el pueblo no eran pocos aquellos a los que él podía ayudar –«también porque ellos se dejaban ayudar de esta manera»–. Y sin que su fama traspasara las fronteras del pueblo –«Dios nos libre»–, al mismo tiempo estaba claro que el farmacéutico de Taxham no era en absoluto un curandero.
Los establecidos en el lugar, apenas salían por la puerta de su farmacia, olvidaban inmediatamente su agradecimiento, y le olvidaban a él también. A diferencia de lo que ocurría con este y aquel médico naturista, comerciante o jugador de fútbol, en la calle y en los tres o cuatro locales de ocio él no era ninguna figura conocida. Ya fuera de este o de aquel modo, nadie hablaba de él, lo recomendaba a otra gente, cantaba sus alabanzas o se burlaba del farmacéutico, como se hace, aunque de otra manera, en las antiguas comedias. El que se encontraba con él fuera, más allá de las fronteras del ámbito de su competencia, o bien no lo veía, y además no de un modo intencionado, o bien no lo reconocía, aunque unos minutos antes, dentro, junto al «mostrador», le hubiera estrechado la mano agradecido.
Y esto se debía únicamente a que el farmacéutico, fuera, dondequiera que estuviese, nunca llevaba bata blanca, sino que iba con traje y sombrero, además de pañuelo en la chaqueta, a que miraba por en medio de los transeúntes, que en Taxham eran escasos, con los ojos, «como desde que era pequeño, dirigidos a las copas de los árboles, a las espigas y a las gotas de lluvia que hay en medio del polvo del camino, y que por ello, según creían los niños, era invisible». Y hay que decir también que, por su parte, él mismo, así que por la noche salía de su búnker, en medio de la gente que había fuera jamás conocía a nadie que perteneciera a su clientela o a sus pacientes –todo lo más al señor o la señora fulano de tal o fulana de cual–. A diferencia de lo que ocurre con un médico, que al dejar su consulta sigue siendo «el médico», el farmacéutico de Taxham, así que cerraba su quiosco, dejaba de ser farmacéutico.
¿Quién o qué era entonces? En una ocasión vi cómo unos niños corrían hacia él. Y mientras que en otros casos los niños que se dirigen corriendo a un adulto al que no conocen, por regla general, cuando se encuentran delante de él aceleran el paso, aquellos niños, cuando se encontraban a la altura de aquel hombre, aminoraban la marcha y levantaban los ojos para mirarle, miraban hacia otra parte, volvían a levantar los ojos para mirarle...
En el tiempo en que tiene lugar esta historia era verano. Los prados que rodean el aeropuerto y la población vallada que hay detrás habían sido segados una vez, y ahora la hierba volvía a ser alta; de lejos se podía confundir con el trigo, que en aquella región apenas existía ya, a diferencia de lo que ocurría con la hierba de primavera, apenas sin flores también; según la dirección del viento, el verde tenía veredas de color gris, o el gris veredas de color verde.
Era además la época del año en la que apenas hay frutos; las cerezas habían sido recogidas, o saqueadas por los pájaros, sobre todo los cuervos, y a las manzanas les faltaba mucho aún para estar maduras, a excepción de las primerizas, de color blanco, si bien estos árboles eran más que nunca algo raro.
En la ciudad, al este, los festivales estaban ya en marcha; sin embargo, si bien los valles alpinos más retirados, al otro lado de los puertos, los túneles, las gargantas de los ríos, incluso las fronteras, tenían alguna noticia de ellos, el cercano Taxham quedaba al margen; aquellas columnas anunciadoras que había fuera, junto a los márgenes de los prados y junto a los setos, como todo el año, todo lo más estaban cubiertas de carteles hasta la mitad; la curva que quedaba del lado de la pista de rodadura y la torre de control, vacía como siempre.
Para la zona del sur de Taxham el adivino local, una figura que parece propia de estos pueblos, a comienzos del año había anunciado un terremoto para el verano, y el hecho es que éste tuvo lugar realmente, cerca de Ciudad del Cabo. Y así mismo, al este de Taxham, también según ese adivino, tenía que estallar una guerra, una guerra de tres días, ¡y además de enormes consecuencias!
Se levantaba pronto, como de costumbre. Su mujer aún dormía, en la otra parte de la casa. Vivían juntos y, al mismo tiempo, desde hacía más de diez años, separados, cada uno en su propia zona; cada uno de ellos llamaba siempre a la puerta para entrar donde estaba el otro; incluso en los espacios comunes, en la entrada, en el sótano, en el jardín, había tabiques, invisibles y visibles, y donde esto era difícilmente posible –en la cocina, por ejemplo– ellos ocupaban estos espacios en momentos diferentes, del mismo modo como en el fondo, desde que habían renegado el uno del otro y, a su manera, se habían apartado el uno del otro, vivían fundamentalmente en tiempos distintos. ¿Aunque en algunas épocas la mujer, de un modo totalmente natural, se levantara a la misma hora que él y en estos momentos quizás tuviera más bien que obligarse a quedarse en la cama? ¿Y se obligara a quedarse en casa así que él iba al jardín? ¿Y a ir al jardín así que él estaba en la casa? ¿Y a ir de vacaciones sola, unas vacaciones planeadas para mañana, porque él, como desde hacía tiempo, quería tener todo el verano la casa y el jardín para él solo?
«No», decía el farmacéutico. «No tenemos problemas el uno con el otro. De este modo ahora nuestra vida es completamente pacífica. Este orden se ha producido sin que nosotros hayamos hecho nada, y no lo notamos; todo lo más como una especie de armonía que antes desconocíamos, de la cual por algunos momentos, de pasada, podemos tener experiencias de comunidad, tener algo en común.»
«Sí, de paso», decía su mujer. «Ni en un sitio ni en otro. Entre la ventana y la silla del jardín. Entre la copa del árbol y la claraboya del sótano.»
«¿Por ejemplo?», preguntaba yo.
La respuesta unas veces venía de ella; otras, de él: «Siempre mudos. –Escuchando juntos lo que hablan los vecinos de al lado. –O la gente que, detrás del seto, pasa por lo alto del terraplén del río. –Sobre todo cuando en alguna parte un niño llora. –Cuando se oye el aullido de la sirena de una ambulancia. –Cuando por la noche, cada uno desde su habitación, en las laderas de las montañas, allí, al otro lado de la frontera, ve brillar la señal de alarma. –Cuando la última primavera hubo la inundación, la vaca ahogada, flotaba río abajo. –En la primera nevada. ¿Sí? Vaya. No sé».
Estaba saliendo el sol. En el jardín, después de aquella noche de calor, ni una gota de rocío. En cambio, sí un destello en el manzano: un grumo de resina, segregada de una ramita que había allí, atravesado ahora por un primer rayo de sol, la más diminuta de las lámparas. Las golondrinas, en lo alto del cielo, en cambio, en plena oscuridad, como si estuvieran aún en el crepúsculo. Sólo donde una, en las curvas que daba volando, ponía por unos momentos las alas en posición vertical, se producía allí arriba un destello de sol en las plumas; era como si de este modo el pájaro jugara con la luz de la mañana.
A una de las manzanas, ya grandes, que colgaban a la altura de su frente le dio un golpe con la cabeza, como si fuera un balón, pero con más suavidad; luego, fuera, anduvo por el terraplén, río arriba, y dejó que el viento de la mañana y del agua de las montañas le diera en el rostro. Nadie más iba por allí; los bancos de cantos rodados del Saalach, como ocurría siempre en verano, ocupaban más espacio que la tierra de las orillas y el pequeño cauce del río y se extendían en una gran superficie, luminosos y vacíos; parecían llegar hasta el horizonte, donde estaba la fuente, lejos, entre las montañas calcáreas.
El farmacéutico pensaba en sus muertos. En aquellos momentos le vino a la mente su hijo. ¿Pero no estaba muerto ya? No, él lo había echado de casa. ¿No era ésta una palabra demasiado fuerte? ¿No lo había simplemente dejado, perdido de vista? ¿No había prescindido de él, lo había olvidado? «No, le he echado de casa», decía. «He echado a mi hijo de casa.»
Estuvo nadando en el río, el frío del agua le llegaba hasta los huesos; primero en dirección contraria a las olas, que eran muy potentes, luego se dejó llevar por el agua, avanzando, con bastante exactitud, por la línea fronteriza que marcaba el río, por donde pasaba también la frontera con Alemania. Con gran rapidez, como al galope, pasaban los matorrales de la orilla. Sumergió la cabeza en el agua, hasta tal profundidad que los pequeños cantos rodados, arrastrándose por el fondo del río, le llegaban hasta las orejas, donde durante un buen tiempo, chocando unos contra otros, estuvieron produciendo un crujido y un tintineo. Le parecía que podría estar siempre así, debajo del agua, sin respirar, y que a partir de ahora esto iba a ser su vida.
Luego el farmacéutico casi se obligó a sí mismo a torcer hacia la orilla, poco antes del cambio repentino de nivel. Un avión estaba aterrizando, muy bajo ya, por encima de las copas de los árboles, y, detrás de una de las ventanillas, vio la cara de un niño. Tal era la agudeza de su vista, y no sólo después de nadar en el río helado. Y en este sentido el nombre que su hermano le había dado a la farmacia de Taxham estaba tal vez justificado.
En casa se duchó para quitarse del cuerpo el agua calcárea, gris del río y tomó el café preparado mientras nadaba, el Blue Mountain de Jamaica, como siempre, lo mejor que podía encontrar en la región. De la zona de la casa en la que estaba su mujer no se oía nada, mientras que abajo, en el vestíbulo, estaba ya la bolsa de viaje de ésta, con un billete de avión encima, que él no miró. «Como ocurre siempre antes de sus salidas, me vino de repente la imagen de la ladera de fresas», dijo, «en relación con la cual ella me ha contado siempre que de niña era su lugar de veraneo».
Él antes también había viajado mucho, casi por todo el mundo. Ahora ya no sentía deseos de salir, de marcharse a ninguna parte. Sin moverse de sitio, allí mismo donde estaba, le parecía como si todas las mañanas saliera de viaje, o como si hiciera ya tiempo que hubiera salido, y como si hoy el viaje continuara una estación más allá. «Quería quedarme aquí, mucho tiempo aún, mucho tiempo aún.»
Ahora, por el terraplén del río, visibles a través de los matorrales del jardín sólo por el colorido de sus chandals, los primeros corredores, de dos en dos, por el estrecho sendero, uno detrás de otro (en Taxham, al otro lado de los prados, en cambio, no corría casi nadie, ni siquiera para ir a coger el autobús), hablando a gritos uno con otro, como si pensaran que de otro modo sus voces no se oirían.
Y de la parcela de uno de los vecinos, los gritos y el llanto de un niño, desgarradores, y enseguida lo mismo venía de la casa que estaba al otro lado. Escuchó. Y su mujer, estaba seguro de esto, allí, detrás de la puerta, estaba escuchando también. Escuchaban juntos, incluso cuando los llantos y los sollozos, a izquierda y derecha, se hubieron apaciguado y, desde hacía un buen rato ya, se habían convertido en una charla, y los niños se estaban llamando el uno al otro, con voces que parecía como si los berridos de antes las hubieran aclarado y ahora vibraran más. Escucharon también el tren que pasaba enfrente, por la orilla alemana, al otro lado. «¡En dirección a Bad Reichenhall!» «Sí.»
El farmacéutico esta mañana cogió la bicicleta de su mujer; en las próximas semanas ella no iba a necesitarla. Anduvo con ella por el camino de la orilla, durante un tiempo, a través de las vegas del río; luego, atravesando los campos, torció en dirección al pueblo de Siezenheim. En el cementerio de allí, en una piedra de conglomerado, estaba grabado el dibujo de un crucificado sin cruz –esto se veía sólo por la posición de éste–: la enorme cabeza de un hidrocéfalo sobre el cuerpo de un liliputiense cuyos bracitos estaban extendidos del todo; las estrías sobre la piedra, normalmente difíciles de ver, casi borradas por la acción de la intemperie, en el bloque de piedra que miraba al este, en ese momento, en las primeras horas de la mañana, más hondas y marcadas con claridad.
Luego al farmacéutico le pareció bien seguir con la bicicleta hacia el este, en dirección al sol: de este modo evitaba ver la propia sombra delante de él, algo que desde siempre le había resultado desagradable. De la hierba, como antes desde el río y luego desde las estrías de la piedra, llegaba el olor de la sequedad de las últimas semanas (lo que se contaba de Salzburgo y de la lluvia, muchas veces no era verdad). Por delante de los barracones militares de Siezenheim, con manchas de colores, como camuflaje, pasaba un autobús urbano, pintado y decorado de tal modo para los festivales que parecía una parte de estas fachadas con camuflaje; sombras de avión pasaban por encima de la zona, como un pestañear.
Al torcer hacia la población vallada, o, como él la llamaba en secreto, hacia la «isla desierta», cosa rara en aquel lugar, lo saludaron, incluso varias veces seguidas, desde la Lindbergh-Promenade hasta la Lilienthal-Allee, después de lo cual, sin embargo, en los transeúntes seguía siempre una actitud de extrañeza, hasta que el farmacéutico cayó en la cuenta de que el saludo era por la pesada bicicleta de antes de la guerra, conocida por la gente del lugar, asociada normalmente a diario con su mujer, la «farmacéutica» (que también ella lo era, al igual que toda su familia, ascendientes y descendientes, a excepción de su hijo).
Los dos empleados, una mujer de cierta edad y un joven, casi un niño –la mujer era su madre, también esto era una tradición en las farmacias–, estaban esperando ya, sentados en la parcela de hierba que había en el centro del pueblo, como siempre rigurosamente puntuales, delante de la verja de la entrada del búnker; sobre sus cabezas, en lo alto, una nube propia del buen tiempo. Habían llegado del sur, hacía ahora ya muchos años, huyendo de la guerra civil, y de allí habían traído una maldición que era habitual dedicar a los enemigos: «¡Que tu única fonda sea la farmacia!».
El farmacéutico tenía además una hija, que desde hacía poco, desde que terminó sus estudios, trabajaba con él; para los meses de verano, sin embargo, junto con su amigo, farmacéutico también y además –¡algo nuevo en la familia!– físico, se había marchado de la isla desierta a otra completamente distinta.
A él le había parecido que ella se marchaba a disgusto y que, por primera vez, cosa extraña, se preocupaba por él. Sin embargo, como ocurría normalmente desde siempre, justamente la ausencia de ella –o más bien la ausencia de los seres humanos cercanos a él–, que lo protegía, por lo menos esto era lo que él pensaba, era como si ella le obligara a él a vivir de un modo tal que el uno o la otra pudieran estar ausentes todo el tiempo previsto, y además con tranquilidad y sin preocupaciones, disfrutando plenamente del hecho de estar de viaje, de la paradisíaca isla y, por qué no, de su felicidad.
Las ausencias de los seres más cercanos a él –«amigos un farmacéutico no tiene, o por lo menos para mí son algo inimaginable», decía– le daban de vez en cuando un impulso suplementario a su existencia. «Si tuviera que darme a mí mismo una norma moral, o una norma de vida», decía, «sería ésta: compórtate de tal modo que los allegados tuyos que en este momento están ausentes –allegados en el más amplio sentido de la palabra–, dondequiera que se encuentren estén contentos, sin ti, que puedan vivir siempre así, sin que se les moleste».
«¿Y si ninguno de los allegados está ausente?»
«Uno está siempre ausente.»
Como tal vez ocurría con no pocos de los empleados de farmacia, estos dos de Taxham eran algo más que meros vendedores, o simplemente esto, empleados. O por lo menos, con el tiempo, los clientes, o más bien los que iban a buscar consejo, ya no los veían sólo como tales. Y de este modo ahora la mujer refugiada y su hijo ya no tenían nada de subordinados sino que pasaban por ser autoridades, y además se manifestaban como tales. El trabajo les satisfacía de un modo distinto a como ocurre con los meros expendedores de mercancías.
De ahí que el farmacéutico, y esto no sólo desde este verano, les dejara hacer las cosas siempre que podía, a lo cual naturalmente se añadía la circunstancia de que ahora había muchas menos dificultades, menos enfermos imaginarios o gente con miedo, o desesperados: como si también a la otra gente, no solamente a él, los allegados ausentes durante el verano les hicieran bien, les animaran, les dieran fuerza, un medicamento muy especial.
De este modo el farmacéutico ahora, y luego medio día entero, podía retirarse a la trastienda de su caseta. «Yo no puedo estar todo el día con gente», me decía. «Y además, ¿para qué tengo que estar con gente?» Es cierto que, en buena medida, la elaboración de medicamentos en las mismas farmacias había dejado de ser algo necesario. Sin embargo, a él de vez en cuando seguía gustándole tener en las manos algunas sustancias básicas y, por medio de las manipulaciones aprendidas hacía décadas, transformarlas en otra cosa, o simplemente estar allí mientras ellas, mezcladas por él, reaccionando unas con otras, se transformaban en otra sustancia. Esta producción, física y química, de remedios contra el dolor de cabeza, gotas para el corazón, pomadas para el reuma, era algo costoso, llevaba tiempo y en estos momentos parecía más bien carecer de sentido, pues delante, en el quiosco, había casi las mismas cosas, y con la misma forma, con un sabor o un olor apenas distinto, y además comprobadas en la fábrica.
Sin embargo, no podía quitarse la costumbre de estas manipulaciones. Se imaginaba que trabajaba para un tiempo de penuria, un tiempo que ya no estaba tan lejos; un tiempo de penuria que le concernía menos a él que a los otros, sus clientes, la gente del pueblo, aquel círculo reducido de personas (en realidad sólo había éste; de fuera, a excepción de las noches en que estaba de guardia, que eran pocas, no venía nadie). Y en esto los movimientos de sus manos no tenían lugar en modo alguno como la gente, o cualquiera de nosotros, tiene en la mente quizás cuando piensa en un «farmacéutico», como un trabajo de miniaturista, en un espacio angosto, «dándoles vueltas a las píldoras», sino con grandes ademanes, tomando carrerilla, echándose hacia atrás, dibujando trazos en el aire.