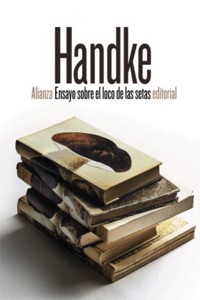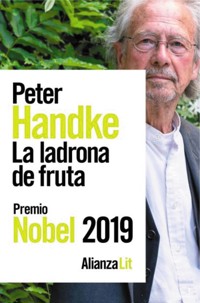Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Handke
- Sprache: Spanisch
Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019 En la serie de cinco "ensayos" que ha venido publicando desde 1989, Peter Handke (1942) ha explorado y desarrollado nuevos caminos en el campo de la creación literaria, en unos peculiarísimos textos que combinan el recuerdo, la autobiografía y la reflexión, al tiempo que alumbran una nueva mirada sobre la cotidianidad. En "Ensayo sobre el jukebox" (1990), la visión de unos de estos aparatos en un establecimiento viajando por España desencadena en el narrador una mezcla de sentimientos y reflexiones que le sirven como pretexto para volver acerca de las connotaciones, relaciones, experiencias y vivencias relacionadas con él, así como sobre el tiempo en que era un objeto familiar en establecimientos públicos de esparcimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
Ensayo sobre el jukebox
Traducción de Eustaquio Barjaucon la colaboración de Susana Yunquera
Índice
Ensayo sobre el jukebox
Créditos
Dar tiempo al tiempo(Expresión española)
And I saw her standing there(Lennon/McCartney)
Con la intención de empezar por fin un ensayo sobre el jukebox, algo que llevaba planeando desde hacía mucho tiempo, en la estación de autobuses de Burgos él se sacó un billete para Soria. Las rampas de las que salían los coches estaban en un patio interior cubierto; por la mañana, al salir a un mismo tiempo varios autobuses en dirección a Madrid, Barcelona y Burgos, estaban aún llenas de gente; en estos momentos, a primera hora de la tarde, en el semicírculo estaba sólo el autobús que iba a Soria, con unos cuantos pasajeros, más bien solos, sin formar grupos, y abiertas las trampillas del portaequipajes, casi vacío. Cuando él le pasó su maleta al conductor –¿o al cobrador?–, que estaba fuera, de pie, éste le dijo «Soria», y al mismo tiempo le tocó suavemente el hombro. El viajero quería sacar aún algo más del carácter de aquel lugar, y hasta que el motor se puso en marcha estuvo yendo y viniendo por el andén. La vendedora de lotería, que desde por la mañana había estado merodeando por entre la multitud, ya no se dejó ver más en la estación desierta; él se la imaginó comiendo en algún sitio, junto al mercado de Burgos, con un vaso de vino tinto en la mesa y el fajo de billetes de lotería de Navidad. En el asfalto del andén había una gran mancha negra; el tubo de escape de un autobús, que ahora había desaparecido, debió de haber estado soplando allí durante mucho tiempo, hasta tal punto era gruesa aquella mancha negra, cruzada por las huellas de muchas suelas, distintas unas de otras, y por ruedas de maletas: también él cruzó esta mancha, adrede, para añadir a las otras la impronta de su suela, como si con ello pudiera producir un buen presagio para su propósito. Lo extraño de todo aquello era que él, por una parte, intentaba convencerse a sí mismo de que aquel Ensayo sobre el jukebox era algo secundario u ocasional y que, por otra parte, ante la perspectiva de tener que escribir, sentía angustia y, sin él quererlo, buscaba refugio en agüeros y señas favorables –aunque luego no confiaba en ellos en ningún momento, sino que más bien, como ocurría ahora, se lo estaba prohibiendo en aquel mismo instante, con un comentario sobre la superstición tomado de los Caracteres de Teofrasto, que él estaba leyendo en aquel viaje: la superstición, según este autor, es una especie de cobardía ante lo divino. Sin embargo, a pesar de todo, la impronta de estas muchas suelas, tan distintas unas de otras, junto con los signos cambiantes de las marcas de los zapatos, que se superponían unas a otras, blanco sobre negro, y que desaparecían de repente más allá del círculo que había formado el humo, eran una imagen que él podía llevarse para continuar el viaje.
También el hecho de que iba a ser precisamente en Soria donde él se pondría a trabajar en el Ensayo sobre el jukebox era algo que había sido planeado desde hacía tiempo.
Empezaba diciembre, y la primavera anterior, volando sobre España, en una revista había dado con un reportaje sobre esta ciudad de la meseta castellana, apartada del mundo. Soria, se leía, por su emplazamiento, lejos de las vías de comunicación, casi fuera de la historia desde hacía prácticamente un milenio, es el lugar más tranquilo y más callado de toda la península; en el núcleo urbano, decía la revista, y también fuera de la ciudad, solos, en el páramo, hay varios edificios, con esculturas románicas que se han conservado hasta nuestros días; a pesar de su pequeño tamaño, la ciudad de Soria es una capital, la ciudad más importante de la provincia del mismo nombre; en Soria, se decía, a principios del siglo XX, como profesor de francés –recién casado y luego viudo al poco tiempo–, vivió Antonio Machado, un poeta en cuyos versos se reflejan muchos detalles de la región; se decía que los zócalos de Soria, que está a más de mil metros de altitud, están bañados por el Duero, en su curso alto, un río que avanza aquí muy lentamente y en cuyas orillas –pasando junto a los álamos llamados «sonoros» por Machado (álamos cantores)1,debido a los ruiseñores2 que están en su espeso ramaje, y atravesando las paredes de roca, que, estrechándose, se convierten una y otra vez en gargantas–, según las ilustraciones gráficas que acompañaban el reportaje, largos caminos llevan a lo virginal e inviolado del paisaje.
Con el Ensayo sobre el jukebox él tenía el proyecto de explicarse a sí mismo el significado que este chisme había tenido en las distintas etapas de su vida –una vida que ahora era larga, él ya no era joven–. En relación con esto, casi ninguno de sus conocidos, a quienes él en los últimos meses –como en una especie de juego de investigación de mercado– había preguntado por esta máquina, había sabido nada que decir de ella. Los unos, entre ellos naturalmente un cura, se habían limitado a encogerse de hombros y a negar con la cabeza que una cosa así pudiera tener algún interés; los otros tomaban el jukebox por una máquina para jugar, y otros ni siquiera conocían la palabra, y sólo creían saber de qué se les estaba hablando cuando oían «musicbox» o «caja de música». Pero precisamente este desconocimiento y esta indiferencia –después del primer desengaño, una vez más, de que no todo el mundo tuviera experiencias parecidas a las que tenía él– eran lo que le incitaba a meterse en este tema, o en este proyecto, tanto más porque parecía que en la mayoría de los países, y en la mayoría de los pueblos y las ciudades, la época de los jukebox estaba ya bastante pasada (además tal vez él mismo iba saliendo poco a poco de la edad de estar delante de máquinas automáticas y de apretar teclas).
Naturalmente, antes él había leído lo que llaman la bibliografía sobre los jukebox, con la intención evidentemente de olvidar enseguida la mayor parte de lo leído; al escribir, lo que debía importar era lo que uno mismo ha visto con sus propios ojos. De todos modos no había demasiado sobre esto, y la obra fundamental, por lo menos hasta el momento, era probablemente la Complete Identification Guide to the Wurlitzer Jukeboxes, aparecida en 1984 en Des Moines, muy lejos, en el medio oeste americano; autor: Rick Botts. Lo que el lector de la historia del jukebox había retenido era, en definitiva, más o menos lo siguiente: en la época de la ley seca, en la América de los años veinte, en las tabernas clandestinas, los Speakeasies, se instalaron por primera vez las máquinas automáticas para escuchar música. No se sabe de cierto de dónde viene la palabra jukebox, si de yute o del verbo to jook, que debe ser de origen africano y significaba «bailar». Como sea, en aquel tiempo los negros, después del trabajo en los campos de yute del sur, se encontraban en los llamados jute points o juke points y allí, por un níquel, oían en las máquinas automáticas a Billie Holliday, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, que en las emisoras de radio, todas ellas propiedad de los blancos, no se hacían oír nunca. La edad de oro de los jukebox, dice este libro, empezó con la abolición de la ley seca, en los años treinta, cuando por todas partes surgieron bares; incluso en establecimientos comerciales, como tiendas de tabaco y peluquerías, había entonces tocadiscos automáticos; debido a la falta de espacio, no eran más grandes que las cajas registradoras, plantados junto a ellas en el mostrador. Este primer florecimiento terminó con la guerra mundial, cuando fueron racionados los materiales con los que se fabricaba el jukebox, sobre todo el plástico y el acero. La madera sustituyó al metal, y luego, en plena guerra, toda la producción se orientó hacia el armamento. De este modo, entonces, los fabricantes de jukebox, Wurlitzer y Seeburg, construyeron plantas de máquinas que servían para desmontar el hierro para los aviones y para piezas de maquinaria eléctrica. Otra historia fue la de la forma de los musicbox: ellas debían hacer que éstos «sobresalieran del entorno, no siempre multicolor». En consecuencia, el hombre más importante de la casa era el diseñador: mientras que en Wurlitzer la estructura fundamental era algo así como un arco de circunferencia, Seeburg empleaba por regla general cajas rectangulares con cúpulas en la parte superior, y ahí parecía que la norma era que cada modelo nuevo no debía apartarse demasiado del anterior, con el fin de que éste fuera aún reconocible en aquél; por esta razón, se lee, un jukebox especialmente nuevo, en forma de obelisco, que arriba, en vez de una cabeza o una llama, tenía un cuenco, con el altavoz dentro, desde el cual la música se dirigía al techo, acabó siendo un fracaso total. De ahí que las únicas variantes que entraban en consideración fueran las relativas al modo como la máquina despedía la luz y las que tenían que ver con las partes del marco: un pavo real en el centro del aparato cambiando de color continuamente; las superficies de plástico, hasta aquel momento simplemente de colores, imitaban ahora el mármol; los listones decorativos, que hasta entonces habían imitado el bronce, ahora eran cromados; los arcos de los cantos, nuevos, en forma de tubos luminosos transparentes, cruzados continuamente por burbujas, grandes y pequeñas; «firmado: Paul Fuller» –con lo que el lector y observador de esta historia de formas supo al fin también el nombre de sus héroes más importantes y se dio cuenta de que, ya desde el primer asombro de entonces, en un momento u otro, ante una cosa tan grande como aquélla, que resplandecía con todos los colores del arco iris, en algún oscuro cuarto de atrás, sin que él fuera consciente de ello, había querido saber este nombre.
El viaje en autobús de Burgos a Soria iba en dirección este, atravesando la meseta, casi desierta. Era como si en el autobús, a pesar de los muchos asientos vacíos, se hubiera reunido más gente que en ningún otro lugar de fuera, de todo el altiplano, en el que no había ningún árbol. El cielo estaba gris y brumoso; los pocos campos que había entre rocas y barro estaban en barbecho. Una muchacha joven, como ocurre normalmente en los cines españoles, o en los paseos, con cara seria y grandes ojos soñadores, partía y mascaba pipas sin parar; durante este tiempo iba cayendo al suelo una lluvia de cáscaras; un grupo de muchachos, con bolsas de deporte, iban a la parte delantera del coche a llevarle al conductor casetes con la música que a ellos les gustaba y éste no tenía inconveniente alguno en ponerlas en lugar del programa de radio de la tarde, y sonaban por el altavoz que se encontraba sobre cada pareja de asientos; la única pareja de viejos que había en el autobús estaban sentados, mudos y sin moverse, y el hombre no parecía ni enterarse cada vez que, al pasar, uno de los chicos, sin querer, le daba pequeños golpes; incluso cuando uno de los jóvenes, que se había puesto de pie al hablar y había salido al pasillo, en sus discursos se apoyaba en el respaldo del viejo y gesticulaba delante de su cara, éste lo soportaba sin inmutarse y ni siquiera echaba a un lado el periódico, cuyos bordes se movían en la corriente de aire que producía el que braceaba sobre él. La muchacha, que se había apeado, iba luego sola por una cima pelada, con el abrigo echado sobre los hombros, por una estepa que parecía no tener caminos, sin una sola casa a la vista; en el suelo del asiento que ella había dejado, un montón de cáscaras, menos de las que uno hubiera esperado. Luego, en el altiplano se dibujaron espacios intermedios formados por encinares luminosos; los árboles, pequeños como arbustos; el follaje seco, gris, llenaba estos árboles, temblando, y después de un puerto casi imperceptible –en español, como supo el viajero por un diccionario de bolsillo, hay una misma palabra para puerto de mar y puerto de montaña–, la frontera entre la provincia de Burgos y la de Soria; reservas forestales de pinos de un marrón resplandeciente, que echaban sus raíces allí arriba, en las peñas; muchos de ellos, además, como después de una tormenta, un poco arrancados de la escasa tierra, o desgarrados; después de lo cual, a ambos lados de la carretera, estas cercanías volvían a alejarse para dar paso al páramo, que era lo que allí dominaba; a intervalos cruzaban el camino las vías, oxidadas, a menudo tapadas ya con alquitrán, de la antigua línea de ferrocarril que unía las dos ciudades; las traviesas, cubiertas de hierba, o desaparecidas ya del todo. En uno de los pueblos –invisible desde la carretera, detrás de cerros rocosos– al que, por múltiples curvas, se dirigía el autobús, que luego, cuando estaba aún más vacío, para dar la vuelta tuvo que dar marcha atrás, el letrero indicador de una calle, que colgaba suelto, pegaba contra la pared de una casa; detrás de la ventana del bar del pueblo lo único que se veía eran las manos de los que jugaban a las cartas.