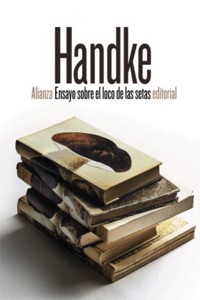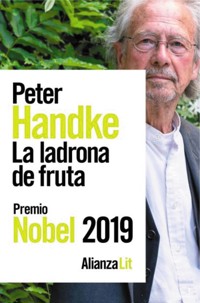Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Handke
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1981, Historia de niños forma parte de la tetralogía «Lento regreso» que inaugura la novela homónima (1979), continúa La doctrina del Sainte-Victoire (1980) y clausura Por los pueblos (1981), todas ellas publicadas en esta colección. En ella -como en toda su obra, empeñada en una formulación narrativa no novelesca- Peter Handke (1942) se propone luchar contra el lenguaje, disolver los conceptos heredados, derribar hábitos y rutinas preceptivas, y abrir, así, el ámbito de lo auténticamente nuevo. Centrada en el regreso del autor a Austria desde París junto con su hija pequeña, Historia de niños da continuidad al "lento regreso" a la raíz que, desde el autoexilio que encarna el geólogo Valentin Sorger en la primera obra, prosigue en La doctrina del Sainte-Victoire. Pocas cosas como la constante y única compañía de un infante de corta edad con su mirada aún libre de falsillas y prejuicios contribuye a la difícil conquista de la auténtica realidad que persigue el autor austriaco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
Historia de niños
Traducción de Jorge Deike
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Créditos
Y así acabó el verano.Al invierno siguiente…
Uno
Un proyecto del adolescente para el futuro había sido el de convivir más adelante con un niño. Entrañaba éste la idea de una compenetración sin palabras, de un intercambio de miradas fugaces, de un estar juntos, de una raya del pelo mal hecha, de proximidad y distancia en feliz armonía. La luz de este cuadro recurrente era la oscuridad que reina poco antes de empezar a llover en un patio vacío, de arena gruesa y orlado por una guirnalda de césped, ante una casa nunca nítida, tan sólo presentida a la espalda, bajo el tupido techo de hojas de unos árboles altos y anchos, a veces susurrantes. La idea del hijo era tan natural para él como sus otras dos grandes expectativas de futuro, que se referían: la una, a la mujer que –estaba convencido de ello– le había sido destinada y que desde siempre había avanzado hacia él en misteriosos círculos, y la otra, a una vida profesional donde, sólo a él, le hacía señas la libertad digna de un ser humano, sin que estos tres anhelos apareciesen ni una sola vez unidos en una misma imagen.
Pues bien, el día del nacimiento del hijo deseado, el adulto se encontraba en un campo de deportes cercano a la clínica. Era una mañana dominical de primavera, soleada y clara; en las porterías, desprovistas de hierba, charcos pisoteados a lo largo del partido hasta quedar convertidos en un barro del que se desprendían nubes de vapor. En la clínica le dijeron que llegaba tarde; el niño ya había nacido. (Sin duda le había intimidado la idea de presenciar el parto.) Su mujer pasó ante él por el corredor, transportada en una camilla, con la boca reseca y blanquecina. La noche anterior la había pasado esperando, sola, en una antesala del quirófano, por lo demás casi vacía, sobre una cama muy alta de ruedas; al ir él a llevarle algo que había olvidado en casa, entre ambos –el hombre, de pie en la puerta, con una bolsa de plástico en la mano, y la mujer, tendida en mitad de la desierta habitación sobre la elevada armazón metálica– tuvo lugar un instante de honda ternura. La sala es bastante grande. Se encuentran, uno del otro, a una distancia poco habitual entre ellos. En el trecho que va de la puerta a la cama, el desnudo suelo de linóleo resplandece bajo la luz blanquecina de neón, que no para de zumbar. El rostro de la mujer se había vuelto ya hacia el que entraba, sin sorpresa ni temor, al encenderse la luz, oscilando levemente. Tras él se extienden, en penumbra, bien pasada la medianoche, los amplios pasillos y escaleras del edificio, envueltos en un aura de paz irrepetible que nada puede perturbar y que se extiende, flotando, a las desiertas calles de la ciudad.
Cuando al adulto le mostraron al niño a través del cristal de separación, éste no vio a un recién nacido, sino a un ser humano perfecto. (Sólo en la foto aparecería luego la habitual cara de bebé.) En seguida aceptó que fuese una niña; aunque, en caso contrario –y esto lo sabría después–, la alegría habría sido la misma. Lo que le presentaban desde el otro lado del cristal no era una «hija», ni siquiera un «descendiente», sino una criatura. El hombre pensó: está contenta. Se siente bien en el mundo. El bebé en sí, simplemente, sin más rasgos distintivos, irradiaba serenidad –¡la inocencia era una forma del espíritu!–, y ésta se le comunicó casi furtivamente al adulto, que estaba fuera, pasando los dos a formar, de una vez por todas, un grupo cómplice. El sol ilumina la sala y ellos se encuentran en lo alto de una colina. No fue sólo responsabilidad lo que sintió el hombre al contemplar al bebé, sino también deseos de defenderlo y ferocidad: la sensación de estar plantado allí sobre sus propias piernas y de haberse vuelto repentinamente fuerte.
Ya en casa, en el piso vacío, donde, sin embargo, todo estaba ya dispuesto para la llegada de la criatura, el adulto se dio el baño más largo de su vida, como si acabase de realizar la tarea más penosa de su existencia. Por aquel entonces acababa de terminar, realmente, un trabajo con el que, por fin, creía haber alcanzado esa meta lógica, aleatoria y, sin embargo, inalterable que se había fijado. El bebé; el trabajo bien hecho; el inefable momento, a medianoche, de armonía con la mujer: por vez primera, este ser humano tendido en aquella humedad que despide un vapor caliente se ve inmerso en una perfección pequeña, insignificante quizá, pero muy a su medida. Se siente impulsado a salir al aire libre, donde, por una vez, las calles son caminos de una gran urbe que le empieza a resultar familiar; ese día, caminar ensimismado por ellas es una fiesta. Influye también en ello el que nadie sepa quién soy.
Ésta fue la última ocasión de armonía en mucho tiempo. Al llegar la niña a la casa, el adulto creyó experimentar un retroceso a una juventud constreñida en la que a menudo había sido el simple niñero de sus hermanos pequeños. En los años pasados, los cines, la plena calle, y con ello, todo lo no sedentario, se le habían metido hasta la médula; sólo así, pensaba, habría un espacio para soñar despierto en donde la existencia pudiera aparecer como algo novelesco y digno de mención. Pero, en toda aquella época de independencia, ¿no había vuelto a actuar siempre, como escrito en letras de fuego, el «tienes que cambiar de vida»? Ahora, por necesidad, la vida se volvía radicalmente distinta, y él, preparado, a lo sumo, anteriormente para unos cuantos cambios, se veía preso en casa, pensando durante los largos paseos nocturnos por el piso, mientras empujaba el cochecito de la llorosa criatura, absolutamente privado de imaginación, que su vida había terminado por una larga temporada.
En los años anteriores, también había tenido frecuentes desavenencias con su mujer. Respetaba, sin duda, el entusiasmo y, a la vez, la meticulosidad con que ejecutaba su trabajo –tenía más de magia que de ejecución, de suerte que el espectador no podía apreciar esfuerzo alguno–, considerándose, en definitiva, responsable de ella; ahora bien, en su fuero interno se persuadía cada vez más de que no estaban hechos el uno para el otro y de que su convivencia era una mentira, y, medida con el rasero de lo que otrora hubiera soñado de sí mismo con una mujer, poco menos que una futilidad. A veces, incluso, maldecía para sus adentros aquel matrimonio, considerándolo el gran error de su vida. Pero sería la llegada de la hija lo que habría de transformar la discordia episódica en ruptura definitiva. De la misma manera que nunca habían sido un verdadero matrimonio, tampoco –ya desde un principio– habrían de ser padres. Acudir por las noches junto a la nerviosa criatura era para él algo lógico, mientras que para ella parecía no serlo, siendo ya en sí mismo motivo de un mutismo enojado, rayano casi en la hostilidad. Ella se atenía a los libros y a las normas de conducta de los entendidos, a los que, por mucha que fuese su experiencia, él despreciaba en su totalidad. Es más: le indignaban como intromisiones ilícitas e insolentes en el misterio compartido por él y la niña. Pues, ya la primera impresión –el rostro, arañado por las propias uñas y, sin embargo, tan apacible, de la recién nacida tras el cristal– ¿no había sido tan tremendamente real como para que, sólo con verlo, cualquiera supiese lo que había que hacer? Y ésta, precisamwente, habría de ser la queja periódica de la mujer, la de que en la clínica le habían robado la mirada que habría podido guiarla. Por intervención externa se había distraído en el momento del parto, con lo que había perdido algo para siempre. La niña le parecía irreal; de ahí el temor a equivocarse y la observancia de las normas de los extraños. El hombre no la entendía, pues, ¿acaso no le habían puesto a la niña en los brazos acto seguido como quien dice? Y, por otra parte, ¿no era evidente que ella tenía no sólo más habilidad que él para manejarla, sino también más paciencia? ¿No estaba ella siempre en lo que estaba, firme y serena, mientras que él –apenas alcanzado aquel breve momento de dicha en el que era como si, al acariciarlo en la mano, uno pudiese transmitirse al otro ser, insomne o enfermo, mediante esa única pulsación pendiente, que borra las fronteras, como un hechizo de vida y de paz– flaqueaba a menudo, matando el tiempo junto al bebé sin sentir ya otra cosa que aburrimiento y poco menos que ansia por escapar al aire libre?
Por otra parte, en tales situaciones parece ser una ley que también desde fuera se manifiesten casi exclusivamente los poderes hostiles. Apenas se halla la criatura en casa, empiezan ya, por ejemplo, al otro lado de la calle, las obras de algo que llaman un «gran proyecto», y los días y las noches trepidan con el ruido de los martillos compresores, de modo que una de las principales actividades del adulto durante esa temporada será la de escribir cartas a una constructora, cuya reacción, por fin, no es sino la de la extrañeza, ya que «es la primera vez que», y cosas por el estilo.
No obstante, a la larga, tales contrariedades –e incluso dolorosas tribulaciones y estancamientos– sólo se pueden rememorar deliberadamente. Lo que permanecía presente y contaba algo era, en cada caso, una imagen a la que la memoria retornaba, como en triunfo agradecido, sin propósito glorificador y con la certeza de que: «Ésta es mi vida»; ahora bien, en aquel apartado que, de acuerdo con las fechas, debería consignar, en realidad, apatía, estos recuerdos vagos revelaban, sin embargo, la existencia de una energía vital duradera y persistente. La mujer se volvió a incorporar pronto a su trabajo, y el hombre sacaba a la niña a dar largos paseos por la ciudad. En dirección contraria a la del bulevar habitualmente más frecuentado, se mostraban ahora los viejos distritos, oscuros y uniformes, en los que la tierra se trasluce multicolor y el cielo penetra en el adoquinado como nunca antes en otros lugares de la ciudad. Sólo ahora es cuando, con los movimientos de palanca del cochecito, entre aceras y calzadas, ésta se convierte en ciudad natal de la niña. Las sombras de los árboles, los charcos de lluvia y el aire frío aparecen como señal de las estaciones, nunca tan claras hasta entonces. Un lugar nuevo y característico lo constituye también aquella «farmacia de guardia» donde, tras la marcha a través de la nevada, le entregan a uno el medicamento necesario. Otra ocasión es una tarde de invierno en el piso, con la televisión encendida; frente a ella, el hombre con la niña, que anda a su alrededor para, por fin, dormírsele encima, agotada, de suerte que la televisión, con aquel leve peso sobre el regazo, resulta, por una vez, un auténtico placer. De un día a última hora de la tarde, en una estación vacía del suburbano, muy a las afueras, permanece incluso la sensación de una Nochebuena (que, en efecto, estaba próxima); en aquel momento, a pesar de hallarse solo en el andén, el adulto no aparenta ser el vagabundo curioso ni el solitario de otros tiempos, sino un explorador en busca de alojamiento para quienes están a su cuidado (¿y no se trataba, realmente, de una mudanza?). La sala de espera, inusitadamente vacía y diáfana; el quiosco, cerrado y, aun así, bien abastecido; el aire frío de la hondonada, allá abajo, donde las vías, al dar una curva, brillan como faros; todo ello son buenas noticias que se llevará a casa.
Toda imagen vital de ese primer año se refiere, en suma, a la niña, quien, por otro lado, no aparece materialmente en casi ninguna de ellas. El mismo rememorar de forma mecánica conlleva, incluso, la pregunta: ¿dónde estaría la niña en aquel momento? Pero cuando el recuerdo es cálido y su objeto es una sensación cromática oscura que perdura más allá de las épocas, como refugiada en un soportal, corresponde decir: la niña está cerca, segura y protegida. Una visión así atraviesa el vano de una puerta de hormigón descendiendo hasta llegar al césped, aún vacío, de un inmenso estadio, al que, a despecho de la época del año –blancas nubes de vaho en todas las gradas–, la luz de los proyectores hace florecer con un verde jugoso, y donde, al punto, va a hacer su aparición, para celebrar un partido amistoso, un famoso equipo extranjero; o bien baja desde la imperial de un autobús de línea, atravesando el parabrisas cubierto de gotas de lluvia, hasta los colores de la ciudad, que se multiplican conforme se prolonga el viaje, uniéndose para hacer del, por lo demás, intrincado laberinto de calles algo así como un núcleo urbano hospitalario. En el recuerdo incluso, la época en que el hombre y la mujer aún vivían solos se convierte en la época de antes de la niña; la imagen de ambos concuerda con un cuadro del pintor que muestra a un joven a orillas del mar, con la cabeza gacha y las manos apoyadas en las caderas, como esperando; tras él, sólo un cielo luminoso, aunque dibujado –a la altura de los brazos en ángulo– con remolinos y rayos nítidos que un observador comparó con los alados espíritus que en el arte de otro tiempo flotaban en torno a las figuras principales; y así es como, más adelante, vería el hombre en una ocasión una foto de él y su mujer, como si el aire vacío entre ambos estuviese ya habitado por quien aún no había nacido.