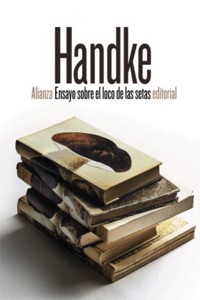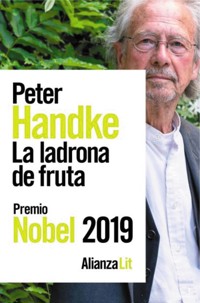Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
"Mi día en el otro país", es, según reza el subtítulo, «una historia de demonios». Efectivamente, en este breve relato se cuenta la historia de un poseído, pero «poseído no sólo por un demonio, sino por varios, muchos, incontables incluso». Por una Legión de demonios. El narrador, jardinero de profesión, rememora sirviéndose del testimonio de terceros una época remota de su vida en la que su condición demoníaca lo convirtió a ojos de los habitantes de su pueblo en un tipo marginal, en un «raro», en un inadaptado que moraba en un antiguo cementerio y aterrorizaba en idiomas incomprensibles con su verborrea insultante y sus diatribas contra la creación entera, aunque a veces también profería súbitos oráculos que eran bien recibidos por sus vecinos. La mirada atenta que le dirige un «buen espectador», por más señas pescador, le libera de los demonios, y desencadena un momento epifánico de transformación, de superación de un umbral de conciencia -leitmotiv de la obra handkeana-. Ahí empieza el inicio de su viaje hacia el «otro país», donde permanecerá un día y, si bien no cumple el encargo del pescador -relatar su maravillosa liberación-, la jornada le proporciona renovada alegría de vivir. Sin embargo, su nueva existencia desencadena recelos y dudas. Porque, aunque el exorcismo le permite reintegrase en la comunidad, ¿no ha perdido también su poder de rebelión, la «naturaleza indestructible y resistente de su ser»? Rememorando, sin mencionarlo, un relato recogido en el Evangelio de san Marcos, en el que Jesús libera a un poseído por mil demonios llamados Legión, Handke reflexiona sutilmente, con ironía, acerca de su trayectoria como escritor, desde la etapa de la «locura», cuando escribía a contracorriente textos transgresores que en ocasiones recibían respuestas airadas, y sobre su etapa actual, después de haber recibido el Premio Nobel, como escritor laureado y, en parte, neutralizado, que, quizá, ha perdido su poder de agitar conciencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Handke
Mi día en el otro país
Una historia de demonios
Traducido del alemánpor Anna Montané Forasté
«Yo, el idiota enviado a la comunidad»Píndaro
1
En mi vida hay una historia que todavía no se la he contado a nadie. Y ahora que, bien tarde, por fin vengo con ella, lo que tengo que contar no procede de mí, ni las palabras ni las imágenes, aunque yo mismo, en todo caso al comienzo de la historia, sea su protagonista y único agente. De esta historia, la primera parte la he vivido en persona, en carne propia como apenas ninguna otra historia de mi vida. Pero solo la conozco de oídas, por los relatos de otros: de mi familia y, en mayor proporción incluso, abarcando un espacio más amplio, de terceros, de la gente del pueblo, cuando no, hoy incluso con mayores efectos, de todos los completos desconocidos para mí de las poblaciones de alrededor y de más lejos aún.
No es solo que no tengo ni un recuerdo de entonces, ni siquiera un rastro sugerente en la memoria, ni, cómo se dice, «la más mínima idea». Por lo que posteriormente escuché, en la época en cuestión yo no estaba, según la opinión de unos, consciente o, conforme a la opinión de otros, en mi sano juicio. «Sin consciencia», esa era la versión de la familia: una especie de sonambulismo del cual ya se habían transmitido no pocas historias de los antepasados —en mi caso, con la variante de ser sonámbulo también de día—. Pero, a ojos de todos los de más allá del círculo familiar, en aquella época yo «no estaba en mi sano juicio».
Fuera de casa, en la región se daba por hecho que el mío era el caso de un poseído, poseído no solo por un demonio, sino por varios, muchos, incontables incluso. «Fuera de casa»: con eso encajaba el que yo, así me lo contaron después, en el transcurso de los sucesos, me escapara de nuestra hacienda y, tal como os lo digo, plantara mi tienda de campaña, una muy pequeña, fuera del núcleo de la población, en un cementerio, no el actual, sino el «antiguo», el de antes, con sus tumbas de dos siglos atrás, la mayoría de las cuales estaban abandonadas y cubiertas de vegetación desde hacía mucho tiempo.
De mi trabajo como horticultor —mi ocupación principal desde joven—, durante aquel periodo de locura, así se dijo después, se encargó mi única hermana. Cuando hace un momento he hablado de «familia» me refería únicamente a mi hermana; nuestro padre y nuestra madre hacía mucho tiempo que habían muerto, y en casa y los alrededores solo quedábamos nosotros dos; y ya antes de mi sonambulismo, o de que perdiera el control sobre mí mismo, mi hermana me echaba una mano en las múltiples parcelas con árboles frutales que rodeaban nuestra antigua casa familiar. Ella también fue quien, si no cada día, al menos una o dos veces por semana, me trajo lo más necesario a mi sitio en el rincón más apartado del remoto cementerio. ¿Lo más necesario? Según el relato de la hermana, la existencia sonámbula que era yo apenas necesitaba algo, salvo quizá las manzanas de casa, las Jonathan, Boskoop, Ontario y, sobre todo, las Gravenstein —plantadas por nuestro padre en su día, antes de la guerra—, y de acompañamiento, el pan casero amasado con hayucos y avellanas, ya de antes, desde la infancia, mi comida favorita, pero, al parecer, en la época en cuestión me sabía especialmente bien.
Ahora, por fin un recuerdo propio: también yo, el horticultor, por aquel entonces todavía más o menos en pleno juicio y, gracias a mi ocupación, digo yo, la presencia de ánimo en persona, de vez en cuando tendría algo raro en mí, algo sospechoso, incluso inquietante. Sobre todo algunos niños parecía que se lo olieran y, por cierto, ya de lejos. No pocos daban media vuelta tan pronto como me veían, claro que solo se alejaban un par de pasos, luego se paraban y, como hacen los zorros, volvían la cabeza por encima del hombro hacia mí, y entonces era yo el que siempre daba un rodeo para evitar al niño y así quitarle el miedo.
Pero también de gente de mi edad y no solo de mi edad, sino a menudo incluso de más edad y, especialmente, de los muy ancianos, de vez en cuando tenía que oír que «no sabían a qué atenerse» con el horticultor ese. «Hay algo en ti que no me cuadra, ¡empezando por el remolino que tienes en la coronilla!» En el pueblo incluso se habían puesto de moda expresiones que más o menos decían: «lunático como un horticultor»; o: «con la mirada malévola de un horticultor»; o: «más horticultor que un horticultor»; o: «Su Alteza; el horticultor»; o también, más amables: «ingenuo y asustadizo como un horticultor».
En su día mi hermana supuso que esas malas opiniones sobre mi persona, que por lo demás eran episódicas y al día siguiente se habían volatilizado, se debían a que, de joven, poco después de la escuela de agronomía, había escrito un libro sobre fruticultura, un simple opúsculo «Sobre los tres modos de hacer crecer árboles en espaldera», pero en el pueblo circuló el rumor llamado «libro», una cosa extraña en nuestra región, incluso presuntuosa, cuando no una manera de afirmar poder, un poder falso, falsificado. «¡El horticultor con sus delirios de grandeza!»
Luego, con el año, con los años de poseído, a ojos de los otros me convertí clara y definitivamente en el malo, el engendro del mal, un malvado incurable. Esta era también, según mi querida hermana, la impresión que efectivamente causaba siempre que, fuera de «mi» cementerio, «me convertía en imagen» para la población. Donde antes quizá había habido en mí algo de que reírse… la risa se había acabado.
Tan pronto como me dejaba ver en la calle del pueblo, no solo se producía una desbandada general, sino una huida hacia el interior de las casas. «Aterrorizabas, sembrabas el terror. Y no era por tu pinta —vete a saber cómo te las arreglabas para salir de tu guarida vestido siempre limpio, pulcro, sí, casi elegante— ni tampoco por alguna que otra acción —ni una sola vez te vieron actuar, del modo que fuera; y, sin gesto alguno, ni siquiera con discretos ademanes o alguna señal, recorrías el pueblo—: el terror venía de tus palabras, de lo que los demás, en su totalidad, oían que decías. Y de nuevo un no. No, no gritabas, ni mucho menos vociferabas o aullabas y rechinabas los dientes. Hablabas casi en voz baja para ti, en cierto modo con el volumen amortiguado, como si hablaras contigo mismo y, sin embargo, cada una de las palabras que murmurabas para ti era audible, como si unos altavoces las amplificaran, de un extremo a otro del pueblo.»
Lo que soltaba de ese modo eran siempre insultos e injurias, y cada vez eran diferentes, nuevos, y cada vez inauditos, y luego, si cabe, todavía «más inauditos». Imposible determinar a quién o a quiénes injuriaba e insultaba de ese modo. En cualquier caso, más que a una pluralidad o a un grupo, a menudo me refería a individuos y, según mi hermana, de vez en cuando parecía que únicamente estuviera insultándome a mí, «¡el incorregible!», «¡la figura lastimosa!», «¡el engendro del diablo!», «¡el infrahombre!», «¡la manzana de la discordia!», «¡el fruto podrido!». Y una señal de que se trataba de acusaciones dirigidas contra mí mismo: solo entonces la verborrea con la que cruzaba el pueblo era un poco más ruidosa, y una o dos veces en el transcurso de los años de locura incluso me eché «a gritar, no», lancé «breves gritos».
En aquella época a mi hermana le parecía, aunque siempre durante meros momentos fugaces, que yo, de ese modo, estaba al mismo tiempo jugando a un juego. O algo así: como si en mí, sin intención ni intervención por mi parte, se estuviera jugando a un juego, uno extraño; y como si únicamente faltaran compañeros de juego, compañeros dispuestos a jugar, no solo uno o dos, y no solo unos cuantos, no, ¡muchos!; entonces el terror, casi horror, que sembraba se convertiría en aire, aire del juego, ¡y menudo baile habría sido aquello!