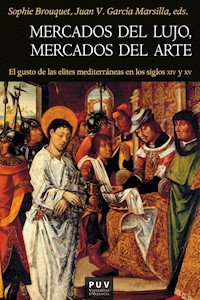Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Bildung
- Serie: Fora de Col·lecció
- Sprache: Spanisch
Esta obra aborda y analiza ensayos e investigaciones que impactan a la Educación Superior a través de sus procesos de Gestión, Innovación e Internacionalización. Entre los temas que impactan la gestión se encuentran: la necesidad de formación de cuadros directivos universitarios o la gestión de la sostenibilidad desde una visión curricular. Entre los trabajos que abordan el campo de la internacionalización se encuentran: un análisis crítico de los rankings globales y la internacionalización de la educación superior a través de la cohesión social. Finalmente entre los trabajos que abordan la dimensión de innovación educativa se encuentran: la internacionalización de la educación superior, nuevas tecnologías y plataformas de enseñanza aprendizaje en red y un estudio que plantea una modelización sobre usos y competencias en TIC del profesorado universitario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDUCACIÓN SUPERIOR
GESTIÓN, INNOVACIÓN EINTERNACIONALIZARÓN
Jocelyne Gacel-Ávila y Natividad Orellana Alonso(coords.)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIAUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Este libro fue coeditado por dos grupos de investigación: el Cuerpo Académico Sociedad del Conocimiento e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, México, y el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Valencia, España. Dichos grupos de investigación acordaron que para garantizar la calidad académica y pertinencia de cada uno de los capítulos, estos fueran sometidos a una doble dictaminación por expertos en el área de estudios.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© Del texto: los autores, 2013 © De esta edición, 2013:
Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 - 46010 Valencia (España)
Universidad de Guadalajara
Avenida Juárez 975 - 44170 Guadalajara, Jalisco (México)
Maquetación: JPM EdicionesDiseño de cubierta: Amparo Pastor
ISBN: 978-84-370-9344-4
Edición digital
ÍNDICE
Prólogo
1. Rankings Globales: Características, limitaciones y perspectivas
Jocelyne Gacel-Ávila
2. La necesidad de doctores en gestión de la educación superior en México
Rosario Hernández Castañeda y Efrén de la Mora Velasco
3. La dimensión transversal de la sostenibilidad en el currículo deinstituciones de educación superior: una propuesta innovadora obligada
Carla D. Aceves Ávila
4. Los principales indicadores internacionales sobre el uso de TICen el mundo
María Cristina López de la Madrid
5. El reto de las instituciones de educación superior, ante la certificación yacreditación de competencias
Berta Ermila Madrigal Torres y Luis Carro Sancristóbal
6. Internacionalización de la educación superior, nuevas tecnologías,y plataformas de enseñanza-aprendizaje en red
Vicente Gabarda, Victoria Martín de la Rosa, Luis Miguel Lázaro
y Jacqueline Taylor
7. Internacionalización de la educación superior y cohesión social: algunos elementos de reflexión
Andrei Fëdorov, José González-Such y Jesús M. Jornet
8. Competencias interculturales: aspecto clave para la internacionalización
Carmen Carmona Rodríguez, Karen Van der Zee
y Jan Pieter Van Oudenhoven
9. Expectativas de los estudiantes universitarios de distintas ramasde conocimiento sobre el mundo laboral
Amparo Pérez-Carbonell y Genoveva Ramos
10. Usos y competencias en TIC del profesorado universitario.Aproximación a la modelización
Natividad Orellana, Gonzalo Almerich, Jesús M. Suárez-Rodríguez
y Consuelo Belloch
PRÓLOGO
Este libro compila los trabajos de 24 académicos interesados en diferentes rubros que impactan la gestión, innovación e internacionalización de la educación superior. La obra que presentamos fue coordinada por dos grupos de investigadores: uno de la Universidad de Guadalajara, México: El Cuerpo Académico Sociedad del Conocimiento e Internacionalización, y el otro de la Universidad de Valencia, España: la Unidad de Tecnología Educativa. A lo largo de sus diez capítulos encontraremos diversos e interesantes trabajos que se comentan a continuación:
En su ensayo sobre los rankings globales, Gacel-Ávila nos describe como éstos surgieron en la década pasada como instrumentos de evaluación y transparencia para comparar el desempeño de un grupo reducido de universidades en el mundo, y cómo desde sus inicios, han sido fuente de prestigio internacional para un conjunto todavía menor de instituciones de educación superior, aquellas creadas bajo el modelo anglo-sajón de universidades de investigación. Frente a esta situación, Gacel-Ávila sostiene que la mayoría de las agrupaciones y redes de educación superior de América Latina han tomado una postura crítica o incluso de franco rechazo hacia los rankings, argumentando sus efectos negativos para las universidades de la región. Se trata en realidad de una actitud defensiva, y en cierta medida conservadora, que destaca las limitaciones de estos, proponiendo como alternativa rescatar la identidad de la universidad latinoamericana. Gacel en su contribución a esta obra hace una revisión sistemática de estas objeciones, destacando sin embargo que no se deben aplicar a algunos rankings internacionales surgidos recientemente como U-Multirank y U21. Más aun, concluye afirmando que estos últimos instrumentos son herramientas metodológicas con la capacidad para resolver algunas de las lagunas de transparencia e información que padecen los sistemas nacionales de educación superior en la región y que han sido, desde hace tiempo, una de las trabas para incrementar su calidad.
El trabajo de Rosario Hernández y Efrén de la Mora hace una detallado análisis de la necesidad de formar cuadros directivos en la Instituciones de Educación Mexicanas. En su capítulo demuestran que un 60 por ciento de los rectores de 70 universidades públicas y privadas registradas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en México, no cuentan con grado de doctor. Seguido por un análisis del campo de evolución de la gestión educativa, y de los programas de posgrado afines a dicho campo del conocimiento en América Latina y en los Estados Unidos. Hernández y de la Mora concluyen con una propuesta de formación a nivel de doctorado especializado precisamente en el campo de la Gestión de la Educación Superior, misma que actualmente ofrece la Universidad de Guadalajara y que fue acreditada nacionalmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México.
El tema de la sostenibilidad en el currículo de las Instituciones de Educación Superior es abordado en el trabajo desarrollado por Carla Aceves quien sostiene que la Educación para la Sostenibilidad (EDS) exige el análisis, aprendizaje y aplicación del fenómeno de la sostenibilidad en todos los niveles educativos. Aunque comúnmente se confunde con la educación ambiental la cual se centra sobre la relación entre los humanos y los recursos naturales y elementos ambientales; la EDS se enfoca sobre la formación integral y transdisciplinar que debe promoverse para estimular una forma diferente de pensar y de vivir que sea consistente con las necesidades planetarias. En su capítulo Aceves explora la necesidad de los cambios en el enfoque y la visión particularmente en el currículo de educación a nivel superior para acercarse a la sostenibilidad. Se identifican los conocimientos clave, habilidades y objetivos concretos que debe perseguir el currículo desde una visión transdisciplinar, así como los desafíos y necesidades al intentar reorientarlo hacia la sostenibilidad para el cumplimiento de este desafío mundial.
Por otro lado, con relación al auge de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a nivel mundial, Cristina López de la Madrid, presenta datos internacionales de los últimos 15 años, que dan cuenta de la situación de las TIC en el mundo. Su ensayo inicia describiendo el primer estudio de este tipo, que realizó en 1984, la Comisión Maitland, la cual se dio a la tarea de identificar el grado de desarrollo en los países en cuanto a infraestructura en telecomunicaciones. López de la Madrid afirma que a partir de dicho informe, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a conocer cuáles son las naciones y regiones más avanzadas a este respecto, y a generar políticas internacionales para impulsar a las que registran una precaria base tecnológica. Esta autora realza la labor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las cuales han diseñado diversos índices que miden, entre otras cosas, el porcentaje de acceso y conectividad a las TIC. Así como las acciones generadas por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en sus dos fases, Ginebra (2003) y Túnez (2005), en las cuales se buscó elaborar un plan realista de evaluación de resultados y establecimiento de referencias en el plano internacional, a través de indicadores estadísticos comparables y resultados de investigación.
El trabajo realizado por Berta Madrigal y Luis Carro contempla el tema de las competencias laborales. En su capítulo identifican el rol que han asumido las Instituciones de Educación Superior (IES) en relación a certificación y acreditación de competencias laborales. Lo que conlleva a la vinculación de éstas con el mundo laboral, y a su contribución en la formación del capital humano que demandan los sectores sociales y productivos. Madrigal y Carro, primeramente analizan la postura de la ONU, UNESCO y OCDE sobre certificación y acreditación de competencias (CyAC), y como lo han asumido las universidades europeas y algunas latinoamericanas. Posteriormente discuten el tema a través del programa mexicano CONOCER, lo que permite a los autores proponer una estrategia para fortalecer y certificar el modelo de competencias a través de programas de educación continua.
La aportación de Vicente Gabarda, Victoria Martín de la Rosa, Luis Miguel Lázaro y Jacqueline Taylor nos habla de cómo en el contexto de la creciente e imparable dinámica de la globalización, el fenómeno de la internacionalización de la educación superior, que arranca con fuerza sostenida en las décadas finales del pasado siglo, hibrida y se fortalece con el desarrollo y expansión de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se generan así nuevas sinergias que exigen el desarrollo creciente y la necesaria democratización de las competencias digitales para de esta forma poder beneficiarse la ciudadanía de las nuevas oportunidades de aprendizaje que las plataformas en red empiezan a proporcionar a estudiantes de todo el mundo. Es, sin duda, una nueva y prometedora etapa y modalidad de esa internacionalización de la educación superior que incorporara nuevas modalidades a las tradicionales formas y modelos hasta ahora vigentes para definir dicha internacionalización.
En el capítulo de Andrei Fëdorov, José González-Such y Jesús M. Jornet se presenta una reflexión sobre dos fenómenos puestos en los primeros lugares de la agenda de la educación superior contemporánea: la cohesión social y la internacionalización. La actualidad e importancia del tema se deriva de la necesidad de abordar de forma constructiva los retos que la época de globalización plantea en relación con la pertinencia e impacto de la educación universitaria. Las preocupaciones por el desarrollo justo y equitativo de los pueblos, así como por la correspondencia de las competencias de los graduados con las necesidades de los contextos sociales y profesionales, donde lo local interactúa intensamente con lo global, son cada vez mayores. Es imprescindible que la universidad reafirme su compromiso de servir como conciencia lúcida de la sociedad, y coadyuve con la creación de modelos educativos que afronten el problema de la interacción justa entre lo local y lo global, y se comprometan con el desarrollo de la cohesión social. El capítulo puede ser útil para los docentes, administradores y estudiantes universitarios, entre otros involucrados en la enseñanza, para el desarrollo y gestión de la educación superior.
En línea con la internacionalización, el capítulo de Carmona, Van der Zee y Van Oudenhoven se centra en el análisis de las competencias interculturales como una herramienta para la adaptación de los estudiantes de intercambio en educación superior. El ser competente interculturalmente se ha convertido en un atributo transversal, valorable y útil a todas las personas que se relacionan en contextos de diversidad cultural. Sin embargo, otros factores como el apoyo social percibido y el contacto interpersonal juegan un papel clave a partir de determinadas competencias interculturales, las cuales les facilitaría tener éxito en su experiencia personal y académica en un contexto intercultural de aprendizaje.
También teniendo como eje central a los estudiantes universitarios, Amparo Pérez Carbonell y Genoveva Ramos nos presentan las expectativas que prioriza un grupo de estudiantes universitarios españoles hacia el mundo laboral. Además, se analiza si éstas son las mismas o no atendiendo a las distintas ramas de conocimiento universitario. Los resultados obtenidos, en cuanto a percepción general, reflejan que al decidirse por un trabajo, los estudiantes universitarios buscan sentirse bien tratados, un buen ambiente laboral, un trabajo gratificante y que les permita desarrollar estrategias de conciliación con su vida familiar. Además, señalan que el trabajo les debe aportar satisfacción y estabilidad por lo que buscan empresas dónde se les permita desarrollar por completo su vida profesional. En cuanto al estudio sobre las diferencias por ramas de conocimiento universitario, también aparecen diferencias significativas.
Por último, el trabajo presentado por Natividad Orellana, Gonzalo Almerich, Jesús M. Suárez-Rodríguez y Consuelo Belloch nos plantea una aproximación a la modelización de las competencias en TIC y el uso que hace el profesorado universitario de las TIC. En concreto, se estructuran dos modelos básicos de competencias en TIC y el de uso de las TIC, planteado desde una perspectiva multivariada y considerando cómo diferentes factores personales y contextuales inciden en ambos modelos. Se considera que el profesorado es el eje central de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior. Sin embargo, la falta de competencia por parte del profesorado constituye una de las barreras que impiden la integración de las TIC en su práctica diaria en el aula. Por tal motivo, es preciso profundizar en la estructura competencial del profesorado respecto a las TIC (competencias tecnológicas y pedagógicas) y la utilización que se hace de las mismas diferenciando entre dos ámbitos de uso característicos de los recursos tecnológicos por parte del profesorado: personal-profesional y con los alumnos. Consideran necesario este estudio debido a la estrecha relación positiva de las competencias con el uso de las TIC y, además, para ayudar a clarificar cómo abordar los programas formativos dirigidos al profesorado por parte de las administraciones educativas.
Esperamos que el contenido de este libro sea interesante tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad. La cual, sin duda, debe ser la que se beneficie de estas reflexiones y trabajos.
Jocelyne Gacel Ávila y Natividad Orellana Alonso
RANKINGS GLOBALES: CARACTERÍSTICAS, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS
Jocelyne Gacel-ÁvilaProfesor-investigadorUniversidad de Guadalajara
INTRODUCCIÓN
A lo largo de las últimas dos décadas, la educación superior (ES) ha sido uno de los factores con mayor impacto en el surgimiento de la economía global del conocimiento hasta el punto que se le ha considerado como «el mecanismo para el desarrollo de la nueva economía mundial» (Castells, 1996). Esta contribución se da, en gran parte, a través de la generación y transferencia de conocimientos, así como la formación del talento que se requiere para competir en los mercados globales. La ES también ha adquirido un valor estratégico en vista de que sus aportaciones se encuentran entre las causas que determinan el posicionamiento de países y regiones en la esfera de la geopolítica mundial actual. A esta nueva función de la ES se aúnan los efectos de la transformación que se está llevando a cabo al interior de ésta desde hace varias décadas, entre las que se destacan las siguientes tendencias: 1) la masificación de la matrícula; 2) la consecuente diversificación de las instituciones de educación superior (IES) en diferentes tipos de universidades y centros educativos; 3) el incremento en el financiamiento público y privado en estos sectores; y 4) la internacionalización de este nivel educativo(Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009; UNESCO Institute of Statistics, 2009). Cada una de estas orientaciones, junto con un entorno fomentado por las ideas políticas surgidas con el auge de la economía de mercado y del libre comercio a escala global, crearon la necesidad de evaluar el desempeño de la ES con mecanismos distintos a los tradicionales, por parte de gobiernos, asociaciones profesionales, padres de familia, estudiantes y empleadores, entre otras partes involucradas. La respuesta ha sido la implementación de políticas e instrumentos de mayor rigor y sofisticación para el aseguramiento de la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello, se desarrollaron desde hace dos décadas marcos de referencia, sistemas y herramientas que se han instrumentado por medio de políticas públicas y al interior de las IES, habiendo alcanzando varios niveles de institucionalización en distintas regiones del mundo. Entre estos instrumentos se incluyen la acreditación de programas e instituciones, los sistemas nacionales e institucionales de aseguramiento de la calidad, la comparación estratégica entre instituciones (benchmarking), las clasificaciones como la desarrollada por el Instituto Carnegie y los rankings nacionales y globales (Harman, 2011; Hazelkorn, 2012c).
Los rankings globales de IES son instrumentos de evaluación y transparencia cuya finalidad es comparar el desempeño y la calidad de estas instituciones a nivel mundial. El surgimiento de éstos, al inicio de los años 2000, es una manifestación entre muchas otras de los efectos que tienen la globalización y la economía global del conocimiento en la educación superior hasta el punto de considerarse que son un desarrollo inevitable de este entorno (Hazelkorn, 2012c).Para ello, buscan capturar la realidad compleja de cada institución a través de un conjunto reducido de cifras.
La primera parte del presente capítulo se inicia caracterizando los antecedentes y el desarrollo de estos rankings durante la primera década del siglo xxi (sección 1) para describir a continuación los principales rasgos que los identifican, así como su metodología (sección 2). Posteriormente se señalan las limitaciones de estos instrumentos, identificadas por expertos (sección 3). El texto también se ocupa brevemente de los proyectos U-Multirank, AHELO y U21 Ranking of National Higher Education Systems 2012 como alternativas a estos instrumentos (sección 4). La segunda parte (sección 5) se dedica a examinar la posición que ha adoptado la mayor parte de la ES de América Latina ante los rankings globales, incluyendo los proyectos que se han puesto en marcha como herramientas de transparencia necesarias para la evaluación y el aseguramiento de la calidad.
1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO
Los primeros intentos por comparar y jerarquizar las IES se llevaron a cabo en los Estados Unidos a principios del siglo xx, tomando como punto de partida la reputación de sus investigadores. Desde el principio, el prestigio de estos académicos determinó la exclusión de muchas universidades públicas al tener una misión diferente -básicamente la formación especializada de profesionales-, de las instituciones de élite de entonces. Posteriormente, se incluyeron otros criterios para evaluar la calidad de las instituciones como la proporción de estudiantes por profesor, los recursos bibliográficos de la institución y la empleabilidad de los graduados, entre otros. Hacia la década de los 60s, se incorporó el uso de indicadores para medir la producción científica de las universidades con posgrados (Salmi & Saroyan, 2007; Hazelkorn, 2012a). Sin embargo, no fue hasta 1983 cuando apareció el primer ranking nacional en ese país: el U.S. News & World ReportBest College Rankings. La publicación de este ranking en un medio de amplia difusión marcó un hito en su popularidad al convertirse en una guía para los estudiantes que buscan estudiar un pregrado. Paralelamente, varios medios en otros países produjeron sus propios rankings nacionales como fue el caso de The Times, con el Good University Guide, y The Guardian. Se calcula que en la actualidad existen alrededor de 50 rankings de este tipo distribuidos en todo el mundo (Hazelkorn, 2011b).
El primer ranking global, el Academic Ranking of World Universities (ARWU), apareció en 2003 elaborado por la Universidad Shanghái Jiao Tong; el cual se publica anualmente desde el 2006 por la agencia especializada Shanghai Ranking Consultancy. Un año después, el diario The Times produjo el Times Higher Education World University Ranking (THE),1 en parte como reacción al ARWU, en colaboración con Quacquarelli Symonds (QS) hasta 2009. Desde entonces se hace en asociación con la organización Thomson Reuters, lo cual trajo consigo un cambio significativo en su metodología. En 2004 también apareció el Webometrics Ranking of World Universities por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de España. Por su parte, el centro UNESCO-CEPES2 fundó en 2004, el «Grupo de Expertos sobre Rankings Internacionales» (IREG), el cual propuso dos años después un conjunto de principios para normar la calidad y las buenas prácticas de los rankings, ya fuesen éstos de alcance nacional, regional o global, conocidos como «Principios de Berlín para los Rankings de las Instituciones de Educación Superior» (UNESCO-CEPES, 2006). Entre estas normas se destacan el reconocimiento de la diversidad de las IES, la transparencia en la metodología, la medición de resultados en vez de insumos y la incorporación del contexto lingüístico, cultural, económico e histórico en la evaluación de estas instituciones. En 2007, surgió un nuevo ranking global, el Taiwan Higher Education Accreditation and Evaluation Council Ranking (HEEACT) enfocado exclusivamente al desempeño de la investigación. En 2008, se publicaron dos más: el Leiden Ranking por el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden, y el World Best Colleges and Universities publicado por la revista US News & World Report con la metodología de QS. En 2009, salió a la luz pública el SClmago Institutions Ranking, World Report 2009; y en 2010, el QS World University Rankings.3 Casi al mismo tiempo, la Comisión Europea lanzó la iniciativa para un ranking global con múltiples dimensiones U-Multirank, con el fin de poder incorporar las distintas funciones que pueden tener las IES, aprovechando los resultados de la clasificación de instituciones U-Map. En 2011, apareció el reporte final sobre la factibilidad de este proyecto (Vught van & Ziegele, 2011). En total, hay 11 rankings institucionales de alcance global en 2012.
Existen también rankings nacionales e internacionales que comparan departamentos, facultades o institutos de una IES con sus similares, como en el caso de facultades de medicina o de leyes. Frecuentemente este último tipo de rankings se publica en medios como The Economist, el Financial Times o el Wall Street Journal para las escuelas de graduados en negocios. Hay también rankings regionales como el de SCImago para Iberoamérica, el de QS para Europa, Asia, África y América Latina, y el CHE4University Rankings por el Centro para el Desarrollo de la Educación Superior para las universidades de habla alemana en Europa, entre otros. Por último, en 2012 aparecieron los resultados de un ranking global de sistemas nacionales de educación superior: el U21 Ranking of National Higher Education Systems 2012 por el Instituto de Economía Aplicada e Investigación Social de Melbourne (Universitas 21, 2012). Otros acontecimientos incluyen el proyecto de IREG (2011) para llevar a cabo auditorías de rankings basadas en los Principios de Berlín.5 Ese mismo año (2011), la European University Association (EUA) publicó el primer reporte Global University Rankings and Their Impact (Rauhvargers, 2011) sobre el estado del arte en el que se encuentran los rankings globales, incluyendo un análisis de sus características y novedades metodológicas.
2. LOS RANKINGS GLOBALES
Caracteristicas
Los rankings globales con mayor influencia,6ARWU, THE y QS, incluyen sólo al 2.9% de las 17 000 IES que hay en el mundo; es decir, un rango que oscila entre 200 y 500 de éstas (Rauhvargers, 2011). Esta selección se debe a que su finalidad es comparar el desempeño de las IES a partir de un modelo específico de universidad, el de la universidad comprehensiva de investigación de clase mundial,7 el cual ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, particularmente en su variante anglo-americana. En contraste con los de alcance nacional, que se enfocan sobre todo a grupos locales específicos, como lo son los propios estudiantes, los rankings globales se dirigen a un público mucho más amplio, el cual ve a las IES como un todo institucional sin apreciar sus diferentes facetas. Esto último sugiere que de inicio el objetivo de estos rankings podría no estar bien definido, ya que no resulta claro si lo que se proponen medir es sólo el desempeño de la investigación o bien el de todas o algunas de las funciones especificadas en la misión de las universidades (Beerkens & Dill, 2010). Una consecuencia de esta ambigüedad es que las IES con un modelo diferente, como es el caso de las que se ocupan de formar el capital humano altamente calificado de una región, o las que llegan a tener un impacto en su bienestar social, cultural y económico, están en franca desventaja o bien quedan fuera de estos rankings, a pesar de tener en muchas ocasiones alta calidad y reconocimiento internacional en el desempeño de estas funciones. Existen otros como el Performance Ranking of Scientific Papers for Research Universities de Taiwán, el Leiden, y SClmago, que al tener un objetivo más específico, se limitan a evaluar únicamente los resultados de investigación de las instituciones que incluyen en su universo inicial (Tabla 1), adoptando una metodología distinta a la de ARWU, THE y QS.
Tabla 1. Características de algunos rankings globales al 2012
Ranking
Instituciones incluidas en cada ranking
Categorías de Indicadores
Academic Ranking of World Universities (ARWU)
Considera sólo universidades de investigación. Selecciona inicialmente 1 000 instituciones y publica los resultados de las mejores quinientas.
Dimensiones: calidad de la formación, calidad de los académicos, desempeño en la investigación, y productividad per cápita de la institución. Incluye un total de 5 indicadores.
Times Higher Education World University Ranking, con Thompson Reuters, desde 2010
Incluye 400 universidades de clase mundial.
Dimensiones: docencia, producción científica, impacto de la investigación, innovación e internacionalización. Incluye 13 indicadores.
QS University Rankings
Considera universidades de clase mundial. Toma en cuenta un universo inicial de 2 000 IES, evalúa a 700 y publica el ranking de las primeras 400. Ofrece rankings regionales de América Latina jerarquizando a 250 universidades.
Indicadores: índice de reputación institucional entre académicos; índice de reputación institucional entre empleadores; citas por académico; proporción estudiantes/académicos; proporción de académicos internacionales; y proporción de estudiantes internacionales. En el caso de América Latina se omiten los indicadores de internacionalización y se incluyen en su lugar la proporción de académicos con doctorado.
World's Best Universities Ranking (US News & World Report)
Utiliza la metodología de QS.
*
Utiliza la metodología de QS.
Webometrics Ranking of World Universities
Incluye IES con un portal propio en la Web.
Volumen, visibilidad y el impacto de las páginas Web con énfasis en la producción científica.
Rankings que miden sólo la investigación
Taiwan Higher Education Accreditation and Evaluation Council Ranking (HEEACT)
Considera sólo los resultados de investigación de 4 000 centros de investigación para seleccionar 700 y publicar un ranking de los 500 mejores.
Dimensiones: Productividad de la investigación, su impacto y calidad.
Leiden Ranking
Evalúa únicamente los resultados de investigación de las IES con el mayor número de publicaciones científicas indexadas al año. Incluye a 1 000 instituciones y publica las 250 mejores.
Indicadores: Número de publicaciones, número de citas por publicación, normalización de citas por publicación, la media normalizada de citas y la eficiencia de las publicaciones. No combina estos indicadores en una cifra final. Tampoco presenta sus resultados en una tabla de posiciones.
SClmago lnstitutions Rankings World Report 2011, Global Ranking
Incluye IES y centros de investigación con más de 100 documentos científicos al año, sin formar una tabla de posiciones. Ofrece rankings regionales sobre Ibero y Latinoamérica.
Producción científica, calidad, impacto, grado de especialización disciplinaria y colaboración internacional. Incorpora 7 indicadores. No combina éstos en una cifra final. Tampoco presenta sus resultados en una tabla de posiciones.
Rankings multi-dimensionales
U-Multirank
Incluye IES de Europa y el resto del mundo, particularmente las de Estados Unidos, Asia y Australia.
Educación, investigación, innovación, internacionalización, impacto regional y empleabilidad de los egresados. No integra sus indicadores en una cifra final. Tampoco presenta sus resultados en una tabla de posiciones.
Fuente: ARWU,<http://www.arwu.org/>; THE,<http://www.timeshighereducation.co.uk/world-uni-versity-rankings/2011-2012/analysis-rankings-methodology.html>; QS,<http://www.iu.qs.com/uni-versity-rankings/world-university-rankings/>; SCIMAGO, <http://www.SCImagoir.com/>.
En contraste con los rankings anteriores, los cuales se caracterizan por considerar únicamente la investigación, U-Multirank incorpora múltiples dimensiones, intentando con ello superar sus limitaciones y problemas.
Metodologia
Un ranking de IES es un conjunto ordenado en el cual la posición de cada una está determinada por el puntaje final que obtiene como resultado de sumar los valores de los indicadores que integran la metodología correspondiente. La presentación de los resultados puede adoptar el formato de una tabla de posiciones como en el caso de ARWU, THE y QS, o adoptar otras formas de representarlos, por ejemplo, aquellas utilizadas en SClmago y U-Multirank. En una tabla de posiciones, que es el formato adoptado por los tres primeros, se le asigna la primera posición a la institución que logra el puntaje mayor; a la que logra la puntuación menor más cercana se coloca en la segunda, y así sucesivamente. Este orden incluye a todas las IES participantes de manera que para cualquier par de éstas, una ocupa una posición superior o bien una inferior con respecto a la otra (Rauhvargers, 2011). En la mayoría de los casos, el puntaje final se consigue a partir de las siguientes decisiones metodológicas: a) se define un conjunto de indicadores, los cuales miden una o varias dimensiones de las universidades. Generalmente los valores de éstos pertenecen a diferentes tipos de desempeño, por lo que se les sujeta a un proceso de homogenización a través de un tratamiento matemático por medio de procedimientos de estandarización8 y normalización;9 y b) se estipula un porcentaje determinado a cada indicador, o categoría de éstos, en el puntaje final,10 el cual pasa a ser un indicador compuesto que funge como representación (proxy) de la calidad de una IES (Longden, 2011).
En el resto de la sección se describen, en primer lugar, los indicadores de ARWU, THE y QS y el peso que se les asigna en cada caso. Posteriormente, se abordan los rankings Leiden y SClmago en virtud de que presentan una variante metodológica importante. En ARWU los indicadores de investigación reciben el 40% en el puntaje final. Sin embargo, en la realidad este peso aumenta al 90%, en vista de que la calidad del aprendizaje y la del cuerpo académico también se miden por otros indicadores de investigación como lo son la obtención de premios Nobel, o equivalentes, por parte de los egresados y académicos, con la salvedad de que en este último caso también se incluye como criterio el pertenecer al grupo de los investigadores más citados en 21 disciplinas11 de acuerdo con los criterios de Thomson ISI (Tabla 2).
Tabla 2.ARWU:indicadores y porcentaje en el puntaje total
Categoría
Indicador
% en el puntaje total
Educación/Formación
Egresados recipientes del Premio Nobel o distinciones extraordinarias en su área de investigación
10
Académicos
Académicos recipientes del Premio Nobel o distinciones notables a nivel global y el alto índice de citas HiCi
40
Producción científica
Producción: número de publicaciones en Nature and Science Impacto: citas en Science Citation Index and Social Science Citation lndex
40
Productividad per cápita
Productividad de la institución por cada académico
10
Total
100
Fuente: ARWU,<http://www.arwu.org/>.
Por lo que toca a la producción científica misma, ésta se mide a través de indicadores bibliométricos.12 Una de las características de éstos es que sus valores se pueden obtener de fuentes globalmente transparentes, que no dependen de encuestas de opinión o de datos proporcionados por las instituciones mismas.13 Se excluye la medición del aprendizaje por las dificultades técnicas para obtener información que sea internacionalmente comparable (Liu & Cheng, 2005).
Por su parte, la metodología del THE World University Ranking,14 en colaboración con Thompson Reuters, busca evaluar IES de clase mundial, tomando en cuenta la investigación, junto con otros componentes de su misión: formación de capital humano, transferencia de conocimientos e internacionalización. Con este fin incorpora 13 indicadores, de los cuales más de la tercera parte de la puntuación final se obtiene a partir de medidas bibliométricas y el 34.5% se basa en encuestas de reputación sobre docencia e investigación entre académicos de reconocido prestigio.15 Sin embargo, en la ponderación final se sigue dando mayor importancia a esta última función ya que se le otorga más del doble del puntaje final (62.5%) del peso que se le asigna a la docencia (30%), (Tabla 3).
Tabla 3.THEWorld University Ranking: indicadores y su peso en el puntaje total16
Fuente: THE, <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/analysis-rankings-methodology.html>; THE, <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/reputation-methodology.htm>.
En contraste con ARWU, el ranking QS incluye, además de indicadores para la investigación, otros para las siguientes dimensiones de las universidades de clase mundial: la empleabilidad de los graduados, la formación de capital humano por medio de la docencia y la internacionalización.17QS incorpora una alta proporción (hasta un 50%) de la evaluación de pares y empleadores, la cual se lleva a cabo por medio de encuestas de reputación con confiabilidad estadística (Tabla 4). Esto se justifica aduciendo que con este enfoque se busca disminuir la influencia de sesgos culturales tales como la preferencia por el modelo norteamericano de universidad de investigación, o el prejuicio a favor de las ciencias duras. Para América Latina, el ranking QS excluye los indicadores de internacionalización y agrega los siguientes: artículos por académico, proporción de académicos con doctorado y presencia en la Web (a partir de los resultados de Webometrics)18
Tabla 4. QS World University Rankings: indicadores y porcentaje en el puntaje total
Indicadores
Porcentaje en el puntaje total
Fuentes
Reputación de la investigación
40
Encuesta en Internet entre pares
Reputación entre empleadores
10
Encuesta en Internet entre empleadores
Citas por académico
20
Base bibliométrica SCOPUS
Proporción de estudiantes por académico
20
Se incluyen estudiantes de pre-grado y graduados
Proporción de estudiantes internacionales
5
El cálculo adolece de una definición precisa de
estudiantes internacionales.
Proporción de académicos internacionales
5
El cálculo adolece de una definición precisa de
académicos internacionales
100
Fuente: QS, <http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/>.
La comparación de los indicadores y su peso en el resultado total revela diferencias significativas entre el peso que tienen los de investigación y el asignado a los que buscan medir la formación de capital humano. En tanto que ARWU (80%), THE (62.5%) y QS (60%) le dan a los de investigación el mayor porcentaje (Tabla 5), los correspondientes al aprendizaje quedan reducidos en cada caso al 10%, 30% y 20% respectivamente (Tabla 6). Esta aparente falta de proporción a favor de la generación de conocimientos se justifica en gran medida por el hecho de que estos rankings globales se proponen evaluar a instituciones que satisfacen el modelo de universidad antes mencionado (Baty, 2011a; Liu & Cheng, 2005). La selección de éste, se explica también por las dificultades que hasta ahora hay para llevar a cabo comparaciones globales con otros tipos de universidades (Marginson & Wende van der, 2007a).
Tabla 5. Rankings globales: indicadores de investigación
Fuente: ARWU, <http://www.arwu.org/>; THE, <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/analysis-rankings-methodology.html>;QS, <http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/>.
Tabla 6. Rankings globales: indicadores de aprendizaje
Indicadores de aprendizaje
ARWU
THE
QS
Reputación de los académicos como docentes
--
15
--
Número de doctorados otorgados por académico
--
6
Proporción de estudiantes de pregrado por académico
--
4.5
20
La proporción de doctorados otorgados en relación con el número de graduados del primer ciclo
--
2.25
--
Ingresos de la institución por académico
2.25
Egresados que han obtenido premios Nobel; así como reconocimientos extraordinarios en su área de especialización
10
--
--
Peso de los indicadores de docencia y aprendizaje en el puntaje total
10
30
20
Fuente: ARWU, ;<http://www.arwu.org/>THE, <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/analysis-rankings-methodology.html>; QS, <http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/>.
Por lo que respecta a la internacionalización, sólo THE y QS incluyen indicadores para medir la presencia de estudiantes y académicos internacionales, otorgándoles un peso de 5% en el primer caso y 10% en el otro en el puntaje total. Con ello, se limitan a medir actividades de internacionalización de tipo tradicional, sin incorporar el concepto actual de internacionalización comprehensiva. Ésta ha sido definida como «un compromiso, que se corrobora en la acción, para infundir una perspectiva internacional y comparativa en las misiones de enseñanza, investigación y servicio de la educación superior, configurando con ello el ethos y los valores institucionales, impactando así a todo el quehacer educativo. Es esencial que sea adoptada por el liderazgo institucional, la gobernanza, los académicos, los estudiantes y las unidades de servicios académicos y apoyo. Se trata de un imperativo institucional y no de una posibilidad que es deseable» (Hudzik, 2011).19 La ausencia de este concepto en los rankings globales resulta extraña en vista de que la internacionalización forma parte de las características básicas de las universidades de clase mundial (Salmi, 2009).
Rankings sin tablas de posiciones: Leiden y SCImago
Los rankings Leiden y SCImago se concentran exclusivamente en el desempeño de la investigación y ambos se caracterizan por obtener un puntaje que no es la sumatoria de varias medidas sino que jerarquizan las IES con base en el total obtenido en cada indicador (Waltman et al., 2012). La regla general en estos casos es presentar los resultados por medio de una serie ordenada por sólo uno de éstos. Así, los resultados de SCImago se presentan en una sola tabla, la que en cada renglón muestra los puntajes de una IES en cada uno de los siete indicadores anteriores, pero cuyo orden está determinado sólo por el indicador de producción científica; en esta forma se evita la jerarquización de IES a partir de un indicador compuesto y con ello la formación de una tabla de posiciones (SCIimago Institutions Rankings, 2012).
3. LIMITACIONES Y PROBLEMAS DE LOS RANKINGS
Los rankings globales han recibido críticas desde diferentes ángulos. Por una parte, se ha señalado una serie de deficiencias que, siendo inherentes a cada metodología, identifican limitaciones comunes que se deben tomar en cuenta al usarlas como instrumentos de evaluación y transparencia; así como en su función de producir información para la toma de decisiones estratégicas sobre reforma educativa y asignación de fondos. Por otro lado, se han hecho críticas específicas, de diferente índole, a cada uno de ellos. En esta sección se examinan estas objeciones en el siguiente orden: 1) obstáculos que se derivan de un concepto de calidad que es incompleto y parcial; 2) dificultades inherentes al procedimiento de cálculo y a los indicadores mismos.
Falta de consenso en el concepto de calidad
En la sección anterior, se vio que las metodologías de ARWU, THE y QS comparten con muchos rankings nacionales el seleccionar indicadores y asignarles pesos específicos para llegar a una cifra final única (Salmi & Saroyan, 2007). Desde su surgimiento se han señalado varias dificultades concomitantes con esta orientación metodológica (CHERPA-Network, 2010; Hazelknorn, 2011a; 2012a; Lloyd, Ordorika, & Rodríguez-Gómez, 2011; Marginson & Wende van der, 2007a; Marginson & Wende van der, 2007b; Salmi & Saroyan, 2007).También se ha observado que los indicadores seleccionados tienen limitaciones, en algunas ocasiones drásticas, para medir la realidad que buscan representar. En cada ranking, los indicadores y sus porcentajes correspondientes se determinan a partir de un conjunto de supuestos que asumen implícitamente un concepto de lo que constituye la calidad de la ES. Por esta razón sería de esperarse que la metodología de cada ranking partiera de una discusión amplia sobre esta noción. Sin embargo, los juicios en que se basan estas decisiones básicas –los indicadores mismos y sus pesos correspondientes– no son explícitos ni tienen la sistematización requerida20 como se vio en la sección anterior, creándose la impresión de que, en última instancia, los guía una inclinación subjetiva, o bien consideraciones prácticas sobre la disponibilidad y confiabilidad de la información que se requiere para determinar sus valores, tal como se ha señalado por Dill and Soo (2005), Kehm and Stensaker (2009), Longden (2011), Marginson and Wende van der (2007a), Usher and Medow (2009), Usher and Savino (2006), and Vught van and Ziegele (2012). En particular, las razones por las cuales se elige cada indicador, en vez de otros del mismo tipo, no se apoyan en una fundamentación teórica (Vught van & Westerheijden, 2010). Esta falta de bases constituye un hueco metodológico que se ha señalado como un elemento de arbitrariedad en estos rankings. Ello ha dado como resultado la falta de consenso en el concepto de calidad que en cada caso se asume (Hazelkorn, 2012a). La relatividad de estos rankings, mostrada en esta falta de acuerdo, no es una objeción definitiva en sí misma, ya que cada uno podría estar asumiendo un enfoque parcial sobre lo que constituye la calidad de la ES, que sería complementario a los demás. Desafortunadamente esto no es posible como se verá en el siguiente apartado.
Un solo modelo de universidad
Como se mencionó en la tercera sección, los rankings ARWU, THE y QS consideran de manera preferente la investigación al comparar y evaluar IES. Esta decisión se basa en tres supuestos: 1) que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje está determinada por la investigación que se lleva a cabo en una institución; 2) que las IES con mayor calidad, es decir aquellas que son de clase mundial, son las dedicadas a la investigación intensiva con resultados «de punta»; 3) es difícil conseguir información confiable y relevante que pueda ser internacionalmente comparable en funciones universitarias como el aprendizaje, la transferencia de conocimientos o el involucramiento regional. Basta recordar que ARWU (80%), THE (62.5%) y QS (60%) le asignan a los indicadores de investigación el mayor porcentaje (Tabla 5), y los indicadores de aprendizaje quedan reducidos al 10%, 30% y 20%, respectivamente (Tabla 6). De acuerdo con las empresas que los producen, esta falta de proporción se justifica en gran medida en el hecho de que se evalúa un tipo particular de universidades (Baty, 2011a; Liu & Cheng, 2005). Las razones para esta preferencia se explican, en parte, por las dificultades para llevar a cabo comparaciones globales con otros modelos de universidades (Marginson & Wende van der, 2007a). Con ello, se reconoce implícitamente que estos rankings son inadecuados para evaluar el desempeño de IES con una misión diferente. Por lo demás, el precio de tener como parámetro al modelo de universidad de investigación de clase mundial, y específicamente a su modalidad norteamericana, es la exclusión de otras instituciones con altos estándares de calidad académica como es el caso de IES de tipo vocacional y tecnológico de gran prestigio mundial como las Fachhochschulen de Alemania y las Grandes Écoles de Francia. Con ese enfoque, se deja fuera también a instituciones como los colegios de artes liberales (Wende van der, 2008). Esta consecuencia refuerza aún más la conclusión del párrafo anterior de que hay aspectos de la calidad de la ES que no se consideran en los rankings como THE y QS.
Otra razón que muestra lo insuficiente que es evaluar el desempeño de todas las IES con una sola dimensión es que no existe una relación necesaria entre la investigación, la calidad de la docencia y la del aprendizaje de los egresados (Verburgh, Elen & Lindblom, 2007). Desde luego, esta relación no debe confundirse con la implementación de actividades de aprendizaje basadas en enfoques docentes que ejercitan habilidades cognitivas de orden superior utilizando modelos de razonamiento científico como el planteamiento de problemas y el diseño de preguntas e hipótesis de investigación.21 Más aún, no hay métodos globalmente aceptados para medir la calidad de la docencia y evaluar su impacto en los estudiantes (Altbach, 2006). Esto sugiere que la contribución de la investigación a la formación de los estudiantes se debe buscar a través de los resultados de aprendizaje, es decir, midiendo los conocimientos, habilidades y actitudes que poseen los estudiantes al graduarse. Ésta es una de las razones que hacen promisoria la evaluación internacional de éstos como se propone hacerlo el programa Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO), (Nusche, 2008).
La dificultad de comparar el desempeño de las IES también se debe a razones metodológicas señaladas reiteradamente por varios autores (Dill & Soo, 2005; Hazelkorn 2012a; 2012b;Liu & Cheng, 2005;Lloyd, Ordorika & Rodríguez-Gómez, 2011;Marginson & Wende van der, 2007a; 2007b;Ordorika & Rodríguez-Gómez, 2010; Raan van, 2007; Salmi and Saroyan, 2007; Wende van der, 2008;Wende van der & Westerheijde; 2009). Estas críticas señalan varias limitaciones que surgen como consecuencia de:
a. El número reducido de indicadores en contraste con los usados en los rankings nacionales.
b. El uso de indicadores que no reflejan adecuadamente la calidad que pretenden medir.
c. El proceso mismo mediante el cual se calcula el puntaje final; y
d. El hecho mismo de representar la calidad de una institución a través de una cifra final única.
A continuación se abordan brevemente algunas de estas deficiencias.
Limitaciones en la selección de indicadores
Por la dificultad de recabar información confiable en fuentes internacionales, ARWU, THE y QS usan un número reducido de indicadores en contraste con los rankings nacionales. Si a esto se agrega que se restringen a un solo modelo institucional, se tiene el riesgo de distorsionar los resultados (Vught van & Westerheijden, 2010). Sin embargo, una limitación mayor de los indicadores se encuentra en que carecen de los recursos para fungir como representaciones de realidades complejas.
Problemas con el cómputo de una cifra final
El proceso de cómputo vuelve a introducir el problema de la falta de fundamentación. No es sólo la falta de consenso sobre un concepto de calidad, sino que el cálculo de la cifra a partir de la cual se asigna una posición también carece de bases sólidas (CHERPA-Network, 2010; Dill & Soo, 2005; Longden, 2011; Marginson, 2012; Rauhvargers, 2011; Vught van & Ziegele, 2012; Wende van der & Westerheijden, 2009). Por otra parte, la interpretación de la calificación final plantea un problema adicional: ¿Es posible representar el desempeño de una IES a través de un solo valor numérico? Esta pregunta no hace sino volver a plantear lo que constituye una de las limitaciones más importantes de estos instrumentos: no tener un concepto objetivo e incluyente de lo que constituye la calidad de la ES. Los rankings globales le asignan a cada institución una posición definida como si fuera un todo homogéneo, sin tomar en cuenta su diversificación interna, tanto horizontal como vertical (CHERPA-Network, 2010; Wende van der, 2008). Es común que las facultades o departamentos de una universidad tengan diferente prestigio; así mismo es frecuente que tengan unidades académicas con distintos grados de consolidación o dedicadas a varias funciones. Considérese, como ejemplo, el caso de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para percatarse de la dificultad de evaluarla holísticamente, dada la variedad de ciclos educativos, facultades, escuelas, institutos de investigación, y etapas de crecimiento y maduración de cada dependencia académica.22 Esta diferenciación dificulta la comparación holística de las IES dentro de un sistema de ES, y es un obstáculo para contrastarlas con instituciones de otros países y regiones del mundo. Finalmente, la metodología de los rankings como ARWU, THE y QS tiene la falla de que al asignar posiciones absolutas se da el caso de que un cambio en el lugar no corresponde, en realidad, a las diferencias estadísticas que se dan en los puntajes que obtienen (Wende van der, 2008).
4. ALTERNATIVAS A LOS RANKINGS GLOBALES
Esta sección se ocupa brevemente de tres proyectos que desarrollan, cada uno, distintos enfoques para superar las limitaciones de los rankings globales, especialmente las del primer grupo (ARWU, THE y QS). Estas iniciativas son: 1) el desarrollo de U-Multirank, un ranking que incluye una tipología de IES más allá de las universidades de investigación;23 2) el programa AHELO de la OCDE, todavía en etapa de factibilidad; y 3) el ranking U21 Ranking de Sistemas de Educación Superior 2012.
El proyecto U-Multirank
U-Multirank es un proyecto, lanzado por la Comisión Europea el 2 de junio de 2009, para determinar la factibilidad de un ranking global de universidades, multidimensional, en el cual los usuarios puedan interactuar. El proyecto estuvo a cargo del Centro para el Desarrollo de la Educación Superior (CHE)24 y del Centro para Estudios de Política Educativa de la Educación Superior (CHEFS). En el estudio piloto participaron 159 IES de 57 países: 94 (68%) de éstas de Europa y 65 (32%) de otras regiones del mundo.25 Éste tuvo dos etapas: la primera, de diseño y consulta, terminó hacia finales del 2009; y en la segunda, se buscó probar la metodología y factibilidad de U-Multirank en dos áreas: negocios e ingeniería. Los resultados finales de la fase piloto se presentaron en junio del 2011 (Vught van & Ziegele, 2011).
Metodológicamente, U-Multirank está orientado a incluir todas las funciones de las IES y evita la selección de indicadores y porcentajes basada en supuestos parciales de lo que constituye la calidad de la ES. Los resultados no se presentan en el formato de tabla de posiciones ni se basan en una cifra final agregada. Las dimensiones de U-Multirank se derivan de las tres funciones sustantivas de las IES, docencia y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimientos más sus dos ámbitos de interacción: internacionalización e impacto regional. A su vez, éstas se dan en dos etapas distintas como se señaló arriba: la ejecución y la generación de los productos (insumos y procesos) e impactos del desempeño (productos e impactos). Por lo tanto, hay cinco dimensiones, divididas cada una en cuatro fases. Incorpora en su conjunto más de 40 indicadores. U-Multirank tiene varios modos de presentación de los resultados. Entre éstos se destaca la representación multidimensional de perfiles institucionales por medio de gráficas de rayos solares.26 Los resultados de las instituciones con un perfil semejante se presentan en tablas que no muestran un orden jerárquico, sino que reúnen los diferentes niveles de desempeño con respecto a cada una de las dimensiones. Una de las dificultades operativas fue recabar la información misma, en vista de que ésta depende en gran medida de la participación de las propias universidades. Por otra parte, se ha objetado que los indicadores institucionales no han tomado en cuenta las misiones de cada IES (Beer, 2011). El resto de las críticas como las publicadas en (Baty 2011b; 2012) han tendido más a defender a los rankings globales que a señalar deficiencias metodológicas inherentes a esta alternativa. Faltan, por lo tanto, estudios de tipo analítico y crítico que propongan una discusión informada y sin sesgos.
El proyecto AHELO de la OCDE
Como se ha visto más arriba, los indicadores utilizados en los rankings globales no evalúan la calidad de la enseñanza y el aprendizaje directamente; mucho menos podrían hacer comparaciones internacionales en este rubro. El proyecto AHELO de la OCDE busca llenar esta laguna evaluando los resultados de aprendizaje de los estudiantes hacia el final del primer ciclo de la ES, en diferentes países. Esta iniciativa se encuentra en la etapa de factibilidad, circunscribiéndose a un subconjunto de habilidades genéricas: el pensamiento crítico, el razonamiento analítico, la capacidad para resolver problemas y la comunicación por escrito, además de valorar el aprendizaje en dos áreas disciplinares: la economía (OCDE: 2011a) y la ingeniería civil (OCDE, 2011b; Tremblay, Lalancette & Roseveare, 2012). Uno de los aspectos más interesantes de este programa es su interface con el proyecto Tuning por lo que toca a la metodología para definir resultados de aprendizaje como competencias específicas a profesiones y disciplinas (Nusche, 2008). No obstante de que se trata de un proyecto sólidamente fundado en su aspecto conceptual y estadístico, AHELO tiene que despejar las dudas que despierta la evaluación por medio de pruebas estandarizadas, especialmente cuando se hace con estudiantes de diferentes tradiciones educativas, condiciones socio-económicas y culturas (Douglass, Thomson & Zhao, 2012; Green, 2011).
Sistemas nacionales de ES
Los rankings de universidades no pueden dar cuenta de factores como la diversidad horizontal entre las universidades de un país; así como tampoco del impacto que este nivel superior tiene en la economía y el bienestar de los ciudadanos de una nación. Se requiere también apreciar la competitividad de estos sistemas de cara a la globalización (Marginson & Wende van der, 2007b; Marginson, 2010). A partir de considerar estas limitaciones de los rankings globales individuales surge la necesidad de diseñar instrumentos que puedan evaluar el desempeño de los sistemas de ES, incorporando algunas de las lecciones que se desprenden de las críticas que se han hecho a la metodología de los primeros. Hay varias iniciativas que han desarrollado una metodología propia para los de este último tipo. Sin embargo, por falta de espacio, se escoge sólo el U21 Ranking de Sistemas Nacionales de Educación Superior 2012 (Universitas 21, 2012), el cual desarrolla un marco de indicadores que incorpora cuatro áreas básicas. Éstas son: 1) los recursos, públicos y privados, que se asignan a la ES; 2) el entorno en que se desenvuelve el sistema incluyendo las políticas públicas y el marco regulatorio correspondiente junto con una caracterización del grado de diversidad horizontal que se da entre las IES; así como la relación que se tiene con el resto de la sociedad y 3) su grado de internacionalización. Estos rubros también deben dar cuenta de 4) los resultados educativos que se obtienen. El puntaje final se obtiene con los siguientes porcentajes: recursos (25%), entorno (25%) internacionalización (10%) y resultados (40%).
Las tres alternativas anteriores no son las únicas. Existen además las evaluaciones que se realizan desde el punto de vista estratégico, haciendo comparaciones con otras IES, con el fin de apoyar a los gobiernos y a las autoridades institucionales para el diseño de políticas públicas e institucionales (benchmarking). Otra alternativa para evaluar la enseñanza y la investigación en la ES la constituyen los procesos mismos de aseguramiento de la calidad, incluyendo la acreditación de instituciones y programas educativos. Así mismo, como un complemento a lo anterior, también se cuenta con marcos de cualificaciones como los que se han desarrollado en la Unión Europea que establecen lineamientos y estándares para los resultados de aprendizaje en todos los niveles educativos (Hazelkorn, 2012a).
5. LA ES DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS RANKINGS GLOBALES
La ES de la región
La situación actual de la ES de América Latina (AL) y el papel que tienen las IES en la creación del capital humano avanzado, así como su contribución a la generación y transferencia de conocimientos, ha sido objeto de varios diagnósticos durante los últimos años.27 A pesar de que éstos se han elaborado a partir de diferentes enfoques metodológicos, hay un cierto consenso en señalar los siguientes problemas: 1) la deficiente cobertura en la mayoría de los países de la región, a pesar de los avances en este renglón;28 2) la necesidad de mejorar la formación de los egresados;29 3) la obsolescencia y rigidez de los modelos curriculares;30 4) las limitaciones en los insumos materiales, especialmente la necesidad de contar con equipamiento suficiente para integrar las TICS y la banda ancha a los procesos de aprendizaje y la de tener acervos bibliográficos, físicos y virtuales actualizados;31 5) la baja proporción de académicos y de un cuerpo docente con doctorado de tiempo completo;32 6) el insuficiente desarrollo del posgrado, particularmente de doctorados en ciencias;33 7) la poca e inadecuada diferenciación de los sistemas de ES y la falta de distintos tipos de instituciones para satisfacer las necesidades específicas de cada país;34 8) la poca convergencia de los sistemas de la región;35 9) la falta de mecanismos para el reconocimiento y la transferencia de estudios; 10) el escaso desarrollo de la investigación en las IES de la región y el número reducido de verdaderas universidades comprehensivas de investigación;36 y 11) la insuficiente internacionalización.37 Desde luego, para apreciar el esfuerzo que se ha hecho por parte de gobiernos e instituciones durante los últimos veinte años, haría falta enunciar los logros alcanzados en ese período; así como mencionar aquellas instituciones que son la excepción a uno o varios de estos problemas.
La descripción de la problemática anterior se basó en el análisis de indicadores nacionales de varios tipos hecho en cada caso por los autores respectivos, y está restringida por la información disponible, por lo que no se trata de generalizaciones arbitrarias aunque se requeriría de mayores fuentes de transparencia para obtener un espectro de comparaciones más completo. Sin embargo, estas limitaciones dan una pauta para apreciar algunos de los obstáculos que tiene actualmente la región para integrarse a la economía global del conocimiento. Superarlas deficiencias señaladas requeriría, entre otras cosas, disponer de cuantiosos recursos económicos públicos o de origen privado; así como la voluntad política de invertirlos en ES como ha sido el caso en algunos países de Asia (Levin, 2010).Es pertinente tomar en cuenta el diagnóstico anterior al discutir las consecuencias que tienen los rankings globales en las universidades de la región. En este sentido, basta señalar que todavía no hay suficientes investigaciones que estudien el lugar que ocupan las IES latinoamericanas en estos rankings (UNAM-DGEI, 2012a). No obstante, este tema ha sido abordado explícitamente por Lloyd, Ordorika y Rodríguez-Gómez (2011), López Leyva (2012), Martínez Rizo (2012), y Ordorika y Rodríguez-Gómez (2008; 2010). En éstos se realiza un análisis sistemático de ARWU y THE, en su versión 2004, señalando algunas de las limitaciones y sesgos que afectan el posicionamiento que hacen de las universidades de la región. En el caso específico del informe que aparece en UNAM-DGEI (2011), se examina la evolución que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México en los rankings anteriores.
En el resto de la sección se da cuenta de los lugares que ocupan las IES de AL en las versiones más recientes de ARWU, THE, QS (2012) como un antecedente para caracterizar con cierto detalle la posición que ha adoptado la mayor parte del sector de la ES según la cual los rankings globales no son adecuados para evaluar a las universidades y los sistemas de este nivel educativo en la región. Posteriormente se examinan las alternativas que se han propuesto desde esta postura, así como los proyectos que ya están en marcha como instrumentos de transparencia. Finalmente se discute en qué medida estas iniciativas e instrumentos podrían resolver los problemas técnicos y de imagen institucional planteados por los rankings.
Las IES de AL en los rankings globales
A continuación se presentan los resultados de los principales rankings globales por lo que respecta a AL, en sus versiones de 2012. El ranking ARWU incluye diez universidades de AL, tres de ellas entre las primeras 200. El ranking THE de ese mismo año sólo incorpora cuatro de ellas. Por su parte QS compara 48 IES de la región (Tabla 7).38
Tabla 7. América Latina en los rankings globales ARWU, THE y QS, 2012
* Véase Academic Ranking of World Universities 2012,<http://www.arwu.org/>.
** Véase THE World University Rankings 2012-2013,<http://www.timeshighereducation.co.uk>. <www.timeshighereducation.co.uk>
*** Véase QS World University Ranking 2012,<http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-uni-versity-rankings/>.
Fuente: ARWU,<http://www.arwu.org/>; THE,<http://www.timeshighereducation.co.uk/world-uni-versity-rankings/2012-2013/analysis-rankings-methodology.html>; QS, <http://www.iu.qs.com/uni-versity-rankings/world-university-rankings/>.