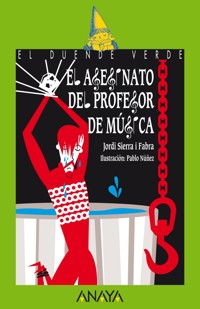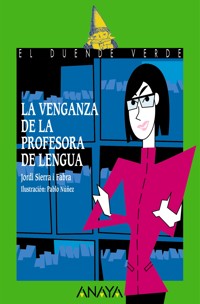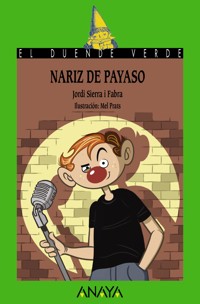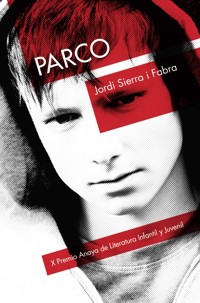9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA INFANTIL - Narrativa infantil
- Sprache: Spanisch
Te presentamos al Club de los Especiales, un grupo de jóvenes con habilidades excepcionales Laia, que está a punto de cumplir doce años, tiene una peculiaridad, una habilidad que la hace sobresalir sobre el resto de sus compañeros: es capaz de memorizar a la perfección cualquier texto con solo leerlo una vez. Por esta razón, en su colegio deciden cambiarla de clase y mandarla al Sector Oeste, donde estudiará junto a alumnos con capacidades tan especiales como las suyas. Allí conocerá a Foto, Disco, Contador, Jáquer, Número y Lengua, y ella se convertirá en USB. Juntos estudiarán con Ágatha, su no menos asombrosa profesora, que les ayuda a desarrollar y sacar partido de sus habilidades. Todo parece muy normal y académico, hasta que durante una excursión, Agatha es secuestrada y el grupo tendrá que echar mano de sus habilidades para saber qué está ocurriendo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
A quienes creen que tener una habilidad es tener un defecto,se sienten raros por ello y lo que más desean es ser «normales».
Capítulo 1
El Sector Oeste
Había oído hablar del Sector Oeste, pero nunca se habría imaginado que acabaría allí.
Lo del Sector Oeste no era porque el pabellón del recinto escolar estuviera orientado hacia el oeste o en ese punto cardinal concreto, sino más bien porque los demás estudiantes se referían a esa parte como la de las películas de indios y vaqueros, wésterns, o sea, las películas «del oeste».
Los vaqueros eran los profesores y los indios, los estudiantes confinados en ese lugar.
Ella era ahora una india.
Todo había comenzado unos meses atrás, cuando, pese a sus esfuerzos por mantener oculta su «peculiaridad», habían acabado por descubrirla. Empezaron los rumores, los cuchicheos, las reuniones en Dirección, las charlas con sus padres…
Justo lo que Laia había tratado de evitar.
Ya era imposible.
¿Cómo se detiene un huracán una vez desatado?
—¿Pero tú desde cuándo lo sabes? —insistió su madre.
—Creo que mi abuelo Federico tenía lo mismo —asintió su padre.
—¿Cómo va a parecerse a tu abuelo Federico? —le increpó ella.
—No digo que se parezca, solo que tenía lo mismo.
—¡Pero si murió cuando apenas eras un crío!
—¿Y qué? Me lo contaron.
—¡Eso fue hace la tira de años! ¡Las cosas cambian!
—Pero está la genética. Y, además, ¿qué tienen que ver los nuevos tiempos con las cosas mentales? Siempre ha habido superdotados.
Salió la palabra.
Desde luego, daba miedo.
—¡No la llames «superdotada»! —gritó su madre.
—A ver, ¿entonces cómo la llamamos?
—Tiene una… peculiaridad, nada más.
—Marta, no es una peculiaridad. No lo minimices tanto.
—¡Ernesto, a veces te mataría!
—¡Quieres hacer el favor de callarte y de centrarte!
—¡Para centrarme estoy yo! —Y se había echado a llorar.
Laia se sintió como un monstruo. Peor que nunca.
Luego, otra vez la pregunta:
—¿Pero tú desde cuándo lo sabes?
—Mamá, a mí qué me cuentas. Yo lo veía normal.
—Normal, normal… no es, hija.
—¿Y qué quieres que te diga? Mira, el hijo de los vecinos: nació sin olfato. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Pues cuando él tenía ya siete u ocho años, el día que le metieron las malolientes zapatillas sudadas bajo la nariz y no puso ni cara de asco. ¡Nadie se había dado cuenta, y menos él! Si no sabes qué es el olfato, no puedes darte cuenta de que no lo tienes.
—¿Qué tiene que ver el olfato con lo tuyo?
—Nada, mamá, es solo un ejemplo.
—¡Pues maldita la gracia de ejemplo! —se desesperó—. ¿Qué vamos a hacer?
Lo del «qué iban a hacer» se lo dijeron en la escuela unos días después. En la reunión estaban presentes la directora y el profesor de Lengua que había detectado la «peculiaridad».
—No puede seguir en el mismo curso —anunció la directora, muy seria.
—¡Ay, Señor! —dijo la madre de Laia.
—Por un lado, va adelantada y se aburre con las clases normales. Por el otro, es demasiado lista y el resto se siente incómodo.
—¡Ay, Señor! —volvió a decir la madre de Laia.
—Hemos de enviarla al pabellón de estudiantes con propiedades… especiales —fue taxativa la directora.
—¡Ay, Señor! —gimió aún más acusadamente la madre de Laia.
—¡Mamá! —la reprendió su hija.
—Sí, Marta. Ya está bien —le reprochó su marido.
Los fulminó a los dos con una mirada de aúpa. Pero más de aúpa fue la que les lanzó a ellos, a la directora y al profesor de Lengua.
—Así, sin más, como si fuera una apestada. —Se puso en plan trágico.
—Caray, señora —intervino el profesor—. Tiene una hija brillante, lista, con un futuro inmenso si sabemos canalizar su habilidad, y ella está dispuesta a aprovecharla. Lo único que hacemos es darle la oportunidad, separarla de… No sé cómo decirlo, ¿los «mediocres»? No, no sería justo. Digamos los «normales», si me permite usar la expresión, y rodearla de los compañeros y los instrumentos necesarios para que estudie, avance y crezca en el marco adecuado.
—¿Sabe cómo llaman los «normales», como usted dice, a los que estudian aparte en ese pabellón?
—Sí, los llaman los «sabelotodo».
—¿Laia?
—Mamá…
—Ella dice que los llaman los «cabezacuadrada», los «pringados», los «marcianos»…
—Bueno, ya sabe cómo son los chicos —quiso contemporizar la directora.
—No, no lo sé. —Se puso farruca, casi al borde del ataque de nervios.
—Señora —intervino de nuevo el profesor de Lengua—. Imaginamos que para usted esto es nuevo, pero le aseguro que, si su hija tiene un don, ha de aprovecharlo.
—¿Llama un don… a «eso»?
—Sí, es un don —se puso serio el hombre—. Y mejor le iría a Laia si contara con su apoyo. Tal y como habla parece que en lugar de tener una hija superdotada tenga…
Se ahorró la palabra «monstruo». Laia quería salir corriendo.
Bastante rara se sentía ella como para, encima, ver la forma en que se lo tomaba su madre.
Su padre le guiñó un ojo. Eso le dio ánimos.
—Bueno, no se hable más —dio por terminada la charla la directora—. El lunes, Laia cambiará de clase, eso es todo. Y seguirá un programa de educación personalizado. Por suerte, el Estado está más sensible frente a estos casos que antes. Tenemos ayudas y la sagrada misión de no dejar escapar el talento por falta de medios. Posiblemente incluso disponga de becas para cursar estudios superiores en el futuro. Todo depende de su evolución. Todavía es muy joven, ¿verdad, Laia?
Laia se encogió de hombros.
¿Joven?
Bueno, a punto de cumplir doce años en una semana, así que imaginaba que sí.
La suerte estaba echada.
Capítulo 2
La profesora Ágatha
Mónica la miró como si, en lugar de cambiar de clase, allí mismo, se marchara a vivir a otra parte, muy lejos.
Bueno, el Sector Oeste parecía estarlo. Como la Luna de la Tierra.
Nadie se mezclaba con los del Sector Oeste.
—Siempre lo he sabido —dijo Mónica.
—Pues yo no.
—¿Tú no te dabas cuenta de lo lista que eras?
—No.
—Claro, como todo te salía fácil…
—Lo siento.
—¿Por qué has de sentirlo? Eres superinteligente y ya está. ¡Ni que fuera una enfermedad! Un día podrás ser…, no sé, astronauta, o científica, y te darán el Premio Nobel ese.
—Lo dices como si no fuéramos a vernos más ni a jugar juntas. —Laia bajó la cabeza—. Solo me cambian de clase, ¿vale?
—Es que se rumorea que los que van al Sector Oeste acaban siendo tan raros como los que ya están allí.
—¡No seas boba!
—Vale, perdona.
—¡Odio los rumores!
—Lo siento. —Mónica se mordió el labio.
—¡Siempre seremos amigas!
—¿De verdad?
—¡Pues claro!
Mónica se sintió aliviada, aunque no menos preocupada.
—No quería llamarte «rara» —se excusó.
—Lo soy y ya está. Hay que aceptarlo, es lo primero que me han dicho. «No puedes escaparte de lo que eres ni eludir lo que tienes». Y todos somos raros. Ángeles es alta, María es baja, Rosa tiene pecas y Montse, una nariz de pepino. Cada cual es como es, y supongo que hay que aceptarlo.
—Visto así…
—Todo irá bien. —Laia la abrazó.
Un abrazo largo y sentido.
Pero no, no estaba segura de que todo fuera a ir bien. Y, sí, se sentía rara. Era rara. Si no lo fuera no la mandarían a estudiar con los listillos, los todomatrículas, los numereros.
El camino desde su clase de siempre hasta el Sector Oeste fue largo.
El patio, la loma, el pequeño edificio de una planta… La profesora Ágatha la esperaba en la puerta.
Se decía que ella, de niña, de adolescente, de joven, también había sido una superdotada. Por supuesto, seguía siéndolo. Investigaba y publicaba trabajos de física cuántica y cosas así. Pero, una vez adulta, lo que deseó más que nada en el mundo fue dar clase y ayudar a otros chicos y chicas en su misma situación. Pensó que su ejemplo valdría mucho más que ninguna otra cosa.
—Hola, Laia.
—Hola.
—Bienvenida.
—Gracias.
—Anda, ven, pasa.
Laia miró hacia atrás. El Sector Oeste no era una cárcel, no se diferenciaba en nada del resto de la escuela, los edificios eran los mismos. Y sin embargo…
Se sintió como si cruzara una puerta que la llevaba a otro mundo.
Otra dimensión.
De entrada, el edificio estaba silencioso. No se oían las típicas voces y gritos, risas y comentarios. Tampoco había carreras por los pasillos. Bueno, lo cierto es que no se veía a nadie.
Los especiales no eran tantos. Una minoría… «peculiar».
—Aquí vas a estar muy bien —dijo la profesora Ágatha—. Esto te gustará mucho. Los que dicen que ser listo o tener alguna habilidad especial es un rollo no saben de lo que hablan. ¿Lo importante sabes qué es?
—No.
—Canalizar la energía.
—¿Algo así como lo que hace una central nuclear?
—¡Buen ejemplo! —se rio—. Más o menos, sí. La mayoría de chicos y chicas con una habilidad diferencial a veces no saben cómo emplearla o de qué va a servirles. Pues bien, déjame decirte algo: si se tiene, sirve. ¿Para qué? Puede que no sepamos de momento. Por eso hay que seguir la vida, estudiar y, poco a poco, tratar de averiguarlo. Eso no te hace mejor ni peor que los demás, aunque sí diferente, de cualquier manera, en el fondo todos somos diferentes, ¿no? Todo está aquí —se tocó la frente— y aquí —se llevó la mano al corazón—. Lo más importante es ser positivo.
Laia siempre había sido positiva. Aunque, de pronto, con todo aquello…
La profesora Ágatha se detuvo delante de una puerta. Era el aula 9.
—¿Preparada?
—Sí.
—¿Tienes móvil?
—No, mis padres aún no me dejan.
—Bien hecho. Si de mí dependiera, los aboliría; y que conste que no soy anticuada. Solo me parecen una soberana pérdida de tiempo, y no hacen más que generar intransigencia, odio, narcisismo y ruido.
Laia recordó que su padre decía lo mismo. La profesora Ágatha abrió la puerta.
Y allí, al otro lado, en silencio, Laia vio a los que iban a ser sus nuevos compañeros.
Tres chicas y tres chicos.
La mirada de Laia fue temerosa. La de ellos, curiosa.
Capítulo 3
X-Men versión bichos raros
No se parecían en nada. Seis especímenes, siete contándola a ella, absolutamente distintos entre sí. Uno de los chicos era alto, otro muy bajo, y el tercero de estatura media pero rechoncho. Por parte de las chicas, una también era alta, otra llevaba gafas y la tercera era guapísima.
Laia se sintió un poco amilanada.
Todos eran «especiales».
¿En qué?
Ni idea.
—Chicos, chicas, esta es Laia —la presentó la profesora Ágatha.
—Hola —dijeron todos a coro en plan loro con miradas escépticas.