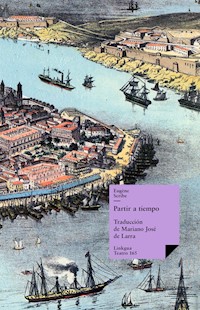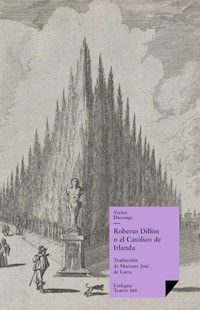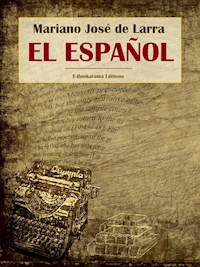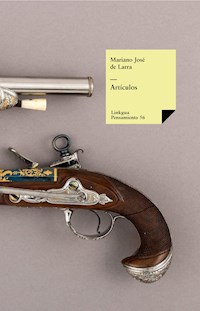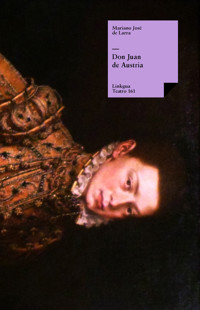Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
El doncel de don Enrique el Doliente (1834) es un drama caballeresco y de intriga cortesana de Mariano José de Larra. La obra transcurre en el siglo XV bajo el reinado de Enrique III de Castilla, conocido como «el Doliente» por sus constantes enfermedades. Mariano José de Larra hace un retrato de época. Mantiene la tensión del lector todo el tiempo con una descripción casi paranoica de una trama llena de conspiradores y ambiciosos. En El doncel de don Enrique el Doliente se reconstruyen las costumbres y el ambiente de la época, como en las obras de Walter Scott. El tema de esta novela histórica es el mismo que el del drama teatral Macías. Ambas obras describen un amor imposible y apasionado. La historia del trovador Macías y Elvira, dama de la corte de Enrique III, casada con Fernán Pérez de Vadillo, un sirviente del marqués de Villena. Según algunos estudiosos de esta novela, en la historia del trovador y en sus amores adúlteros Larra cuenta su propia situación. La relación que mantuvo con Dolores Armijo, fue una tragedia de amor aplastado por las normas morales. «Macías es un hombre que ama, y nada más. Su nombre, su lamentable vida pertenecen al historiador; sus pasiones al poeta. Pintar a Macías como lo imaginé que pudo o debió ser, desarrollar los sentimientos que experimentaría en el frenesí de su loca pasión, y retratar a un hombre, ése fue el objeto de mi drama.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mariano José de Larra
El doncel de Don Enrique el Doliente
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: El doncel de don Enrique el Doliente.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica: 978-84-933439-6-5.
ISBN ebook: 978-84-9897-058-6.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
La intriga 9
Enrique III el Doliente 9
La historia 10
La política 10
Capítulo I 13
Capítulo II 20
Capítulo III 31
Capítulo IV 43
Capítulo V 54
Capítulo VI 62
Capítulo VII 71
Capítulo VIII 80
Capítulo IX 88
Capítulo X 93
Capítulo XI 101
Capítulo XII 107
Capítulo XIII 112
Capítulo XIV 117
Capítulo XV 121
Capítulo XVI 128
Capítulo XVII 132
Capítulo XVIII 146
Capítulo XIX 152
Capítulo XX 160
Capítulo XXI 166
Capítulo XXII 175
Capítulo XXIII 185
Capítulo XXIV 192
Capítulo XXV 199
Capítulo XXVI 207
Capítulo XXVII 214
Capítulo XXVIII 224
Capítulo XXIX 231
Capítulo XXX 236
Capítulo XXXI 242
Capítulo XXXII 252
Capítulo XXXIII 267
Capítulo XXXIV 271
Capítulo XXXV 280
Capítulo XXXVI 292
Capítulo XXXVII 298
Capítulo XXXVIII 305
Capítulo XXXIX 319
Capítulo XL 329
Libros a la carta 333
Brevísima presentación
La vida
Mariano José de Larra (Madrid, 1809-Madrid, 1837). España.
Hijo de un médico del ejército francés, en 1813 tuvo que huir con su familia a ese país tras la retirada de las fuerzas bonapartistas expulsadas de la península. Como dato sorprendente cabe decir que a su regreso a España apenas hablaba castellano.
Estudió en el colegio de los escolapios de Madrid, después con los jesuitas y más tarde derecho en Valladolid. Siendo muy joven se enamoró de una amante de su padre y este incidente marcó su vida. En 1829 se casó con Josefa Wetoret, la unión resultó también un fracaso.
Las relaciones adúlteras que mantuvo con Dolores Armijo se reflejan en el drama Macías (1834) y en la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente (1834), inspiradas en la leyenda de un trovador medieval ejecutado por el marido de su amante. Trabajó, además, en los periódicos El Español, El Redactor General y El Mundo y se interesó por la política.
Aunque fue diputado, no ocupó su escaño debido a la disolución de las Cortes. Larra se suicidó el 13 de febrero de 1837, tras un encuentro con Dolores Armijo.
La intriga
El doncel de don Enrique el Doliente relata una intriga cortesana en el siglo XIV. Se trata de un retrato de época que mantiene la tensión del lector todo el tiempo con una trama casi paranoica llena de conspiradores y ambiciosos.
Enrique III el Doliente
Enrique III el Doliente, rey de Castilla entre 1390 y 1406, fue llamado «el Doliente» por su frágil salud. En medio de sus padecimientos, tuvo que enfrentarse a la nobleza cuando ésta intentó sacar provecho de la inestabilidad política provocada por la masacre de judíos de 1391.
Enrique se enfrentó también a los Trastámara y finalmente consiguió derrotarlos.
La historia
El doncel de don Enrique el Doliente tiene como trasfondo histórico algunas de estas peripecias, narradas en una atmósfera de tensión protagonizada por relevantes personajes de la política de entonces.
Un rasgo de la novela digno de mención es la profusión de personajes de las más variadas confesiones religiosas. Un consejero de palacio es judío y hay escenas enteras dedicadas a mostrar los tratos entre el mundo islámico y los reyes cristianos de España.
Por otra parte, los biógrafos de Larra han hablado en muchas ocasiones de las analogías entre la trama de esta narración y la propia vida de Larra. Algunos personajes femeninos son equiparados con las amantes de Larra y la atmósfera de la novela con la de la España del siglo XIX.
La política
Entre las escenas más interesantes destaca ésta, que rebasa el marco de la novela y alude a suceso histórico que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Occidente y Oriente:
—El rey Tamurbec el Honrado, Tabor Bermacián, mi señor, me envía a ti, rey de las ciudades y lugares de Castilla y de León e España. Dure tu tiempo y buena fama en noblezas generales y en gracias cumplidas. El rey, mi amo, noticioso de la grandeza de tu reino, acepta la amistad y buena correspondencia que con tus embajadores le enviaste a ofrecer. El Profeta te sea en ayuda, te dé sus salutaciones. En muestra de buena amistad, envíate el rey mi señor el presente de joyas y las dos hermosas damas que te traje para tu harem, que al hijo de Osmín ha cogido en la gran victoria que le ha ganado. El rey de los reyes ha humillado la soberbia condición del hijo de Osmín, y hoy, en una jaula de hierro, sirve de estribo al poderoso Tamurbec, rayo de Dios.
—Recibo vuestra embajada, valiente Mahomat Alcagí, y no os doy respuesta —dijo don Enrique—, porque quiero que tornen embajadores míos a vuestro amo y señor el muy honrado Tamurbec, con mis cartas y presentes. Rui González de Clavijo —añadió vuelto a éste su camarero, que entre la turba de cortesanos andaba oscurecido—, quiero que vos y fray Alonso Páez de Santa María, maestro en Santa Teología, y Gómez de Salazar, mi guarda, hagáis este viaje como embajadores míos. Adelantóse entonces Rui González de Clavijo, y poniendo en tierra una rodilla:
—Beso a tu alteza los pies —dijo— por la lisonjera distinción con que honras a tu vasallo.
Retiróse el embajador de Tamorlán, y salieron con él algunos caballeros, curiosos de preguntarle y saber las varias noticias que de tan luengas tierras y afamadas hazañas podía darles.
Capítulo I
Mis arreos son las armas,
Mi descanso es pelear,
Mi cama las duras peñas,
Mi dormir siempre el velar.
Cancionero general
Antes de enseñar el primer cabo de nuestra narración fidedigna, no nos parece inútil advertir a aquellas personas en demasía bondadosas que nos quieran prestar su atención, que si han de seguirnos en el laberinto de sucesos que vamos a enlazar unos con otros en obsequio de su solaz, han menester trasladarse con nosotros a épocas distantes y a siglos remotos, para vivir, digámoslo así, en otro orden de sociedad en nada semejante a este que en el siglo XIX marca la adelantada civilización de la culta Europa.
Tiempos felices, o infelices, en que ni la hermosura de las poblaciones, ni la fácil comunicación entre los hombres de apartados países, ni la seguridad individual que en el día casi nos garantizan nuestras ilustradas legislaciones, ni una multitud, en fin, de refinadas y exquisitas necesidades ficticias satisfechas, podían apartar de la imaginación del cristiano la idea, que procura inculcarnos nuestro sagrado dogma, de que hacemos en esta vida transitoria una breve y molesta peregrinación, que nos conduce a término más estable y bienaventurado.
Mis arreos son las armas
Mi descanso es pelear,
podían repetir con sobrada razón nuestros antepasados de cuatro o cinco siglos: nuestra nación, como las demás de Europa, no presentaba a la perspicacia del observador sino un caos confuso, un choque no interrumpido de elementos heterogéneos que tendían a equilibrarse, pero que por la ausencia prolongada de un poder superior que los amalgamase y ordenase, completando el gran milagro de la civilización, se encontraban con extraña violencia en un vasto campo de disensiones civiles, de guerras exteriores, de rencillas, de desafíos, y a veces de crímenes, que con nuestras extremadas instituciones mal en la actualidad se conformarían.
Una incomprensible mezcla de religión y de pasiones, de vicios y virtudes, de saber y de ignorancia, era el carácter distintivo de nuestros siglos medios. Aquel mismo príncipe que perdía demasiado tiempo en devociones minuciosas, y que expendía sus tesoros en piadosas fundaciones, se mostraba con frecuencia inconsecuente en su devoción, o descubría de una manera bien perentoria lo frívolo de su piedad, pues en vez de arreglar por ésta su conducta, se le veía no pocas veces salir de los templos del Altísimo para ir a descansar de las fatigas del gobierno en los brazos de una seductora concubina, que usurpaba la mitad del lecho regio de su consorte despreciada.
El caballero que volvía de reconquistar el santo sepulcro del Salvador, y que llevaba ricamente bordado en el pecho el signo augusto de la redención, aquel mismo cruzado que al entrar en el gremio de la Iglesia había depuesto en las fuentes bautismales el vano deseo de venganza, adoptando y jurando, a imitación del hombre Dios, el perdón de las injurias, sin el menor escrúpulo de conciencia declaraba las muestras de su organización irascible, que a gala tenía; a la menor sombra de pretendida ofensa corría lanza en ristre a partir el Sol del palenque, y a abrir una ancha fuente de sangre humana en el pecho de su adversario, invocando a un tiempo, por una inexplicable contradicción, el nombre santo de Dios y el nombre profano de la dama por quien moría.
En vano la religión se esforzaba en dulcificar las costumbres de los hijos de los godos, exaltados por la prolongada guerra con los sarracenos. Es verdad que ganaba terreno, pero era con lentitud; entretanto se criaba el caballero para hacer la guerra y matar. Verdad es que los primeros enemigos contra quien debía dirigirse eran los moros; pero muchas veces lo eran también los cristianos, y había quien matando dos de aquéllos por cada uno de estos últimos, creía lavado el pecado de su espantoso error. Matar infieles era la grande obra meritoria del siglo, a la cual, como al agua bendecida por el sacerdote, daban engañados algunos la rara virtud de lavar toda clase de pecados.
Para los hombres el ejercicio de las fuerzas corporales, el fácil manejo de la pesada lanza, el arte de domeñar el espumoso bridón, la resistencia en el encuentro, y el pundonor falsamente entendido y llevado a un extremo peligroso; y para las mujeres el arte de conquistar con las gracias naturales y de artificio al campeón más esforzado, y ceñirle al brazo la venda del color favorito, recompensa del brutal denuedo del vencedor del torneo, y el recato solo para con el caballero no amado, eran la educación del siglo. Dios y mi dama, decía el caballero; Dios y mi caballero, decía la dama.
En medio del furor de guerrear que debía animar a todos en aquella época, algunos ministros del Altísimo no dudaban en acompañar a las huestes, armados a la vez como los guerreros, y aun cuando no desenvainasen en las lides la poderosa espada de Damasco y de Toledo para herir con ella al enemigo, esta costumbre arrastraba a algunos a autorizar trances de rebelión del soberbio ricohombre contra la majestad de su rey y señor natural.
Un corto número de espíritus más pusilánimes, o acaso más calculadores que sus contemporáneos, poseía la corta riqueza literaria griega y romana que de las ruinas del Partenón y del Capitolio habían podido salvar, en medio de la devastación desoladora de la irrupción de los bárbaros, algunas primitivas comunidades monásticas.
El estudio todo que se hacía en los claustros estaba reducido, y debía estarlo, a la ciencia eclesiástica, la única que podía y debía salvar, como efectivamente salvó, a la Europa de su total ruina. Las bellezas gentílicas de los Homeros y Virgilios debían reservarse para otros tiempos; y los monasterios, conservando estos monumentos clásicos de la antigüedad, hacían a la literatura todo el servicio que podían hacerle.
Otros espíritus, no obstante, se dedicaban fuera de aquellas escuelas al estudio, y la ciencia que adquirían era solo el medio criminal de granjearse una consideración y una fortuna aún más criminales todavía. Afectando la ciencia de los astros, o una misteriosa comunicación con el mundo de los espíritus, sabían abusar de la insensata credulidad de los reyes y de los pueblos, y convertir en propio y particular provecho suyo las luces que no trataban de difundir, sino antes de conservar entre sí clandestina y masónicamente, como un pérfido talismán que ejerciendo al cabo su irresistible influencia sobre los espíritus débiles e ignorantes, libraba en las manos de unos pocos empíricos solapados, la palanca poderosa con que movían y removían a su placer cuantos obstáculos a sus dañadas intenciones se pudieran presentar.
A esta época, pues, y al trato belicoso de los nietos de las hordas del norte, al centro de aquella informe sociedad, hija de padres tan contrarios como los bárbaros de la fría Noruega y las cultas ruinas de la capital del mundo, a esta época, a ese trato y a esa sociedad vamos a trasladar a nuestros lectores.
No se crea tampoco por el cuadro que rápidamente acabamos de bosquejar, que sea preciso entrar con horror a desentrañar las costumbres de tan inexplicable época; lejos de nosotros esta idea; también se ofrecen en ella virtudes colosales que no son por cierto de nuestros días. El amor, el rendimiento a las damas, el pundonor caballeresco, la irritabilidad contra las injurias, el valor contra el enemigo, el celo ardiente de la religión y de la patria, llevado el primero alguna vez hasta la superstición, y el segundo hasta la odiosidad contra el que nació en suelo apartado, si no son prendas todas las más adecuadas al cristianismo, no dejan por eso de tener su lado hermoso por donde contemplarlas; y aun su utilidad manifiesta, dado sobre todo el dato del orden de cosas entonces establecido, las hacía tan necesarias como deslumbradoras.
El carácter, empero, más verdaderamente distintivo de la época, era la lucha establecida y siempre pendiente entre el príncipe y sus primeros súbditos; una escala ascendiente y descendiente que constituía a los pecheros vasallos de vasallos, y a los reyes señores de señores, era el principal obstáculo que impedía al poder ejercer a la vez su influencia igual y equitativa por toda la extensión de sus dominios; el pechero, doblemente súbdito, tenía dobles obligaciones (más bien que contraídas, impuestas) para con su dueño inmediato, y para con el señor natural de todos. Por otra parte, era de notar el poder no reprimido de los orgullosos magnates, sin cuya cooperación voluntaria hubiera sido una vana fantasma la autoridad del monarca. Éste en todo trance de guerra se veía poco menos que precisado a mendigar los hombres de armas, que solo podían proporcionarle para las jornadas los ricoshombres que los sostenían a sus expensas, y por consiguiente a su devoción, y que desigualaban a placer la fuerza recíproca de los partidos con la más leve inclinación de su parte; el señorío absoluto (si no de derecho, de hecho) de vidas y haciendas en sus inmensos dominios; sus bien defendidos castillos feudales, de donde mal pudiera desalojarlos la sencilla arcabucería y manera de guerrear de la época; su orgullo, nacido de los grandes favores que en la continua reconquista contra moros les debía el rey y la patria; y la remisión sobre todo de los agravios al duelo particular, al paso que inutilizaban toda la energía de un rey y sus buenas intenciones, eran las causas, por entonces irremediables, de la impunidad de los delitos; causas que perpetuaban la injusticia y el abuso de la fuerza de los primeros hombres de la nación, que no había especie de ambición ni pasión frenética de que no se dejasen torpemente arrastrar.
Éste era el estado de las costumbres de la Europa, y por consiguiente de nuestra España, en la época a que nos referimos. En el año en que pasaba lo que vamos a contar, hacía ya trece que don Enrique III, dicho el Doliente, y nieto del famoso don Enrique el Bastardo, había subido a ocupar el trono, vacante por la desastrosa muerte de su padre don Juan I, ocurrida en Alcalá de Henares de caída de caballo. Y apenas habían bastado estos trece años para reparar los daños que por su menor edad había acarreado a Castilla desvalida.
El cisma duraba en la Iglesia desde la elección tumultuosa del arzobispo de Bari, llamado Urbano VI, ocurrida el año 1378, después de la muerte de Gregorio XI. Habíanse reunido los cardenales en cónclave; pero sabedores acaso los romanos de que la corte de Francia trataba de influir en la elección del cardenal de Génova, ligado por parte de padre con los condes de Génova de la casa de Oliveros, y por parte de madre con los condes de Boloña, parientes de la casa real de Francia, se amotinaron, y precipitándose en el lugar del cónclave, después de forzar las cerraduras, según en nuestras leyendas se refiere, clamaron: «Papa romano queremos, o a lo menos italiano», de cuya infracción notable y sacrílega, resultó la elección del arzobispo, que se coronó el día de Pascua de Resurrección. Varios cardenales, empero, refugiándose en el lugar de Anania, y después en Fundi, proclamaron la invalidez de la elección forzada, y amparados de la corte de Francia eligieron al cardenal de Génova, que tomó el nombre de Clemente VII, y estableció la silla de su iglesia en Aviñón. Urbano y Clemente habían enviado entrambos al rey de Castilla, a la sazón Enrique II, sus mensajeros, así como los había enviado, en apoyo del último, Carlos V, rey de Francia; la corte de Castilla permaneció por entonces indecisa hasta consultar en materia tan delicada a sus varones más famosos. Posteriormente, en el año 1381, el sucesor de don Enrique II, don Juan I, hallándose en Medina del Campo, y después de haber reunido y consultado a sus prelados, ricoshombres y doctores, se decidió por Roberto de Génova, negando la obediencia al intruso apostático Bartolomé, como le llama en la carta que con fecha de Salamanca le escribió a Clemente VII, prestándole homenaje como a único Papa verdadero. Más adelante murió en su palacio de Aviñón el Papa Clemente VII, a 26 de septiembre de 1394, reinando en Castilla don Enrique III; y sus cardenales, deseosos de la unión de la Iglesia, se propusieron elegirle un sucesor, jurando todos antes sobre los santos Evangelios renunciar al papazgo inmediatamente después de nombrados, si así fuese necesario, y en el caso de que se ciñese a hacer otro tanto Urbano, para proceder unidos de nuevo todos los cardenales en Roma a la elección válida y conforme de uno solo.
Fue elegido, pues, en Aviñón el cardenal don Pedro de Luna, aragonés de nación, y ricohombre de los de Luna; negose al principio a admitir la triple corona, pero una vez sentado en la silla apostólica, se resistió enteramente a las solicitudes de sus cardenales y del rey de Francia, que le envió a Juan, duque de Berry, y a Felipe, duque de Borgoña, sus tíos, para que renunciase conforme había jurado. Esto dio lugar a continuos debates, que se hallaban en pie todavía en el tiempo a que nos referimos, habiéndose declarado en favor de Benedicto, Francia, Castilla, Navarra y Aragón, y por el Papa romano, el Emperador, la Inglaterra y la Italia.
Con respecto a Portugal, Castilla seguía defendiendo, aunque débilmente, sus derechos: verdad es que desde la infausta jornada de Aljubarrota, perdida por la impericia estratégica de los jóvenes y acalorados caballeros del ejército de don Juan I, éste mismo había casi abandonado las esperanzas de recobrar aquel reino que indisputablemente le pertenecería por su boda con doña Beatriz, hija y única heredera del muerto rey don Fernando. El odio entre portugueses y castellanos, y el empeño sobre todo de aquéllos en no ver nuevamente fundido en la corona de Castilla su suelo independiente, había dado una popularidad extraordinaria al maestre de Avís; ayudado de ella se propasó a quitar la vida al conde de Orén en el mismo palacio de la regente, y permitió a sus partidarios la muerte del infeliz obispo de Lisboa, despeñado de la torre: erigiose rey en Coimbra con el dictado de Juan I después de la resignación de la regente viuda Leonor, y reclusión de ésta por nuestro rey en el monasterio de Otordesillas, como le llaman nuestras crónicas contemporáneas.
Ya don Juan I de Castilla, en su testamento otorgado en Celórico de la Vera, poco antes de la jornada de Aljubarrota, vacilando él mismo sobre la legitimidad de sus derechos, al legárselos a su hijo y sucesor Enrique III, le había legado también las dudas que acerca de tan delicada contienda en su propio corazón albergaba. En la época de nuestra narración, era tan débil ya la guerra que se sostenía contra Portugal, que más parecía efecto de una obstinación irrealizable, que una verdadera lucha que presentase síntomas de un término definitivo. Ni apenas se hubiera dicho que semejante guerra existía entre las dos naciones, si no lo hubiesen atestiguado las continuas treguas y largos armisticios, que continuamente por una parte y otra se ratificaban.
Enrique III, al subir al trono a los catorce años, para dar fin a la anarquía que en el Estado alimentaran sus poderosos tutores, había ratificado las ligas hechas por su padre con don Carlos VI de Francia y con los reyes de Aragón y de Navarra; y solo con el rey moro de Granada sostenía una guerra, muy semejante en su lentitud y en sus largas treguas a la de Portugal.
Tal era también el estado político de Castilla en la época de nuestra historia caballeresca, a que daremos principio desde luego sin detenernos más tiempo en digresiones preparatorias, de poco interés para el lector, si bien hasta cierto punto necesarias para la particular inteligencia de los hechos que a su vista tratamos de exponer sencilla y brevemente.
Con respecto a la veracidad de nuestro relato, debemos confesar que no hay crónica ni leyenda antigua de donde le hayamos trabajosamente desenterrado; así que, el lector perdiera su tiempo si tratase de irle a buscar comprobantes en ningún libro antiguo ni moderno: respondemos, sin embargo, de que si no hubiese sucedido, pudo suceder cuanto vamos a contar, y esta reflexión debe bastar tanto más para el simple novelista, cuanto que historias verdaderas de varones doctos andan por esos mundos impresas y acreditadas, de cuyo contenido no nos atreveríamos a sacar tantas líneas de verdad, o por lo menos de verosimilitud, como las que encontrará quien nos lea en nuestras páginas, tan fidedignas como útiles y agradables.
Capítulo II
De Mantua salió el marqués
Danes Urgel el leale,
Allá va a buscar la caza,
A las orillas del mare.
Con él van sus cazadores
Con aves para volare,
Con él van los sus monteros
Con perros para cazare.
Cancionero de romances
A fines del siglo XIV estaba la hoy coronada y heroica villa de Madrid muy lejos de pretender el lugar preeminente que en la actualidad ocupa en la lista de los pueblos de la Península. Toda su importancia estaba reducida a la fama de que gozaban sus espesos montes, los más abundantes de Castilla en caza mayor y menor: el jabalí, la corza, el ciervo, hasta el oso feroz hallaban vivienda y alimento entre sus altos jarales, sus malezas enredadas y sus silvestres madroñeros, que han desaparecido después ante la destructora civilización de los siglos posteriores. El implacable leñador ha derrocado por el suelo con el hacha en la mano la erguida copa de los pinos y robles corpulentos para satisfacer a las necesidades de la población, considerablemente acrecentada, y el hombre ha venido a hollar la magnífica alfombra que la Naturaleza había tendido sobre su suelo privilegiado; ha tenido fuerzas para destruir, pero no para reedificar; la Naturaleza ha desaparecido sin que el arte se haya presentado a ocupar su lugar. Inmensos arenales, oprobio de los siglos cultos, ofrecen hoy su desnuda superficie al pie del caminante; al servir los árboles de pasto al fuego insaciable del hogar, los manantiales mismos han torcido su corriente cristalina o la han hundido en las entrañas de la madre tierra, conociendo ya, si se nos permite tan atrevida metáfora, la inutilidad de su influjo vivificador. Madrid, el antiguo castillo moro, la pobre y despreciada villa, ciñó mientras fue olvidada de los hombres la suntuosa guirnalda de verdura con que la Naturaleza quiso engalanarle, y Madrid, la opulenta corte de reyes poderosos, término de la concurrencia de una nación extendida, y tumba de sus caudales inmensos y de los de un mundo nuevo, levanta su frente orgullosa, coronada de quiméricos laureles, en medio de un yermo espantoso y semejante al avaro que, henchidas de oro las faltriqueras, no ve en torno de sí, doquiera que vuelve los ojos, sino miseria y esterilidad.
Al famoso soto de Segovia, que se extendía hasta el Pardo y más acá, concurrían los reyes y los grandes de Castilla de todas partes para lograr el solaz de la cetrería y de la montería, placer privilegiado y peculiar de los feudales señores de la época.
El Sol, rojo como la lumbre, despidiendo sus rayos horizontales por entre las altas copas de los árboles, marcaba el fin próximo de uno de los más hermosos días del mes de mayo: como a cosa de dos leguas de Madrid, una compañía de cazadores, ricamente engalanados y vestidos, turbaba todavía la tranquilidad del monte y de la selva: varias magníficas tiendas levantadas a orillas del Manzanares eran indicio de haber durado aquel placer algunos días; acababa de practicarse el último ojeo, y puestos los monteros en acecho, esperaban en las encrucijadas a que asomase por alguna parte el animal para precipitarse sobre él con el venablo aguzado y rendirle en tierra del primer golpe. Infinidad de reses de todas especies, suspendidas fuera y dentro de las tiendas, daban claras muestras de la destreza de los monteros y de la bienandanza del día.
En una de ellas preparaban varios manjares y daban vueltas a un largo asador dos hombres, que así revolvían con sus brazos arremangados el asador como atizaban la brasa, que iba dorando ya el engrasado lomo de la víctima. Miraban tan interesante operación otros dos personajes: el uno representaba tener a lo más treinta años; su aire no común, su rostro afable, aunque grave, sus maneras francas y su traje, sobre todo, daban a entender que podía pertenecer, si no al primer rango de la sociedad de aquel tiempo, a una buena familia por lo menos; y de todas suertes se echaba bien de ver a la primera ojeada, en todo su exterior, cierta libertad que solo dan la satisfacción, la holgura y la costumbre de frecuentar grandes personajes, ya que no se atreviera el observador a asegurar que él lo fuese.
En frente de él se hallaba otro que podría tener veinticinco años: su personal era bueno, y, sin embargo, no sé qué expresión particular de siniestra osadía tenía su rostro; una sonrisa asomada de continuo a sus labios le daba cierto aire de complacencia obligada que suponía en él el hábito de vivir al lado de personas de categoría superior a la suya; una voz verdaderamente seductora, sobre todo en sus modulaciones, probaba que no descuidaba medio alguno para captarse la voluntad; sus ojos, entre pardos y verdes, tenían no sé qué de talento y de misterio, y su pelo, crespo y de un rojo muy subido, prestaba a la cara que debiera adornar cierta aspereza y aun ferocidad rechazadora. Vestía un corto sayo pardo de montero, sujeto en el talle por un cinturón de vaqueta verde, prendido con un gran broche de latón; llevaba unos botines altos de paño, del mismo color del sayo y atacados hasta la rodilla, un capacete adornado de plumas blancas, y pendía de su cintura un largo cuchillo de monte.
En el momento en que su conversación empezó a interesar a nuestra historia, decía el primero al segundo:
—¿Puedo yo saber, Ferrus, cómo habéis dejado un solo momento el lado del poderoso conde de Cangas y Tineo?…
—Pardiez, señor Vadillo, me gusta más ver al jabalí en la brasa que entre la maleza: sobre todo desde que uno de ellos me rompió el año pasado junto a Burgos un rico sayo de vellorí que me había regalado el conde mi amo. Desde que me convencí, colgado de un roble, de que no había mediado entre su colmillo y mi persona más espacio que el que separa mi ropa de mi cuerpo, juré a todos los santos del paraíso no volver a ponerme en el camino de ningún animal de esa especie. Son tan brutos, que así respetan ellos a un rimador favorito del pariente del rey como a un montero adocenado. ¿Y puedo yo hacer la misma pregunta al señor Fernán Pérez de Vadillo, primer escudero de su señoría?
—Os habéis hecho harto curioso y preguntón, Ferrus. Respondedme antes a otra pregunta, y después veré de responderos a la vuestra, si me place. ¿Habéis visto un palafrén que acaba de llegar de Madrid cubierto de polvo y devorando tierra no hace medio cuarto de hora? ¿Habéisle conocido?
—Es Hernando, criado del Doncel.
—¿Y a qué vino?
—No lo sé, aunque lo sospecho. Me parece que su amo estaba encargado por el conde de una comisión particular… El maestre de Calatrava estaba en los últimos…
—Cierto… acaso habrá terminado sus días…
—Tal vez…
—¿Y qué podría tener eso de común con la venida de Hernando?
—Mucho; me temo que don Enrique de Villena anda hace tiempo acechando un maestrazgo.
—¿Sabéis que es casado?
—¿Puede ignorarlo, señor Fernán Pérez? Pero puedo asegurar a todo el que tenga interés en saberlo que don Enrique de Villena y su esposa doña María de Albornoz no son dos amantes…
—¡Chitón!, Ferrus, no estamos solos —dijo alarmado el primer escudero echando una ojeada de desconfianza hacia el paraje donde daba vueltas todavía sobre la brasa el ciervo, impelido del brazo del infatigable repostero.
—Tenéis razón, señor escudero. Nunca me acuerdo de que no es esa gente el mejor consonante para mis trovas.
—¿Y qué queréis decir con la proposición que habéis aventurado? —dijo acercándose a él Vadillo y con tono de voz apenas perceptible.
—Solo sabré deciros —contestó Ferrus con igual misterio— que nuestros señores no duermen juntos…
—Brava ocasión para chanzas, Ferrus…
—¿Chanzas, eh? Dígalo la señorita Elvira, vuestra misma esposa, que no se separa un punto de la condesa…
—Coplero, ¿queréis hablar alguna vez con formalidad? ¿Y dejará de ser casado porque no haga vida común con ella?
—Decís bien, pero como allá van leyes… No os enojéis, haré por enfrenar mi lengua. ¿Sabéis la historia del rey don Pedro?
—¿Y bien?
—Casado estaba con doña Blanca de Borbón… y casó sin embargo con la Padilla…
—¿Y queréis suponer?… ¿Don Enrique sería capaz de imitar al rey cruel?…
—¿No habría un medio de compostura sin necesidad de que muriese mi señora doña María? ¿No hay casos en que el divorcio?…
—Mucho sabéis.
—¿Pensáis que el rey Enrique III podrá negar muchas cosas a su tío don Enrique de Villena?…
—No; el prestigio de que goza en la corte es demasiado grande.
—¿Y pensáis que el señor Clemente VII se expondría a perder la amistad y protección de Castilla y Aragón en su lucha con Urbano VI por tener el gusto de negar una bula de divorcio al conde de Cangas y Tineo?
—Por San Pedro, Ferrus, que tenéis cabeza de cortesano más que de rimador.
—Muchas gracias, señor Fernán. Algunos señores de la corte que me desprecian cuando pasan delante de mí en el estrado de su alteza y que me dan una palmadita en la mejilla diciéndome: Adiós, Ferrus; dinos una gracia, podrían dar testimonio de mi destreza si supieran ellos…
—Entiendo; no estoy en ese caso.
—Yo estimo demasiado al primer escudero de mi amo para confundirle con la caterva de cortesanos, cuyo brillo me ofende y cuya insolencia provoca mi venganza.
—¿Y en qué estamos de Hernando y de su comisión? —interrumpió Vadillo dándole la mano y apretándosela como para dar a entender que aquel apretón de manos debía significar más que todas las frases vulgares que en semejantes casos se dicen.
—Ya he dicho que no sé sino que sospecho que el conde quiere ser maestre; que Hernando puede traer noticias de la salud de don Gonzalo de Guzmán y que esta noche no se acostará don Enrique de Villena sin haber aligerado y repartido la carga de su secreto, si tiene alguno; también quiero ser franco: tal puede ser él que no me sea lícito confiarle ni a vos mismo. Pero atended. ¿No oís?
—¿Qué es? —repuso el escudero escuchando.
—Es la señal de haber salido la pieza; ¿no oís los ladridos de los sabuesos y la gritería de los monteros?
—En efecto —dijo Vadillo—; salgamos, si es que no tenéis miedo también de ver a esta distancia la caza.
—Salgamos.
Pasaba efectivamente como a tiro de ballesta un horrendo jabalí perseguido de una jauría de valientes canes; ya dos de éstos habían probado sus agudas defensas, dando al viento su sangre y sus entrañas palpitantes; más de un montero, a punto de dar el golpe que hubiera terminado la ansiedad en que a todos los tenía la fiera, se había visto arrebatado fuera del sendero que ésta seguía por su caballo espantado. «Por el valle, por el valle se escapa», gritaban los ojeadores, y más de diez cuernos, resonando en medio del silencio de la selva, habían dado aviso a los impacientes cazadores que en el llano se hallaban guardando los pasos y salidas. Mucho menos tiempo del que hemos tardado en describir esta maniobra tardó en desaparecer a los ojos de nuestros pacíficos observadores por entre la espesura la encarnizada caterva, cuyos individuos apenas podían percibirse ya a tal distancia y a aquellas horas.
Perdíanse en lontananza los cazadores, y el ruido también de sus voces y sus bocinas, cuando salieron de la selva dos jinetes galopando a más galopar hacia las tiendas donde se aderezaba el banquete para la noche, que empezaba ya a convidar al descanso con sus frescas auras y sus tinieblas a los fatigados perseguidores de las inocentes reses del Soto de Manzanares.
—¿No os dije yo —gritó Ferrus estirando el cuello y abriendo los ojos para reconocer a los caballeros— que la venida de Hernando nos traería novedades de importancia? Mirad hacia la derecha por encima de ese ribazo, allí, ¿no veis? Entre aquellos dos árboles, el uno más alto y el otro más pequeño… más acá, seguid la indicación de mi dedo… ahí… ahí…
—Sí, allí vienen dos galopando…
—¿No reconocéis el plumero encarnado del más bajo?
—Sí; él es…
—Hernando es el otro.
—¿Qué apostáis a que desde este momento se ha acabado ya la partida de caza?
—Sin embargo, sabéis que veníamos para cuatro días, y no llevamos sino tres.
—Enhorabuena: pues no vuelva yo a hacer una estancia ni a probar vino de Toro en la copa de mi señor si dormimos esta noche aquí… y voto va que si tal supiera diera principio a una pierna de esa ánima en pena que está purgando en la brasa las corridas inútiles que habrá hecho dar por el bosque a más de cuatro cazadores inexpertos —y lanzó un suspiro clavando sus ojos en el asador, vuelto de espaldas al sitio de donde venían los cabalgantes.
—¿Qué hacéis, Ferrus, ahí distraído? Apartad, apartad —gritó Vadillo, sacudiéndole por un brazo y desviándole del camino mal su grado.
En esto llegaban los jinetes a las tiendas, y mientras que el uno de ellos se adelantaba a apearse y tener de la brida el caballo del otro, Ferrus, ambicioso de servir el primero al recién llegado, ganó por la delantera al escudero y tomando el estribo con una mano, mientras que con la otra descubría su cabeza roja y ensortijada, acogió con su acostumbrada sonrisa de deferencia una rápida inclinación de cabeza y una ojeada de amistosa protección que le dispensó el caballero.
—Ya veo, Ferrus —le dijo éste al apearse—, que pudieras desempeñar ese oficio perfectamente si muriesen de repente todos los dignos escuderos de mi casa —y arrojó al descuido una mirada sardónica hacia el negligente Vadillo, que con el capacete en la mano e inclinando el cuerpo, esperaba sin duda a que le dejase algo que hacer el solícito poeta…
—No hay duda, señor —contestó Vadillo, apreciando en su justo valor el ligero sarcasmo del caballero—, que la costumbre de correr tras el consonante presta a los poetas cierta agilidad de que nunca podrá gloriarse un escudero indigno, aunque hijodalgo.
—Aunque hijodalgo —dijo entre dientes Ferrus, pero de modo que pudo oírlo el que era objeto de la consideración y respeto de entrambos—, cada uno es hijo de sus obras, y las mías pueden ser tan honradas como las del primer escudero de Castilla.
—Paz, señores, paz —dijo el caballero—; paz entre las musas y los hijosdalgo; en estos momentos he menester más que nunca de la unión de mis leales servidores —y quiso repartir un favor a cada uno para equilibrar el momentáneo desnivel de su constante amistad—. Cubríos, Vadillo; la noche empieza a refrescar y vuestra salud me es harto preciosa para sacrificarla a una etiqueta cortesana. Ferrus, toma ese pliego y cuando estemos en Madrid, me dirás tu opinión acerca de ese incidente que me anuncian; tú sabrás si es fausto o desdichado para nuestros planes.
Cogió Ferrus el pergamino y guardole en el seno con aire de satisfacción, echando una mirada de superioridad sobre el desairado escudero; superioridad que efectivamente le daba la confianza que en público acababa de hacer de él su distinguido señor. Pero éste, atento a la menor circunstancia que pudiera renovar el mal apagado fuego de la rivalidad de sus súbditos, se apoyó en el brazo de su escudero y llevando a la izquierda al ambicioso juglar y detrás a Hernando con entrambos caballos de las bridas, penetró en una tienda, a cuya entrada quedó éste respetuosamente, esperando las órdenes que no debían de tardar mucho en comunicársele.
La tienda en que entraron, inmediata a aquélla donde hemos dicho que se aprestaban las viandas, se hallaba sencillamente alhajada; una alfombra que representaba la caza del ciervo, y alegórica por consiguiente a las circunstancias, ofrecía blando suelo a nuestros interlocutores; cuatro tapices de extraordinaria dimensión decoraban sus paredes o lienzos con las historias del sacrificio de Abraham, de la casta Susana sorprendida en el baño por los viejos, del arca de Noé y de la muerte de Holofernes a manos de la valiente y hermosa Judit. Una mesa artificiosamente trabajada de modo que pudiera armarse y desarmarse cómodamente para esta clase de expediciones y varias banquetas de tijera fáciles de plegar completaban el ajuar de aquella vivienda campestre y provisional; una cámara interior y reducida estaba ocupada por un lecho con su cubierta de seda labrada de damasco. Algunos arcos y ballestas suspendidos aquí y allí y varios venablos apoyados en los rincones, daban a entender a la primera ojeada el objeto de la expedición que en el campo detenía por aquellos días a su dueño. Una armadura completa que en el lugar preeminente se veía suspendida, manifestaba que la seguridad personal no era olvidada de los caballeros belicosos del siglo XIV ni aun entonces mismo que se entregaban a los placeres de una época pacífica y ajena de temores de guerra.
—Ferrus, partiremos inmediatamente —dijo el caballero a su confidente.
—¿Sin cenar, señor?
—¡Ferrus!
—Señor —interrumpió el juglar volviendo en sí de la distracción y falta de respeto a que había dado ocasión la mucha familiaridad que su amo le consentía—, si tus negocios han menester de mi ayuno y si mi hambre puede en algo contribuir a su buen éxito, marchemos…
—Naciste para comer, Ferrus; hago mal en creer que tengo un hombre en ti…
—Pero, gran señor, tú propio anduvieras acertado en restaurar tus fuerzas; el camino hasta Madrid es malo y largo, la noche oscura y Dios sabe si malhechores o enemigos tuyos esperarán a que pasemos para enviarnos en pos del maestre… si es que ha muerto —añadió acercándosele al oído— como presumo. ¿Qué mal puede haber en que nos pillen reforzados?
—En buena hora, bachiller, deja de hablar. Fernán Pérez, dispondréis que al rayar mañana el día se recoja la batida, y marcharéis conmigo lo más pronto que pudiereis. Ferrus, haz que nos den un breve refrigerio. Seguiré tu consejo.
No oye reo su indulto con más placer que el que experimentó Ferrus al escuchar la revocación de la cruel sentencia, que a dos largas horas de hambre le condenaba. En pocos minutos se vio cubierta la mesa de un limpio mantel labrado y un opíparo trozo de exquisito morcón curado al fuego se presentó ante los ávidos ojos de nuestros tres interlocutores. El hidalgo hizo plato a su señor, que no quiso acelerar para su servicio el fin de la caza, ni se curó de llamar a los dependientes, a quienes tales oficios de su casa estaban cometidos; la situación de su ánimo, devorado al parecer de secretas ideas y el deseo de permanecer en la compañía libre y desembarazada de aquéllos en quienes depositaba su confianza, redujo a dos el número de sus servidores en tan crítica situación. Luego que el hidalgo le hubo hecho plato y Ferrus servídole la copa:
—Sentaos —dijo— y cenad, Fernán Pérez, que bien podéis poner la mano en el plato de mi propia mesa.
Sentose respetuosamente al extremo de la mesa Vadillo y el favorito permaneció en pie a la derecha de su señor, recibiendo de su propia mano los mejores bocados que éste por encima del hombro le alargaba, como pudiera con un perro querido que hubiera tenido su estatura. Reíase Ferrus, empero, muy bien de esta manera de recibir los trozos de la vianda, a tal de recibirlos; sabía él además que lo que hubiera podido parecer desprecio a los ojos de un observador imparcial era una distinción cariñosísima que le colocaba sobre todos los súbditos del caballero. Sin mortificarle estas ideas dábase prisa a engullir morcón, sin más interrupción que la que exigieron las dos o tres libaciones que con rico vino de Toro, entonces muy apreciado, hacía de cuando en cuando el taciturno y distraído personaje, cuyo nombre y circunstancias singulares no tardaremos en poner en claro para nuestros lectores.
Acabose la corta refacción sin hablar palabra de una parte ni de otra, sirviéronse las especias y púsose aquél en pie.
—Partamos.
—Paréceme, gran señor, que harías bien en armarte mejor de lo que estás, porque ¡vive Dios que no quisiera que se quedase España sin tan gran trovador! y…
—¡Chitón! Ponme en efecto esa armadura.
Quitose un capotillo propio de caza, púsose una loriga ricamente recamada de oro sobre terciopelo verde: vistió una fuerte cota de menuda malla; ciñó una espada y calzó las botas con la espuela de oro, insignia de caballeros de la más alta jerarquía. Prevínose también contra la intemperie envolviéndose en un tabardo de velarte, y después que Ferrus se hubo armado, aunque más a la ligera, montaron en sus caballos y se despidieron de Fernán Pérez, encargándole sobre todo que en manera alguna dejase de estar a la mañana siguiente en la cámara de Su Grandeza a la hora común de levantarse; prometiólo Vadillo, besándole el extremo de la loriga, y al son de las cornetas de los cazadores que daban ya la señal de recogida a los monteros desparcidos, picaron de espuela nuestros viajeros seguidos de Hernando.
Ya era a la sazón cerrada y oscura la noche; no dicen nuestras leyendas que les acaeciese cosa particular que digna de contar sea. Ferrus trató varias veces de aventurar alguna frase truhanesca de aquéllas que solían provocar el humor festivo de su señor; pero el silencio absoluto de éste le probó otras tantas que no era ocasión de bufonadas, y que la cabeza del caballero, sumamente ocupada con las revueltas ideas a que había dado lugar el pliego que tan intempestivamente había venido a arrancarle del centro de sus placeres, estaba más para resolver silenciosamente alguna enredada cuestión de propio interés que para prestar atención a sus gracias pasajeras. Resignose, pues, con su suerte, y era tanto el silencio y la igualdad de las pisadas de sus trotones, que en medio de las tinieblas nadie hubiera imaginado que podía provenir de tres distintas personas aquel uniforme y monótono compás de pies.
Dos horas habían transcurrido desde su salida de las tiendas, cuando dando en las puertas de Madrid, llegaron a entrar en el cubo de la Almudena, y dirigiéndose al alcázar que a la sazón reedificaba el rey don Enrique III en esta humilde villa, llegó el principal de los viajeros a su labio el cuerno, que a este fin no dejaba nunca de llevar un caballero, e hizo la señal de uso en aquellos tiempos; la cual oída y respondida en la forma acostumbrada, no tardaron mucho en resonar las pesadas cadenas, que inclinando el puente levadizo, dieron fácil entrada en el alcázar a nuestros personajes; dirigiéndose inmediatamente a las habitaciones interiores sin interrumpir el silencio de su viaje sino con el ruido de sus fuertes pisadas, cuyo eco resonaba por las galerías donde los dejaremos, difiriendo para el capítulo siguiente la prosecución del cuento de nuestra historia.
Capítulo III
Ellos en aquesto estando
Su marido que llegó:
—¿Qué hacéis la blanca niña,
Hija de padre traidor?
—Señor, peino mis cabellos,
Péinolos con gran dolor,
Que me dejáis a mí sola
Y a los montes os vais vos.
Anónimo
Hallábase concluida la parte principal del alcázar de Madrid y habitábala ya el rey con gran parte de su comitiva siempre que el placer de la caza le obligaba a venir a esta villa, cosa que le aconteció algunas veces en su corto reinado.
Entre las habitaciones inmediatas a la de su alteza se contaban algunas de las principales dignidades de su corte, pero distinguíase entre todas la de don Enrique de Aragón, llamado comúnmente de Villena; este joven señor, uno de los más poderosos y espléndidos de la época, era tío del rey don Enrique III y descendiente por línea recta de don Jaime de Aragón. Su padre don Pedro, casado con doña Juana, hija bastarda de don Enrique II, y reina después de Portugal, había muerto en la batalla de Aljubarrota. Correspondíale de derecho a don Enrique el marquesado de Villena, que su abuelo don Alfonso, primer marqués de este título, a quien le dio don Enrique II, había cedido a su hijo don Pedro, reservándose solo el usufructo por toda su vida. Pero habiendo el rey don Enrique III en su menor edad invitado al marqués don Alfonso a que viniese a ejercer su título de condestable de Castilla que le diera don Juan I, y habiéndose él negado con frívolos pretextos a tan justa exigencia, se aprovechó esta ocasión de volver a la corona aquellos ricos dominios, que como fronteros de Aragón no se creía prudente que estuviesen en poder de un príncipe de aquel reino. Diose en compensación a don Enrique el señorío de Cangas y Tineo, con título de conde, y su mujer doña María de Albornoz le había traído además en dote las villas de Alcocer, Salmerón, Valdeolivas y otras; con todo lo cual podía justamente reputársele como uno de los más ricos señores de Castilla. No había pensado él nunca en acrecentar sus Estados por los medios comunes en aquel tiempo de conquistas hechas a los moros. Más cortesano que guerrero y más ambicioso que cortesano, había desdeñado las armas, para las cuales no era su carácter muy a propósito, y su afición marcada a las letras le había impedido adquirir aquella flexibilidad y pulso que requiere la vida de corte. Las lenguas, la poesía, la historia, las ciencias naturales habían ocupado desde muy pequeño toda su atención. Habíase entregado también al estudio de las matemáticas, de la astronomía y de la poca física y química que entonces se sabía. Una erudición tan poco común en aquel siglo, en que apenas empezaban a brillar las luces en este suelo, debía elevarle sobre el vulgo de los demás caballeros, sus contemporáneos; pero fuese que la multitud ignorante propendiese a achacar a causas sobrenaturales cuanto no estaba a sus alcances, fuese que efectivamente él tratase de prevalecerse y abusar de sus raros conocimientos para deslumbrar a los demás, el hecho es que corrían acerca de su persona rumores extraños, que ora podían en verdad servirle de mucho para sus fines, ora podían también perjudicarle en el concepto de las más de las gentes, para quienes entonces como ahora es siempre una triste recomendación la de ser extraordinario. No dejaba de ser notado en él, a más de su ambición, cierto afecto decidido al bello sexo; y lo que era peor, notábase también que nunca se paró en los medios cuando se trataba de conseguir cualquiera de esos dos fines, que tenían igualmente dividida su alma ardiente y que ocuparon exclusivamente todo el transcurso de su vida.
Hallábase ricamente alhajada la parte que en el alcázar habitaba este señor; costosos tapices, ostentosas alfombras de Asia, almohadones de la misma procedencia, cuanto el lujo de la época podían permitir, se hallaba allí reunido con el mayor gusto y primor; ardían lentamente en los cuatro ángulos del salón principal pebeteros de oro que exhalaban aromas deliciosos del Oriente, uso que habían introducido los árabes entre nosotros. A una parte del hogar se veía una mujer joven y asaz bien parecida, vestida con descuido a la moda del tiempo y sentada en una pesada poltrona, notable por su madera y por el mucho trabajo de adornos y relieves con que se había divertido el artista en sobrecargarla; descansaban sus pies en un lindo taburete, y se hallaba ocupada en una delicada labor de su sexo. Ayudábala enfrente de ella a su trabajo, y a pasar las horas de la primera noche, otra mujer todavía más sencilla en su traje y poco más o menos de su misma edad. Todo lo que la primera le llevaba de ventaja a la segunda en dignidad y riqueza, llevaba la segunda a la primera en gracia y en hermosura. Tez blanca y más suave a la vista que la misma seda, estatura ni alta ni pequeña, pie proporcionado a sus dimensiones, garganta disculpa del atrevimiento y fisonomía llena de alma y de expresión. Su cabello brillaba como el ébano; sus ojos, sin ser negros, tenían toda la expresión y fiereza de tales; sus demás facciones, más que por una extraordinaria pulidez, se distinguían por su regularidad y sus proporciones marcadas y eran las que un dibujante llamaría en el día académicas o de estudio. Sus labios algo gruesos daban a su boca cierta expresión amorosa y de voluptuosidad a que nunca pueden pretender los labios delgados y sutiles, y sus sonrisas frecuentes, llenas de encanto y de dulzura, manifestaban que no ignoraba cuánto valor tenían las dos filas de blancos y menudos dientes que en cada una de ellas francamente descubría. Cierta suave palidez, indicio de que su alma había sentido ya los primeros tiros del pesar y de la tristeza, al paso que hacía resaltar sus vagas sonrisas, interesaba y rendía a todo el que tenía la desgracia de verla una vez para su eterno tormento.
En el otro extremo del salón bordaban un tapiz varias dueñas y doncellas en silencio, muestra del respeto que a su señora tenían. Hablaba ésta con su dama favorita, pero en un tono de voz tal, que hubiera sido muy difícil a las demás personas, que al otro lado de la habitación se hallaban, enlazar y coordinar las pocas palabras sueltas que llegaban a sus oídos enteras de rato en rato, cuando la vehemencia en el decir o alguna rápida exclamación hacían subir de punto las entonaciones del diálogo entre las dos establecido.
—Elvira —decía doña María de Albornoz a su camarera—, Elvira, ¡cuánta envidia te tengo!
—¿Envidia, señora? ¿A mí? —contestó Elvira con curiosidad.
—Sí; ¿qué puedes desear? Tienes un marido que te ama y de quien te casaste enamorada; tu posición en el mundo te mantiene a cubierto de los tiros de la ambición y de las intrigas de la corte…
—¿Y es doña María de Albornoz, la rica heredera y la esposa del ilustre don Enrique de Villena, quien tiene envidia de la mujer de un hidalgo particular?…
—¿De qué me sirve ser la esposa de ese ilustre don Enrique si lo soy solo en el nombre? Mira lo que en este momento está pasando; tres días hace ya que partió a caza de montería; en esos tres días Fernán Pérez de Vadillo ha venido dos veces a ver a su mujer, y el conde de Cangas y Tineo prefiere a la vista de la suya la de los jabalíes y ciervos del soto. Elvira, si se hicieran las cosas dos veces, doña María de Albornoz no volvería a dar su mano a un hombre cuyos sentimientos no le fuesen bien conocidos, ¡maldita razón de Estado!, a un hombre de quien no supiese con seguridad que había de ser el mismo con ella a los tres años que a los tres días.
—¿Dónde está, señora, ese caballero? —preguntó con distracción Elvira, lanzando un suspiro—. ¿Dónde está?
—¿Dónde está? —repitió asombrada la de Albornoz—. ¿Tan difícil crees encontrar un esposo que me ame más que don Enrique?
—Si me lo permitís, diré que no sería difícil; pero desde que un esposo os ame más que don Enrique hasta el hombre que buscabais hace poco hay la misma distancia que hay desde la idea imaginaria que del matrimonio os habéis formado, hasta la realidad de lo que es este vínculo en sí verdaderamente.
—No te entiendo, Elvira.
—¿Y me entenderíais si os dijera que hace tres años que me casé enamorada con Fernán Pérez de Vadillo, y que él no lo estaba menos según todas las pruebas que de ello me tenía dadas, y si os añadiese que ni yo encuentro ya en mi excelente esposo el amante por más que le busco ni él acaso encontrará en mí a la Elvira de nuestros amores?
—¿Qué dices?
—Acaso no podréis concebirlo. Es la verdad, sin embargo; estad segura, empero, de que en Castilla difícilmente pudierais encontrar matrimonio mejor avenido; él me estima, y yo no hallo en el mundo otro que merezca más mi preferencia. ¡Ah! señora, no está el mal en él ni en mí; el mal ha de estar o en quien nos hizo de esta manera o en quien exige de la flaca humanidad más de lo que ella puede dar de sí… Perdonadme, señora; no debiera acaso hablar en estos términos, pero solo a vos confiaría estos sentimientos que quisiera mantener encerrados eternamente en mi corazón. La vida común, en la cual cada nuevo Sol ilumina en el consorte un nuevo defecto que la venda de la pasión no nos había permitido ver la víspera en el amante, se opondrá siempre a la duración del amor entre los esposos. En cambio, una estimación más sólida y un cariño de otra especie se establecen entre los desposados, y si ambos tienen alternativamente la deferencia necesaria para vivir felices, podrá no pesarles de haberse enlazado para siempre.
—¡Qué consuelo derraman tus palabras en mi corazón, Elvira! Sí tú no te consideras completamente dichosa, creo tener menos motivos para quejarme; sin embargo, de buena gana te pediría un consejo que creo necesitar. Si tu esposo te insultase diariamente con su frialdad y su indiferencia nada menos que galantes, si tus virtudes no te bastasen a esclavizarle y contenerle en la carrera del deber…
—Redoblaría, señora, esas virtudes mismas; no sé si el cielo me tiene reservada esa amarga prueba; pero si tal caso llegase, fuerzas le pediría solo para resistirla y para vencer en generosidad al mal caballero que con tan negra ingratitud premiase mi cariño y mi conducta irreprensible.
—Basta, Elvira, basta; seguiré tu consejo; está en armonía con mis propios sentimientos. Sí, la paciencia y la resignación serán mis primeras virtudes. ¡Ah, don Enrique, don Enrique! ¡Y qué mal pagáis mi afecto! ¡Y qué poco sabéis apreciar la esposa que tenéis!
—¡Tened, señora! ¿No oís la señal del conde? ¡No habéis oído una corneta?
—Imposible; llevan solo tres días y fueron para cuatro.
—No importa; no he podido equivocarme; no, no me he equivocado; ¿oís las pesadas cadenas del puente?
—¡Cielos! No le esperaba. ¡Ah! estoy demasiado sencilla; Dios sabe si no será perdido el trabajo que emplee en adornarme.
—¿Qué decís?
—Sí; llama a mis dueñas.
Acercáronse dos dueñas de las que en la extremidad de la sala bordaban a la indicación que Elvira les hizo levantándose y prosiguió la condesa:
—Arreglad mis cabellos, pasadme un vestido con el cual pueda recibir dignamente a mi esposo; probablemente nos dará lugar; nunca que viene de fuera deja de dirigirse primero a la cámara del rey para informarle de su llegada. Jamás me parecerá bastante todo el cuidado que puedo tener en engalanarme y aparecer a sus ojos armada de las únicas ventajas que nuestro sexo nos concede. Este mismo cuidado le probará el aprecio que hago de su amor; acaso vuelva en sí algún día avergonzado de su conducta, y acaso no se frustren estas esperanzas que ahora te parecen infundadas.
Llegaron dos doncellas que en el menor espacio de tiempo posible recogieron sus hermosos cabellos sobre su frente y los prendieron con una rica diadema de esmeraldas, sustituyendo asimismo al sencillo vestido que la cubría otro lujosamente recamado de plata.
—Llegad, Guiomar —dijo a una de sus sirvientes doña María de Albornoz—, llegad hasta el alabardero de la cámara del rey y ved de inquirir si es efectivamente don Enrique de Villena el caballero que acaba de entrar en el alcázar, como tengo sobrados motivos para sospecharlo.
Inclinó Guiomar la cabeza y salió a obedecer la orden que se le acababa de dar.
—¿Puedes comprender, Elvira, la causa que me vuelve a mi esposo un día antes de lo que esperaba? ¿Acaso habrá amenazado su vida algún riesgo inesperado?
—No lo temas, señora. En el día y en este punto de Castilla ningún miedo puede inspirarnos ni el moro granadino ni el portugués, y por parte de los demás grandes, don Enrique está bien en la actualidad con todos. Acaso el rey le habrá enviado a buscar; algún asunto de Estado podrá reclamar su presencia.
—Dices bien; me ocurre que la llegada del caballero que a todo correr entró esta mañana en el alcázar pudiera tener algo de común con esta sorpresa…
—¿Qué motivos tienes, señora, para presumir?…
—Motivos…, ninguno…; pero mi corazón me engaña rara vez; y aun si he de creer a sus pensamientos, nada bueno me anuncia este suceso.
—¿Pero sabes, señora, quién fuese el caballero?
—Hanme dicho solo que venía con su escudero de Calatrava.
—¿De Calatrava? ¿Y no sabes más?…
—Dicen que es un caballero que viene todo de negro…
—¿De negro?
—Quien me ha dado estos detalles ha dicho que no sabía más del particular; pero paréceme, Elvira, que te ha suspendido esta escasa noticia que apenas basta para fijar mis ideas. ¿Conoces algún caballero de esas señas?…
—No, señora… son tan pocas las que me das…
—Estás, sin embargo, inmutada…
—Guiomar está aquí ya —interrumpió Elvira, como aprovechando esta ocasión que la libraba de tener que dar una explicación acerca de este reparo de la condesa—: ella nos dará cuenta de…
—Guiomar —dijo levantándose doña María de Albornoz—, Guiomar, ¿es mi esposo quien ha llegado?
—Sí, señora, es don Enrique de Villena.
—Elvira, nuestros esposos.
—No, señora, viene solo con su juglar y con el escudero del caballero del negro penacho, que llegó esta mañana al alcázar.
—Mi corazón me decía que tenía algo de común un suceso con el otro… ¿Y por qué tarda en llegar a los brazos de su esposa, Guiomar?
—Señora, no puedo satisfacer a tu pregunta: ni yo he visto a tu señor ni le han visto en la cámara del rey todavía.
—¿No?
—Parece que se ha dirigido en cuanto ha llegado a preguntar por la habitación del caballero recién venido de Calatrava.
—¡Qué confusión en mis ideas! Despejad vosotras, siento pasos de hombres; ellos son; Elvira, permanece tú sola a mi lado.
Oíanse, efectivamente, las pisadas aceleradas de varias personas, y se podía inferir que trataban andando cosas de más que de mediana importancia, porque se paraban de trecho en trecho; volvían a andar y volvían a pararse, hasta que se les oyó en el dintel mismo del gran salón. Las dueñas y doncellas salieron a la indicación de su ama, y solo la impaciente doña María y su distraída camarera quedaron dentro con los ojos clavados en la puerta que debía abrirse muy pronto para dar entrada al esperado esposo.
—Podéis retiraros —dijo al entrar don Enrique de Villena a dos personas de tres que le acompañaban, y saludándose unos a otros cortésmente, el conde con su juglar se presentó dentro del salón a la vista de su consorte anhelante.