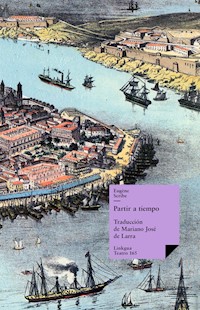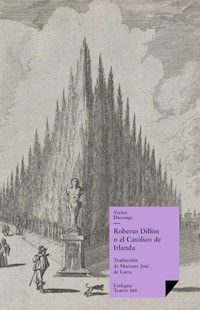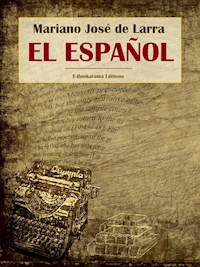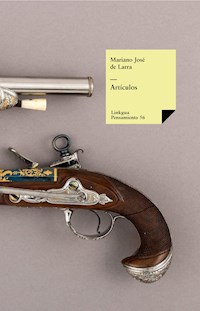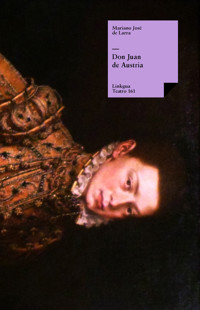Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Pensamiento
- Sprache: Spanisch
Ideario español, de Mariano José de Larra, es una descarnada disección de la España del siglo XIX, de los fallos de un mundo atrapado en el tradicionalismo, cuyas incipientes reformas no alcanzaban sus cimientos más profundos. Larra atacó las costumbres groseras de la España del siglo XIX en ("El castellano viejo"), la indolencia de los funcionarios ("Vuelva usted mañana") o los espectáculos tradicionales ("Los toros") e introdujo a veces rasgos de humor que no ocultaron su pesimismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mariano José de Larra
Ideario español
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Ideario español.
© 2024, Linkgua ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-1126-756-4.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-329-0.
ISBN rústica: 978-84-96290-08-2.
ISBN ebook: 978-84-9897-073-9.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 11
La vida 11
La España del siglo XIX 11
Ideario español 13
I. Crítica de costumbres y moral social 15
El público 15
Penuria intelectual de España 16
El señorito chulo 18
Todo el año es carnaval 19
Metafísica en el infortunio 27
Patriotismo mal entendido 28
Empleomanía 28
La delicia del dolce far niente burocrático 29
Vuelva usted mañana 31
Contra la acusación de extranjerismo 42
El mejor español 42
El joven a la moda 43
En este país... 44
La educación de antaño 45
La gravedad española 46
Ventaja de las cosas a medio hacer 47
Ansia de libertad y de alegría de vivir 50
La vida de Madrid 51
El positivismo del siglo 52
El hombre, animal social 54
Fuerza de la rutina 56
La pena de muerte 57
Aquellos tiempos... 57
Humorismos y filosofías acerca del duelo 59
Los calaveras 61
Modos de vivir que no dan de vivir 64
La democracia del trapo viejo 65
A un viajero inglés 66
El régimen penitenciario en España 67
La defensa social 68
La envidia en España 69
El estudiante de la época 70
Amor a la libertad 70
...El cuarto de hora de la mujer 71
La nochebuena. Delirio filosófico 71
II. Historia y psicología nacionales 81
España, palenque de ajenas disputas 81
Principio fatal en la psicología de los pueblos 84
Nobleza antigua y nobleza nueva 85
El clima y los hombres 86
Los facciosos, producción española 86
Las memorias como auxiliares del conocimiento histórico 88
La cultura monástica 91
Virtudes medievales 91
III. Crítica y sátira literarias 93
Casticismo 93
Pedantismo 93
Las dedicatorias 95
La gloria y el interés 95
Sátira de un poeta 96
La susceptibilidad literaria 97
Amor propio de los literatos 98
El literato insoportable 99
La gloria en España 100
Las mujeres y las novelas 101
La poesía y la crítica 102
Censura y reacción 103
El don de la palabra 104
Pérdida de la influencia literaria de España 105
El periodista 106
La magia de las palabras 108
El purismo 110
Las palabras definitivas 111
Decadencia literaria 112
La notoriedad literaria 113
Afición al álbum 113
El monólogo del escritor español 114
De la sátira y de los satíricos 115
Los escritores de costumbres 117
El costumbrismo como género 122
Imposibilidad del purismo en el periodismo moderno 124
La nueva literatura que alborea 125
La aristocracia del talento 127
Penuria de historiadores 127
El poder de las palabras en política 128
Presagios del realismo y examen de la generación precedente 130
El día de difuntos de 1836. Fígaro, en el cementerio 131
IV. Religión 139
Sentimentalismo católico 139
Dios y el diablo 139
Religión y justicia 140
Liberalismo y catolicismo 140
Religión y libertad 141
Humorismo sobre la resignación cristiana 142
V. Política 145
Independencia política 145
El salvador 145
Francia, país ideal por su régimen político 146
El siglo del cuasi. Pesadilla política 146
Soberanía popular 150
El régimen representativo 151
Los trastornos políticos 151
Chanzas sobre el gobierno 152
El ministerial 153
La cuestión transparente 155
Ideología conservadora 157
Ventajas de la censura 158
La ley, sobre todo la ley... 159
Modos de esquivar la censura oficial 161
Diatriba contra la censura 162
El ídolo policíaco 163
Periódico nuevo 165
Secciones de un periódico 166
La revolución pacífica 168
Lamentos de un patriota 169
Las ventajas de ser liberal 170
El peligro para el pueblo español 171
Palabrería en política 173
Ironías sobre la república 173
La felicidad de España 174
VI. Crítica de teatros 177
El derecho de propiedad 177
Desaliento de los autores 178
Desprecio a la propiedad intelectual 179
Por florecimiento del teatro 179
Yo quiero ser cómico 180
Amplio horizonte que abarca el teatro 187
Falta de comedias 188
Imposibilidad de la crítica teatral sincera 189
Atrasos del teatro 190
La vida teatral 192
Novela y teatro 194
El baile nacional y la Cuaresma 194
Las comedias y los cómicos 195
De las traducciones en el teatro 195
El «vaudeville» 197
Los «horrores» del teatro moderno 200
La moderna dramaturgia francesa 201
El teatro caduca... 204
Personajes de teatro 205
Defensa de los caracteres del romanticismo 207
La sociedad española ante las nuevas ideas 207
Las tres Españas y el influjo pernicioso del romanticismo 208
Libros a la carta 211
Brevísima presentación
La vida
Mariano José de Larra (Madrid, 1809-Madrid, 1837), España.
Hijo de un médico del ejército francés, en 1813 tuvo que huir con su familia a ese país tras la retirada de las fuerzas bonapartistas expulsadas de la península. Como dato sorprendente cabe decir que a su regreso a España apenas hablaba castellano.
Estudió en el colegio de los escolapios de Madrid, después con los jesuitas y más tarde derecho en Valladolid. Siendo muy joven se enamoró de una amante de su padre y este incidente marcó trágicamente su vida. En 1829 se casó con Josefa Wetoret. La unión resultó también un fracaso.
Las relaciones adúlteras que mantuvo con Dolores Armijo se reflejan en el drama Macías (1834) y en la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente (1834), inspiradas en la leyenda de un trovador medieval ejecutado por el marido de su amante. Trabajó, además, en los periódicos El Español, El Redactor General y El Mundo, y se interesó por la política.
Aunque fue diputado, no ocupó su escaño debido a la disolución de las Cortes. Larra se suicidó el 13 de febrero de 1837, tras un encuentro con su amante Dolores Armijo.
La España del siglo XIX
Este libro es una descarnada disección de la España del siglo XIX, de los fallos de un mundo atrapado en el tradicionalismo, cuyas incipientes reformas no alcanzaban sus cimientos más profundos.
Esa voz público que todos traen en boca, siempre en apoyo de sus opiniones, ese comodín de todos los partidos, de todos los pareceres, ¿es una palabra vacía de sentido o es un ente real y efectivo? Según lo mucho que se habla de él, según el papelón que hace en el mundo, según los epítetos que se le prodigan y las consideraciones que se le guardan, parece que debe de ser alguien. El público es ilustrado, el público es imparcial, el público es respetable; no hay duda, pues, que existe el público. En este supuesto, ¿quién es el público y dónde se le encuentra?
Larra atacó las costumbres groseras de la España del siglo XIX en «El castellano viejo», la indolencia de los funcionarios en «Vuelva usted mañana» o los espectáculos tradicionales en «Los toros» con un tono en ocasiones pesimista.
Ideario español
I. Crítica de costumbres y moral social
El público
Esa voz público que todos traen en boca, siempre en apoyo de sus opiniones, ese comodín de todos los partidos, de todos los pareceres, ¿es una palabra vacía de sentido o es un ente real y efectivo? Según lo mucho que se habla de él, según el papelón que hace en el mundo, según los epítetos que se le prodigan y las consideraciones que se le guardan, parece que debe de ser alguien. El público es ilustrado, el público es imparcial, el público es respetable; no hay duda, pues, que existe el público. En este supuesto, ¿quién es el público y dónde se le encuentra?...
...De mis observaciones concluyo: en primer lugar, que el público es el pretexto, el tapador de los fines particulares de cada uno. El escritor dice que emborrona papel y saca dinero al público por su bien y lleno de respeto hacia él. El médico cobra sus curas equivocadas y el abogado sus pleitos perdidos por el bien del público. El juez sentencia equivocadamente al inocente por el bien del público. El sastre, el librero, el impresor cortan, imprimen y roban por el mismo motivo; y, en fin, hasta el... Pero ¿a qué me canso? Yo mismo habré de confesar que escribo para el público, so pena de tener que confesar que escribo para mí.
Y en segundo lugar, concluyo: que no existe un público único, invariable, juez imparcial, como se pretende; que cada clase de la sociedad tiene su público particular, de cuyos rasgos y caracteres diversos y aun heterogéneos se compone la fisonomía monstruosa del que llamamos público; que éste es caprichoso y casi siempre tan injusto y parcial como la mayor parte de los hombres que le componen; que es intolerable al mismo tiempo que sufrido, y rutinario al mismo tiempo que novelero, aunque parezcan dos paradojas; que prefiere sin razón y se decide sin motivo fundado; que se deja llevar de impresiones pasajeras; que ama con idolatría sin porqué y aborrece de muerte sin causa; que es maligno y mal pensado y se recrea con la mordacidad; que por lo regular siente en masa y reunido de una manera muy distinta que cada uno de sus individuos en particular; que suele ser su favorita la medianía intrigante y charlatana, y el objeto de su olvido o de su desprecio el mérito modesto; que olvida con facilidad e ingratitud los servicios más importantes y premia con usura a quien le lisonjea y le engaña; y, por último, que con gran sinrazón queremos confundirle con la posteridad, que casi siempre revoca sus fallos interesados. (I-3 y 6)
Penuria intelectual de España
Del no estudiar nace el no saber, y del no saber es secuela indispensable ese hastío y ese tedio que a los libros tenemos, que tanto redunda en honra y provecho, y, sobre todo, en descanso de la patria...
...¡Qué de ventajas llevamos en esto a los demás! Muérense miserables aquí los autores malos, y digo malos, porque buenos no los hay; y lo que es mejor, lo mismo se han muerto los buenos cuando los ha habido, y volverán a morirse cuando los vuelva a haber; ni aquí se enriquecen los ingenios pobres con la lectura de los discretos ricos, ni tienen aquí más vanidad fundada que la que siempre traen en el estómago; pues por no hacerlos orgullosos, nadie los alaba ni les da que comer. ¡Oh, idea cristiana! Ni aquí prospera nadie con las letras, ni se cruzan los libros y periódicos en continua batalla; aquí las comedias buenas no se representan sino muy de tarde en tarde, sin otra razón que porque no las hay a menudo, y las malas ni se silban ni se pagan por miedo de que se lleguen a hacer buenas todos los días. Aquí somos tan bien criados, y tanto gustamos de ejercer la hospitalidad que vaciamos el oro de nuestros bolsillos para los extranjeros. ¡Oh, desinterés! Aquí se trata mal a los actores medianos y peor a los mejores por no ensoberbecerlos. ¡Oh, deseo de humildad!... No se les da siquiera precio por no ahitarlos. ¡Oh, caridad! Y a la par se exige de ellos que sean buenos. ¡Oh, indulgencia! No es aquí, en fin, profesión el escribir ni afición el leer; ambas cosas son pasatiempo de gente vaga y mal entretenida: que no puede ser hombre de provecho quien no es, por lo menos, tonto y mayorazgo.
¡Oh, tiempo y edad venturosa! No paséis nunca ni tengan nunca las letras más amparo, ni se hagan jamás comedias, ni se impriman papeles, ni libros se publiquen, ni lea nadie, ni escriba desde que salga de la escuela. Que si me dices, lector, que se escribe y se lee, que los muchos carteles que por todas partes ves, direte que me saques tres libros buenos del país y del día, y de lo demás no hagas caso, que no es más ni mejor el agua de una cascada por mucho estruendo que meta, ni eso es otra cosa que el espantoso ruido de los famosos batanes del hidalgo manchego; después de visto, un poco de agua sucia; ni escribe, en fin, todavía, quien solo escribe palotes. Así que, cuando la anterior proposición senté, no quise decir que no se escribiera, sino que ni se escribía bien, ni que no fuese el de emborronar papel el pecado del día, pecado que no quiera Dios perdonarlo nunca, ni quiero yo negar la triste verdad de que no hay día que algún libro malo no se publique, antes lo confieso, y de ello y de ellos me pesa y tengo verdadero dolor como si los compusiera yo. (I-12 y 13)
El señorito chulo
He aquí un mancebo que ha recibido una educación de las más escogidas que en este nuestro siglo se suelen dar; es decir esto que sabe leer, aunque no en todos los libros, y escribir, si bien no cosas dignas de ser leídas; contar no es cosa mayor, porque descuida el cuento de sus cuentas en los acreedores, que mejor que él se las saben llevar; baila como discípulo de Velucci; canta lo que basta para hacerse rogar y no estar nunca en voz; monta a caballo como un centauro y da gozo ver con qué soltura y desembarazo atropella por esas calles de Madrid a sus amigos y conocidos; de ciencias y artes ignora lo suficiente para poder hablar de todo con maestría. En materia de bella literatura y de teatro, no se hable, porque está abonado, y si no entiende la comedia, para eso la paga, y aun la suele silbar; de este modo da a entender que ha visto cosas mejores en otros países, porque ha viajado por el extranjero a fuer de bien criado. Habla un poco de francés y de italiano siempre que había de hablar español y español no lo habla, sino lo maltrata; a eso dice que la lengua española es la suya, y que puede hacer con ella lo que más le viniere en voluntad. Por supuesto, que no cree en Dios, porque quiere pasar por hombre de luces; pero, en cambio, cree en chalanes y en mozas, en amigos y en rufianes. Se me olvidaba. No hablemos de su pundonor, porque éste es tal, que por la menor bagatela, sobre si lo miraron o sobre si no lo miraron, pone una estocada en el corazón de su mejor amigo con la más singular gracia y desenvoltura que en esgrimidor alguno se ha conocido.
Con esta exquisita crianza, pues, y vestirse de vez en cuando de majo, traje que lleva consigo el ¿qué se me da a mí? y el ¡aquí estoy yo!... ya se deja conocer que es uno de los gerifaltes que más lugar ocupan en la corte, y que constituye uno de los adornos de la sociedad de buen tono de esta capital de qué sé yo cuántos mundos. (I-15)
Todo el año es carnaval
—¡Vamos a las máscaras!, bachiller —me gritó.
—¿A las máscaras?
—No hay remedio; tengo un coche a la puerta, ¡a las máscaras! Iremos a algunas casas particulares, y concluiremos la noche en uno de los grandes bailes de suscripción.
—Que te diviertas: yo me voy a acostar.
—¡Qué despropósito! No lo imagines; precisamente te traigo un dominó negro y una careta.
—¡Adiós! Hasta mañana. ¿Adónde vas? Mira, mi querido Munguía, tengo interés en que vengas conmigo; sin ti no voy, y perderé la mejor ocasión del mundo...
—¿De veras?
—Te lo juro.
—En ese caso, vamos. ¡Paciencia! Te acompañaré.
De mala gana entré dentro de un amplio ropaje, bajé la escalera, y me dejé arrastrar al compás de las exclamaciones de mi amigo, que no cesaba de gritarme: «¡Cómo nos vamos a divertir! ¡Qué noche tan deliciosa hemos de pasar!».
Era el coche de alquilón; a ratos parecía que andábamos tanto atrás como adelante, a modo de quien pisa nieve; a ratos que estábamos columpiándonos en un mismo sitio; llegó por fin a ser tan completa la ilusión, que temoroso yo de alguna pesada burla de carnaval, parecida al viaje de don Quijote y Sancho en el Clavileño, abrí la ventanilla más de una vez, deseoso de investigar si después de media hora de viaje estaríamos todavía a la puerta de mi casa, o si habríamos pasado ya la línea, como en la aventura de la barca del Ebro.
Ello parecerá increíble, pero llegamos, quedándome yo, sin embargo, en la duda de si habría andado el coche hacia la casa o la casa hacia el coche; subimos la escalera, verdadera imagen de la primera confusión de los elementos: un Edipo, sacando el reloj y viendo la hora que era; una vestal, atándose una liga elástica y dejando a su criado los chanclos y el capote escocés para la salida; un romano coetáneo de Catón dando órdenes a su cochero para encontrar su landó dos horas después; un indio no conquistado todavía por Colón, con su papeleta impresa en la mano y bajando de un birlocho; un Óscar acabando de fumar un cigarrillo de papel para entrar en el baile; un moro santiguándose asombrado al ver el gentío; cien dominós, en fin, subiendo todos los escalones sin que se sospechara que hubiese dentro quien los moviese, y tapándose todos las caras, sin saber los más para qué, y muchos sin ser conocidos de nadie.
Después de un molesto reconocimiento del billete y del sello y la rúbrica y la contraseña, entramos en una salita que no tenía más defecto que estar las paredes demasiado cerca unas de otras; pero ello es más preciso tener máscaras que sala donde colocarlas. Algún ciego alquilado para toda la noche, como la araña y la alfombra, y para descansarle un piano, tan piano que nadie lo consiguió oír jamás, eran la música del baile, donde nadie bailó. Poníanse, sí, de vez en cuando a modo de parejas la mitad de los concurrentes, y dábanse con la mayor intención de ánimo sendos encontrones a derecha e izquierda, y aquello era el bailar, si se nos permite esta expresión.
Mi amigo no encontró lo que buscaba, y según yo llegué a presumir, consistió en que no buscaba nada, que es precisamente lo mismo que a otros muchos les acontece. Algunas madres, sí, buscaban a sus hijas, y algunos maridos a sus mujeres; pero ni una sola hija buscaba a su madre, ni una sola mujer a su marido.
—Acaso —decían—, se habrán quedado dormidas entre la confusión en alguna otra pieza...
—Es posible —decía yo para mí— pero no es probable.
Una máscara vino disparada hacia mí.
—¿Eres tú? —me preguntó misteriosamente.
—Yo soy —le respondí—, seguro de no mentir.
—Conocí el dominó; pero esta noche es imposible: Paquita está ahí, mas el marido se ha empeñado en venir; no sabemos por dónde diantres ha encontrado billetes.
—¡Lástima grande!
—¡Mira tú qué ocasión! Te hemos visto, y no atreviéndose a hablarte ella misma, me envía para decirte que mañana sin falta os veréis en la Sartén... Dominó encarnado y lazos blancos.
—Bien.
—¿Estás?
—No faltaré.
—¿Y tu mujer, hombre? —le decía a un ente rarísimo que se había vestido todo de cuernecitos de abundancia, un dominó negro que llevaba otro igual del brazo.
—Durmiendo estará ahora; por más que he hecho, no he podido decidirla a que venga; no hay otra más enemiga de diversiones.
—Así descansas tú en su virtud: ¿piensas estar aquí toda la noche?
—No, hasta las cuatro.
—Haces bien.
En esto se había alejado el de los cuernecillos, y entreoí estas palabras:
—Nada ha sospechado.
—¿Cómo era posible? Si salí una hora después que él...
—¿A las cuatro ha dicho?
—Sí.
—Tenemos tiempo. ¿Estás segura de la criada?
—No hay cuidado alguno, porque...
Una oleada cortó el hilo de mi curiosidad; las demás palabras del diálogo se confundieron con las repetidas voces de: ¿Me conoces? Te conozco, etc., etc.
¿Pues no parecía estrella mía haber traído esta noche un dominó igual al de todos los amantes, más feliz por cierto que Quevedo, que se parecía de noche a cuantos esperaban para pegarles?
—¡Chis! ¡Chis! Por fin te encontré —me dijo otra máscara esbelta asiéndome del brazo, y con su voz tierna y agitada por la esperanza satisfecha—. ¿Hace mucho que me buscabas?
—No por cierto, porque no esperaba encontrarte.
—¡Ay! ¡Cuánto me has hecho pasar desde antes de anoche! No he visto hombre más torpe; yo tuve que comprenderlo todo; y la fortuna fue haber convenido antes en no darnos nuestros nombres, ni aun por escrito. Si no... —¿Pues qué hubo?
—¿Qué había de haber? El que venía conmigo era Carlos mismo.
—¿Qué dices?
—Al ver que me alargabas el papel, tuve que hacerme la desentendida y dejarlo caer, pero él lo vio y lo cogió. ¡Qué angustias!
—¿Y cómo saliste del paso?
—Al momento me ocurrió una idea. ¿Qué papel es ése? —le dije—. Vamos a verle; será de algún enamorado —se lo arrebato, veo que empieza querida Anita; cuando no vi mi nombre, respiré; empecé a echarlo a broma—. ¿Quién será el desesperado? —le decía riéndome a carcajadas.
—Veamos —y él mismo leyó el billete—: donde me decías que esta noche nos veríamos aquí, si podía venir sola. ¡Si vieras cómo se reía!
—¡Cierto que fue gracioso!
—Sí, pero, por Dios, don Juan, de éstas, pocas.
Acompañé largo rato a mi amante desconocida, siguiendo la broma lo mejor que pude... El lector comprenderá fácilmente que bendije las máscaras, y sobre todo el talismán de mi impagable dominó.
Salimos por fin de aquella casa, y no pude menos de soltar la carcajada al oír a una máscara que a mi lado bajaba:
—¡Pesia a mí! —le decía a otro—; no ha venido; toda la noche he seguido a otra creyendo que era ella, hasta que se ha quitado la careta. ¡La vieja más fea de Madrid! No ha venido; en mi vida pasé rato más amargo. ¿Quién sabe si el papel de la otra noche lo habrá echado todo a perder? Si don Carlos lo cogió...
—Hombre, no tengas cuidado.
—¡Paciencia! Mañana será otro día. Yo con ese temor me he guardado muy bien de traer el dominó cuyas señas le daba en la carta.
—Hiciste muy bien.
—Perfectísimamente —repetí yo para mí, y salimos riendo de los azares de la vida.
Bajamos atropellando un rimero de criados y capas tendidas aquí y allí por la escalera. La noche no dejó de tener tampoco algún contratiempo para mí. Yo me había llevado la querida de otro; en justa compensación otro se había llevado mi capa, que debía parecerse a la suya, como se parecía mi dominó al del desventurado querido. «Ya estás vengado —exclamé—, oh, burlado mancebo.» Felizmente yo, al entregarla en la puerta, había tenido la previsión de despedirme de ella tiernamente para toda mi vida. ¡Oh, previsión oportuna! Ciertamente que no nos volveremos a encontrar mi capa y yo en este mundo perecedero; había salido ya de la casa, había andado largo trecho, y aun volvía la cabeza de rato en rato hacia sus altas paredes, como Héctor al dejar a su Andrómaca, diciendo para mí: «Allí quedó, allí la dejé, allí la vi por última vez».
—Mira —me dijo mi extraño cicerone—. ¿Qué ves en esa casa? Un joven de sesenta años disponiéndose a asistir a una suaré; pantorrillas postizas, porque va de calzón; un frac diplomático; todas las maneras afectadas de un seductor de veinte años; una persuasión, sobre todo, indestructible de que su figura hace conquistas todavía...
—¿Y allí?
—Una mujer de cincuenta años.
—Obsérvala; se tiñe los blancos cabellos.
—¿Qué es aquello?
—Una caja de dientes, a la izquierda una pastilla de olor; a la derecha un polisón.
—¡Cómo se ciñe el corsé!; va a exhalar el último aliento. Repara su gesticulación de coqueta.
—¡Ente execrable! ¡Horrible desnudez!
—Más de una ha deslumbrado tus ojos en algún sarao que debieras haber visto en ese estado para ahorrarte algunas locuras.
—¿Quién es aquel de más allá?
—Un hombre que pasa entre vosotros los hombres por sensato; todos le consultan: es un célebre abogado; la librería que tiene al lado es el disfraz con que os engaña. Acaba de asegurar a un litigante con sus libros en la mano que su pleito es imperdible; el litigante ha salido; mira cómo cierra los libros en cuanto salió, como tú arrojarás la careta en llegando a tu casa. ¿Ves su sonrisa maligna? Parece decir: «Venid aquí, necios; dadme vuestro oro; yo os daré papeles, yo os haré frases. Mañana seré juez; seré el intérprete de Temis». ¿No te parece ver al loco de Cervantes, que se creía Neptuno?
«Observa más abajo: un moribundo; ¿oyes cómo se arrepiente de sus pecados? Si vuelve a la vida, tornará a las andadas. A su cabecera tiene a un hombre bien vestido, un bastón en una mano, una receta en la otra: O la tomas, o te pego. Aquí tienes la salud —parece decirle—, yo sano los males, yo los conozco; observa con qué seriedad lo dice; parece que cree él mismo; parece perdonarle la vida que se le escapa ya al infeliz. No hay cuidado, sale diciendo; ya sube en su bombé; ¿oyes el chasquido del látigo?
—Sí.
—Pues oye también el último ay del moribundo, que va a la eternidad, mientras que el doctor corre a embromar a otro con su disfraz de sabio.
—Ven a ese otro barrio.
—¿Qué es eso?
—Un duelo. ¿Ves esas caras tan compungidas?
—Sí.
—Míralas con este anteojo.
—¡Cielos! La alegría rebosa dentro, y cuenta los días que el decoro le podrá impedir salir al exterior.
—Mira una boda; con qué buena fe se prometen los novios eterna constancia y felicidad.
...
—¿Quién es aquél?
—Un militar; observa cómo se paga de aquel oro que adorna su casaca. ¡Qué de trapitos de colores se cuelga de los ojales! ¡Qué vano se presenta! Yo sé ganar batallas, parece que va diciendo.
—¿Y no es cierto? Ha ganado la de * * *.
—¡Insensato! Esa no la ganó él, sino que la perdió el enemigo.
—Pero... No es lo mismo.
—¿Y la otra de * * *?
—¡La casualidad!... Se está vistiendo de grande uniforme; es decir, disfrazando; con ese disfraz todos le dan V. E.; él y los que así le ven creen que ya no es un hombre como todos.
...
—Ya lo ves; en todas partes hay máscaras todo el año; aquel mismo amigo que te quiere hacer creer que lo es, la esposa que dice que te ama, la querida que te repite que te adora, ¿no te están embromando toda la vida? ¿A qué, pues, esa prisa de buscar billetes? Sal a la calle y verás las máscaras de balde. Solo te quiero enseñar, antes de volverte a llevar donde te he encontrado —concluyó Asmodeo—, una casa donde dicen especialmente que no las hay este año. Quiero desencantarte.
Al decir esto pasábamos por el teatro.
—Mira allí —me dijo—, a un autor de comedia. Dice que es un gran poeta. Está persuadido de que ha escrito los sentimientos de Orestes y de Nerón y de Otelo... ¡Infeliz! ¿Pero qué mucho? Un inmenso concurso se lo cree también. ¡Ya se ve!, ni unos ni otros han conocido a aquellos señores. Repara, y ríete a tu salvo. ¿Ves aquellos grandes palos pintados, aquellos lienzos corredizos? Dicen que aquello es el campo, y casas, y habitaciones, ¡y qué más sé yo! ¿Ves aquél que sale ahora? Aquél dice que es el grande sacerdote de los griegos, y aquel otro Edipo; ¿los conoces tú?
—Sí; por más señas, que esta mañana los vi en misa.
—Pues, míralos; ahora se desnudan, y el gran sacerdote, y Edipo, y Jocasta, y el pueblo tebano entero, se van a cenar sin más acompañamiento, y dejándose a su patria entre bastidores, algún carnero verde, o si quieres un excelente beefsteak hecho en casa de Genyelis. ¿Quieres oir a Semíramis?
—¿Estás loco, Asmodeo? ¿A Semíramis?
—Sí; mírala; es una excelente conocedora de la música de Rossini. ¿Oíste qué bien cantó aquel adagio? Pues es la viuda de Nino; ya expira; a imitación del cisne, canta y muere.
Al llegar aquí estábamos ya en el baile de máscaras; sentí un golpe ligero en una de mis mejillas. «¡Asmodeo!», grité. Profunda oscuridad; silencio de nuevo en torno mío. «¡Asmodeo!», quise gritar de nuevo; despiértame, empero, el esfuerzo. Llena aún mi fantasía de mi nocturno viaje, abro los ojos, y todos los trajes apiñados, todos los países me rodean en breve espacio; un chino, un marinero, un abate, un indio, un ruso, un griego, un romano, un escocés... ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Ha sonado ya la trompeta final! ¿Se han congregado ya los hombres de todas épocas y de todas las zonas de la tierra a la voz del Omnipotente, en el valle de Josafat?... Poco a poco vuelvo en mí, y asustando a un turco y una monja, entre quienes estoy, exclamo con toda la filosofía de un hombre que no ha cenado, e imitando las expresiones de Asmodeo, que aun suenan en mis oídos: El mundo todo es máscaras: todo el año es carnaval. (I-60, 61 y 62)
Metafísica en el infortunio
Nunca está el hombre más filósofo que en sus malos ratos; el que no tiene fortuna se encasqueta su filosofía, como un falto de pelo su bisoñé; la filosofía es, efectivamente, para el desdichado lo que la peluca para el calvo; de ambas maneras se les figura a entrambos que ocultan a los ojos de los demás la inmensa laguna que dejó en ellos por llenar la naturaleza madrastra. (I-60)
Patriotismo mal entendido
Hay patriota que daría todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño; de paso que defiende que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón, defiende que no hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla; a trueque de defender que el cielo de Madrid es purísimo, defenderá que nuestras manolas son las más encantadoras de las mujeres; es un hombre, en fin, que vive de exclusivas, a quien le sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, que se muere por las jorobas solo porque tuvo un querido que llevaba una excrecencia bastante visible sobre entrambos omoplatos. (I-36)
Empleomanía
Los que quieren bien a su patria han de empezar por apartar el pensamiento de los empleos y quemar todos los memoriales hechos y por hacer; si el gobierno necesita hombres, hombres buscará, pues ya sabe dónde están y bien conocidos son; al que no le busquen, que no se haga buscar él, sino que hinque el codo y se aplique. Si hay un país en que puede un hombre hacerse un bienestar por cualquier ramo de artes y ciencias, es éste, y donde hay de ellos tantas clases. Pero si esperan a llamar buen gobierno a aquel que a cada vecino le dé 24.000 reales de renta por su manifiesta adhesión, nunca le habrá para este país, porque el que más y el que menos somos adictos y muy adictos a tomar la paga el último día del mes y aunque sea el primero del siguiente. Agréguese a esto que el seguir en el carril, de hasta ahora, es desnudar a un santo para vestir a otro, y santo por santo, voto a bríos que bien se está quien se está vestido. Sí, señor; aquí no tendremos un principio de esperanza sino cuando conozcan todos la necesidad de no sacar más sangre de este cuerpo ya desangrado; cuando tengan mis compatriotas ideas moderadas, un plan uniforme, una marcha prudente, menos egoísmo, menos miedo, menos partidos y colores, menos pereza y holgazanería; cuando el cielo nos envíe luz para ver y aplicación para trabajar; cuando tengamos, en fin, el verdadero deseo de ser felices, que mucho lleva adelantado para serlo quien de veras lo desea, porque el cielo es tan bueno que querrá probablemente todo lo que nosotros de veras queramos. (I-50)
La delicia del dolce far niente burocrático
No hay como tener oficina y sueldo, que corre siempre ni más ni menos que el río. Se pone uno malo o no se pone; no va a la oficina y corre la paga; lee uno allí de balde y al brasero los periódicos, y un cigarrillo tras otro se llega la hora de salir poco después de entrar. Si hay en casa un chico de ocho años, se le hace meter la cabeza, aunque no quiera ni sepa todavía la doctrina cristiana, y hételo meritorio. ¿No sirve uno para el caso o tiene un enemigo y le quitan de enmedio? Siempre queda un sueldecillo decente, si no por lo que trabaja ahora, por lo que ha dejado de trabajar antes. Aunque estas razones, capaces de mover un carro, no me tuviesen harto aficionado de los destinos, solo el ser del país me haría gustar de esas pagas tan naturalmente como el pez gusta de vivir en el agua. Eso de estudiar para otras carreras, ni está en nuestra naturaleza ni lo consiente nuestro buen entendimiento, que no ha menester de semejantes ayudas para saber de todo.
Otras ventajillas de los empleos se pudieran citar; hay unos, por ejemplo, en que se manejan intereses y ha sobrantes... Da uno cuentas, o no las da, o las da a su modo. No es que a mí esto me parezca mal; no, señor. A quien Dios se la dio, san Pedro se la bendiga. Algunos te dicen a eso que no tiene gracia que a cada mano por donde pasan aquellos ríos, se le pegue siempre algo. A eso pregunto yo si es posible que llegue el caso de que no se le pegue nunca a nadie. Ello es que hay cosas de suyo pegajosas, y si te arrimas mucho a un pellejo de miel, por fuerza te has de untar, sin que esto sea en ninguna manera culpa tuya, sino de la miel, que de suyo unta.
Otros empleíllos hay como el que tenía un amigo de mi padre, contaba este tal 20.000 reales de sueldo, y 40.000 más que calculaba él de manos puercas; pero también recaía en un señor excelente que lo sabía emplear. El año que menos, podía decir por Navidades que había venido a dar al cabo de los doce meses sobre unos 500 reales en varias partidas de a medio duro y tal, a doncellas desacomodadas y otras pobres gentes por ese estilo, porque eso sí, era muy caritativo, y daba limosnas... ¡Uf! De esta manera, ¿qué importa que haya algo de manos puercas? Se da a Dios lo que se quita a los hombres, si es que es quitar aprovecharse de aquellos gajecillos inocentes que se vienen ellos solos rodados. Si saliera uno a saltearlo a un camino a los pasajeros, vaya; pero cuando se trata de cogerlo en la misma oficina, con toda la comodidad del mundo, y sin el menor percance... Supongo, v. gr., que tienes un negociado, y que del negociado, sale un negocio; que sirvas a un amigo por el gusto de servirle no más; esto me parece muy puesto en razón; cualquiera haría otro tanto. Este amigo, que debe su fortuna a un triste informe tuyo, es muy regular, si es agradecido, que te deslice en la mano la finecilla de unas oncejas... No, sino, ándate en escrúpulos, y no las tomes; otro las tomará, y lo peor de todo, se picará el amigo, y con razón. Luego si él es el dueño de su dinero, ¿por qué ha de mirar nadie con malos ojos que se lo dé a quien le viniere a las mientes, o lo tire por la ventana? Sobre que el agradecimiento es una gran virtud, y que es una grandísima grosería desairar a un hombre de bien, que... Vamos... bueno estaría el mundo si desapareciesen de él las virtudes, si no hubiera empleados serviciales, ni corazones agradecidos. (I-49 y 50)
Vuelva usted mañana
Gran persona debió ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza; nosotros no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia, y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano.
Esas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que, en buena o mala parte, han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica, de estos que, o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante: en el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina; en el segundo vienen temblando por esos caminos, y preguntan si son los ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino, comunes a todos los países.