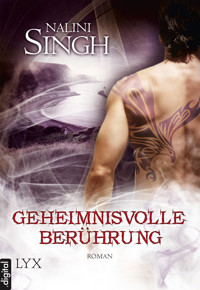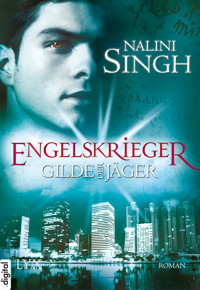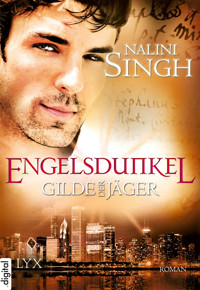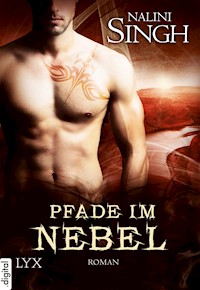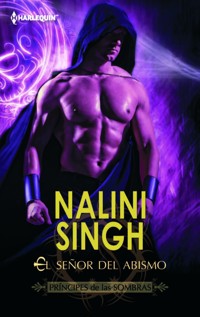
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Érase una vez... un Mago Sangriento que conquistó el reino de Elden. La reina, para salvar a sus hijos, los envió lejos y el rey les inculcó el deseo de venganza. Un reloj mágico es lo único que conecta a los cuatro príncipes… y el tiempo se acaba… Micah es el oscuro señor que condena almas al Abismo para toda la eternidad y, como tal, es un monstruo temible envuelto en una impenetrable armadura negra. No sabe que es el último heredero de Elden y la última esperanza de ese reino. Solo lo sabe una mujer… la hija de su enemigo. Liliana no se parece en nada a su padre, el Mago Sangriento, que lanzó una maldición sobre Micah. Ella ve más allá de su armadura, ve al príncipe que habita en su interior. Un príncipe cuyas caricias pecaminosas anhela…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Nalini Singh. Todos los derechos reservados.
EL SEÑOR DEL ABISMO, Nº 80 - agosto 2012
Título original: Lord of the Abyss
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0723-5
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
A mis compañeros de aventuras en Elden
Prólogo
Cuando tomé la pluma y la tinta que son las herramientas del cronista real, hice el juramento de dejar constancia solo de la verdad.
Ahora me duelen los huesos al saber que desearía poder borrar la verdad que debo escribir. Pero no es posible. Sé que ahora nadie leerá estos archivos, pero aun así hay que escribir la historia. Hay que conocer el pasado. Y por lo tanto debo empezar.
El Mago Sangriento ambicionó durante muchos años el reino de Elden, una tierra orgullosa y antigua repleta de riquezas y poder, en la que el buen rey Aelfric y su sabia reina Alvina gobernaban sobre unos súbditos de larga vida. Aunque fuertes como gobernantes, no eran brutales y el pueblo de Elden florecía bajo su guía.
Y sus hijos también.
Nicolai, el primogénito y, según algunos, el de corazón más oscuro.
Dayn, el segundo y poseedor de unos ojos que lo veían todo.
Breena, gentil y animosa y muy querida por sus padres y hermanos.
Y Micah, el más joven, de corazón inocente. Nacido mucho después que sus hermanos, solo tenía cinco años cuando las sombras más negras cubrieron Elden, durante la noche siguiente al día de su cumpleaños. Las canciones y bailes de esa celebración hacía tiempo que habían callado y el castillo estaba oscurecido y dormido cuando el Mago Sangriento apareció en las puertas, acompañado por monstruos como nunca se habían visto en toda la esfera de los reinos.
Quizá en otro tiempo habían sido arañas, pero ahora eran criaturas horrorosas con cuchillas afiladas en las patas peludas, ojos rojos y apetito de carne humana. Iban acompañados de hombres convertidos en voluminosas bestias, con puños como mazas de acero e insectos minúsculos que escarbaban en la tierra y la convertían en veneno.
El Mago Sangriento tenía las manos empapadas de la fuerza vital de aquellos a los que había asesinado y su poder era inmenso y maligno. Parecía que nada podría derrotarlo, pero el rey y la reina no quisieron condenar a su pueblo a semejante oscuridad aunque el Mago Sangriento los tentó con promesas de una muerte rápida.
El rey Aelfric poseía una fuerza profunda e hirió al mago con un golpe terrible, pero este, alimentado por la pútrida maldad de su poder malevolente, no murió. El Mago Sangriento atacó una y otra vez hasta que el rey empezó a sangrar hasta por los ojos.
La reina, débil por el combate con las criaturas que el mago había llevado consigo, vio que el rey iba a caer bajo el ataque del mal y supo que la batalla estaba perdida. Aprovechó las últimas fuerzas de ambos, pues sus espíritus eran uno, y sacrificó su vida por una gran magia. Una magia que no se ha repetido nunca desde entonces y que quizá nunca se repita.
Hay un vínculo de sangre que ata a la madre con sus hijos, un vínculo que no se puede romper. Y ese fue el vínculo que usó la reina para alejar a sus hijos de Elden y ponerlos a salvo, de modo que un día pudieran regresar y reclamar sus derechos robados.
Fue el último regalo amoroso de una madre, pero el Mago Sangriento presume todavía de que la reina Alvina fracasó, afirma que él retorció su magia al final para que, en lugar de encontrar un refugio seguro, los herederos de Elden cayeran muertos. Y no queda nadie vivo que pueda contradecirlo.
De Las crónicas reales de Elden el tercer día del reinado del Mago Sangriento.
Uno
«Es el monstruo más hermoso que he visto en mi vida».
Ese fue el primer pensamiento de Liliana cuando yació exhausta sobre el mármol negro del suelo con la cara reflejada en su superficie pulida. Mientras observaba, el que llamaban el Señor del Castillo Negro se levantó de su trono de ébano en la cabecera de la habitación y recorrió los diez pasos con una gracia perezosa que trasmitía poder, fuerza… y muerte.
Liliana intentó desesperadamente apretar los puños e incorporarse de rodillas para no tener que verlo con tanta desventaja. Pero su cuerpo estaba muy debilitado por la sangre que había perdido al cruzar y sus muñecas contenían aún las marcas, aunque su magia había sellado las heridas. Su padre habría sacrificado a otro sin pensar dos veces en la vida que arrancaba y la habría considerado una tonta por usar su propia sangre.
—Débil —le había dicho más de una vez—. Me casé con una hermosa bruja y me vi recompensado con una mocosa debilucha.
Liliana sintió las vibraciones de las botas del monstruo al acercarse y respiró hondo. Tenía que ser así. El conjuro debería haberla depositado en el bosque, fuera del dominio de él, no en mitad de su gran salón, con él como único escudo letal contra los seres viciosos de más allá. Sentía los ojos de esos seres, cientos de ellos, fijos en su cuerpo. Y sin embargo, ninguno hacía ruido.
Las botas estaban ya casi a su lado.
La crueldad no le era desconocida. Después de todo, era hija del Mago Sangriento. Pero aquel hombre, aquel «monstruo» se suponía que carecía totalmente de corazón y de alma. Su castillo estaba dentro de los cofines del Abismo, el lugar al que iban a parar los siervos del mal después de la muerte para sufrir tormento eterno a manos de los basiliscos y las serpientes, y él era el guardián de aquel lugar terrible. Se decía que hasta los muertos más inhumanos se estremecían cuando veían su rostro.
Liliana pensó que aquello era mentira.
Él no era nada feo.
Unas manos fuertes la tomaron por los hombros y la obligaron a ponerse de rodillas.
Y ella se encontró mirando la cara de un monstruo.
Con pelo rubio, ojos verde invierno y piel que mostraba el pincel dorado del verano en aquel lugar negro desprovisto de calor, podía haber posado como modelo para el príncipe de los cuentos que ella leía en su infancia. Excepto porque el príncipe de los cuentos no llevaba una armadura negra impenetrable y sus ojos no estaban llenos de pesadillas.
—¿Quién es esta? —preguntó él.
Su voz hizo que a ella se le erizara el pelo de la nuca. Intentó hacer trabajar a su lengua, pero su cuerpo se negó a cooperar, atontado todavía por el salto que había dado desde el reino robado de su padre hasta aquel lugar que se erigía como guardián oscuro entre los vivos y los más depravados de los muertos.
—Una intrusa —él le apartó el pelo de la cara con un gesto casi tierno, si se pasaba por alto que llevaba guantes sobre los antebrazos que se extendían hasta sus manos en un dibujo de telarañas. En los nudillos llevaba un puño de cuchillas y sus dedos terminaban en garras afiladas, tan negras como la armadura—. Nadie ha osado entrar en el Castillo Negro sin invitación desde… —sus ojos verdes brillaron—. Nunca.
Liliana miró aquella cara que era solo la del Guardián y comprendió que él no se acordaba. No había ningún eco del niño que debía haber sido una vez. Ninguno. Lo cual solo podía significar una cosa. Según la leyenda, la reina Alvina había lanzado el desesperado conjuro final que había expulsado a sus hijos de Elden, pero el padre de Liliana siempre había presumido de que había alterado la magia de la reina con la suya propia.
Lo que Liliana sí sabía, porque su padre se había traicionado una vez en un ataque de furia, era que el Mago Sangriento creía que había fracasado. Y quizá había sido así con los tres chicos mayores, pero no con el más joven… con Micah. El encantamiento sangriento de su padre se había mantenido con fuerza a medida que el niño se convertía en hombre, en el temible señor del Castillo Negro.
Al Mago Sangriento le habría encantado eso, pues aquellos a los que embrujaba raramente rompían el velo y volvían a ser ellos mismos. La madre de Liliana no lo había hecho; rondaba todavía por los pasillos del castillo, convertida en una mujer esbelta con la piel de color miel oscura que reflejaba el clima del sur de Elden y unos ojos dorados.
Irina se creía la señora de un castillo, sin hijos y cuyo único deber consistía en ocuparse de las necesidades del señor, aunque esas necesidades implicaran, a menudo, noches llenas de gritos y moratones alrededor del cuello. Su mirada resbalaba en Liliana incluso cuando esta se colocaba directamente en su camino y suplicaba a su madre que la recordara, que la conociera.
En contraste, los ojos verde invierno del dueño del Castillo Negro sí la veían en aquel momento en el que Liliana deseaba que no fuera así. Su intención había sido colarse sin ser vista en aquella casa y descubrir todo lo que pudiera de él antes de intentar hablar de la verdad de su pasado. Sabía que encontraría falta de memoria, pues él solo tenía cinco años cuando cayó Elden, pero si además estaba atrapado en los maliciosos tentáculos de la magia de su padre, la tarea de ella sería mil veces más difícil. El trabajo del Mago Sangriento solía mutar con el tiempo, así que era imposible saber qué otros efectos podía haber causado.
—¿Qué hago contigo? —preguntó el señor del Castillo Negro y Guardián del Abismo, con un tono que contenía cierto regocijo—. Como nunca he tenido un intruso, no sé cómo actuar.
Jugaba con ella como un gato con un ratón al que tenía intención de comerse pero al que antes quería atormentar.
La rabia le dio fuerza para devolverle la mirada, con un desafío nacido de una vida entera de combatir los intentos de su padre por quebrarla. Quizá era fútil, pero no podía evitarlo, como un animal arrinconado no puede evitar atacar.
Él parpadeó.
—Interesante —sus uñas de punta de acero rozaron la mejilla de Liliana. Luego llevó ambas manos a sus hombros y tiró de ella para incorporarla.
Liliana se tambaleó y habría caído hacia delante si él no la hubiera sujetado. Una de sus manos chocó con el negro frío de su armadura. Parecía una roca.
La magia de su padre había crecido y convertido la prisión mental en una verdad física. Si ella quería contrarrestar el conjuro, primero tendría que conseguir retirar esa armadura.
Por supuesto, para poder intentar algo así, antes tenía que sobrevivir.
—A la mazmorra —dijo al fin el monstruo—. ¡Bard!
Unos pasos hicieron temblar el suelo. Un segundo después, Liliana se encontró alzada por unos brazos que parecían troncos de árboles.
—Llévala a la mazmorra —dijo el monstruo—. Me ocuparé de ella cuando haya cazado a los que están destinados esta noche al Abismo.
La orden resonó como un mal agüero en la mente de Liliana, a la que sacaron del gran salón en un abrazo que era irrompible. En contraste con los susurros extraños que inundaban ese castillo de piedra dura, sentía bajo la mejilla un latido firme, y tan lento que no tenía nada de humano. Como no podía volver la cabeza, no pudo ver quién o qué la transportaba con tanta facilidad hasta que pasaron por un salón de espejos negros.
El rostro parecía como si hubiera sido hecho de arcilla por las manos de un niño. Era todo nudos y bultos y sin forma concreta. No tenía orejas, pero sí dos protusiones largas que se alzaban demasiado alto a los lados de su cabeza. Y la nariz… No podía verla, pero quizá era el pequeño botón oculto entre las mejillas distorsionadas y debajo de donde se unían las cejas.
Feo. Era muy feo.
Eso la hizo sentirse mejor. Al menos había un ser en aquel lugar que podía sentir simpatía por ella.
—Por favor —consiguió susurrar con la garganta seca.
Una de las supuestas orejas pareció contraerse, pero él no alteró su paso firme hacia las mazmorras. Ella volvió a intentarlo y obtuvo la misma respuesta. Comprendió que no se pararía bajo ningún concepto porque el monstruo lo castigaría. Como conocía bien la prisión que podía crear ese tipo de miedo, guardó silencio para conservar las energías.
Las largas zancadas del tal Bard los llevaron pronto hasta un pasillo oscuro formado por paredes deterioradas, donde la única luz procedía de una sola antorcha parpadeante. Luego llegaron unas escaleras. El descenso a las fauces amenazadoras del Castillo Negro era tan estrecho que los hombros de Bard apenas cabían, y tan bajo que su cabeza rozó el techo más de una vez. Ella sintió que sus pies rozaban también la piedra, pero Bard la sujetó mejor para procurar que no recibiera daños.
Liliana no cometió el error de pensar que lo hacía por interés hacia ella. No, simplemente no quería tener que explicar por qué la prisionera había sufrido daños que no habían sido ordenados por el señor del Castillo Negro.
Las escaleras parecían prolongarse interminablemente, hasta que Liliana se preguntó si la llevaban a los mismos intestinos del Abismo. Pero las mazmorras a las que llegaron por fin eran muy reales, con el pasillo iluminado por una antorcha que daba solo luz suficiente para ver que cada celda era un cubo negro interrumpido por una pequeña ventana con barrotes. Agudizó el oído, pero solo percibió silencio. O no había más prisioneros o llevaban tiempo muertos.
Bard abrió la puerta de una de las celdas, entró y la depositó en el rincón, sobre un camastro de paja. Sus ojos se encontraron y ella contuvo el aliento. Los ojos de él, grandes, oscuros y llenos de compasión, eran los ojos de un estudioso o un médico, pues estaban llenos de comprensión. Pero cuando ella abrió los labios, él negó con la cabeza.
Allí no encontraría merced en él.
Cuando se volvió para salir, gruñó e hizo sonar algo en el otro rincón. Luego se cerró la puerta y Liliana quedó sumida en la oscuridad, excepto por un hilo de luz que se colaba de la antorcha de fuera, suficiente para permitirle explorar su celda.
Se arrastró hasta donde Bard había hecho sonar lo que parecía un cubo de metal. Lo tocó con las manos después de lo que le parecieron horas y subió los dedos con mucho cuidado por el lateral hasta que pudo meterlos dentro.
Agua.
De pronto sintió la garganta como si estuviera cubierta de cristales rotos. La necesidad le dio fuerzas para incorporarse de rodillas, formar un cuenco con las manos y beber. El agua estaba fría y agradable y las gotas bajaban por sus muñecas. Aunque quería seguir bebiendo, se detuvo después de unos cuantos tragos, porque sabía que su estómago vacío vomitaría si lo llenaba.
Cuando sus ojos se habituaron más a las sombras, divisó algo más al lado del cubo. Un recipiente de acero. Lo abrió y encontró una pequeña hogaza de pan. Llevaba días sin comer y el hambre era como una garra en su estómago, así que arrancó un trozo y masticó. El pan no estaba mohoso ni rancio, aunque sí duro y con grumos, como si el panadero hubiera recibido instrucciones de hacerlo lo más incomible posible.
A su izquierda oyó ruido de patitas y, al volver la cabeza, se encontró con dos ojos brillantes que relucían en la oscuridad. Muchas otras mujeres habrían temblando de miedo, pero Liliana se había hecho amiga de tales criaturas en casa de su padre. Aun así, examinó con cautela a su compañero de celda. Era un animalito pequeño y tembloroso, al que se le veía la piel a través de los huesos. No presentaba ningún peligro. Ella arrancó un trozo de pan y se lo tendió.
—Ven, amiguito.
El ratón no se movió.
Ella siguió con la mano tendida. Casi podía ver a la pequeña criatura dividida entre el deseo de lanzarse a por la comida y el de protegerse. Ganó el hambre y saltó a por el pan. Un instante después había desaparecido, pero Liliana pensó que volvería cuando su estómago lo obligara.
Cerró el recipiente con la mitad de la hogaza todavía dentro, lo colocó al lado del agua y volvió a la paja. Cuando empezaba a dormirse, pensó que aquel lugar no estaba tan mal para ser una mazmorra. Su padre podía darle lecciones al monstruo sobre cómo convertirla en una fosa sucia llena de gritos y desesperación.
El sueño siempre empezaba igual.
—No, Bitty, no —ella era pequeña, quizá de unos cinco años, y estaba de rodillas moviendo un dedo delante del conejo blanco de pelo largo que era su mejor amigo—. Tienes que atraparla.
Como Bitty era un conejo enamorado de la comida y de tomar el sol, no movió ni un bigote cuando ella lanzó la pelota. Liliana suspiró, se levantó y fue a buscarla ella. Pero en el fondo no le importaba. Bitty era una buena mascota. Se dejaba rascar las largas orejas sedosas y a veces hacía el esfuerzo de moverse para seguirla por la habitación.
—Vamos, perezoso —lo subió a su regazo—. Se acabó la lechuga.
El corazón del animal latía deprisa bajo sus manos y su cuerpo era cálido y blando. Ella se puso en pie con esfuerzo por el peso—. Vamos al jardín. Si te portas muy bien, robaré unas fresas para ti.
Entonces se abría la puerta y cambiaba el sueño.
El hombre de pelo negro peinado hacia atrás, ojos grises acerados y rostro cadavérico que apareció en el umbral era su padre. Por un momento, pensó que él había oído lo que había dicho de las fresas, pero él sonrió y el miedo de ella disminuyó un poco. Solo un poco. Porque ya con cinco años sabía que el hecho de que la buscara su padre nunca auguraba nada bueno.
—¿Padre?
Él entró en la habitación con los ojos fijos en Bitty.
—Lo has cuidado bien.
Ella asintió.
—Lo cuido muy bien —Bitty era lo único amable que había hecho su padre por ella.
—Ya lo veo —él volvió a sonreír—. Ven conmigo, Liliana—. No —añadió cuando ella se inclinaba para dejar a Bitty en el suelo—, trae a tu mascota. Lo necesito.
Eso la asustó, pero solo tenía cinco años. Apretó a Bitty contra su pecho y caminó junto a su padre. Subieron un montón de escaleras.
—¡Qué desconsiderado por mi parte! —dijo él cuando iban por la mitad—. Debe de ser difícil para ti subir las escaleras. Pásame a la criatura.
Liliana apretó más a Bitty.
—No, estoy bien.
Los ojos fríos de él la miraron un momento; luego su padre siguió subiendo la escalera en espiral que llevaba hasta la habitación de la torre. La habitación mágica en la que ella no debía entrar nunca.
Pero ese día él abrió la puerta y dijo:
—Ya es hora de que aprendas algo sobre tu herencia.
Liliana entró en la habitación llena de libros y de olores extraños. No era tan sombría como esperaba, y no había sangre. Sonrió esperanzada. Todos decían que su padre era un mago sangriento, pero allí no había sangre, así que quizá se equivocaban.
Alzó la vista y vio la expresión de él cuando se inclinó a quitarle a Bitty. La sonrisa murió en sus labios y el miedo puso un sabor metálico en su lengua.
—Es una criatura muy sana —murmuró él. Llevó al conejo hasta lo que parecía una bañera de piedra para pájaros en mitad de la sala circular. Tomó a Bitty de las orejas y lo dejó colgando.
—¡No! —protestó Liliana—. Eso le hace daño.
—No será mucho rato —su padre sacó un cuchillo largo y afilado de su capa.
La sangre de Bitty tiñó de rojo oscuro la hoja del cuchillo antes de caer a llenar aquel cuenco horrible que no era para bañarse los pájaros.
—Ven aquí, Liliana.
Ella negó con la cabeza sollozando y retrocedió.
—Ven aquí —repitió él con la misma voz tranquila.
Ella empezó a moverse hacia delante a pesar de su terror y en contra de su voluntad, hasta que estuvo lo bastante cerca para que su padre la agarrara por el cuello y acercara su cara a la sangre aún caliente de Bitty.
—Mira —le dijo—. Mira quién eres.
Dos
Liliana despertó con un grito silencioso, la boca llena de algodón y la cabeza impregnada de la fría finalidad de la muerte. Tardó un rato en comprender que la puerta de su celda estaba abierta y Bard la miraba con sus grandes ojos negros líquidos.
—Hola —dijo ella, con voz tensa por los ecos de la pesadilla.
Él le hizo señas de que se acercara.
Liliana se incorporó, dispuesta a combatir el mareo, pero su cuerpo la sostuvo. Aliviada, siguió los pasos de Bard por el pasillo tenuemente iluminado, hasta que él se detuvo ante otra puerta estrecha. Como no hizo nada más, ella empujó la puerta y se sonrojó.
—Solo será un momento.
Se ocupó de sus necesidades íntimas y aprovechó el espejo de cristal negro para asearse lo más posible. No podía hacer nada con su nariz picuda ni con los ojos de color hielo sucio que tan mal iban con la piel de color de miel oscura heredada de su madre, ni con la consistencia pajosa de su pelo negro, y mucho menos con el tajo abierto de la boca, pero al menos pudo apartarse ese pelo de la cara y colocarlo detrás de las orejas y lavar la sangre que manchaba todavía sus muñecas.
—Bueno —se dijo—, ya estás aquí. Debes hacer lo que has venido a hacer —aunque no sabía cómo.
Había crecido oyendo hablar en susurros a las personas esclavizadas por su padre de los cuatro príncipes, los verdaderos herederos de la joya que había sido Elden. La esperanza en sus voces furtivas había alimentado la de ella y le había producido sueños de un futuro en el que el miedo, afilado y acre, no fuera un compañero constante.
Hasta que un mes atrás, llevada por la creencia cada vez más fuerte de que algo iba muy mal, se había introducido entre el hedor pútrido y las ramas como garras del Bosque Muerto para invocar una visión y había visto el futuro que llegaría.
Los herederos de Elden regresarían.
Todos menos uno.
El Guardián del Abismo no estaría allí ese día. Sin él, la llave del poder estaría incompleta. Sus hermanos y los compañeros de estos lucharían con corazón fiero para derrotar al padre de ella pero fracasarían y Elden permanecería para siempre en las manos diabólicas del Mago Sangriento. Y por terrorífico que eso resultara, no era lo peor.
Elden había iniciado una muerte lenta en el instante en que los reyes, la sangre de Elden, habían exhalado su último aliento. Esa muerte estaría completa cuando el reloj marcara la medianoche del veinte aniversario de la invasión de su padre. Aquello no sería tan terrible si privara al Mago Sangriento del poder, pero la gente de Elden también estaba tocada por la magia. Sin ella, simplemente caerían donde estuvieran y no volverían a levantarse.
Su padre llevaba años buscando una solución a lo que él calificaba de «enfermedad». Y por esa razón no asesinaría a los herederos que regresaran. No, ella los había visto en su visión encadenados y pinchados con mucho cuidado día tras día, noche tras noche, con su sangre goteando a la tierra en un flujo continuo para hacerle creer que la sangre de Elden había regresado. Eran una raza que vivía siglos y no morirían fácilmente. Y su padre continuaría con su odioso…
Un golpe en la puerta la sobresaltó y comprendió que su guardián le metía prisa.
—Ya voy —dijo. Y se apartó del espejo.
Bard echó a andar en cuanto ella salió. No era fácil seguirle el paso, pues aunque iba despacio, cada uno de sus pies era cinco veces más grande que el de ella.
—Señor Bard —lo llamó cuando llegaban a la parte superior de las escaleras.
Él no se detuvo, pero ella vio que movía las orejas.
—No quiero morir —dijo ella a sus espaldas—. ¿Qué debo hacer para sobrevivir?
Bard negó con la cabeza.
¿Quería decir que era imposible sobrevivir?
¿O que no sabía lo que podía hacer?
Liliana intentó no ceder al pánico y pensó que la maldad de su padre no podía haber destruido por completo el alma del niño que había sido el príncipe Micah. Ella no sabía gran cosa del hijo más joven del rey Aelfric y la reina Alvina, pero había oído susurros suficientes para comprender que había sido un príncipe adorado, el pequeño corazón de la familia real y de Elden.
«¿Porque cómo no querer a un niño con tanta luz en los ojos?».
Esas palabras se las había dicho Mathilde, su niñera, en los cuentos que le contaba por la noche.
Liliana había tardado años en comprender que los cuentos de Mathilde eran historias verdaderas de Elden. Y entonces había entendido también por qué Mathilde había desaparecido una noche de primavera y nadie había vuelto a verla con vida.
Meses después, su padre la había llevado a dar un paseo y le había señalado unos huesos blancos brillantes en la oscuridad del Bosque Muerto.
El corazón de Liliana se llenó de dolor al recordar a la única persona que la había abrazado cuando lloraba, pero aplastó ese dolor sin piedad. Mathilde llevaba mucho tiempo muerta, pero el príncipe más joven de Elden vivía todavía y ella conseguiría que regresara a Elden antes de la última campanada mortal de la medianoche que marcaba el final.
El señor del Castillo Negro esperaba a su prisionera. Había tardado más de lo previsto en capturar a los espíritus destinados al Abismo que habían conseguido parar su viaje por los eriales que rodeaban el umbral que llevaba a su último destino. Normalmente el tiempo tenía poca importancia para él, pero esa última noche había sido muy consciente de que pasaban las horas y la intrusa que había osado mirarlo a los ojos dormía en su mazmorra.
No estaba acostumbrado a esos pensamientos y sentía curiosidad.
Esperaba, pues, con la piedra negra del suelo bajo su trono, sin fijarse en los sirvientes de día de la aldea que hacían sus tareas en silencio. Eso había sido así desde que podía recordar. Ellos le temían aunque le servían. Así era como debía ser y como sería siempre, pues el Guardián del Abismo debía ser un monstruo.
El trueno de los pasos de Bard vibró en la piedra y a continuación se oyó el gemido profundo que hacían las enormes puertas del gran salón al abrirse. El señor del Castillo Negro alzó la vista cuando entró Bard. Su prisionera no estaba a la vista… hasta que Bard se hizo a un lado para mostrar a la extraña criatura que había a sus espaldas.
Ella era… extraña. Su piel era de un moreno dorado suave que recordaba la miel del árbol de flores rojas; sus ojos, puntos pequeños de un color inexistente y la boca demasiado grande, con una nariz ganchuda que dominaba todos los demás rasgos. Su pelo parecía una masa tiesa similar a la paja de los establos y cojeaba al andar como si tuviera una pierna más corta que la otra.
En verdad, no era precisamente atractiva. Y sin embargo, él sentía curiosidad.
Porque ella lo miraba a los ojos.
Nadie se había atrevido a hacer eso desde… No recordaba desde cuándo.
—Veo que has sobrevivido a la noche —dijo.
Ella retiró una paja de la tela burda de su vestido marrón que más bien parecía un saco.
—El hospedaje ha sido muy bueno, gracias.
Él parpadeó ante esa respuesta inesperada, consciente de que los sirvientes se quedaban inmóviles en el sitio. No sabía lo que esperaban que hiciera, igual que él no era consciente de sus actos cuando la maldición se apoderaba de él. Solo sabía que, cuando había pasado, había partes del castillo destruidas y los sirvientes se apartaban de él como insectos temerosos de ser aplastados.
—Tendré que hablarle a Bard de eso —murmuró.
—Oh, él no tiene la culpa de mi comodidad — dijo la extraña criatura con un gesto de su mano huesuda—. Es que estoy tan acostumbrada al suelo de piedra que la paja me parece un lujo supremo.
—¿Quién eres tú?
Quienquiera que fuera, no podía hacerle nada. Nadie podía hacerle daño. Ni siquiera podían tocarlo a través de la armadura negra que había crecido sobre su cuerpo hasta enfundarlo desde el cuello hasta los tobillos. Él había sentido extenderse zarcillos últimamente por su pelo y sabía que pronto le cubriría también la cara. Mejor. Así sería más difícil que el diablo lo tocara cuando fuera a cazar a sus discípulos.
—Liliana —respondió la prisionera, mirándolo con aquellos ojos pequeños sin ningún color en particular—. Soy Liliana. ¿Quién eres tú?
Él se preguntó si ella tenía todas sus facultades. Porque de ser así, no se habría atrevido a hablarle de ese modo.
—Soy el Guardián del Abismo y el señor del Castillo Negro —contestó divertido.
—¿No tienes un nombre? —susurró ella.
—El señor no necesita un nombre —contestó él. Pero sí había tenido uno mucho tiempo atrás. Tanto tiempo que le bastó pensar en ello para que se formaran olas de oscuridad en su cabeza y la monstruosa maldición que llevaba dentro empezara a cobrar forma.
Hizo una seña a Bard.
—¡Llévatela!
Liliana se habría dado de bofetadas cuando se vio arrastrada por la gran mano de Bard y deslizándose por el suelo con los talones rozando la piedra. Había intentado mucho demasiado pronto y la maldad retorcida de la magia de su padre había golpeado como la más fiera de las serpientes.
—¡Espera! —gritó a la espalda cubierta de armadura negra que se retiraba—. ¡Espera!
Cuando su carcelero se detuvo a abrir la puerta, ella miró a su alrededor, intentando encontrar algo con lo que salvarse. En la pared cercana no había armas, pero aunque las hubiera habido, ella no era una guerrera. Los criados tenían demasiado miedo para ayudar. Lanzó una mirada al pan duro depositado en una bandeja en un lado de la mesa de comer.
—Sé cocinar —gritó cuando Bard empezaba a arrastrarla por la puerta abierta—. Te prepararé la comida más deliciosa que has probado en tu vida si…
La puerta se cerró tras ella.
—¡Bard!
El grandullón se detuvo al oír la voz de su amo.
—Llévala a la cocina —llegó la orden—. Si miente, arrójala al caldero.
Liliana respiró con alivio y siguió a Bard cuando él la soltó y la guio por un corredor diferente.
—Lo del caldero era una broma, ¿verdad? No tenéis un caldero tan grande como para una persona, ¿verdad?
Bard se detuvo, suspiró y la miró con sus ojos grandes y líquidos. Cuando habló, el sonido brotó de las profundidades de una cueva honda y fue un sonido tan atronador y pesado que a ella le resonaron los oídos.
—Tenemos cuchillos —dijo.
Liliana no supo si, como su amo, se reía de ella, así que cerró la boca y no dijo nada mientras recorrían pasillos negros desprovistos de todo adorno, bajaban un escalón ancho y entraban por una pesada puerta de madera en una sala cálida que olía muy bien.
Una especie de duendecillo alzó la vista con un sobresalto desde su posición al lado del largo banco que había en el centro.
—¡Bard! —exclamó la mujer, con voz alta y dulce. Su rostro era pequeño y arrugado de un modo inesperado… en las comisuras de los labios y a lo largo del puente de la nariz. El resto de su piel, del color de la tierra después de la lluvia, era tersa y lisa, con las puntas de las orejas asomando entre el pelo oscuro que llevaba recogido en una trenza gruesa.
Liliana pensó maravillada que era una brownie, una criatura que su padre había cazado hasta la extinción en Elden porque su sangre fortalecía mucho la magia de él.
Bard empujó a Liliana al interior de la habitación.
—Cocinera nueva —dijo. Y se marchó.
La brownie la miró con disgusto.
Liliana se acercó al otro lado del banco.
—Lo siento —dijo—. Yo solo he dicho que era cocinera para que no me enviaran de nuevo a la mazmorra.
La otra mujer parpadeó.
—¡Oh, no, oh, no! No lo sientas. Yo soy muy mala cocinera —tomó una galleta de una bandeja que había en el banco y la tiró al suelo, donde rebotó—. No sé por qué el señor no me ha cortado la cabeza ya. Quizá es que le gusta que mi cocina haga juego con este sitio.
—Pero ahora mismo parecías muy disgustada —comentó Liliana, sorprendida por su buena disposición.
Las orejas de la mujer se sonrojaron en las puntas.
—¡Oh, no! Eso no ha sido nada. Nada en absoluto. Soy Jissa.
—Liliana.
Jissa tendió una mano y tocó el vestido arrugado y cubierto de sangre de Liliana.
—No soy buena cocinera, pero tengo este sitio limpio. Tú no estás limpia.
—No —Liliana se rascó la cabeza, avergonzada—. Un baño me vendría muy bien.
—Tendrás que ser muy rápida si vas a cocinar una comida —le advirtió Jissa, apuntándola con un rodillo de amasar—. Cuando suene la primera campana de la cena, el señor te devolverá a la mazmorra —la brownie se movía mientras hablaba y hacía señas a Liliana de que la siguiera—. Hoy no comerá la comida del mediodía. Al menos en este castillo.
Liliana corrió tras ella y se encontró en un baño pequeño, donde Jissa abría ya una bomba de agua para accionar un grifo.
—Yo lo haré.
La brownie movió la cabeza.
—Desnúdate y entra ahí —hablaba con impaciencia—. Siento que el agua esté fría, pero no tenemos tiempo de calentarla.
Contenta de esa oportunidad de lavarse después de haber pasado días en las mazmorras de su padre como castigo por haberse negado a cortarle la cabeza a un hombre y de la última noche allí, Liliana olvidó todo pudor y se desnudó para entrar bajo el agua helada. Tomó la pastilla de jabón temblando y metió la cabeza bajo el grifo para mojarse el pelo.
Mientras lo enjabonaba, oyó que Jissa decía:
—Tú no estás bien formada.
En otros habría parecido un comentario poco amable, pero en Jissa era simplemente un comentario sincero. Liliana asintió.
—No —sus pechos eran tan pequeños que resultaban casi inexistentes y las costillas sobresalían bajo la piel. Su trasero, en comparación, era más bien grande y una de las piernas era más corta que la otra.
—Encajarás muy bien aquí —dijo Jissa con una sonrisa súbita que le dio un encanto quijotesco—. Porque él es la única criatura hermosa y hasta él se convierte en un monstruo.
Liliana colocó riendo la cabeza bajo el agua y se lavó el pelo a conciencia. Jissa dejó de bombear para darle tiempo a que se enjabonara todo el cuerpo y se apoyó en la bomba para recuperarse del ejercicio.
—¿De dónde eres, Jissa? —preguntó Liliana, que se pasaba el jabón por los brazos con un placer que ni siquiera el frío podía disminuir—. Desde luego, no eres nativa del Abismo —estaba dispuesta a apostar la vida a que no había ninguna maldad en la brownie.
La cara de Jissa se entristeció.
—De un bosque montañoso muy lejos de aquí —susurró—. El Mago Sangriento llegó a nuestro pueblo y robó nuestra magia. Robó más y más. Yo sobreviví, pero él dijo que no podía soportar verme, así que me lanzó un conjuro para enviarme más allá de los reinos, más allá de la esfera. Y el conjuro se detuvo aquí.
A Liliana se le encogió el estómago. Sabía que Jissa la odiaría si descubría que llevaba en sus venas sangre asesina, pero necesitaba su amistad. Se mordió la lengua y metió la cabeza y el cuerpo bajo el grifo cuando Jissa empezó de nuevo a accionar la bomba.
«Lo siento», susurró en su interior. «Siento que mi sangre fuera responsable de derramar la tuya».
Tres
Cuando terminó el baño, Liliana salió y se frotó con una toalla pequeña y burda mientras Jissa desaparecía, para regresar con una túnica negra que le llegaba a Liliana hasta medio muslo, unas mallas negras y unas botas muy suaves también negras.
—Creo que estas eran para los lacayos —dijo la brownie—, cuando los había. Yo no he visto ninguno desde que estoy aquí.
—Gracias, parecen muy cómodas. Las mallas le quedaban bien, pero la túnica era ancha, así que Jissa le tendió una cuerda fina para que la usara de cinturón.
—¿Tienes un peine? Gracias —se desenredó la masa llena de nudos del pelo, se lo apartó de la cara y lo ató con un trozo de cuerda más pequeño. No se miró al espejo. No deseaba ver la cara «que haría que un muerto viviente regresara corriendo a su tumba», como decía su padre.
—¿Sabes cocinar de verdad? —preguntó Jissa cuando regresaron a la cocina.
—Sí. Pasé muchas horas en la cocina del castillo en el que me crie.
A pesar de su figura cadavérica, al Mago Sangriento le gustaba comer y por eso no maltrataba al cocinero. En consecuencia, este había sido el único de los criados del castillo que no tenía miedo de ser amable con la niña que se aferraba a las sombras para no llamar la atención de su padre.
—¿Qué ingredientes tienes? —preguntó a Jissa.
—Muchas cosas.
La brownie se acercó al banco en el que había estado trabajando, agitó una mano y la superficie casi vacía de antes se llenó de pronto de pimientos rojos y naranjas, zanahorias, coles, fruta madura de todo tipo, una cesta llena de hojas verdes oscuras que una vez cocinadas sabrían a nuez y más cosas.
Liliana tomó un pimiento.
—¿De dónde viene esto?
—Del pueblo —respondió Jissa.
—¿Hay un pueblo en esta esfera? —Liliana siempre había asumido que el Abismo era un lugar torvo desprovisto de vida, pero eso no explicaba los criados que había visto.