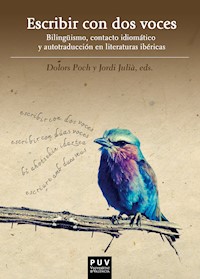
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nexus
- Sprache: Spanisch
España es un estado plurilingüe integrado por diversas lenguas autóctonas, además del español, que poseen una cultura distintiva y una rica tradición literaria: el asturiano, el catalán, el euskera o el gallego. Una parte de los habitantes de la península y sus islas, pues, son bilingües, y cuando se expresan literariamente presentan perfiles distintos: hablantes bilingües que escriben en una sola de las lenguas que conocen, que escriben textos diferentes (o no) en las dos lenguas que hablan y que se autotraducen de un idioma a otro. 'Escribir con dos voces' intenta observar cómo la elección de una lengua conocida (y no otra) influye en la creación de los escritores que dominan una lengua ibérica en contacto con otra de jerarquía superior (por ejemplo, el castellano respecto a los demás idiomas con los que coexiste). Este volumen pretende contribuir a comprender un poco mejor las tradiciones lingüísticas y literarias de estos territorios para proporcionar un modelo útil que profundice en la comprensión comparativa de las diferentes culturas implicadas y, en definitiva, para lograr proyectar una mayor luz sobre los procesos de escritura en un contexto bilingüe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro ha sido publicado en el marco del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España «El español de Cataluña en los medios de comunicación orales y escritos» (FFI2016-76118-P) y su publicación ha contado con el apoyo económico de dicho proyecto.
Este volumen cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya al proyecto «Grup de Lexicografia i Diacronia» (SGR2017-1251).
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per miso previo de la editorial.
© De los textos: los autores, 2020
© De esta edición: Universitat de València, 2020
Coordinación editorial: Maite Simón
Maquetación: Inmaculada Mesa
Cubierta:
Composición gráfica: Gisela Dalí
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Communico-Letras y Píxeles, S. L.
ISBN: 978-84-9134-647-0
Edición digital
ÍNDICE
Las voces y los ecos: a modo de prólogo, Jordi Julià y Dolors Poch
Las lenguas rotas y las múltiples moradas. Bilingüismo y autotraducción en la literatura gallega contemporánea, Rexina Rodríguez Vega
Poética y políticas de segunda mano: la espectralidad en el proceso de traducción, Maria do Cebreiro Rábade Villar
Las fronteras sistémicas como espacios de ambivalencia: Álvaro Cunqueiro en las literaturas gallega y española, Cristina Martínez Tejero
Tensiones en la literatura vasca contemporánea, Jon Kortazar
Las ediciones bilingües o la piedra de Rosetta de la lírica vasca, Lourdes Otaegi Imaz
Escribir para traducir(se): retos actuales de la literatura en euskera, Mari Jose Olaziregi
Poemas para una certidumbre: poesía asturiana de fin de siglo XX (con una adenda de 2020), Xosé Bolado
Escribir contra la derrota: travesías de la poesía contemporánea en asturiano, Leopoldo Sánchez Torre
Una «criatura múltiple»: la voz lírica bilingüe de Maria Beneyto, Pere Ballart
En la frontera de las lenguas: bilingüismo y contacto idiomático en la literatura de Jordi Pere Cerdà, Jordi Julià
Creación literaria y traducción: aproximación al análisis lingüístico de las versiones españolas de dos cuentos de Carme Riera, Margarita Freixas
Las lenguas traspuen: la escritura en español de Josep Pla y Un señor de Barcelona, Dolors Poch Olivé
LAS VOCES Y LOS ECOS: A MODO DE PRÓLOGO
Jordi JuliàDolors PochUniversitat Autònoma de Barcelona
Muy lejana ya parece la negativa de Joan Manuel Serrat a representar a España en el certamen de Eurovisión de 1968, aquel que enaltecería a la gloria de la música televisiva de aquellos años a una jovencísima Massiel. La canción escogida era La, la, la y el intérprete debía ser Serrat, quien se había presentado al proceso de selección con El titiritero, aunque él se opuso a participar si no cantaba en catalán, lengua en la que había obtenido sus primeros éxitos dentro del movimiento de la Nova Cançó y como integrante de Els setze jutges. Hablante y cantante bilingüe, Serrat llegó a grabar las dos versiones de La, la, la (la castellana y la catalana), si bien no parece lo mismo decir que «Yo canto a la mañana | que vio mi juventud | y al sol que día a día | nos trae nueva inquietud» (en unas épocas de «años de paz» y «cara al sol»), que entonar un recuerdo infantil dirigido a la madre, quien le cantó la canción que ahora tararea, como reza el inicio de la versión catalana: «Em recordo mare | que em duies de la mà, | tu eres jove encara | i jo anava fent-me gran». No suenan lo mismo las dos letras escritas por el Dúo Dinámico (Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, nacidos en Barcelona en plena Guerra Civil), y no solamente por el tono completamente opuesto, sino también por el contenido: si en la versión española se cantaba al sol presente y tenía un tono hímnico, en la letra catalana se aludía a unos años pasados en que «teníem fred» y solo la canción –la letra y la música– era capaz de provocar cierta calidez entrañable (dotándolo todo de un tinte más elegíaco). Y no suenan de igual modo, a pesar de ser interpretadas por un mismo cantante, porque el ritmo, la melodía fraseológica e incluso el punto de articulación de los sonidos de los dos sistemas son distintos, aun cuando son representados casi por las mismas grafías y son lenguas románicas muy próximas.
No tenemos ninguna duda de que una misma voz suena diferente cuando ejecuta dos lenguas distintas, incluso cuando el hablante es bilingüe. Un ejemplo extremo lo tenemos en aquellos cantantes que se lanzan a versionar una canción propia para triunfar en otro país o en los que traducen a una lengua desconocida una canción de éxito que les es completamente extraña. A finales de los años cincuenta triunfó en el mundo hispanoamericano un magnífico cantante de jazz estadounidense, Nat King Cole, al atreverse –sin saber español– a dar su voz a composiciones como Ansiedad. A pesar de lo entrañable de su pronunciación, descubrimos que aplica estructuras léxicas y de entonación inglesa a la realización de palabras y sintagmas españoles, su ejecución de la consonante vibrante es la propia del inglés, y pronuncia las vocales de forma inverosímil para un hispanohablante. Y, sin embargo, parece que su versión de Ansiedad ha quedado para la posteridad de la música latinoamericana, al menos para los nacidos a lo largo de algunas generaciones (de tal modo que, incluso cuando se atreven a cantar los primeros acordes de la canción, lo hacen imitando el acento anglófono del cantante estadounidense).
Escribir con dos voces, el título que da nombre a esta selección de artículos sobre bilingüismo, lenguas en contacto, interferencias, creación literaria, traducción y autotraducción, a pesar de la paradoja (puesto que debe ser extraño escribir con la voz), juega precisamente con el hecho de que la mayoría de creadores o traductores estudiados en este volumen han asumido una cierta duplicidad en su producción literaria al estar influidos por otra lengua, propia o ajena, que ha condicionado sus obras o sus versiones literarias. Incluso en aquellos casos en los que el estilo de un autor es inconfundible –y, de hecho, quizá la particularidad de su escritura se deba a esta riqueza idiomática–, la ejecución acaba siendo modificada o alterada por la intervención de otro sistema lingüístico. Sirva de ejemplo otro caso musical. Hay voces muy características que imprimen su sello en cualquiera de las canciones que interpretan, ya sean estos artistas quienes las dan a conocer o quienes prestan su timbre a tonadas extranjeras, como es el caso del cantante y guitarrista José Feliciano, músico de origen portorriqueño que emigró a Estados Unidos a la edad de cinco años y a quien podemos considerar un cantante bilingüe, como prueban sus famosos covers: Light my fire de The Doors, Ain’t no sunshine de Bill Withers o The thrill is gone de B. B. King, entre muchos otros.
La inconfundible voz de José Feliciano siempre es la misma, pero suena diferente cuando la presta a distintas lenguas, propias o ajenas: así sucedió en 1971, cuando en el Festival de la Canción de San Remo sorprendió a jurado y asistentes al alcanzar el segundo puesto interpretando en italiano Che sarà (y superando una interpretación coral del mismo tema, un tanto meliflua, débil y azucarada, a cargo del grupo Ricchi e Poveri). Al poco tiempo su traducción al español, ¿Qué será?, se convirtió en uno de sus mayores éxitos. La música de Jimmy Fontana era la misma, aunque la letra de Franco Migliacci aparecía levemente modificada, no en su aspecto ni tan siquiera en su sentido general, pero se habían hecho variaciones puntuales: el vecchio addormentato era un viejo que se muere, el eco de nostalgia de la noia quedaba encerrado en una pena, la malattia se convertía en compañía (por exigencias de la rima), y la triste endecha, aquella nenia de paese, fue convertida en una niña de mi pueblo que llorará (quizá por culpa de un falso amigo lingüístico). El cambio mayor, no obstante, se produjo en la versión inglesa que se realizó inmediatamente: el detallismo costumbrista de la letra original era transformado en una reflexión simbólica y general sobre la condición humana, un canto a la esperanza en tiempos de penurias. Ya la traducción del título, Shake a hand, era un gesto que invitaba a la fraternidad: «Come on give out more than what they say you can, | Put the pieces all together on a rock instead of sand. | Help the man complete his plan, come shake the hand». Una canción de adiós y de lamento por la pérdida era, con otras palabras, transformada en una invitación a superar el pesimismo y a confiar en la fe en la humanidad, en unos años en los que el mundo –y especialmente Estados Unidos– tenía los ojos puestos en la guerra de Vietnam.
En estas traducciones, en estas creaciones en lenguas diferentes, son palabras distintas, de idiomas diversos, las que intentan comunicar un mismo significado, las que intentan producir un mismo efecto o suscitar un sentimiento en el receptor. Así sucede en aquel que domina dos lenguas y se convierte en emisor en una de ellas (o en las dos), puesto que habitualmente maneja dos vocablos, como mínimo, para reflejar una misma realidad. Asimismo, puede suceder que esa realidad sea ya distinta al tener que ser expresada por otra voz, es decir, por otra palabra y en otra lengua. Es esta complejidad creativa la que también hemos querido reflejar mediante el título de este volumen –a pesar de la aparente contrariedad de sentido, como dijimos–, puesto que el escritor bilingüe, el creador que elabora con palabras en un contexto de contacto de lenguas, el traductor o el autor que vierte en otro idioma su obra no hace otra cosa –consciente o inconscientemente– que escribir con dos voces. Siempre tiene, como mínimo, dos vocablos que conoce bien para expresar aquello que percibe, aquello que siente, y la conceptualización de la realidad a menudo va a verse condicionada o modificada por la existencia de otro término, otra voz (en el sentido de palabra o vocablo), para formalizar lingüísticamente una idea o un contenido de la imaginación, perteneciente a otra lengua.
El título del presente volumen, pues, remite a la creación literaria de los autores que, de una forma u otra, se expresan en más de una lengua. Sus perfiles pueden ser muy distintos: hablantes bilingües (o multilingües) que escriben en una sola de las lenguas que conocen, hablantes bilingües que escriben textos completamente diferentes en las dos lenguas que hablan y hablantes bilingües que se autotraducen de una lengua a otra. Por ofrecer algunos ejemplos, Juan Marsé o Mercè Rodoreda se situarían en la primera de estas categorías, pues siendo hablantes de castellano y de catalán escribieron exclusivamente en una sola lengua; la escritora valenciana María Beneyto o el autor gallego Álvaro Cunqueiro entrarían en la segunda categoría; mientras que Joan Margarit, Carme Riera, Bernardo Atxaga o Xuan Bello se situarían en la tercera. Todos ellos tienen en común que el hecho de ser bilingües, o multilingües, condiciona su producción literaria: en primer lugar, porque, en el momento de escribir, han tenido que elegir el instrumento de expresión, situación totalmente distinta de la de autores como Gabriel García Márquez, Miguel Delibes o Javier Marías. La decisión tomada por cada uno de ellos ha dependido de muchos factores: en algunos casos se trata de cuestiones de carácter ideológico o reivindicativo y, en otros, la decisión ha estado motivada por una opción individual (de orden económico, emocional e incluso azaroso), por la presión social o por las características de su formación cultural.
En cualquier caso, se expresen en un idioma, o en varios, las diversas lenguas que hablan y en las que escriben este tipo de autores bilingües (que existen en todas las tradiciones culturales) están presentes, de alguna forma, en sus textos o en su mente como diversas voces que condicionan su producción. Y no solamente hallamos rastros en sus obras de estos contactos o interferencias lingüísticas, sino que a menudo la elección de una lengua frente a otra como instrumento de expresión provoca un conflicto identitario, personal (consciente o inconsciente) y social, contextual. Recordemos un momento el escándalo que provocó la negativa de Joan Manuel Serrat de representar a España en el Festival de Eurovisión si no interpretaba La, la, la en catalán, con la consiguiente gira ininterrumpida (que algunos llamarían exilio) de unos pocos años en Sudamérica, por miedo a las represalias. Sin embargo, la decisión de cantar en castellano –y de dedicarse durante muchos años a cantar en castellano, en perjuicio del catalán– fue interpretada como una pequeña traición a la lengua o como una venta al mercado global (o al sistema represor), frente a cantautores de la misma generación que decidieron convertir la elección de la lengua en un factor ideológico e identitario, como por ejemplo Lluís Llach. Vemos, pues, que una decisión individual de una lengua puede llegar a concernir a una cultura, y condicionar la percepción o valoración del hablante (dentro del sistema cultural de cada uno de los idiomas que el creador utiliza).
Así, el presente volumen se propone suscitar, en el lector, una serie de reflexiones sobre el comportamiento lingüístico de escritores bilingües o multilingües que poseen distintas combinaciones idiomáticas. Los estudios recientes realizados en el ámbito de la sociolingüística ponen de manifiesto que más del 75 % de la población mundial habla más de dos idiomas. Ello significa que la condición de monolingüe es minoritaria y que el contacto de lenguas es habitual en todos los continentes y en todas las sociedades. Asimismo, este hecho ha conducido a desestimar la concepción del bilingüismo, propia de buena parte del siglo XX, que consideraba que el «buen» bilingüe era el individuo que se expresaba en sus dos lenguas como un nativo de cada una de ellas. Actualmente, y de forma más ajustada a la realidad, se tiende a definir a un bilingüe o a un multilingüe como aquella persona capaz de comunicarse en dos o más lenguas. De nuevo, los escritores citados constituyen buenos ejemplos de ello, pues no hay más que recordar el fuerte acento polaco que siempre conservó Joseph Conrad y su negativa a participar en sesiones públicas y la conciencia de cometer errores y de necesitar consultar constantemente los diccionarios por parte de la escritora húngara Agota Kristof. Recordemos, también, el caso curioso de Witold Gombrowicz, escritor polaco a quien la Segunda Guerra Mundial sorprendió en Argentina, y que utilizó un sistema muy particular para poder traducir su Ferdidurke –y así poder conseguir algún dinero– a un idioma, el español, que no dominaba suficientemente, como nos relata en su Diario argentino:
Me dediqué entonces al trabajo que se efectuaba así: primero traducía cómo podía del polaco al español y después llevaba el texto al café Rex donde mis amigos argentinos repasaban conmigo frase por frase, en busca de las palabras apropiadas, luchando con las deformaciones, locuras, excentricidades de mi idioma (Gombrowicz, 2001: 55-56).
Un posible interés de la perspectiva de estudio propuesta en Escribir con dos voces radica en que concibe al escritor bilingüe como alguien que está sometido a la influencia de diversas lenguas que, de formas distintas, afloran en su escritura. Gracias a las recientes orientaciones de los estudios lingüísticos no se piensa, actualmente, que un escritor bilingüe es alguien que, si su combinación contiene por ejemplo el español y el catalán, pueda escribir como Benito Pérez Galdós en castellano y como Carles Riba en catalán: en sus textos aparecerán resonancias de las dos lenguas. Louise Dabène, profesora de la Universidad Stendhal de Grenoble entre 1973 y 1978, que consagró la mayor parte de sus investigaciones al estudio del bilingüismo y a la enseñanza de lenguas extranjeras, señalaba ya en 1994:
L’activité langagière des sujets en position de plurilingüisme est généralement le lieu de contacts et d’échanges entre les systèmes linguistiques placés ainsi en présence à l’intérieur d’un seul et même individu […]. Ces formes de contact […] ont été pendant longtemps peu ou mal étudiées, dans la mesure oú le mélange des langues est généralement stigmatisé par la plupart des sociétés et des Institutions […]. Plus récentment […] on tend de plus en plus à considérer le parler du bilingüe comme un ensemble original dont il peut être plus bénéfique d’étudier le fonctionnement que de repérer les déviances ou les insuffisances par rapport aux normes standard des langues concernées (Dabène, 1994: 87).
Este volumen se enmarca en el ámbito de la labor realizada en el seno de dos proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-33499 y FFI2016-76118-P) que se han centrado en el estudio de las características del español hablado en Cataluña. Los resultados obtenidos han sido objeto de dos volúmenes (publicados en la editorial Iberoamericana-Vervuert): El español en contacto con las otras lenguas peninsulares (2016) y El español de Cataluña en los medios de comunicación (2019). Los datos han mostrado que dicha variedad del castellano ha integrado perfectamente en su seno elementos léxicos y gramaticales procedentes del catalán, de forma que los propios hablantes bilingües de Cataluña no son conscientes de dicho fenómeno cuando se expresan en español. Progresivamente, el interés de algunos investigadores del equipo se ha desplazado hacia los textos literarios, pues la mejor muestra de esta «adopción» de elementos de la otra lengua es su presencia en los textos literarios y en las traducciones y autotraducciones. Así, está en prensa actualmente el volumen Lenguas juntas y revueltas: el español y el catalán en contacto: prensa, traducción y literatura, que recoge una serie de trabajos ya centrados en los textos literarios. Escribir con dos voces, además, se ha propuesto analizar la escritura de los autores que poseen más de una voz en los distintos ámbitos lingüísticos de España con una literatura y una cultura significativas e importantes que están condicionados por la presión de una lengua mayoritaria como el castellano –en la línea del primero de los libros mencionados de entre los publicados por el equipo de investigación.
En el presente libro, se ha intentado ofrecer un panorama global –sin voluntad exhaustiva ni sistemática– de diferentes aspectos literarios relacionados con la escritura bilingüe, la traducción y, sobre todo, la autotraducción en el marco de combinaciones lingüísticas integradas por lenguas de diferente número de hablantes y prestigio sociopolítico desigual: el español es, en todos los casos, la lengua de jerarquía más elevada frente al asturiano, el catalán, el euskera y el gallego, cuyo rango es claramente inferior. Como se verá, ello puede condicionar la elección de lengua por parte de los escritores y, especialmente, la autotraducción a la lengua de mayor jerarquía. En este sentido, nos parecen muy interesantes las reflexiones que Christian Lagarde anotó en Des écritures «bilingües» (2001). Experto en multilingüismo y catedrático de Lingüística Hispánica en la Universidad de Perpiñán (y hablante de español, francés y catalán), conoce bien los problemas de la escritura bilingüe, o a varias voces, cuando una de las lenguas es minoritaria, tal como ocurre en las combinaciones lingüísticas de España, aquí consideradas:
L’expérience bilingüe permet en quelque sorte de «visiter de l’interieur» la pro blématique qui nous occupe, et j’ajouterai que c’est davantage encore l’expérience de la diglossie, c’est-à-dire de l’inégalité des langues, surtout lorsqu’elle est vécue en position de subir la domination, qui donne tout son relief et toute sa résonance à une telle visite: loin des clameurs de la revendication et du pathétisme, l’expérience de la mort plausible de l’une de ses langues incite à tenter de comprendre les mécanismes qui la broient et à chercher des points de comparaison et peut-être des esperances ailleurs –l’internationalisme se nourrissant de l’insurmontable des obstacles nationalistes (Lagarde, 2001: 7-8).
Desde el siglo XIX se impulsó, especialmente por parte de autores concretos, movimientos culturales y corrientes ideológicas, el diálogo entre las distintas literaturas de la península ibérica, lo que dio origen a una larga tradición de interés en los estudios literarios, y en los últimos decenios se ha visto cómo se incrementaba la atención sobre los estudios ibéricos, con propuestas surgidas no solamente desde el Estado español, sino especialmente desde instituciones académicas extranjeras que promovían –a menudo desde una perspectiva comparatista o de los estudios culturales– las investigaciones de obras artísticas de diversa naturaleza de las lenguas y literaturas que comprende este ámbito geográfico. Con la misma intención de ahondar en el conocimiento de la creación de autores bilingües que hablan alguna de las lenguas minoritarias del Estado español, y con el fin de observar posibles procesos o dinámicas semejantes (o diferentes), se ha contado con el concurso de investigadores y profesionales que se hubieran ocupado con anterioridad de casos de bilingüismo, interferencia idiomática, traducción y autotraducción –de ahí el subtítulo del volumen– de diferentes instituciones oficiales españolas de cada zona lingüística que fuera considerada para que participaran con un texto que abordara alguna de las problemáticas de contacto de lenguas que se producía en las obras literarias. Cuatro fueron las áreas lingüísticas escogidas, todas ellas con tradiciones culturales y literarias (las del asturiano, euskera, gallego y catalán), y siete las instituciones públicas implicadas en este proyecto: la Universidade da Coruña, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidade de Vigo, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Oviedo, la Academia de la Llingua Asturiana y la Universitat Autònoma de Barcelona. La libertad fue máxima para los autores a la hora de establecer la propuesta de colaboración (en cuanto a tema, objeto de estudio y perspectiva metodológica), dentro de los parámetros generales marcados en el volumen, para no interferir, no solamente en las dinámicas propias de cada tradición cultural, sino tampoco en el sesgo que una perspectiva temporal podía proyectar sobre un ámbito determinado. Las preocupaciones de cada investigador, así como los marcos epistemológicos de cada literatura, o las dinámicas culturales propias, se echan de ver, también, en el resultado final de las colaboraciones que este libro recoge.
El volumen se estructura en cuatro secciones en función de las combinaciones lingüísticas en las que, además del castellano (y también puntualmente el francés), interviene otra de las lenguas de España: asturiano, euskera, gallego y catalán. En cada una de ellas figuran trabajos de carácter académico en los que se analiza la escritura de diferentes autores del ámbito lingüístico concernido: elección de lengua, características estilísticas, estrategias de autotraducción, etc. La selección de artículos por tradición lingüística ha venido marcada por una equivalencia proporcional con el número de hablantes de cada idioma, de manera que se han seleccionado dos artículos para ocuparse del ámbito asturiano, tres para el gallego y el euskera (respectivamente) y cuatro para el catalán. El número de hablantes también ha servido de criterio a la hora de distribuir los trabajos por grupos en el índice del libro, presentando por orden decreciente de número de hablantes los bloques de artículos; dejando, eso sí, el ámbito catalán para el último lugar –por una simple cuestión de cortesía, al ser un grupo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona quien impulsaba este proyecto–. Dentro de cada bloque lingüístico y literario, hemos distribuido los textos combinando distintos criterios: primero se han dispuesto aquellos trabajos que se ocupan de autores bilingües, seguidos de los que tratan problemas de contacto de lenguas, pasando por procesos de autotraducción y acabando en casos de traducción; asimismo, se ha tenido en cuenta una distribución que presentara en primer lugar las aproximaciones más generales y teóricas y que acabara con las más particulares y prácticas; y, del mismo modo, se ha dado prioridad a los planteamientos más diacrónicos o que estudiaran diferentes autores, frente a las propuestas más sincrónicas y centradas en un solo caso o escritor.
Diferentes han sido las perspectivas abordadas y los objetos de estudio considerados. Las estudiosas del ámbito gallego han adoptado unos planteamientos metodológicos bastante opuestos, aunque sus trabajos tienen en común un cierto interés por el campo contextual o el sistema cultural, la relevancia de la autotraducción y la traducción, y la importancia que reviste el estudio del caso que representa un autor canónico como Álvaro Cunqueiro, que escribió en gallego y castellano. En primer lugar, Rexina Rodríguez Vega nos propone un repaso diacrónico, por etapas, de casos de escritores bilingües que han decidido escribir (o no) en dos lenguas, e incluso se han autotraducido, considerando motivos, variables y consecuencias de esta decisión creativa (según las épocas), y ha comentado la relación de los siguientes escritores con el uso del español y el gallego: Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco Amor, Carlos Casares, Alfredo Conde, Manuel Rivas y Suso de Toro. Maria do Cebreiro Rábade Villar ha seguido un planteamiento mucho más teórico para estudiar la «espectralidad» del traductor o del escritor que se autotraduce, viendo cómo según en qué obras, en qué épocas y según qué decisiones institucionales o editoriales, el trabajo del traductor se hace más o menos visible, y sirve para proyectar una cultura o para invisibilizarla. Cristina Martínez Tejero se ha ocupado del caso de Álvaro Cunqueiro y de su representación en los sistemas español y gallego, de acuerdo con su decisión de escribir en ambas lenguas, y la creación de una imagen para cada una de las tradiciones, a la que el propio autor contribuyó.
En lo referente al ámbito vasco, Jon Kortazar nos ha presentado diferentes tensiones existentes dentro del sistema literario del euskera, muchas de las cuales se derivan del hecho de que un escritor decida escribir exclusivamente, o no, en la lengua vasca, opte por traducirse y autotraducirse, e incluso opte a ser merecedor de premios institucionales, marcados ideológicamente. Lourdes Otaegi, por su parte, ha puesto el foco en la importancia de las ediciones bilingües, como forma de reconcepción, reinterpretación, difusión y valorización de la poesía vasca, especialmente por parte de los poetas de la Segunda República. Finalmente, Mari Jose Olaziregi, por su parte, habla de los retos que se le presentan actualmente al escritor vasco en el ámbito de la traducción y de la autotraducción y aporta numerosos ejemplos que ilustran la visión de distintos autores sobre el tema.
Los investigadores del ámbito asturiano han ofrecido una perspectiva general y complementaria de la más reciente tradición lírica en esa lengua, a partir del (Re)Surdimientu, en unos momentos de reivindicación de la propia cultura y de la propia lengua, y en los que los autores debieron realizar, a partir de los años setenta, un cierto cambio de rumbo para modernizar una lengua y una literatura presa entre el avance del español y el envejecimiento de los modelos poéticos (en el ámbito léxico, formal y temático). Mientras que Xosé Bolado ha recuperado y actualizado el estudio de aquellas primeras voces líricas que apuntaban una «certidumbre» para empezar a creer en una recuperación y modernización de la lengua poética, Leopoldo Sánchez Torre nos ofrece una rica panorámica de las principales voces líricas de los últimos decenios, y de cómo esta nueva tradición poética se ha ido adaptando a las necesidades lingüísticas, sociales y literarias, y cómo la autotraducción al español se ha convertido en una vía de visibilización y existencia de las obras escritas en asturiano, escribiendo «contra la derrota».
En el ámbito catalán, cada uno de los artículos se ocupa de un escritor o escritora que representa alguna de sus principales zonas del mapa lingüístico: Maria Beneyto, el valenciano; Jordi Pere Cerdà, el rosellonés; Josep Pla, el catalán; y Carme Riera, el mallorquín. Sin embargo, el sesgo de estudio ha sido completamente diferente, y hasta cierto punto complementario: Pere Ballart ha descrito las poéticas casi opuestas que María Beneyto había ingeniado para escribir su poesía en valenciano y en español. Jordi Julià se ocupa de cómo la obra de Jordi Pere Cerdà, ciudadano francés, ha reflejado el contacto de lenguas en la frontera (español, occitano, francés y catalán), y cómo su bilingüismo ha afectado léxicamente a su obra (narrativa, poética y teatral) de manera involuntaria, aunque también deliberada. Margarita Freixas se ha centrado en los procesos de autotraducción (y recreación) que ha llevado a cabo Carme Riera en castellano –respecto a sus cuentos catalanes– y ha confrontado esta versión con las traducciones de Luisa Cotoner, que en algunos momentos tenían presentes el hipotexto original y el intertexto de la versión española de la autora. Dolors Poch, por su parte, se ha centrado en el bilingüismo (o multilingüismo) de Josep Pla, y ha estudiado la gestación y autotraducción de Un señor de Barcelona, obra versionada al catalán por el propio autor.
A la vista de la diversidad y riqueza de aproximaciones de estudio, y considerándolas todas ellas en conjunto, vemos que los investigadores nos han ofrecido su inteligencia y su dedicación desde puntos de vista muy diferentes, puesto que pertenecen a áreas de conocimiento diferentes y, a la vez, complementarias: la lingüística, la lengua, la literatura y la teoría literaria. Asimismo, también hemos podido observar una tendencia de estudios de casos concretos –de análisis de una obra o de la poética de un autor– al lado de planteamientos mucho más generales (diacrónicos o sincrónicos), ya sean más historicistas o relacionados con el contexto y el sistema literario, junto a propuestas mucho más teóricas. En este sentido, es interesante constatar que estos planteamientos epistemológicos concretos, y las metodologías asociadas que se ponen en práctica, a menudo están vinculados a una tradición cultural y a una literatura concreta, hecho que nos revela que no solamente conviven en la península ibérica lenguas, tradiciones y culturas literarias diferentes, sino maneras de abordar su estudio y plantear una explicación al respecto –algunas más relacionadas con otras y más alejadas del resto en otros aspectos–. Esperamos que este crisol de aportaciones y perspectivas de estudio constituya una contribución para comprender un poco más (y mejor) las tradiciones lingüísticas y literarias del Estado español, que ofrezcan algún modelo útil para profundizar en el contacto comparativo de las diferentes culturas, y que al mismo tiempo proyecten una mayor luz sobre los procesos creativos en contexto bilingüe y sobre la naturaleza específica y particular de la obras literarias (originales y en traducción) elaboradas en un contexto de contacto de lenguas.
Un año después de que Serrat renunciara por cuestiones lingüísticas (e ideológicas) a acudir a Eurovisión, grabó el álbum Dedicado a Antonio Machado, poeta, donde, con su inconfundible vibrato engolado, interpretaba algunos de los más famosos poemas del autor sevillano. Una de estas composiciones, con música de Alberto Cortez, era «Retrato» (Campos de Castilla, 1912), particular semblanza intelectual y moral que Machado hiciera de sí mismo, entre cuyos versos memorables se halla el que reza que «A distinguir me paro las voces de los ecos». También este volumen se ha propuesto, más que escuchar «solamente, [de] entre las voces, una», atender diferentes hablas y sus literaturas, y sobre todo saber distinguir los ecos de aquellas otras lenguas que resonaban en sordina, sotto voce, y que podían percibirse, e incluso que ayudaban a configurar la personalidad y naturaleza de cada voz. El propio Serrat, a pesar de exhibir un maravilloso dominio del castellano, cuando la música exige que la dicción tienda más hacia la naturalidad, hace aflorar en su ejecución ecos del catalán, imperceptibles para el cantante, pero que están provocados por una cierta relajación de la pronunciación. Así, pues, en momentos puntuales del mismo álbum, sonoriza algunas eses de Machado, como suelen pronunciarlas entre vocales, los bilingües de español/ catalán. En las lenguas en contacto, en la imaginación de los escritores bilingües, muy a menudo queda el eco de otra voz que resuena, de otra habla, sin poder evitarlo, y frecuentemente sin ser conscientes de ello, igual que la ninfa Eco –escondida en el bosque– no podía evitar repetir los sonidos que había escuchado, como nos cuenta el viejo poema de Ovidio.
BIBLIOGRAFÍA
DABÈNE, Louise (1994): Repères sociolinguistiques pour l’étude des langues, París, Hachette.
GOMBROWICZ, Witold (2001): Diario argentino, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
LAGARDE, Christian (2001): Des écritures «bilingües». Sociolinguistique et littérature, París, L’Harmattan.
LAS LENGUAS ROTAS Y LAS MÚLTIPLES MORADAS
BILINGÜISMO Y AUTOTRADUCCIÓNEN LA LITERATURA GALLEGA CONTEMPORÁNEA
Rexina Rodríguez VegaUniversidade de Vigo
En este trabajo nos proponemos abordar el caso específico de la autotraducción en la literatura gallega, una literatura que, debido a su condición periférica o subordinada en el marco de un Estado fuertemente centralizador, producirá a partir de las últimas décadas del franquismo un significativo aumento de autores que buscan una presencia bicultural a través de sus propias versiones a la lengua dominante. Este fenómeno, que, como indica Grutman (2009), se incrementará de una manera clara a partir de la transición democrática está presente tanto en la literatura gallega como en la catalana –resultan de especial interés los trabajos publicados por Josep Miquel Ramis (2013 y 2015)–, y en la vasca –en la que destacan las aportaciones de Elizabete Manterola (2011 y 2015).
1. LA AUTOTRADUCCIÓN EN EL TARDOFRANQUISMO. ÁLVARO CUNQUEIRO Y EDUARDO BLANCO AMOR
1.1 Álvaro Cunqueiro (1911-1981)
Los años finales de la dictadura franquista suponen una atenuación de las medidas represivas que habían supuesto un silenciamiento casi total de las culturas nacionales de expresión no castellana. Esta apertura permite en Galicia el surgimiento de empresas como la Editorial Galaxia, que desempeñará un importante papel en la transmisión del viejo galleguismo a las nuevas generaciones. Como muy bien analizan Helena González (2003) y Manuel Forcadela (2005), Álvaro Cunqueiro recibe del ideólogo Ramón Piñeiro el encargo explícito de intervenir en la tradición literaria gallega de acuerdo con el ideario de la denominada «Xeración Galaxia». Se abre así un periodo fecundo en el que el escritor, que a partir de los primeros años de la contienda bélica había privilegiado el castellano como su lengua fundamental de creación, vuelve a la lengua en la que había iniciado su carrera literaria. Con todo, y pese a su innegable compromiso con Galicia, el autor no llega nunca a abandonar la escritura en lengua castellana, bien como primera lengua o como lengua meta. Así, lleva a cabo las autotraducciones al castellano de todas sus obras narrativas gallegas. Podemos citar aquí, entre otros títulos, Merlín e Familia e outras historias (1955) –Merlín y familia (1957)–, As crónicas do Sochantre (1956) –Las crónicas del Sochantre (1959)–, Si o vello Sinbad volvese ás illas (1961) –Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas (1962)– o Xente de aquí e acolá (1971) –La Otra gente (1975)–. (En relación con Las crónicas del Sochantre, a pesar de que la edición española presenta a Cunqueiro como único traductor, la correspondencia entre el propio Cunqueiro y Francisco Fernández del Riego –amigo e impulsor de la editorial Galaxia– indica que es este último el responsable del trasvase lingüístico. Con todo, consideramos que el autor participa del proceso, supervisando la versión y proponiendo el añadido del peritexto «Epílogo para Bretones» y ciertas modificaciones en el texto de los Dramatis personae).
¿Cuál era la posición de Cunqueiro respecto a su adscripción lingüística y literaria? Pese a la voluntad de constituirse como un escritor biliterario, es decir en aquel que o bien escribe para dos literaturas diferentes o bien escribe para una lengua y traduce para otra (Ď urišin, 1993: 51), Cunqueiro es muy consciente de la visión reduccionista, de acuerdo a una lectura antropológica y exotizadora (Rodríguez Vega, 2002a) con la que el sistema literario de expresión castellana recibe su obra. Pocos autores peninsulares han reflexionado con tanta frecuencia sobre las implicaciones que se derivan de la práctica bilingüe. Escritor bilingüe en un contexto diglósico, Cunqueiro experimentó siempre la necesidad de proclamar su compromiso con el idioma gallego. Especialmente significativo a este respecto fue su discurso en la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela, un discurso en el que establece una fuerte identificación entre el hombre, la lengua y la nación:
Eu quixen, primeiro, que a fala galega durase e continuase. Porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como pobo. Eu quixen que Galicia continuase, i o lado da patria eterna, da patria que son a terra e os mozos, hai esta outra patria que é a fala nosa. Si de mín, despois de morto, se quixera facer un eloxio, i eu estivera dando herba na terra nosa, podría decir a miña lápida: «Aquí xace alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveiras máis» (Cunqueiro, 1981: 26).
Consecuentemente con esta declaración de amor y compromiso con el idioma materno, Cunqueiro acostumbra a privilegiar en la práctica totalidad de las entrevistas y comunicaciones personales su obra en gallego. La consideración de la superioridad de la obra en la lengua materna hace que llegue a negar la mera posibilidad del bilingüismo en la creación literaria, algo que no deja de resultar extraño en un escritor con más de la mitad de su producción en lengua castellana. Así, ante la pregunta de Manuel Pérez Bello sobre los motivos de su decisión de escribir en la lengua central, nuestro autor responde del siguiente modo:
Non se trata, quizais, dunha decisión voluntaria. Eu son un escritor galego, eu son un home que pensa en galego e non creo no bilingüismo: eu sosteño que hai sempre unha lingua de fondo e a miña lingua de fondo é o galego. Que eu teña máis ou menos facilidade para expresarme noutra lingua e que esta lingua sexa o castelán, esta é outra cuestión (Pérez Bello, 1991: 204).
Entre los motivos aducidos por el mindoniense para explicar su cultivo de la lengua del Estado destacan las dificultades económicas y la especial precariedad que mostraba el panorama literario gallego de los años cincuenta, a lo que hay que añadir un deseo de proyección hacia un lectorado más amplio.
Naturalmente, un escritor que pretenda vivir da súa pluma non pode facelo se escribe soamente na lingua galega. […] E, entón, sentín a necesidade dun público quizais máis grande, as ocasións que tamén se presentaron de escribir… todo. Todo é un conxunto de cousas, e a vida tamén…como era a vida literaria galega dos anos 50, en fin… que non era suficiente para que un escritor puidera facer a súa obra exclusivamente en galego. Como, por exemplo, a vida catalana literaria non foi suficiente como para que un escritor como Josep Pla puidera facer a súa obra literaria exclusivamente en catalán (Pérez Bello, 1991: 204).
Por lo que apuntamos, parece lógico inferir que la práctica bilingüe de Cunqueiro vino determinada por factores ajenos a su voluntad. Sus repetidas manifestaciones acerca de su compromiso con el idioma vernáculo señalan una carrera que, en condiciones normalizadas, debería haber transcurrido por los caminos del monolingüismo en gallego. Sin embargo, tal y como sucede en otros aspectos, el propio Cunqueiro, incurriendo en una aparente contradicción, defiende también su práctica en castellano: «Eu tiña que escribir na outra miña lingua, nunha lingua que case me é materna, nunha lingua que me é moi doada, que me sabe a pan fresco na boca como é o castelán, non o podo negar nin teño por qué» (Pérez Bello, 1991: 204). E incluso llega a afirmarse, en declaraciones a la académica Elena Quiroga, como «bilingüe equilibrado»: «Yo soy un escritor bilingüe, en el sentido más extremado del término, es decir, un bilingüe equilibrado, pero al mismo tiempo con muchas posibilidades de interferencia entre ambos idiomas […]. Ambos idiomas me son maternos, vernáculos, y debo ejercer una cierta voluntariedad para mantener en sólo uno de ellos el libro o el poema que estoy escribiendo» (Quiroga, 1984: 22).
En realidad, los análisis simplistas o falsamente patrióticos no se adecuan al verdadero perfil del escritor. Como supo ver el profesor Alonso Montero: «O compromiso do creador Álvaro Cunqueiro, antes que con calquera lingua, era un compromiso coa palabra» (Salgado y Vilavedra, 1991: 110). Así, al margen de razones económicas y de deseos de mayor proyección y prestigio, es importante destacar las motivaciones de índole puramente estética. En las palabras reproducidas por Quiroga se percibe con claridad el aprecio del potencial expresivo que surge en una lengua de frontera que aprovecha estilísticamente los fenómenos de la interferencia. En este sentido, resulta reveladora la respuesta proporcionada por Cunqueiro a Alfonso Piñeiro, en una entrevista publicada en el Correo Catalán en 1975:
–Las dos lenguas arrastran dos culturas, ¿qué significa vivir a caballo de una y otra?–Yo no creo que se estorben, sino que, en realidad, se favorecen (Piñeiro, 1975).
La defensa de la heterogeneidad lingüística y cultural como una realidad dinámica y enriquecedora no impide, sin embargo, que el escritor perciba con claridad el desigual intercambio que se produce entre el sistema gallego y el español. Por este motivo, en la práctica totalidad de sus intervenciones públicas en los medios estatales, Cunqueiro actuará a modo de intermediario, dando a conocer la realidad cultural gallega, que, como ilustra el siguiente párrafo, acostumbra a defender en términos fuertemente reivindicativos: «Lo que no favorece en nada es esta ignorancia de la lengua por parte de la España oficial y central. El Estado español no puede permitirse el lujo de jugar con una de las lenguas que todavía hay en el mundo. En el año 2000 la hablarán unos doscientos millones de personas (gallego, portugués, brasileiro)» (Piñeiro, 1975). Sean cuales fuesen los motivos que lo animan a instalarse por igual en dos lenguas, el escritor no deja de advertir importantes diferencias en relación con el código elegido:
Al escribir en castellano no siento ninguna responsabilidad en cuanto al estatus del idioma –sobre su destino, sus problemas literarios, etc.–, pero cuando escribo en gallego veo que tengo encima de mis hombros una gran parte de la responsabilidad sobre el presente y el futuro de la lengua de Galicia… El gallego es todavía una lengua coloquial, sin ninguna norma oficial ni casi oficiosa, contrariamente a lo que ocurre con el castellano y el catalán, y tiene así una libertad de manipulación superior a estas dos: puedes violentar la sintaxis, crear la palabra, etc. Ors contaba […] una entrevista con el filósofo Bonald, holandés, el cual le decía que era imposible escribir filosofía en francés o en alemán, lenguas a las cuales se acomodaba mal un pensamiento nuevo. «¿En qué lengua, pues?», preguntó don Eugenio. «En ésta de los campesinos» […] Esto es lo que pasa con el gallego. Estas lenguas tan codificadas, con tanto diccionario de autoridades y gramáticas, llegan a ser casi intratables… (Porcel, 1969).
En esta entrevista realizada por Baltasar Porcel, Cunqueiro apunta elementos esenciales para la comprensión de su relación con la lengua, evidenciando el desdoblamiento que toda práctica bilingüe comporta. La diferente implicación con el código y la tradición literaria que tiene tras de sí genera en Cunqueiro un dualismo de actitudes y valores. Frente a la escritura en un sistema fuerte, como el castellano, el autor opone la experiencia de la práctica literaria en una lengua no normalizada como es el gallego de su tiempo. La conciencia sobre el papel fundacional del escritor lo implica en la tarea de creación de un volgare ilustre, de un gallego elaborado que permita la consolidación del estándar literario. Una lengua sin fijar, sin normativa ni registros claramente definidos y que, por lo tanto, ofrece una enorme libertad de manipulación, aparece a ojos de Cunqueiro como un poderosísimo estímulo literario y verbal.
Al mismo tiempo, la posición fronteriza de nuestro escritor, presente en dos literaturas nacionales, es aprovechada también a la hora de crear su estilo en castellano. Consciente de su papel de intermediario cultural, Cunqueiro efectúa una mediación bilingüe, dando a conocer la realidad lingüística y cultural gallega al resto del Estado. En ese sentido, sus autotraducciones aparecen como un campo de pruebas privilegiado en el que pueden observarse con especial claridad las operaciones de descentramiento de las normas de la cultura meta, de acuerdo con una estrategia de extranjerización (Venuti, 2004: 20). Así, un cotejo de original y versión permite observar un deseo de reproducción de características estructurales del gallego que puedan ser absorbidas sin excesiva violencia por el castellano.
Los mecanismos de construcción de la alteridad lingüística pueden tomar en Cunqueiro tanto la forma sutil del calco y del arcaísmo, lo que revela un trabajo de variación ya sea desde fuera o desde dentro del propio pasado de la lengua meta, como la más arriesgada y experimental puesta en cuestión de las características combinatorias que constituyen la norma lingüística española a través de anomalías en el aspecto morfológico, sintáctico o semántico.
1.2 Eduardo Blanco Amor (1897-1979)
Otro de los grandes autores de los últimos años del franquismo es Eduardo Blanco Amor. Escritor emigrado a Argentina desde 1919 y perteneciente por lo tanto a la comunidad de la Galicia del exilio y la diáspora, de la que fue voz destacada, el autor vuelve a su país natal en 1965, siendo sus años finales extraordinariamente fecundos como creador. Su posición excéntrica y su instalación profesional, como periodista y profesor, en el idioma español, marcan una vivencia de la multiplicidad lingüística y cultural sobre la que, al igual que Álvaro Cunqueiro, reflexionará en repetidas ocasiones.
Precisamente son sus autotraducciones, tal y como señala el profesor Dasilva (2013), las que parecen espolear su indagación sobre las tensiones del escritor bilingüe en contexto diglósico. Blanco Amor traduce del gallego al castellano obras como A esmorga (1959) –La parranda (1960)–, Os biosbardos (1962) –Las musarañas (1975)– y Xente ao lonxe (1972) –Aquella gente (1976)–. Sin embargo, como sucedía con Eduardo Pondal (1835-1917) –quien tradujo del castellano al gallego muchas de las piezas de su obra Rumores de los pinos (1877), publicada como Queixumes dos pinos (1886)–, no será esta la única dirección de su ejercicio de autotraducción, puesto que versiona del castellano al gallego Farsas y autos para títeres (1962) –Farsas para títeres (1976)–. Blanco Amor utilizará tanto el espacio de los prólogos de las versiones de Farsas para títeres, Las musarañas y Aquella gente como las entrevistas en prensa y el intercambio epistolar para reflexionar sobre las razones y sobre la especificidad del ejercicio de autotraducción.
En primer lugar, cabe indicar la justificación del trasvase idiomático, una práctica vista como sospechosa, en la medida en que contribuye a invisibilizar a la cultura minorizada. Como sucede con Cunqueiro, Blanco Amor, escritor que vive precariamente de su pluma, alega la necesidad económica como principal motivo para su biliterariedad. Sin embargo, no es únicamente el deseo de un mercado más amplio el que lo anima. De acuerdo con sus declaraciones, el cambio de lengua parece venir también de la frustración ante un sistema literario emergente en el que no se siente justamente apreciado. La recepción de A esmorga, uno de los títulos que, andando el tiempo, serán imprescindibles en el canon de la literatura gallega del siglo XX, no cumplirá las expectativas del escritor (Allegue, 1993: 275). Así pues, como reacción, buscará el prestigio, la legitimación literaria supuestamente negada, traduciendo su novela Los miedos –escrita, según declara el autor, originalmente en gallego– para poder optar al premio Nadal. Otro de los motivos aducidos para la autotraducción es el de la censura. Como indica el profesor Dasilva (2010: 130), Blanco Amor manifiesta que la versión en castellano A parranda surge como reacción ante la prohibición del texto gallego por los censores del régimen.
Al margen de las justificaciones de su práctica en relación con cuestiones políticas, económicas o de visibilidad, en los paratextos que se centran en su labor autotraductora llama la atención su manera de entender esta práctica bilingüe como una vía para la construcción de un imaginario alternativo del lenguaje. Así Blanco Amor, refiriéndose a su traducción al español de Os biosbardos, afirma en una carta al también escritor gallego Neira Vilas lo siguiente:
La versión de Os biosbardos ha causado sensación en los lectores en castellano. Ciertamente, por bien del gallego y del castellano, quise que la autotraducción fuese una tercera obra, con los inevitables préstamos de los dos idiomas, pero otra cosa. Para escarmiento tenía el de A esmorga, que por fidelidad a la lengua original salió en extremeño. Tal como decía el clásico: «Por ser para todos leal, se es para todos traidor», o algo por el estilo (Neira Vilas, 2010: 58).
Como vemos, la adopción de una estrategia extranjerizante en la traducción de A Esmorga/La parranda, que hace del calco de la forma gallega un procedimiento consciente para visibilizar la alteridad lingüística, no llega a satisfacer al escritor. Esta vía, en cierta medida radical y, por lo tanto, con dificultades para ser asumida por el sistema receptor, es abandonada en la siguiente autotraducción, en la que Blanco Amor ensaya un sistema intermediario, una interlengua que se constituye como un ejercicio de estilo. Así lo observa Francisco Umbral, que califica del siguiente modo la autotraducción Las musarañas:
Eduardo Blanco Amor pasó del gallego al castellano, y viceversa, con gran sutileza y ubicuidad, porque lo suyo es deslizarse, cuando escribe, cuando habla, y si se ha elogiado mucho lo impecablemente que se traduce a sí mismo, lo bien que se mueve entre las dos aguas de las dos lenguas, no creo yo que esto sea solo su especial mérito, sino que ni siquiera es mérito, pues esa acuidad es él, ese deslizamiento y esa posibilidad de pasar biosbardos de matute, como Juan Ramón pasaba mariposas blancas en un saco (Umbral, 1976).
Tal y como podemos comprobar, frente a los postulados propios de un pensamiento genealógico esencialista y binario, tanto Cunqueiro como Eduardo Blanco Amor expresan una vivencia de la identidad más difusa, dinámica y cambiante. Al referirse a su labor biliteraria, Blanco Amor subrayará la idea de tensión y no la de pertenencia: «Dentro de mis habituales manejos bilingües, el uso de la lengua nunca me ha sido una duda, una opción. Comienza siéndome una tensión, una decisión seguida valientemente hasta el final» (Blanco Amor, 1973: 13).
Álvaro Cunqueiro y Eduardo Blanco Amor manifiestan, como hemos visto, cierto paralelismo en su concepción del ejercicio de la autotraducción. La versión es concebida como un proceso de reenunciación que, al tiempo que reivindica la visibilidad de la cultura minorizada, elabora un imaginario alternativo de la lengua en un espacio intermedio que subvierte por igual los dos sistemas implicados.
2. LA AUTOTRADUCCIÓN EN LA TRANSICIÓN Y EN LOS PRIMEROS GOBIERNOS SOCIALISTAS. CARLOS CASARES Y ALFREDO CONDE
La aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia (1981) impulsa la Ley de Normalización Lingüística (1983) y la consecuente implantación del idioma gallego en el sistema educativo. El mercado del libro de texto posibilitará la creación de nuevas editoriales que contribuirán a un extraordinario auge de la edición literaria en la comunidad. Junto a la multiplicación de títulos y autores, durante el periodo que se abre en la Transición y que abarca los primeros gobiernos socialistas, desaparece prácticamente la figura del autor bilingüe. El paso de un nacionalismo literario, marginal y vicario, a una verdadera literatura nacional (González-Millán: 2002) provoca la necesidad de adscripción clara al sistema emergente. Sin embargo, tal y como sucede en todas las literaturas cooficiales del Estado, el recurso a la autotraducción se incrementa.
2.1 Carlos Casares (1941-2002)
Los motivos aducidos para traducirse serán, desde luego, diferentes a los de la etapa anterior. Uno de los intelectuales de mayor relevancia en los años ochenta, Carlos Casares, que llegará a ser director de la Editorial Galaxia y del Consello da Cultura Galega, plantea la necesidad de traducción al español como la vía más clara dentro del marco de una estrategia de proyección de la cultura gallega. La internacionalización pasa pues, según Casares, no únicamente por reforzar la colaboración entre las literaturas vascas, gallegas y catalanas en foros como Galeusca (organizado desde 1983 por la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Asociación de Escritores en Lingua Galega y Euskal Idazleen Elkartea), sino por apostar por entrar en el espacio estatal para reconfigurarlo. En ese sentido, Casares será uno de los principales impulsores de los Encuentros anuales de Verines (Rodríguez Vega, 2017) en los que se busca definir un espacio de integración y de conocimiento mutuo entre la literatura dominante y las dominadas. Resulta conveniente recordar aquí que los años ochenta son los años en los que las literaturas gallega, catalana y vasca se incorporan al Premio Nacional de Literatura y a las ayudas institucionales para la creación, al tiempo que cobran presencia en las grandes ferias internacionales. En general, se advierte en este periodo una política cultural que desde el Gobierno del Estado comienza a posibilitar el intercambio y el diálogo con los «periféricos».
Pese a ser muy consciente de la asimetría de los diferentes sistemas culturales y del peligro de fagocitación que de ello se deriva, Casares enfoca como peaje necesario la práctica de la traducción al castellano, puesto que, como indica Mario Santana (2000: 164), la literatura de las naciones sin Estado peninsulares solo acostumbra a existir, tanto en el discurso crítico e historiográfico como en el mercado editorial español, si aparece refrendada por la versión en la lengua dominante. Así, interrogado sobre los desafíos que presenta la literatura gallega, Casares reconoce la práctica de la traducción al castellano como una herramienta fundamental para la configuración de una cultura minorizada cuya calidad se define tanto por la de las obras que produce como por su reconocimiento exterior: «Hai varios problemas. Un deles, que a literatura galega fóra de Galicia prácticamente se descoñece, e se a coñecen é a través do castelán. O primeiro paso que dar por un escritor galego é saltar do espazo galego ó español. Necesitas un editor, e non un calquera senón un bo, porque se non tampouco che fai caso ninguén» (Fortes, 2002: 63).
Pese a ser traducido en un primer momento por traductores alógrafos, Casares aborda la práctica de la autotraducción a partir de 1987, año de la publicación en español de su obra Los muertos de aquel verano (aspecto que ha sido tratado por Iolanda Santos Galanes en «Carlos Casares y la traducción: obra dispersa e inédita», 2014). Estas palabras del autor revelan su propósito: «He decidido que de todo lo que escriba haré yo mismo la versión castellana. Creo que la traducción está justificada cuando alguien no conoce el idioma, pero si se conocen los dos, es absurdo buscar un traductor. El mejor traductor es uno mismo. Porque, más que una traducción, lo que haces es otra versión» (Riera, 1997: 73).
Como ha indicado Josep Miquel Ramis (2014), entre las motivaciones para la autotraducción, el control del proceso de trasvase y la posibilidad de efectuar correcciones, tanto de errores puntuales como de aspectos estilísticos, e incluso de continuar el proceso creativo, ampliando o haciendo evolucionar a la obra (Galanes, 2016), son extraordinariamente frecuentes. Con todo, y muy consciente del peligro que entraña la asunción del bilingüismo en situaciones de diglosia en las que la lengua débil puede acabar siendo invisibilizada, Casares siente, en todo momento, la necesidad de dejar clara su adscripción lingüística y cultural, afirmándose como autor exclusivamente gallego: «Escribir en Galicia significa asumir a historia dunha lingua e non podemos reivindicar a nosa inocencia: ese é o compromiso e os valores nos que creo. Todo o que lle debo ao meu país débollo a través da lingua» (Carballa, 1991). Y añadió años después:
Síntome escritor dunha lingua minorizada e responsable por iso. Doutra maneira escribiría en castelán […]. Para min é clarísimo que pertenzo a unha lingua non normalizada, e esa conciencia é a que me inclina a limitarme e a perder oportunidades (Carballa, 1996: 13).
En el polo opuesto se sitúa otro de los escritores más relevantes de este periodo, Alfredo Conde. Premio Nacional de Literatura en 1986 por su obra Xa vai o Griffón no vento, este autor, extraordinariamente prolífico y que desempeñó, además, durante los años ochenta, puestos de relevancia como miembro del Parlamento de Galicia y Conselleiro de Cultura del Gobierno gallego, enfoca el cultivo del idioma minorizado como una alternativa legítima a la que intenta desposeer de connotaciones de carácter sociolingüístico o político.
Son un escritor galego. Outros son escritores ingleses. Entre eles e mais eu, coma tales escritores, non hai diferencias. Entre a súa fala e a miña tampouco non as hai, máis ca de orde sintáctica, prosódica… e así. […] O feito de que escriba non quere dicir, nin máis, nin menos ca iso: que escribo en galego. Amén. Non penso nin en salvar a lingua, nin en salvar o país, nin en salvar ningunha outra cousa semellante (Conde, 1996: 254).
La postura de Conde, autotraductor sistemático al castellano y también escritor de obras directamente en esta lengua, generará un abierto rechazo en la sociedad gallega. Así, la concesión del premio Nadal en 1991 por su obra Los otros días ocasiona un intenso debate (Carballa, 1991), en el que reiteradamente se le acusa de «traidor» a la cultura nacional minorizada. La duplicidad lingüística y cultural de la que hace gala –«Soy absolutamente bilingüe y creo que los dos idiomas son míos y estoy orgulloso de los dos» (Rejas, 1999), declaró el autor– es vista como un ejercicio consciente de invisibilización de la cultura de origen como campo autónomo y en tensión con la cultura dominante. A la postre, esta postura lábil acabará por generar un proceso de marginación de Conde en la cultura gallega. Ante los repetidos ataques, el autor ha reaccionado siempre. Entre los motivos aducidos para justificar su carácter abiertamente bilingüe figura, claro está, el motivo económico:
O sistema literario galego é unha coña. Todo cristo –editores, vendedores, libreiros…– vive decentemente del, menos os escritores. É algo que eu aplaudo, pero non entendo. Eu teño moitos anos e moitas obrigas; necesito tempo e diñeiro e, no que me leva traducirme unha novela, escribo outra e páganma. Este ano dei 38 conferencias en México; dez ou doce no resto de España e ningunha en Galicia (Jaureguizar, 2010).
Sin embargo, es posible también encontrar declaraciones en las que Conde privilegiará como motivación fundamental el deseo de legitimación literaria:





























