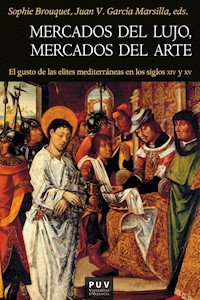Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estètica & crítica
- Sprache: Spanisch
"La querella de los bufones" surgida en un momento de crisis tanto poética como institucional del modelo francés de teatro musical, desborda ampliamente los márgenes de una de aquellas controversias sobre el gusto dirimidas hasta entonces en los salones de moda. Cuando los enciclopedistas se juntan en torno a la enseña de la ópera bufa italiana y critican la tragedia musical francesa, lo hacen en tanto que símbolo de una monarquía abocada al naufragio. Para ellos meditar sobre la legitimidad de reírse en la Opera y sobre la noción de diversión popular es una forma de testimoniar su oposición al oscurantismo en pleno siglo de las Luces. En este libro se recogen, por primera vez en castellano, los principales textos con que el núcleo fundacional de la «Enciclopedia», cuyo primer volumen acababa de ver la luz en el verano de 1751, intervino en esta "querella" de proporciones legendarias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Estética, política y músicaen tiempos de la Encyclopédie
La Querella de los Bufones
Grimm, Diderot,Rousseau, D’Alembert
Estética, política y músicaen tiempos de la Encyclopédie
La Querella de los Bufones
Anacleto Ferrer (ed.)
PUV
33
Estètica & Crítica
Romà de la Calle, director
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© De la selección de textos, introducciones y notas:Anacleto Ferrer, 2013
© De las traducciones: Anacleto Ferrer, Manuel Hamerlinck,Josep Monter y Benedicta Chilet, 2013
© De esta edición: Universitat de València, 2013
Coordinación editorial: Maite Simón
Diseño del interior: Inmaculada Mesa
Maquetación: Textual IM
Corrección: Communico C.B.
Diseño de la cubierta:Celso Hernández de la Figuera y Maite Simón
ISBN: 978-84-370-9316-1
Edición digital
Dulces son las oídas melodías, pero las inoídas
Son más dulces aún, sonad entonces suaves caramillos
No al oído carnal, sino, más seductoras,
Dejad que oiga el espíritu tonadas sin sonido.
John Keats, Oda a una urna griega
Índice
INTRODUCCIÓN:
De la guerra de los rincones a la paz de los salones, Anacleto Ferrer
Nota a la presente edición
SELECCIÓN DE TEXTOS
GRIMM
Grimm y la música, Anacleto Ferrer
EL PEQUEÑO PROFETA DE BOEHMISCHBRODA
DIDEROT
Diderot y la música, Anacleto Ferrer
AL PEQUEÑO PROFETA
LOS TRES CAPÍTULOS, O LA VISIÓN DE LA NOCHE DEL MARTES DE CARNAVAL AL MIÉRCOLES DE CENIZA
ROUSSEAU
Rousseau y la música, Anacleto Ferrer
CARTA DE UN SINFONISTA DE LA ACADEMIA REAL DE MÚSICA A SUS CAMARADAS DE LA ORQUESTA
CARTA SOBRE LA MÚSICA FRANCESA
D’ALEMBERT
D’Alembert y la música, Anacleto Ferrer
REFLEXIONES SOBRE LA MÚSICA EN GENERAL, Y SOBRE LA MÚSICA FRANCESA EN PARTICULAR
SOBRE LA LIBERTAD DE LA MÚSICA
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Representación de Le Devin du village, de Jean-Jacques Rousseau.
ANACLETO FERRER es profesor titular de Estética y Teoría del Arte de la Universitat de València. Entre otros trabajos dedicados a la Ilustración y el Romanticismo, es traductor –junto con Manuel Hamerlinck– de los Escritos sobre música de Rousseau (PUV, 2007), editor del volumen Rousseau: música y lenguaje (PUV, 2010), que reúne aportaciones de catorce especialistas en los aspectos lingüísticos y musicales de la obra Rousseau, y coordinador de la edición de partituras del ginebrino Les Consolations des Misères de ma Vie. Airs, Romances et Duos (Institució Alfons El Magnànim, 2008).
De la guerra de los rincones a la paz de los salones
Anacleto Ferrer
El placer musical del oyente del siglo XVIII era probablemente más intelectual y más válido, ya que la distancia que lo separaba del compositor era menor. Las obras que lee el aficionado de hoy se reducen en general a biografías de músicos y a literatura acerca de la música. ¿Cuántos sentirían la necesidad, y serían capaces –para ir con un conocimiento de causa a una ópera o a un concierto– de instruirse acerca del arte musical leyendo unos tratados que juzgarían harto difíciles, aunque no lo fueran más que los Elementos de música de D’Alembert (1752), varias veces reeditados en la época y de los que discutían en los salones?
CLAUDE LÉVI-STRAUSS
En la época de los poderes absolutos, a la soberanía le gustaba autoafirmarse mediante la ofrenda de una fiesta, es decir, de un acontecimiento que se grabara en todas las memorias.
JEAN STAROBINSKI
1. INTROITO
Entre los meses de agosto de 1752 y febrero de 1754, una pequeña compañía llegada de Italia presenta en París una docena de óperas bufas. El éxito obtenido por la troupe de bouffons que dirigía Eustachio Bambini fue inmediato y clamoroso: había venido para un par de meses y durante año y medio fue viendo prorrogado su contrato por la Academia Real de Música, que dirigían los compositores François Rebel y François Francoeur.1 También sorprendente, ya que nada hacía presagiar la fragorosa polémica literaria y musical que iba a desatar entre los partidarios de la música italiana y los partidarios de la música francesa, que fue mucho más que una de aquellas cuestiones de gusto dirimidas hasta entonces en los salones del barón d’Holbach, de la marquesa du Deffand o de madame Geoffrin, en los que coexistía la diversión privada con el ejercicio radical de una crítica a la que no era ajena el air galant.2 La conocida como Querelle des Bouffons, o disputa de los Bufones, se pareció mucho
…a la controversia entre los jansenistas y los jesuitas, se convirtió en un tema sustitutivo para una discusión política que no podía ser mantenida en público so pena de prisión. Y así, en un debate en el que apenas se mencionaba ninguna otra cosa que no fuera la música, los participantes no estaban hablando realmente de arias y acompañamientos, de corcheas y de negras, sino de cambio social y de la arrogancia del poder.3
Las personalidades filosóficas y literarias que participaron en la Querelle elevaron lo que empezó siendo una disputa (no era la primera) entre los partidarios del estilo de composición y de ejecución italiano y los del francés al rango de conflicto ideológico. Eran tiempos proclives al debate teórico. Hacía apenas un año que había nacido de la mano de Diderot y D’Alembert la Encyclopédie, una empresa colosal en la que se alentaba el intercambio de ideas como motor del progreso, y la música, en especial la ópera –unión de la literatura y de todas las otras artes, musicales y plásticas–, era algo esencial en el modo de vida de las personas ricas e instruidas, sus potenciales lectores.
Decía Chesterton que la única manera adecuada de contar una historia es comenzar por el principio; es decir, por el principio del mundo. De modo que todo libro ha de comenzar necesariamente de manera equivocada en aras de la brevedad. Empezaremos, pues, esta historia –no podía ser de otra manera– por un principio que no lo es.
2. LOS BUFONES
La polémica estalló tras el debut en el escenario de la Academia Real de Música, el primero de agosto de 1752, de La Serva padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, obra ejemplar del estilo bufo de moda en Italia.
Los intermezzi de opera buffa habían nacido en la ciudad del Vesubio hacia 1710 con la misión de servir de diversión en los entreactos de las óperas serias.
Estas constaban generalmente de tres actos y, en consecuencia, eran necesarios dos intermezzi. Al principio, los dos intermezzi carecían de relación entre sí; pero más tarde, se utilizó el mismo argumento, dividido en dos partes, para insertarlo en los tres actos de la representación. Finalmente, se enlazaron los dos actos, y el intermezzo fue representado formando una totalidad en el curso de una ópera seria o, a veces, como una producción enteramente independiente.4
Estos intermedios ponían en escena a un número restringido de personajes entresacados de los ambientes burgueses y populares. La Serva padrona, a tres solamente: un bajo (Uberto), una soprano (Serpina) y un personaje mudo (Vespone).5 La acción, que transcurría en la Italia del siglo XVIII, era conducida con viveza y presentaba situaciones bufonescas a las que convenía a la perfección el recitativo semplice, casi hablado, que enmarcaba algunas arias. El estilo de la opera buffa se halla ya perfectamente formado a mediados de siglo, cuando la compañía del empresario Bambini estrenó en la Ópera de París, en aquel verano de 1752, La Serva padrona, a la que siguieron una serie de intermedios creados al ritmo de uno por mes: Il Giocatore, pastiche de diferentes compositores (22 de agosto de 1752), Il Maestro di musica de Pergolesi (19 de septiembre de 1752), La Finta cameriera de Latilla (30 de noviembre de 1752), La Donna superba de Rinaldo da Capua (19 de diciembre de 1752), La Scaltra governatrice de Cocchi (25 de enero de 1753), Livietta e Tracollo de Pergolesi (1 de mayo de 1753), Il Cinese rimpatriato de Selliti y La Zingara de Rinaldo da Capua (19 de junio de 1753), Gli Artigiani arricchiti de Latilla e Il Parataio de Jommelli (23 de septiembre de 1753), Bertoldo in Corte de Ciampi (22 de noviembre de 1753) y, finalmente, I Viaggiatori de Léo (12 de febrero de 1754). No había, pues, confusión posible con la ópera seria francesa, de estilo grandioso y heroico, que siguió programando la Academia Real de Música sin que fuese óbice el triunfo de los Bufones. Ora los días en que descansaban los italianos, ora antes o después de sus intermedios, en la Ópera aún se podía escuchar Acis et Galatée, de Lully, Alphée et Aréthuse, de Campra, y las obras de Jean-Philippe Rameau, el músico vivo más reputado de Francia.
Desde las primeras representaciones de los intermezzi, se formaron dos grupos bajo los palcos reales: en el «rincón del Rey» –armonía e ilusión, grandiosidad y formalismo– se dejaron ver la mayoría de los adeptos a la música francesa, un grupo bastante heterogéneo formado por profesionales y aficionados esclarecidos como Rameau, Blainville, Philidor, el padre Castel y madame de Pompadour, amante oficial de Luis XV, mientras que en el «rincón de la Reina» –melodía y naturalidad, emoción y sencillez–6 lo hicieron los defensores de la música italiana, entre los que se encontraban los enciclopedistas D’Holbach, Grimm, Rousseau, Diderot y D’Alembert. Ambos «rincones» llegarían a cruzarse más de doscientos panfletos en una guerre de coins cuya virulencia asombraría a Europa entera; entre sus autores había abogados, funcionarios, militares, embajadores, arquitectos, gentes de letras y músicos. Sin embargo, no era la primera vez que esa compañía de bouffons visitaba la capital francesa. Empecemos por el principio. Al menos, por otro de los principios posibles para esta historia.
3. LOS ANTECEDENTES
Tras un primer proyecto de viaje a Francia que no llegaría a realizarse en 1723, la Ópera de París los acogía en el verano de 1729. El 7 de junio debutaron con el intermedio italiano Bajocco e Serpilla, overo il marito giocatore e la moglie bacchetona; el 14, estrenaron una nueva obra, Dom Mico e Lesbina, que volvieron a representar tres días después. «La ejecución viva y precisa de los italianos fue generalmente admirada», dijo el Mercure de France.7 El éxito obtenido fue discreto y los bufones italianos fueron pronto olvidados. En octubre de 1746 visitan nuevamente París; esta vez no es en la Ópera, sino en la sala de la Comédie Italienne, bastante más modesta, donde estrenan La Serva padrona, de Pergolesi, que había sido compuesta para ser representada en los interludios de su propia ópera seria Il Prigioniero superbo y llevada por primera vez a un escenario en Nápoles, cuna del género bufo, el 5 de septiembre 1733. Pese a que este era el mejor espectáculo de la compañía, se vio eclipsado por la comedia Le Prince de Salerne, que dio en el curso de la misma gira.8 Nada hacía presagiar el tumulto que ocasionaría su reposición ocho años después. Para entender el inesperado cambio de gusto que se produjo entre 1746 y 1752 es preciso tener en cuenta algunas circunstancias, unas de carácter musical y otras ajenas a la música stricto sensu. Entre las primeras, señala Borrel la
…relajación reinante en la Ópera de París. […] Las reposiciones de las obras maestras de Lully, de Campra, de Destouches eran demasiado a menudo ejecutadas con negligencia: se había perdido la tradición del vívido recitativo del Florentino, se alargaban los movimientos; aparte de algunos cantantes excepcionales […], los corifeos eran con frecuencia de segundo orden.9
Si a esta situación coyunturalmente crítica del teatro musical francés le añadimos que la ópera, apenas renovada tras la muerte de Lully, seguía poblada «de divinidades del Olimpo y de héroes de Ariosto», entenderemos la receptividad del gran público ante los cambios radicales en el modo de expresión propio de los intermezzi, alegres y cotidianos, alejados de los «fastos mitológicos de la gran ópera».10
Entre las circunstancias que exceden lo estrictamente musical a la hora de «considerar La Serva padrona como desencadenante de una revisión profunda de las ideas sobre el arte, cuyos efectos se prolongaron al menos durante tres décadas», Medina señala «no a las virtudes de la obra en sí, sino al hecho de que sirva como excusa para divulgar la nueva perspectiva estética distintiva de la Enciclopedia y del círculo de autores afines a ella».11 La alargada sombra proyectada por la mayor empresa editorial del siglo es la que dota de matices a una polémica que acaba por redefinir técnica, social y culturalmente a la música dentro del sistema de las bellas artes, extendiéndose a otros ámbitos.
La ópera –explica Weber– fue un tema de extraordinaria importancia que permitió a los philosophes y su público reconsiderar problemas graves relativos a la autoridad, la libertad y el instinto cultural. En París, la Ópera ofrecía un programa de prácticamente doce meses, único en Europa, y por tal razón se veía obligada a mantener en escena antiguas óperas más tiempo de lo normal por aquel entonces. Las obras de Jean-Baptiste Lully (cuya última representación, Teseo, fue ofrecida en 1779) habían llegado a sintetizar la nostalgia por la época del Rey Sol y, por tanto, por la estructura autoritaria de gobierno y sociedad cuestionada por muchos philosophes. La demanda de renovación del repertorio teatral con nuevas obras italianas fue un asunto político de consecuencias imprevisibles y la llegada de una compañía de ópera cómica italiana en 1752 desencadenó una disputa de proporciones legendarias llamada la Querelle des Bouffons.12
Volvamos a empezar, ahora sí, ¿por el principio?
4. EL PREÁMBULO
En julio de 1751, tras vencer numerosos obstáculos, aparece el primer volumen de la Enciclopedia. En enero del año siguiente, el segundo. El invierno de 1752, con ocasión de la reposición de una vieja tragedia lírica creada por André-Cardinal Destouches en 1701, Omphale, el joven alemán Friedrich Melchior Grimm, que se había instalado en París cuatro años antes, publica un opúsculo de crítica musical, la Lettre sur Omphale, en el que se pronuncia abiertamente a favor de la música italiana frente a las recargadas composiciones cortesanas de los músicos franceses. En el texto de Grimm, el modelo establecido por Alessandro Scarlatti del devenir continuo y regular de recitativo y aria proporciona los términos que comparar. En lo concerniente al primero, «el carácter del recitativo italiano es tan sublime, que por sí solo asegura a esta música una superioridad a la cual ninguna otra se aproxima», es «igualmente capaz de todas las expresiones y de todos los caracteres, […] habla con fuego y rapidez el lenguaje de todas las pasiones»; al «recitativo francés», por el contrario, lo califica de «triste, lento, monótono».13 Respecto de la segunda, añade: «No puedo dejar de señalar aquí otra gran ventaja de la música italiana sobre la francesa. Su aria es, precisamente, como su recitativo, capaz de todas las expresiones y de todas las formas». La ariette francesa, sin embargo, «no es hija del genio; no, en Francia no tiene un origen tan sublime».14 A tenor de tales valoraciones, piensa el autor que se impone una reforma de los usos artísticos liderada por los «filósofos y las gentes de letras»: «En cuestiones de gusto la corte da a la nación las modas y los filósofos las leyes. […] El filósofo que ha hecho el discurso preliminar de la Enciclopedia, le ha dado la señal».15 El 7 de febrero, apenas unos días antes de que viese la luz el artículo de Grimm, el censor jefe de Francia, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, decreta la ilegalidad de cualquier nueva distribución o venta de la Enciclopedia.
La Lettre sur Omphale fue seguida por un cruce de textos a favor y en contra de las propuestas que en ella se hacían. Jean-Jacques Rousseau, en una Lettre à Grimm au sujet des remarques ajoutées à sa lettre sur Omphale en la que respondía a una refutación aparecida anónimamente en el Mercure de France,
…anticipa los motivos principales que luego retomará en la Lettre sur la musique française. Apunta, por ejemplo, un criterio seguro para juzgar la bondad de los recitativos en el que se evidencia su alineamiento con la concepción lingüística de la música […]. Si el italiano es preferible al francés se debe a su mayor proximidad con la prosodia de la lengua en que está escrito. Aboga también Rousseau por la necesidad de preservar lo que luego llamará «unidad de la melodía». En su nombre debe condenarse el contrapunto y la escritura polifónica.16
Se trata de restos del pasado, concluye el ginebrino, «monumentos del mal gusto, que hay que relegar a los claustros como su último asilo».17 Lo más destacable es que, mientras en la Lettre à Grimm aparece ya Rameau como encarnación de todos los defectos de la ópera francesa, el opúsculo de Grimm elogia con entusiasmo su Platée.18
En este ambiente, caldeado ya por la polémica musical y por la ordenanza que bloqueaba la edición de la obra dirigida por Diderot y D’Alembert, estalló la Querelle des Bouffons tras el estreno en agosto de La Serva padrona de Pergolesi.
Todo París –escribirá Rousseau en Las confesiones– se dividió en dos bandos, más enardecidos que si se hubiese tratado de un asunto de estado o de religión. Un bando, el más poderoso y numeroso, compuesto por los grandes, los ricos y las mujeres, defendía la música francesa; el otro, más vivo, más orgulloso y más entusiasta, estaba compuesto por verdaderos expertos, gentes de talento y hombres de genio. Su pequeño pelotón se reunía en la Ópera, debajo del palco de la Reina. El otro bando llenaba todo el resto del patio y de la sala; pero su foco principal estaba bajo el palco del Rey.19
La dimensión política de la disputa es tal que Servando Sacaluga propone interpretarla como «una creación artificial de los enciclopedistas dirigida únicamente a desacreditar al gobierno en la persona de los compositores que protegía y que se identificaban con él».20 «Mientras que son censurados el debate filosófico y político vehiculado por la Encyclopédie y la discusión religiosa con el exilio del Parlamento en mayo de 1753», apostilla Andrea Fabiano, incidiendo en esa línea de análisis pluridisciplinar que otorga a la Querelle el carácter de un foro político y cultural, «la sala de la Academia Real de Música se halla bruscamente investida de dos valores contradictorios: como lugar simbólico de la autoridad real, pero también como único lugar oficial abierto a la diversidad, incluso opuesto a esa autoridad».21 Bajo la apariencia de una disputa musical, lo que está en juego es la libertad de expresión y de pensamiento. La Ópera hace las veces de cámara; y el ordenamiento visual de grupos políticos de acuerdo con ciertos ejes conceptuales, que desde los albores de la Revolución francesa corresponderá a la izquierda (identificada con el tercer estado) y la derecha (identificada con la aristocracia), es anticipado por el lugar en que los querellantes toman asiento en la sala, bajo el palco de la Reina unos y bajo el palco del Rey los otros.
Si la Ópera puede desempeñar ese rol de lugar de formación de una comunidad de ciudadanos –explica Philippe Vendrix–, la razón incumbe a múltiples factores, de entre los cuales no es ciertamente el menor la transformación radical de los lugares que unen al público y la corte. La civilización francesa del siglo XVIII es una civilización de actitudes fundadas sobre el modelo de la corte, lo que implica una jerarquización de los comportamientos. Los niveles de existencia son definidos por las apariencias y generan cascadas de equívocos que estructuran la vida social en torno al modelo del Rey en su corte. Ahora bien, Luis XV no es Luis XIV, y el modelo del Rey en su corte ya no posee esa fuerza de la univocidad que había permitido el establecimiento de un sistema jerárquico de valores bajo el Rey Sol.22
5. EL PRELUDIO
El preludio de esta incruenta contienda tiene lugar tres meses después de la primera representación de La Serva padrona, en noviembre de 1752, cuando aparece anónimamente el opúsculo titulado Lettre à une dame d’un certain âge sur l’état présent de l’Opéra. Su autor, Paul-Henri-Dietrich d’Holbach, un barón renano rico y antirreligioso que residía en la capital francesa desde 1749, fingía, con mordacidad, escandalizarse del éxito de los italianos (a los que llama ultramontanos):
Los tiempos que predijisteis han llegado –escribía a la imaginaria dama de cierta edad–: Hemos visto, para vergüenza de la nación y de nuestro siglo, profanado el augusto Teatro de la Ópera por indignos saltimbanquis. Sí, señora, ese espectáculo tan grave, tan venerable, del cual el inmortal Lully, su fundador, parecía haber tenido el cuidado de alejar las risas insensatas y la alegría indecente, ha sido abandonado a unos histriones ultramontanos: su dignidad acaba de ser avalada por las representaciones más burlescas y por la música más juguetona. […] ¡Oh tiempos! ¡Oh costumbres!
Y proseguía: «El francés ha abandonado la música de sus padres […]. Jamás se ha visto un fanatismo semejante. Tres miserables intermedios han fascinado al público desde hace tres meses, y en la quincuagésima representación han sido más aplaudidos que en la primera». Después pasaba a enumerar los argumentos esgrimidos por esos «modernos entusiastas» en defensa de los italianos, «tan opuestos a nuestra pomposa y letárgica armonía», que han «venido a arrancarnos la venda y a enseñarnos que la música es susceptible de variedad, de carácter, de expresión y de jovialidad».23 El juego literario era evidente: donde digo digo, leed Diego.
6. EL PRIMER ACTO
No cabe duda de que había «un peligroso trasfondo de rebeldía en esta preferencia del estilo popular italiano sobre la herencia del Rey Sol», que ofrecía «la posibilidad de alinearse con una causa que, si bien atacaba aspectos de la vida en la corte»,24 no tenía un carácter religioso ni abiertamente político, algo que tener muy en cuenta tras el arrêt que prohibía la Enciclopedia, según afirmaba el antiguo ministro de la Guerra D’Argenson a principios de febrero, «en virtud de ciertas alegaciones terribles, como son la rebeldía contra Dios y la autoridad regia».25 Fue en esta controversia donde Grimm –el autor de la famosa Lettre sur Omphale; el amigo de Diderot, de Rousseau y del barón d’Holbach– vio la oportunidad de darse a conocer como «hombre de talento y representante de la causa progresista».26 Escribió un libelo que tituló Le petit prophète de Boehmischbroda…,27 y que al poco de aparecer en enero de 1753 se convirtió en el escrito más célebre de este primer periodo de la Querelle. Gabriel Joannes Nopomucenus Franciscus de Paula Waldstorch,28 el estudiante de filosofía que protagoniza esta sátira veterotestamentaria, construida siguiendo el modelo de las visiones en que el profeta Ezequiel advierte de la destrucción de Jerusalén, está en su desván de las cercanías de Praga tocando el violín cuando una voz sobrenatural le dice: «Te he elegido entre tus camaradas para anunciar duras verdades a un pueblo frívolo y presuntuoso, que se mofará de ti, (aunque de natural a ti no te guste la mofa) ya que es indócil y veleidoso, y que no te creerá, porque le dirás la verdad».29 Entonces, una mano coge al Pequeño Profeta «por el copete» y lo transporta por los aires hasta el patio de butacas de la Ópera de París. El paralelismo subyacente entre la caída de Jerusalén y el colapso de la Academia Real de Música es claro. Allí, describe en tono burlesco,
…vi un hombre que llevaba un bastón, y creí que iba a castigar a los violines malos, pues oía muchos entre otros que eran buenos, aunque no demasiados. Y hacía un ruido como si cortara leña; y me sorprendía que no se dislocara el hombro; y el vigor de su brazo me espantó. […] Y vi que a eso lo llamaban marcar el compás; y aunque este fuera marcado con mucha energía, los músicos nunca iban al unísono.30
El texto de Grimm continúa de esta guisa, cargando las tintas contra las características más trasnochadas del género operístico de la tragédie en musique, codificado por Lully –que había muerto de una septicemia en 1687 a consecuencia de una herida producida en un pie por la pesada batuta ceremonial, a la que se refiere el violinista bohemio, mientras dirigía la orquesta– a partir de la tragedia clásica de Corneille y Racine, el ballet de la corte y la ópera italiana de las escuelas veneciana y romana. Como señala Masson, «la unión de la poesía, de la danza y de las artes plásticas en la ópera lullista crea un problema al que las épocas sucesivas darán soluciones diversas pero no definitivas: el problema de su equilibrio y de su concordancia».31 En oposición al recurso sistemático a lo maravilloso, a los números de ballet desligados de la acción, a la inconsistencia de los libretos, al manierismo de los actores y a los ridículos gargarismos de los cantantes, la lección que el Pequeño Profeta «pretende dar a los franceses se resume en una máxima: la ópera debería descender de las alturas olímpicas –y versallescas– para acercarse al mundo de los mortales».32 Obsérvese que el destinatario de las aceradas críticas de Grimm seguía siendo Lully, no Rameau, aún considerado un caso aparte. Las respuestas no se hicieron esperar: una treintena de escritos en nueve meses. Entre ellos tres de Diderot: Arrêt rendu à l’amphithéâtre de l’Opéra, Au petit prophète de Boehmischbroda y Les trois chapitres ou la vision de la nuit du Mardi-gras au Mercredi des Cendres. De estos tres textos, aparecidos anónimamente entre enero y marzo de 1753, solo el primero es de atribución dudosa.33
En Au petit prophète de Boehmischbroda, un folleto de enero del 53 cuyo título remite abiertamente al libelo de Grimm, Diderot advierte que el debate está mal planteado desde sus orígenes, al equiparar músicas heterogéneas, pertenecientes a géneros tan distintos como el trágico y el cómico. Y propone una idea, en principio, razonable: realizar una comparación imparcial entre tres escenas de Armide (la célebre tragedia lírica de Lully) y tres de Sesostris (la ópera seria del compositor español italianizado Domenico Terradellas [o Terradeglias], a la que Diderot llama Netocris, confundiendo el nombre de la obra con el de su heroína).34Quid pro quo? Pero esta confrontación entre géneros comparables, que debería permitir zanjar definitivamente el viciado debate, tampoco tenía en cuenta el desfase temporal entre ambas obras, lo que falsea el valor de las consideraciones estéticas que sobre ellas pueda hacerse: sesenta y cinco años separan el estreno de Armide (1686) del de Sesostris (1751). Diderot no responde a la cuestión, la deja planteada para que sean otros, quizá más cualificados que él, quienes la contesten. «Es probable que hubiese tomado partido a favor de la ópera italiana –concluye Durand-Sendrail–, pero no asume abiertamente la responsabilidad que comporta esta toma de posición».35 Acaso no estuviese en condiciones de hacerlo.
Para los observadores privilegiados de la historia que somos nosotros –observa Sylvie Bouissou–, habría parecido pertinente comparar la ópera seria [italiana] con la tragedia musical, como sugirió Diderot en la Querelle; pero, ¿acaso conocía el público parisino la ópera seria antes de que Gluck se instalase en París y triunfase en 1774 creando precisamente una especie de síntesis de la tragedia musical y de la ópera seria?
De esta paradoja nace un falso debate que opone el género trágico al género cómico, asociando la música francesa al primero y la italiana al segundo, y cultivando la idea de la sofisticación estética de la francesa frente a la simplicidad y naturalidad de la italiana. «De este modo, se instala la sinécdoque y el problema se abisma en una aparente incoherencia».36
El panfleto titulado Les trois chapitres ou la vision de la nuit du Mardi-gras au Mercredi des Cendres es una continuación de Le petit prophète de Boehmischbroda. Diderot retoma el personaje creado por Grimm. El violinista y aprendiz de filósofo es súbitamente transportado desde su desván bohemio a la Ópera de París, donde asiste a la representación de Le Devin du village de Jean-Jacques Rousseau. El texto es muy narrativo; en él el Pequeño Profeta se limita a contar en un tono «falsamente naïf», y quizá irónico,37 la buena impresión que le produjo la puesta en escena de la ópera del ginebrino.
7. EL INTERMEDIO
La primavera de 1752 Rousseau es invitado a Passy, cuyas aguas curativas gozaban de una gran reputación. Su anfitrión y amigo François Mussard
…tocaba el violonchelo y amaba apasionadamente la música italiana. Una noche –dejará escrito en Las confesiones– hablamos mucho de esta antes de acostarnos, sobre todo de la opéra bouffe, que habíamos visto uno y otro en Italia y por la que estábamos los dos entusiasmados. Al irme a la cama, en vez de dormir, me puse a pensar qué se podría hacer para dar una idea de un drama de este género en Francia.38
Dicho y hecho. Entre la idílica campiña de Passy y París –como decía un afiladísimo Chamfort, «una ciudad de diversiones, de placeres, donde las cuatro quintas partes de los habitantes mueren de tristeza»–Rousseau compone en menos de un mes Le Devin du village, la obra con la que se propone dar a los franceses «una idea de un drama» del género bufo, poniendo en práctica un «despojamiento del discurso musical»39 a la italiana, pero dentro de un estilo pastoral más lírico, francés. En lo dramático: un único acto dividido en ocho escenas, una acción simple (una disputa amorosa resuelta por el Adivino) protagonizada por pocos personajes (solo tres: Colin, Colette y el Adivino) y ubicada en un emplazamiento familiar (una aldea), nada de divinidades ni de poetas antiguos pululando por el escenario. En lo musical: recitativos de estilo italiano, sobrios e inteligibles debido a la ausencia de ornamentación vocal, una textura armónica ligera y una melodía sencilla y coherentemente estructurada, que anticipa el ideal estético de la unité de mélodie (música con una sola línea melódica) que expondrá por vez primera en la Lettre sur la musique française. No faltaba más que la obertura y un divertissement de danzas y coros, que no fueron hechos hasta mucho tiempo después, para su representación pública en la Ópera de París en marzo del año siguiente.
Enardecido por la composición de esta obra –prosigue Jean-Jacques–, sentí un gran anhelo por oírla, y hubiese dado todo el mundo por verla representar a mi capricho, a puertas cerradas, como se dice que Lully hizo una vez representar Armide para él solo. Como no era posible tener este placer más que con el público, era preciso, […] para gozar de mi obra, hacer que pasase a la Ópera.40
El 18 de octubre, siete semanas después del estreno de La Serva padrona y cuatro antes de la aparición del primer panfleto de la disputa, se estrena en Fontainebleau, en presencia del Rey y de toda la corte, Le Devin du village:
La pieza fue mal representada en cuanto a los actores, pero bien cantada y ejecutada en cuanto a la música. Desde la primera escena, que verdaderamente es de una ingenuidad conmovedora, oí elevarse en los palcos un murmullo de sorpresa y de aplausos hasta entonces inaudito en este género de piezas. […] He visto obras que han suscitado más vivos transportes de admiración, pero jamás una embriaguez tan completa, tan dulce y tan conmovedora reinar durante todo un espectáculo, y sobre todo en la corte, en un día de primera representación.
A consecuencia del éxito obtenido en esta première, el plebeyo Rousseau es informado de que al día siguiente sería presentado al Rey, que quería concederle una pensión.
¿Se creerá que la noche que siguió a una jornada tan brillante fue una noche de angustia y de perplejidad para mí? […] Me imaginaba en seguida ante el Rey, y presentado a su majestad, quien se dignaba detenerse y dirigirme la palabra. Era el momento en que hacía falta firmeza y presencia de ánimo para responder. Mi maldita timidez, que me perturbaba ante el menor desconocido, ¿me hubiese abandonado ante el Rey de Francia o me hubiese permitido elegir bien en el instante lo que iba a decir?41
Ante el temor de no hallarse a la altura de tan excepcional oportunidad, el ciudadano de Ginebra, indeciso y orgulloso, toma de buena mañana una diligencia para París. «Sintió que el triunfo no sería del todo auténtico, no sería realmente suyo, si no lo rechazaba –conjetura Guéhenno–. Se exaltó con su desinterés. Tenía que irse».42 Se negará a volver a Fontainebleau, pese a que sus amistades le ruegan que reconsidere su decisión. A partir de esos días, Rousseau empezará a albergar recelos contra todos sus amigos.
Mientras se sucedían las escaramuzas de la guerra de panfletos, los italianos continuaban cosechando aplausos con sus intermezzi. Los responsables de la Academia, alentados por la corte, decidieron imprimir un giro a su programación, sustituyendo las anticuadas obras de Lully y Campra, tan criticadas ya entonces, por obras nuevas que hiciesen valer los méritos de la música francesa. De entre los estrenos, el que obtuvo una mejor acogida fue Le Devin du village, representada más de 400 veces desde marzo de 1753 hasta 1829.43 Su huella puede descubrirse tanto en Bastien und Bastienne, el primer singspiel compuesto por un jovencísimo Mozart (tenía doce años) al regreso de su primera gira parisina, sobre una adaptación alemana de una parodia teatral del Adivino,44 como en las Sans culittides, óperas cómicas sobre temas de actualidad que florecerán con el triunfo de la Revolución.45 También Goethe se sentirá seducido por esta obra de Rousseau, y en sus memorias escribirá, al evocar el ambiente cultural de Fráncfort en 1759, bajo la ocupación gala por las tropas de Luis XV:
Gustaba mucho entonces la comedia francesa en verso; se presentaban a menudo las obras de Destouches, Marivaux, La Chaussée, y recuerdo todavía claramente algunos tipos característicos. De las obras de Molière me han quedado pocos recuerdos. Lo que me produjo mayor impresión fue la Hypermnestra de Lernière, que, por ser nueva, se representaba con esmero y se repetía con frecuencia. También me hicieron una impresión muy agradable el Devin du village, Rose et Colas, Annete et Lubin. Recuerdo todavía los coros de muchachos y muchachas y sus movimientos.46
Sea porque fue un apasionado lector de Rousseau, porque admiró a Morazt desde niño (a los dieciséis años realizó un viaje a Viena para conocerle) o por la influencia que ejerció en él el elogioso juicio de Goethe, el caso es que el interés de Ludwig van Beethoven se fijó en el aire47 de Colin «Non, non, Colette n’est point trompeuse», del que realizó una versión para tenor, violonchelo y piano. De las reseñas publicadas sobre la opereta francesa escrita al estilo italiano por Rousseau, Les trois chapitres ou la vision de la nuit du Mardi-gras au Mercredi des Cendres, de su camarada y amigo Diderot, fue la más ditirámbica, «la más admirable y la más sensible».48
Hacia finales de septiembre de 1753, Rousseau, indignado por el fracaso de Il Parataio, irrumpe en la arena del debate con su Lettre d’un symphoniste de l’Académie royale de Musique à ses camarades de l’orchestre, en la que acusa directamente a los músicos de dicha institución de ser los responsables del fiasco del intermezzo de Jommelli, achacando la mala acogida de la obra a la negligencia concertada de la orquesta. Escrito en un estilo más satírico que argumentativo, este panfleto menor propone once estratagemas para acabar definitivamente con los espectáculos italianos, estratagemas que, a juicio de su autor, constituyen «el método ordinario empleado con éxito» hasta el momento para hundir «los otros intermedios». Se trata de una «irónica demostración a contrario»:49 una defensa de la transparencia de la música italiana en oposición a la opacidad interpuesta por los privilegios de un cuerpo establecido y funcionarizado que los salvaguarda a base de intrigas. La apreciación estética anticipa ya el modelo de la deliberación política a la que casi una década más tarde dedicará el Contrato social, donde en aras de la legitimidad democrática explicará cómo y por qué las asociaciones parciales (en la Carta de un sinfonista, la orquesta, un cuerpo intermediario entre el público y el compositor; en el Contrato, el gobierno, «un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia»50) tienden siempre a desarrollar una voluntad propia y particular. Para vengarse, los sinfonistas, víctimas de su invectiva, lo cuelgan en la Ópera in effigie. «Si no se atentó contra mi libertad, no se ahorraron, al menos, los insultos; mi vida misma estuvo en peligro. La orquesta de la Ópera tramó el horrendo complot de asesinarme cuando fuese a salir de ella», denunciará en Las confesiones.51
8. EL SEGUNDO ACTO
El 15 de noviembre, la disputa da un giro inesperado con la aparición de la Lettre sur la musique française, un ensayo menos ligero, menos bienhumorado, mucho más condenatorio que los publicados hasta la fecha. Jean-Jacques, atrabiliario a veces, impredecible siempre, que en calidad de colaborador de la Enciclopedia representa a la competencia musical, da una vuelta de tuerca a la querella con este texto buscadamente escandaloso, reclamando para sí el derecho a intervenir y orientar el gusto de sus contemporáneos debido a su condición de filósofo: «Solo quisiera intentar establecer algunos principios sobre los cuales, a la espera de hallar mejores, los maestros del arte, o más bien los filósofos, puedan encaminar su búsqueda, ya que, como decía antaño un sabio, le corresponde al poeta hacer poesía y al músico hacer música, pero solo al filósofo le corresponde hablar bien de una y de otra».52 Asumido este punto de vista, Rousseau declina ocuparse directamente de los Bufones, ahora que «han sido despedidos, o están a punto de serlo, y que ha pasado la hora de las cábalas», para lanzar un ataque únicamente dirigido contra la música francesa, pues cree «estar en disposición de aventurar» su opinión y se propone exponerla con su «franqueza habitual, sin temer ofender a nadie».53 La Querelle le brinda la primera oportunidad de aplicar sus teorías acerca del retorno a la naturaleza, le ofrece un excelente pretexto para exponer sus ideas sobre el arte en general y la música en particular (las alusiones a los intermedios italianos parecen ser solo añadidos a un cuerpo de tesis elaborado previamente por un autor que ya tenía una merecida reputación de elocuencia y provocación tras la publicación de su Discurso sobre las ciencias y las artes en 1750). Estas ideas, en el contexto de su concepción filosófica general, pueden resumirse así: hay un esencia, una naturaleza humana precivilizada cuyos contenidos son la inocencia, el amor y la generosidad, y un ser histórico, que es el resultado de esa naturaleza sometida a la determinación de lo social, especialmente de las ciencias y las artes. Una vez socializado, el hombre ya no puede volver al estado natural. «Como el advenimiento del mal ha sido un hecho histórico, la lucha contra el mal pertenece también al hombre en la historia», sentencia Starobinski.54 Para Jean-Jacques, aunque procedan de la degradación del hombre, las ciencias y las artes son muros levantados con objeto de impedir una degeneración mayor; su misión es construir sustitutos sencillos y eficaces para acceder al corazón. La predilección por la melodía y la desconfianza hacia la armonía, expresadas con rotundidad en esta Carta, quedan justificadas por el poder de aquella para «conmover al corazón infaliblemente». Rousseau «detesta la música destinada a hacer brillar al intérprete, y rechaza una música que no se dirija más que al placer de los sentidos. […] Para él, la personalidad del intérprete y el goce puramente sensitivo son obstáculos interpuestos entre una “esencia” musical y el alma del oyente. […] La magia de la melodía consiste en poder superar la sensación y hacerse puro sentimiento».55 Toda la música que se distancia de esta simplicidad, sea por la ruptura de la melodía o del ritmo, sea por la complejidad de la armonía, está corrompida por definición. Desde este punto de vista, los intermedios italianos son superiores a la más bella tragedia de Rameau, en el que personifica todos los vicios de la música francesa (conviene recordar a este respecto que, en el verano de 1745, Rousseau había estrenado en casa del señor de La Pouplinière, mecenas de Rameau, una ópera titulada Les Muses galantes por la que fue acusado infundadamente de plagiario por el encumbrado autor Dardanus). A estas teorías, todas ellas discutibles, hay que añadir la afirmación de que el ritmo verbal configura la melodía y que, por tanto, en cuanto a su valor musical intrínseco las lenguas acentuadas, como la italiana, son superiores a aquellas que como en la francesa abundan las sílabas mudas, sordas o nasales, tienen pocas vocales sonoras y son prolijas en consonantes y articulaciones. Así pues, mientras las lenguas meridionales poseen cualidades melódicas, las septentrionales necesitan una música fundada en la armonía que ejerza como artificio compensatorio de sus defectos naturales.
La armonía –explicará Saint-Preux a Julia en La nueva Eloísa, la exitosa novela epistolar que Rousseau publicará en 1761, reiterando las tesis expuestas por primera vez en la Carta sobre la música francesa– no es más que un lejano accesorio en la música imitativa; no hay en la armonía, propiamente dicha, ningún principio de imitación. Asegura, es cierto, las entonaciones; testimonia una mayor exactitud, y haciendo las modulaciones más sensibles, añade energía a la expresión y gracia al canto. Pero ese poder invencible de los acentos apasionados sale solamente de la melodía; de ella deriva todo el poder de la música sobre el espíritu. Forme usted las más sabias sucesiones de acordes sin mezcla de melodía, y se aburrirá al cabo de un cuarto de hora. Los hermosos cantos sin ninguna melodía son como una demostración del aburrimiento. Pero que el sentimiento dé alma al más simple canto y el público se mostrará interesado. Por el contrario, una melodía que no habla, canta siempre mal, y será la única armonía que nunca ha sabido decir nada al corazón. En esto consiste el error de los franceses sobre la fuerza de la música. No teniendo y no pudiendo tener una melodía propia en una lengua que carece de acento, y sobre una poesía amanerada que nunca conoció lo natural, no imaginan más efectos que los de la armonía y los estallidos de la voz, que no hacen los sonidos más melodiosos sino más ruidosos; y son tan desgraciados en sus pretensiones, que incluso esa armonía que buscan se les escapa; a fuerza de sobrecargarla, no saben escoger y desconocen los golpes de efecto, no hacen sino obras de relleno. Quieren mimar al oído y solo son sensibles al ruido; de tal manera que para ellos la voz más hermosa es aquella que canta más alto.56
Fueren cuales fueren los motivos que impulsaron a Rousseau a publicar la Carta poco después de haber escrito él mismo una opereta en lengua francesa,57 esta es sin duda la pieza más importante de toda la disputa, plagada de textos circunstanciales. La originalidad de Rousseau, que, como diría Chesterton, porque es original siempre está volviendo a los orígenes, consiste, a juicio de Fubini,
…en haber sabido desarrollar de modo adecuado la concepción de la música en tanto lenguaje de los sentimientos, así como en haber elaborado una teoría sobre el origen del lenguaje que habría de justificar y dar fundamento a tal concepción. Por primera vez, la polémica sobre la música italiana y francesa deja de ser, simplemente, un problema de gusto, de preferencia personal, para hallar en el pensamiento rousseauniano una seria justificación teórico-musical y filosófica.58
La reacción no se hizo esperar, y toda la agitación provocada hasta entonces por la Querelle vino a concentrarse en el propio Rousseau («los directores de la Ópera, por toda respuesta, privaron al autor de sus honorarios y le quitaron sus entradas, lo que le hizo decir que no se conoce un proceder como este en Música», recordará René-Louis de Girardin en 1781 en el Advertissement a Les consolations des misères de ma vie. Recueil d’Airs, Romances et Duos).59 La Carta sobre la música francesa, escribirá en Las confesiones,
…levantó contra mí a toda la nación, que se creyó ofendida en su música. La descripción del increíble efecto de este folleto sería digna de la pluma de Tácito. Era la época de la gran disputa entre el parlamento y el clero. El parlamento acababa de ser exiliado; la efervescencia estaba en su auge; todo amenazaba una sublevación cercana. Apareció el folleto; al instante, todas las demás disputas fueron olvidadas; no se pensó más que en el peligro para la música francesa, y no hubo más sublevación que contra mí. […] Cuando se lea que este folleto ha impedido tal vez una revolución en el Estado, se creerá estar soñando.60
Si bien por aquel entonces Jean-Jacques empezaba a ver enemigos por todas partes, al parecer motivos no le faltaban.61 A partir de 1753 la Querellecambia de tono, se vuelve violenta, se llena de acrimonia y de animosidad: el padre Castel, autor de la Lettre d’un Académicien de Bordeaux sur le fons de la musique, à l’occasion de la Lettre de M. R*** contre la Musique Françoise, niega al ciudadano de Ginebra, en su calidad de extranjero, el derecho a adoptar una posición ante la cuestión musical, pues es algo que solo compete a los «verdaderos franceses, verdaderos patriotas, verdaderos súbditos del Rey».62 «Entre estas cosas tan ofensivas, las hay que están equivocadas o que son absolutamente falsas […]. Creo que una obra semejante no es propia ni de un filósofo ni de un ciudadano; sino de un cerebro enfermo, de un corazón errado y de un espíritu peligroso y falso», sentencia Jacques Cazotte en sus Observations sur la lettre de J.-J. Rousseau;63 y cambia de motivo: por miedo a ser identificado con Jean-Jacques nadie osa defender abiertamente la música italiana. En este segundo periodo de la disputa no hallamos más que una sucesión de respuestas a la Carta sobre la música francesa, donde uno de los temas más frecuentados es el de la autonomía de la música respecto de la lengua. En esta línea argumentativa se inscribe, por ejemplo, la Apologie de la musique française, publicada por el abbé Marc-Antoine Laugier en 1754, para el que «el carácter de una música nacional no depende en absoluto de la calidad de la lengua, sino de la medida del genio. Es el genio y solamente el genio el que engendra lo que la música tiene de más amable y de más conmovedor». Si no fuese así,