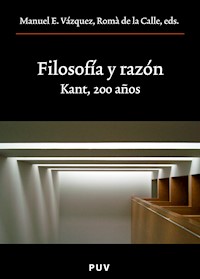
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
La difusión de los conocimientos de la universitas, a veces demasiado restringidos a las paredes de las aulas de las facultades, es un objetivo prioritario y de interés de las instituciones académicas y culturales. En este sentido, los textos que se reúnen en este libro -procedentes del Congreso sobre Emmanuel Kant celebrado en el año 2004 en Valencia- permiten acercar el pensamiento del gran filósofo que siguió aquellas jornadas, desmintiendo la idea que restringe el interés por la filosofía a una minoría tan limitada como escasa. De este modo, desde la Universitat de València y el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), responsables de aquel Congreso, se apuesta por la difusión de las ideas kantianas y se invita a la reflexión y al debate sobre un pensador ilustrado que continúa siendo sugestivo para abordar no sólo las cuestiones estrictamente filosóficas, sino también para la fundamentación de problemas políticos tan actuales como la legitimación de la guerra, el cosmopolitismo o la construcción de estructuras de gobierno internacionales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FILOSOFÍA Y RAZÓN
KANT, 200 AÑOS
Manuel E. Vázquez, Romà de la Calle, eds.
Isaac Álvarez, Adela Cortina, Félix Duque, Felipe Martínez Marzoa
José Luis Molinuevo, Ramón Rodríguez, José Rubio-Carracedo,
Sergio Sevilla, Mercedes Torrevejano, José Luis Villacañas
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
2005
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© De los textos: los autores, 2005
© De la fotografia de la cubierta: Elisa Pascual, 2005
© De esta edición: Universitat de València, 2005
Producción editorial: Maite Simón
Fotocomposición y maquetación: Textual IM
Corrección: Pau Viciano
Cubierta:
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Fotografía: Techo de la Biblioteca del MuVIM
ISBN: 84-370-6326-4
Realización de ePub: produccioneditorial.com
INTRODUCCIÓN:
Un homenaje a Kant desde Valencia: la reflexión sobre la actualidad de su pensamiento
Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2004 se celebró en el MuVIM el Congreso Filosofía y Razón - Kant, 200 Años: un homenaje desde Valencia al pensamiento de Immanuel Kant en la conmemoración del segundo centenario de su muerte y, sobre todo, una reflexión plural sobre la actualidad de su obra.
La Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València y el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) de la Diputació de València colaboraron, al unísono, en una iniciativa que desde el primer momento nos pareció tan oportuna como necesaria, y que se planteó, además, como el inicio de una cooperación periódica entre ambas instituciones. Una colaboración que este año 2005 verá su continuación en el Congreso sobre Friedrich Schiller (1759-1805). Il·lustració i Modernitat, que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre, en el mismo Museo.
Entendíamos razonablemente que la difusión de los conocimientos de la universitas, a veces demasiado restringidos a las paredes de las aulas de las facultades, es un objetivo prioritario y de interés; en este sentido, un museo –sobre todo si se trata de un «museo de las ideas» como es y quiere serlo diferencialmente el MuVIM–, podía convertirse en puente privilegiado y eficaz entre la universidad y la sociedad. El éxito del Congreso, en todos los sentidos, corroboró el acierto de la iniciativa, que fue incluso mucho más allá de nuestras expectativas iniciales.
El libro que hoy, por fin, tenemos entre las manos recoge diez de las conferencias que durante los tres días del Congreso se fueron exponiendo, debatiendo y enriqueciendo. Nos hubiera gustado sinceramente poder contar con los textos de los profesores Javier Muguerza y Juan M. Navarro Cordón, pero diversas circunstancias, ajenas a nosotros, no lo han hecho posible.
En cualquier caso, en este libro se recogen las muy sugerentes aportaciones de profesores de diversas universidades españolas: la de Felipe Martínez Marzoa, de la Universitat de Barcelona; la de Félix Duque de la Universidad Autónoma de Madrid; la de Ramón Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid; la de José Luís Molinuevo, de la Universidad de Salamanca; la de José Rubio Carracedo, de la Universidad de Málaga; la de Isaac Álvarez, de la Universidad de La Laguna; la de José Luís Villacañas, de la Universidad de Murcia; y last but not least, la de los profesores Adela Cortina, Mercedes Torrevejano y Sergio Sevilla, de la Universitat de València.
Esperamos poder contribuir, de este modo, a la difusión de las ideas kantianas e invitar a la reflexión y al debate sobre un pensador ilustrado que siempre ha tenido una relevante presencia en la Universitat de València. En este punto se hace obligada y grata la mención de dos profesores que permanecen en nuestra memoria, como maestros, amigos y colegas: Fernando Montero Moliner y Josep Lluís Blasco Estellés.
Con la edición de las actas culmina un trabajo que ha sido posible gracias al esfuerzo y entusiasmo de muchas personas implicadas en el proyecto. Queremos agradecer a los ponentes su participación en el Congreso, así como al equipo organizador y a los asistentes su colaboración e interés. Todos ellos permitieron que la filosofía y, en concreto, el pensamiento kantiano, llegase al numeroso público, que con tanta atención siguió el desarrollo de las jornadas, desmintiendo la idea que restringe el interés por la filosofía a una minoría tan limitada como escasa. Igualmente, queremos agradecer el patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que nos permitió atender a buena parte de las exigencias de un encuentro de estas características. Agradecimiento que hacemos extensivo a Eva Ferraz por sus transcripciones de textos y a Josep Monter, Ricard Triviño y Vicent Flor por su supervisión. A todos ellos, muchas gracias.
MANUEL E. VÁZQUEZ
Decano de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
ROMň DE LA CALLE
Director del MuVIM
ANTAGONISMO EN LA HISTORIA
Isaac Álvarez
Universidad de La Laguna
La filosofía de la historia de Kant aparece en los comienzos de la década de los ochenta como un tema imprevisto en sus planes filosóficos. Pues a pesar de que en la primera Crítica se hacen algunas alusiones a la historia, por ejemplo en el prólogo se habla de la historia de la metafísica, Kant había tomado como modelo a la ciencia newtoniana y piensa desde una lógica que no se sabe histórica. El tema le llegó urgido por la necesidad de contestar a Herder y a su inminente Filosofía de la historia universal. Quizás comprendió que allí se abría una forma contraria de pensar a la forma de pensar crítica justo cuando ésta empezaba a salir a la luz. En efecto, no hay historia en su humus filosófico cuando había concluido la primera Crítica: nos habla de principios transcendentales y de deber incondicionado o intemporal, poca historia. Por eso la irrupción de esta temática tiene un elemento de extrañeza, algo que parece asaltar inesperadamente a Kant pero con la que, sin embargo, a partir de ahora nos encontraremos en las sombras y en los subterráneos de la gran construcción crítica que seguirá a la Idea para una historia universal en sentido cosmopolita,1 aunque sin llegar a formar un cuerpo propio dentro del edificio crítico. Podríamos concebirla, así, también, como una anomalía que, por otra parte, permite conocer la filosofía de Kant de otro modo, jugando un juego no previsto por él, inesperado y en el que tiene que disponer o redisponer sus elementos críticos, no siempre del todo bien ajustados.
La filosofía de la historia no es, por tanto, una obra cerrada. Permanece en pequeños y escasos artículos polémicos. Kant no abordó una tarea sistemática para ella como lo hizo para la razón teórica, para la moral, la estética, la teleología natural o el derecho. Sin embargo a partir de 1784 podemos encontrar sus motivos en todas las obras mayores. La filosofía de la historia no quedó cerrada y acabada, pero, sin embargo, y quizás por eso, se mantuvo viva y dinámica en todo el periodo crítico. De tal modo que es posible explicar la filosofía de la historia a partir de aquellos elementos suyos que están presentes en las obras sistemáticas: la teleología natural encontrará una aclaración crítica en la Crítica del juicio o los elementos jurídico-políticos en la teoría del derecho. Podemos, en fin, interpretar la filosofía de la historia situando sus motivos en los lugares de las obras críticas en las que aparecen. Pero, a su vez, elaborados como ejes de obras mayores, la incorporación o traslado de esos elementos para formar ahora la filosofía de la historia les da perspectivas o iluminaciones teóricas no previstas ni desarrolladas en sus lugares o asientos críticos. Por ejemplo, aquí cobran sentidos nuevos problemas tan importantes como la discusión sobre la libertad y la necesidad o la relación entre la legalidad y la moralidad, la discusión sobre los imperativos o el problema de la felicidad. Se produce un ida y vuelta constitutivo e interpretativo entre los temas centrales de la filosofía de la historia y los de las obras mayores.
La filosofía de la historia nos permite, por otra parte, ver a Kant en sus polémicas, donde aparece más vivo y reorganizando su obra frente a Herder o Jacobi. Ante ellos podemos ver aristas y flexiones teóricas que de otro modo quedarían ocultas. También podemos intentar ver (aunque sólo de un modo regulativo) la propia historia de los escritos de Kant evolucionando a partir de la tensión y las necesidades que este nuevo género filosófico introduce en su obra. Por lo tanto la filosofía de la historia nos sirve para descubrir hilos conductores que nos explican mejor la propia historia de la filosofía de Kant. No es demasiado extravagante, así, pensar que en su obra aparece ahora una ocupación con problemas que surgen o se imponen a partir de las tensiones introducidas por la filosofía de la historia y a los que les buscará un asiento dentro de la filosofía crítica. Por otra parte la filosofía de la historia también nos permite conocer las fuentes intelectuales de Kant mejor que sus obras asentadas y sistemáticas, donde esas influencias aparecen, por el contrario, disueltas e integradas en su propio sistema. Tal es el caso de Rousseau, de Mandeville, de A. Smith o de Hobbes. Por estas razones el carácter fragmentario, oportunista, ocasional e inesperado de la filosofía de la historia se convierte en un motor interpretativo para la entera filosofía de Kant. Al no desgajarse como obra acabada y redonda no se convierte en una obra independiente, pero tampoco se aísla: sigue teniendo un carácter de levadura o fermento.
Tenemos una larga discusión sobre la pertenencia de la filosofía de la historia al ámbito de la filosofía práctica o teórica2 No quiero pasar a destacar su pertenencia a la filosofía teórica sin insistir antes en los elementos práctico-morales que contiene y que hace difícil que nos mantengamos alejados o indiferentes ante la tensión práctico filosófica que se da en la filosofía de la historia. Pues, en efecto, la historia, nos dice Kant, sigue un progreso hasta la formación de un todo moral, y puesto que una formación de un todo moral sólo puede llevarse a cabo a través de la libertad, se hace difícil no contemplar una cierta vinculación de la filosofía de la historia con la filosofía práctica. Por otra parte, sabemos que la filosofía de la historia no sólo se preocupa teóricamente por el decurso de la historia, también nos interesa la historia como actores sociales (pensemos, por ejemplo, en la importancia que el estudio de la historia cobra hoy para la identidad nacional) y, en otro plano más general, manteniéndonos en el horizonte kantiano, también nos interesa saber si en la historia se pueden cumplir exigencias morales o, por ejemplo, si será posible la paz o la justicia.
Debemos, pues, distinguir un plano teórico y otro práctico claramente diferenciados en relación a la filosofía de la historia de Kant. Esta no queda, por tanto, dominada por un interés o un modelo meramente práctico, sino, además y principalmente, teórico. La filosofía de la historia tiene, por ejemplo, la necesidad de mostrar en lo teórico la posibilidad material del éxito de las ideas prácticas. No se trata de una obra de filosofía práctica sin más, sino de una obra dentro del interés teórico por mostrar la posibilidad del éxito de la realización moral. Esto es, pretende pensar si el mundo puede concebirse como naturaleza cuya actividad y orden no son refractarios a la actividad moral. Como digo no se trata, en primera línea, de una obra práctico-moral, pues no tiene que ver con el deber ni con lo que se debe hacer moralmente, sino, en todo caso, se trataría de averiguar si el mundo tiene una ordenación posible que pueda llegar a coincidir con las exigencias morales. Es decir, nos permitiría preguntarnos si a través de nuestra actividad como seres naturales, esto es, como seres dotados de una fuerte carga instintiva y racional a la vez, podemos ordenarnos de un modo en el que se hiciera posible la moralidad o, también, si lograríamos una ordenación del mundo no contradictoria con un orden moral posible. Kant trataría, en este sentido, de explicar, contando sólo con la naturaleza (es decir, con las pulsiones instintivas y la razón humana) cómo se puede formar una idea de la historia que pasaría de la rudeza primitiva a un futuro todo moral.
En la Idea para una historia universal en sentido cosmopolita Kant desarrolla su filosofía de la historia en el marco conceptual de una teleología natural. La Idea está organizada en nueve principios o proposiciones. Los tres primeros constituyen algo así como una teoría histórico-antropológica. En la primera proposición se enuncia la tesis más general y se nos dice que lo propio de un ser vivo es que desarrolla sus disposiciones innatas a lo largo de su proceso de maduración o crecimiento. En la segunda proposición se aplica ese principio a la especie humana e introduce dos elementos decisivos: la consideración de la razón como aquello que lleva implícita la salida de comportamientos meramente instintivos que pueden introducir cambios imprevistos y la posición de fines propios, no instintivos y con ella aparece la posibilidad del aprendizaje y el progreso en el conocimiento. Pero, además, este segundo principio sitúa a la especie y no al individuo como sustrato de la historia, dejándonos aquí esbozado el complejo problema de si este sustrato, la especie, es también el sujeto de la historia, dificultad de la que ya se sirvió Herder para formular su acusación a Kant de averroísmo.
Kant hace uso de una explicación predarwiniana de los seres vivos, aquella con la que podía contar en sus días. Pero no por ello es una teleología dogmática, es decir, no pretende que esa teleología tenga un carácter constitutivo, conocedor de la realidad. Por el contrario, sólo tiene un carácter regulativo y en la Crítica del juicio nos dirá que es útil como juicio reflexionante mientras no puedan avanzar las leyes del entendimiento. Las ideas, nos dice Kant, se forman en la razón ante la necesidad de sistematizar y organizar el conocimiento empírico. Pero ese conocimiento no lo pueden producir las ideas pues sólo reflexionan sobre él o a partir de él y con intención sistematizadora. La idea a la que remite la filosofía de la historia tiene, por tanto, un encaje crítico en la primera Crítica, publicada tres años atrás, y en la Crítica del juicio, seis años más tarde. La filosofía de la historia obtiene, de este modo, un primer significado como la elaboración de una idea regulativa para el uso de historiadores. Así en la Idee no deja de aludir desde las primeras líneas hasta las últimas a este carácter meramente tentativo y heurístico. Este componente tan fuertemente teórico-crítico de la filosofía de la historia es fácilmente reconstruible a partir de las expresiones de la Idee. En la primera Crítica queda siempre muy claro que el uso de las ideas no es constitutivo o para el conocimiento, sino que tiene un uso meramente regulativo, es decir funcionará como un principio regulador de la experiencia, para que ayude a la razón en el camino que va desde la multiplicidad contingente de leyes particulares hasta nexos sistemáticamente ordenados. En este marco debemos inscribir la idea que constituye el primer escrito histórico filosófico de Kant y que, a su vez, nos ofrece, como acabamos de decir, nueve principios con los que organizar el conocimiento histórico como un todo. Aquí también la filosofía de la historia, cuyo contenido sería la elaboración de una idea, no está en competencia ni pretende sustituir al trabajo del historiador empírico. Con su Idee Kant piensa buscar «un hilo conductor para la historia empírica», hasta que o mientras que aparezca, nos dice, un Kepler o un Newton de la historia.3
Esta inmersión de la filosofía de la historia en la Crítica de la razón pura nos ofrece un doble resultado que, a primera vista, podría parecer más bien una pérdida. El primero es su colocación de toda la Idea de la filosofía de la historia en el ámbito de la filosofía teórica y no en el de la filosofía práctica. El segundo, que la filosofía de la historia no se propone describir o explicar la historia, sino solo ordenarla reflexivamente. Es decir no pretendería describir con seguridad empírica o lógica la marcha de la historia (Kant no sería aquí un protoHegel). Pero esta modestia y aparente pérdida trae también sus ganancias, como la de esquivar las críticas que han sufrido las filosofías de la historia encuadradas en eso que se ha llamado los grandes relatos o evitar también la crítica previa a la de Lyotard contenida en la Dialéctica de la Ilustración.4 Se ha dicho, en este sentido, que la filosofía de la historia de Kant pertenece a la época posterior a la revolución copernicana y a la anterior a la de los grandes relatos,5 y quizás por eso gane proximidad con nosotros. Pues esa modestia epistemológica también ha permitido a Kant que su filosofía de la historia no se volviera un mecanismo rígido ni fuera afectado por la caducidad o por la vulnerabilidad de algunos elementos con los que la construye, como el empleo de la mencionada teleología predarwiniana o la problemática consideración del antagonismo, de la que paso a ocuparme.
Con la insociable sociabilidad Kant retoma un concepto ya tratado en sus lecciones de Antropología de los años setenta6 y que, a su vez, provenía de Montaigne, uno de sus filósofos más admirados, quien en De la solitude escribe: «il n’est rien si dissociable et sociable que l’homme: l’un par son vice, l’autre par sa nature».7 Como en Montaigne, en las lecciones de Antropología la sociabilidad y la insociabilidad aparecen separadas como dos adjetivos sustantivizados unidos por una conjunción. Pero ahora, en la Idee, las dos nociones se vinculan gramaticalmente en la forma de un sustantivo y su adjetivo, de un sujeto y su predicado. No se habla ya de dos propiedades independientes y separadas que se dan juntas en el hombre, sino de una sola, la sociabilidad, adjetivada de insociable. La formulación elegida aquí por Kant tiene una intensidad mayor, acentúa más el lado insociable, lo hace inseparable de la sociabilidad: se da en la sociabilidad misma. Tiene el aspecto de un incesante e inevitable desgarro social.
La insociable sociabilidad aparece en la filosofía de la historia para describir un hecho o presupuesto a partir del que reflexionar y organizar teóricamente los acontecimientos históricos. Se nos presenta como algo dado por la naturaleza y con un carácter aparentemente constante aunque se module y tome formas diversas a lo largo de la historia, la que, por su parte, registraría los efectos y respuestas a la insociable sociabilidad y se desarrollaría a partir de esos elementos.
Kant encuentra en la insociable sociabilidad un concepto que articula la historia según la inestabilidad del cambio y la constante transformación. Pues la construcción gramatical del concepto indica ya esa inestabilidad, la no permanencia en quietud, el constante movimiento o transformación social. La insociable sociabilidad tiene, de este modo, semejanza con otras categorías psicosociales que contienen un par contradictorio, como más tarde Nietzsche haría con el par Dionisio y Apolo o Freud con Eros y Thanatos. Pero la construcción gramatical de Kant insiste y radicaliza dramáticamente la inestabilidad del concepto. Con esta noción Kant nos muestra la permanente disarmonía social que proviene de la constitución humana o, de otra manera, de los componentes psíquicos que mueven a la acción y que están introduciendo constantemente elementos insociables en el flujo social. De tal modo que la sociabilidad humana vendría a formarse patológicamente, porque la fuerza socializadora lo es, a la vez, antisocial. Así pues, la destrucción social sería el contenido esencial de la sociabilidad y, por tanto, toda forma social contendría un componente de autodestrucción. Pero la inestabilidad amenazante con la que se teje la sociabilidad obliga a ésta a que vaya tomando la pluralidad de formas que muestra a lo largo de la historia. Kant no desarrolla una teoría compleja del conflicto al que apunta su paradójica formulación, pero, en cualquier caso, nos deja planteada la tarea de estudiar las enfermedades sociales atendiendo a este lado tendencialmente destructivo de la sociabilidad. No bastará para ello con atender a la disposición de la organización social, sino también a las anomalías del psiquismo humano que da vida y sostiene aquellas formas de organización social.
En esta transformación gramatical que se produce en la filosofía de la historia no sólo resuena un significado antropológico, también trae los ecos de la necesidad de fundamentar (teóricamente) con razonamiento histórico el estado civil, un tema nuevo para Kant y que lo construirá en diálogo con los argumentos de Hobbes. Así la insociable sociabilidad sirve a Kant para presentar una fundamentación o explicación del estado civil, que desarrollará más tarde en la Metafísica de las costumbres y en Para la paz perpetua. En la Idee aparecen dos pasos argumentales. Primero, el antagonismo reclama una voluntad incontestable, el estado civil, que limite la voluntad particularizadora y, por tanto, antagónica. Sigue así las huellas hobbesianas. En segundo lugar, que sólo en el seno de este estado civil, donde se fija con toda seguridad la libertad de cada uno, cabe esperar el desarrollo de las disposiciones, donde la insociabilidad se vuelve más fructífera, uniendo, en este recorrido, el hobbesianismo con la tradición liberal de A. Smith y Mandeville. La fundamentación de la necesidad del estado civil tiene aquí, por tanto, como premisa al antagonismo de las disposiciones de las máximas en el hombre, pues, según Kant, aunque en cuanto ser racional desea una ley que ponga límites a la libertad de todos, a la vez cede ante su inclinación a excluirse o exceptuarse de los límites que impone la ley. En la Idee se nos dice que el hombre tiene la voluntad a exceptuarse de la ley, de regir todo según su opinión, su sentido y no según la universalidad de la razón o de la ley: necesita un señor que rompa su querer particular.8
Al lado de la argumentación basada en la insociable sociabilidad, Kant añade otra en la Metafísica de las costumbres que no se apoyará en un razonamiento histórico o natural, sino meramente racional. En la introducción de esta obra Kant parte de la noción de voluntad y arbitrio, distinción congruente también con las nociones de mal radical y antagonismo. Los argumentos de esta obra se basan, por tanto, en la diferencia entre la ley moral, generada por la voluntad en cuanto determinante de una razón práctica universalmente legisladora, y un arbitrio, esto es, una voluntad particular, de cada hombre, que contiene la posibilidad de respetar lo mandado por la ley moral o seguir las tendencias particularizadoras a las que le incitan sus inclinaciones. Ese principio de incertidumbre que se asienta en la capacidad humana de contradecir su ley moral muestra, también, los límites o la impotencia de la ética y la necesidad de imponer una coacción externa que fije con seguridad y certeza el alcance y las pretensiones de la arbitrariedad de cada hombre. En la argumentación de Kant el estado civil tiene como fin, por tanto, fijar coactivamente el arbitrio, esa facultad nouménica del hombre con la que determina sus actos. Pero sólo puede hacer esta tarea de un modo negativo, claro, sólo puede proponerse que las acciones de los ciudadanos concuerden con la ley, no que sus máximas contengan el respeto a la ley. Así pues aunque el estado civil no pueda transformar la moralidad de una acción, si podría ocuparse de transformar sus efectos y, así, que el arbitrio, sea cual sea su cualidad moral, respete y permita la libertad de los demás.
Con estos rodeos quizás podamos comprender mejor ahora otro de los pasajes más complejos de la Idee. En su cuarto principio Kant nos decía que sólo en el marco de un estado de derecho, de una sociedad civil que administre el derecho en general, es decir, una sociedad civil que permita la mayor libertad posible con la mayor seguridad, cabe esperar del antagonismo los mejores frutos. En este argumento viene implícito, por tanto, que, si no podemos esperar que los hombres sean siempre buenos, si eso es imposible o, por lo menos, contingente, mediante la violencia legal del estado civil se pueden crear condiciones para que actúen como si lo fueran. Así pues, aquí, se señalaría al estado civil la función de hacer posible que la acción moral no se quede completamente clausurada en la intención del sujeto, impotente e incapaz de hacer efectivo lo que le manda su razón. La noción de estado civil cumpliría, por tanto, en esa idea de la historia, el papel, medio o instrumento que pone diques a los posibles efectos devastadores del mal y del antagonismo y con ello, posibilitaría –individualmente– la libertad.
El antagonismo contiene una oposición que se fragua y pervive en el individuo. Venimos diciendo que no se da entre dos partes separadas, entre dos sustantivos, entre dos sujetos, dos tendencias opuestas en pie de igualdad en el hombre (sociabilidad e insociabilidad), sino en la forma de predicarse un sujeto. Un antagonismo interior que provoca una socialización por medio del aislamiento. Una vez aclarado ese carácter del antagonismo, Kant se recrea, en este cuarto principio de la Idee en una larga descripción de las ventajas del antagonismo:
Sin aquellas cualidades, tan poco amables de la insociable sociabilidad, [...] todos los talentos quedarían para siempre adormecidos en su germen en una arcádica vida de pastores [...], sin ellos todas las excelentes disposiciones naturales del hombre dormirían eternamente sin desarrollar.9
Kant señala, de este modo, con la insociabilidad a la fuerza que pone en marcha todos los mecanismos de la historia y la dirige. Es, por tanto, la fuerza dinámica de la historia de la que se derivan directamente sus ventajas o lo que podamos entender como progreso. El antagonismo no erradicable, el torcimiento de la madera humana tiene también un elemento equilibrador y compensador del daño que produce: en él cifra Kant la fuerza creativa de la humanidad. Del mismo modo nos dice Kant en el 4.º principio de la Idee que la naturaleza se sirve del antagonismo porque así
despierta todas las fuerzas del hombre y lleva a enderezar su pereza y, movido por el ansia de honor, de poder o de bienes, intenta lograr un rango entre los congéneres, a los que no puede soportar pero de los que tampoco puede prescindir.10
En los logros y ventajas que señala asoma, a mi modo de ver, la mano invisible de A. Smith y, especialmente, el argumento de La fábula de las abejas de Mandeville, donde una metáfora naturalista se convierte en fuente normativa. Allí Mandeville nos describe una colmena que gracias a la desigualdad y a la injusticia sufrida por muchos de sus miembros, la colmena prospera, pero cuando se introducen principios de justicia y, por tanto, de igualdad, cuando se rige, en suma, por leyes morales, la colmena empobrece y se hunde. Kant toma en cuenta los argumentos económicos del liberalismo pero, a mi modo de ver, para darle un giro crítico. Pues, aunque las descripciones de Kant parecen coincidir con el espíritu de Mandeville, las somete pronto a una primera limitación: la insociable sociabilidad sólo puede dar sus mejores frutos dentro de una «sociedad civil que administre el derecho en general», «en la que el antagonismo se da bajo la más precisa determinación y seguridad de los límites de la libertad para que pueda coexistir con la libertad de los demás».11 La fuerza del derecho y de la fuerza del estado civil, como en Hobbes, son una condición para la supervivencia frente al antagonismo. En otro famoso pasaje del quinto principio de la Idee Kant concluye:
sólo en un coto como la sociedad civil, esas mismas inclinaciones producen los mejores efectos: así como los árboles en un bosque cuando cada uno intenta quitar al otro el aire y el sol, obligándose mutuamente a buscar por encima de ellos y así obtienen un crecimiento recto y hermoso; mientras que aquellos que, separados unos de otros, llevan sus ramas en libertad y según su parecer, crecen raquíticos, encorvados y retorcidos.12
Por lo tanto tenemos que la insociabilidad sólo es capaz de volverse creativa y potenciar la dinámica social que Kant alaba dentro de la más estricta vigilancia jurídico política y abre así un espacio a la política y a la educación, considerando a éstas como las fuerzas conductoras y limitadoras de aquellos elementos del liberalismo económico que había introducido en la discusión.
Por otra parte, la insociable sociabilidad tuvo otra limitación crítico moral al ser traducida y reformulada como mal radical. En este marco el razonamiento ya no será histórico o de lo que ocurra, sino normativo moral y aquí Kant mantendrá también y con mayor claridad una distancia crítica con la insociable sociabilidad. El mal radical es la disposición moral, a la vez contingente e inextirpable, por la que se elige un principio egoísta en vez de la ley moral. Esa radicalidad recuerda y desarrolla, también, la noción antes mencionada de la constitución humana de madera torcida. Pero también tiene un paralelismo con el análisis que hace en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres de los imperativos hipotéticos y su relación con el imperativo categórico. En resumen, cuando Kant traduce moral y normativamente la insociable sociabilidad lo hace para prohibir moralmente en nosotros ese principio como máxima de nuestra acción.
Pero, además, si recordamos de nuevo que la insociable sociabilidad es un principio teórico organizador de la Idea de la historia, encontramos también aquí otro distanciamiento con respecto al interés normativo que este argumento tenía para Mandeville y el liberalismo económico del XVIII (y para el neoliberalismo y neoconservadurismo de nuestros días). Pues con esta noción, como en toda la Idee (de la que, recordémoslo nuevamente, el antagonismo es un principio articulador suyo), Kant está organizando teóricamente la totalidad de la historia, aceptando como punto de partida la peor hipótesis (no la roussoniana de la bondad natural, sino el pesimismo antropológico, esa mezcla de Hobbes y Mandeville). Así, Kant toma como hecho natural y como dato histórico el antagonismo y su poder destructivo. A partir de ahí verá si es posible pensar teóricamente, aunque también moralmente, un fin de la historia como un todo moral. De este modo Kant ajusta su pensamiento con tres ejes de la filosofía política moderna, con Hobbes, con Mandeville y A. Smith y, por último, con Rousseau. De una forma quizás demasiado simple y resumida podemos ver ese ajuste en los siguientes términos: toma del liberalismo económico la aceptación de que en el egoísmo en la socialización insociable, desconsiderada para con los otros, se encierra la fuerza que empuja la dinámica social. De Hobbes recoge el argumento de la necesidad de un orden civil que limite la enemistad derivada de esa forma de socializarse. Por último Rousseau indica la posibilidad de moldear las formas políticas hasta aproximarlas a un todo moral, donde se asegure la mayor libertad de todos y para esto jugaría un papel importante la ilustración y la educación.
El último problema emparentado con la insociable sociabilidad y la problemática que vengo analizando y en el que me voy a detener es el de cultura. La noción de cultura ya está contenida en las nociones de la teleología natural que se desarrollan en los tres primeros principios de la Idee. El tercer principio (y del que el cuarto, en el que se formula la noción de insociable sociabilidad, sería una consecuencia suya), dice:
La naturaleza ha querido que el hombre obtenga completamente de sí mismo todo lo que sobrepase la ordenación mecánica de su existencia animal y que no participe de ninguna otra felicidad o perfección que la que él mismo logre, libre de instinto, por su propia razón.13
En obras posteriores irá precisando esta noción. En el Comienzo presunto expone con toda claridad el carácter técnico instrumental de la cultura:
la primera vez que le dijo a una oveja: la piel que llevas la naturaleza no te la ha dado para ti sino para mí y se la quitó y se vistió con ella, tenía claro, por su naturaleza, un privilegio sobre todos los animales, que ya no contemplaba como compañeros de la creación, sino como medios e instrumentos puestos a disposición de su voluntad para el logro de sus propósitos.14
El trato con la piel de la oveja caracterizaría muy bien lo que Kant entiende por cultura, una capacidad instrumental asociada a la apropiación y al sometimiento. La insociabilidad con la que se teje la sociabilidad humana tiene, pues, este efecto de poner todo para los propios propósitos, convertir a la naturaleza entera en un sistema de fines. La cultura tiene ese rasgo definitorio que la convierte en un sistema de racionalidad que encadena el mundo en un todo de medios y fines. Más tarde en la Crítica del juicio ahondará y precisará esta noción definiendo la cultura como «la aptitud y habilidad para toda clase de fines, para los cuales pueda la naturaleza (interior y exteriormente) ser utilizada por el hombre.»15 Como se ve esta definición también lo es del dominio en general. Por tanto Kant asocia la noción de cultura con la de dominación o poder, pues de lo que se trata con la cultura es de la capacidad o del poder del hombre para utilizar toda la naturaleza, tanto la interior como la exterior. Aquí como en los escritos sobre pedagogía insistirá especialmente en la disciplina como componente y condición de la cultura. Se hace ver que no sólo basta con el dominio externo, no sólo se debe desposeer a la oveja de su piel y apropiársela, sino que también se deben dominar el complejo flujo instintivo interior. Pues también la interioridad humana es un campo de batalla y de conquista. El dominio de sí aparece, pues, como una tarea compleja y a la que nos fuerza la insociabilidad. De este modo tenemos que la subjetividad o la interioridad humana debe ser transitiva al dominio, también para que éste tome la forma de autodominio, incluso de autodominio moral. La disciplina convierte, pues, en un sistema de medios y fines la complejidad psíquica para someterla al arbitrio de la voluntad. De este modo el dominio interior o disciplina resulta vinculada al dominio de la exterioridad. Por tanto, las técnicas del dominio interior vienen a ser también para el dominio exterior. Así podemos ver que la cultura, a pesar de crear y retener una esfera propia con relación a la insociable sociabilidad, sin producirse, por tanto, mecánicamente a partir suya, mantiene, sin embargo, su huella insociable al revelársenos como dominio.
El progreso del que nos habla Kant en la filosofía de la historia puede entenderse también, y principalmente, como progreso de la cultura. Así aparece explícitamente en la Idee o en Comienzo presunto, como «paso de la rudeza a la cultura»16 hasta alcanzar un todo moral.17 Este se matizará como estado civil perfecto18 o todo cosmopolita. El progreso histórico es, pues, un progreso de la cultura, y de este modo un progreso en la consecución de aquella sociedad cosmopolita. En los principios cinco, seis y siete de la Idee esboza este problema que se volverá recurrente en escritos sucesivos hasta la Metafísica de las costumbres, donde, como ya lo hemos señalado, lo abordará de un modo sistemático. Vistas así las cosas el progreso histórico o progreso de la cultura se mide por su progreso legal, o por el progresivo acercamiento a un todo cosmopolita. Pero ya podemos empezar a ver las complejidades que este progreso implica. En primer lugar no se trata de un progreso lineal, tampoco seguido de algún automatismo, ni visible o asegurable a corto plazo. Por el contrario, Kant mira también las miserias históricas, y establece un tiempo distinto al de la vida humana para considerar la noción del progreso: necesita medirlo con el tiempo de la especie y no con el del individuo.
Kant nos señala como consecuencia histórica de la insociable sociabilidad el desarrollo de la cultura. La cultura se convierte, por tanto, en el concepto clave y a través del que se explicará la actividad o los efectos de la insociable sociabilidad relevantes para la historia. En el cuarto principio de la Idee vincula directamente a la insociabilidad con la aparición y progreso de la cultura, reconociendo a la insociabilidad la propiedad de «resistencia que amenaza constantemente con dividir la sociedad»19 y «esta resistencia es la que despierta todas las fuerzas del hombre».20 Kant nos sitúa ante una esfera independiente, sobre la que actúa la insociabilidad y de la que obtiene su energía o su empuje, pero sin ser una construcción mecánica de ese antagonismo básico y universal. La insociabilidad y la cultura mantienen, así, una relación compleja e incesante, pero que podrá ir en las dos direcciones, pues uno de los contenidos más esenciales de la cultura será, precisamente, frenar o contener y modelar a la constante insociabilidad de la sociedad. El juego o desarrollo de la cultura tendría especialmente capacidad para impedir el impulso explícito de la insociabilidad para destruir la sociedad a la que, por otra parte, impulsaba y daba forma.
En los escritos en los que se ocupa de la filosofía de la historia a la vez que señala una línea de progreso que va de la «rudeza al todo moral», la contrapesa con una constante alusión a los sufrimientos o penurias que acompañan al progreso de la cultura. Estos no quedan como algo externo al progreso, sino que formarían parte de él, problematizándolo y haciéndolo frágil. Kant reconoce ya en el quinto principio que «el mayor problema» consiste en alcanzar un estado civil satisfactorio, y en el siguiente principio nos habla del «problema más difícil y que más tarde será resuelto por la especie humana».21 Habla de problema y de dificultad, no ve una línea recta. La esfera en la que se fragua el progreso, la cultura, no lo produce de un modo automático, tampoco se nos ofrecen seguridades para su consecución, sino, por el contrario, problemas y dificultades de difícil y tardía resolución y, en todo caso, como se ha dicho, esa tardanza se mide en el tiempo de vida de la especie y no del individuo. Este conjunto de dificultades se resume en la famosa frase de este sexto principio: «con una madera tan retorcida como de la que está hecho el hombre no puede sacarse nada completamente derecho».22 Sabemos ya que la insociabilidad forma esos nudos que retuercen la madera con la que se constituye la sociedad humana. La persistencia de ese lado contradictorio y destructivo de la sociabilidad introduce los nudos de sufrimiento del progreso y el peligro que el progreso lleva dentro de él. En la Religión dentro de los límites de la mera razón enuncia este problema como «vicios de la cultura y la civilización (los más dañinos entre todos)»23 y en el parágrafo 83 de la Crítica del juicio hace una extensa relación de los males o sufrimientos que lleva consigo el desarrollo de la cultura, que crecen al crecer ésta, haciéndose más refinados y amenazantes.24 Así pues Kant integra la miseria social que acompaña al progreso o a las condiciones que hacen posible el progreso, sin señalarlo nunca como un precio ventajoso. Nos señala, más bien, la dificultad que proviene de los movimientos o latidos del mecanismo que pone en marcha y alimenta la cultura y su progreso. Ve esa dificultad como no radicable, como compañera inevitable del progreso de la cultura. La cultura no puede eliminar la insociabilidad que la promueve ni las formas de cultura que la contiene, sólo puede seguir estrategias y formas que la frene o contenga dentro de una constante vigilancia de sus elementos destructivos. El estado civil resultaría el lugar en el que se podrían modelar esos efectos amenazantes. Así pues, Kant no mantiene una posición ingenua y optimista, pero tampoco su mención a los vicios de la cultura o a esta forma de mal radical de la cultura se cierra en un pesimismo negador del progreso o su posibilidad (como, por ejemplo, hará más tarde Schopenhauer). Con esta argumentación que venimos reconstruyendo de los vicios de la cultura Kant esboza, a mi modo de ver, un pesimismo crítico, cuya función sería la de mantener una constante evaluación moral en esta esfera en la que se fragua el progreso.
1 A partir de ahora nombraremos esta obra por Idee.
2 Véanse dos posiciones muy representativas, las de Y. Yovel: Kant and the Philosophy of History,Princenton, 1980, y la de P. Kleingeld: Fortschritt und Vernunft. Zur Geschichtsphilosophie Kants, Würtzburg, 1995.
3AA, VIII, 18.
4 Véase H. Nagl-Docekal: «Ist Geschichtsphilosophie heute noch möglich?», en Der Sinn des Historischen, Frankfurt a. M., 1996.
5 P. Kleingeld: «Zwischen kopernikanischer Wende und grosser Erzählug. Die Relevanz von Kants Geschichtsphilosophie», en Der Sinn des Historischen.
6 R. Brandt: «Zum “Streit der Fakultäten”», en Kant Forschungen, Band 1, p. 40.
7 Agradezco a Andrés Doreste la indicación de la cita de Montaigne: Essais, I, cap. XXXIX, p. 345, edición de Pierre Michel, París, Gallimard, 1965, donde se anota: «Une rature précise l’origine de la remarque: “Saint Agustín dit très bien qu’il n’est rien si dissociable par son vice que l’homme; rien si sociable par sa nature.”», p. 491.
8AA, VIII, 23.
9AA, VIII, 21.
10Ibid.
11Ibid.
12AA, VIII, 23.
13AA, VIII,19.
14AA, V, 114.
15KU #83, AA, V, 430.
16 AA, VIII, 23.
17Ibid.
18AA, VIII, 117.
19AA, VIII, 20.
20AA, VIII, 21.
21AA, VIII, 23.
22Ibid.
23AA, VI, 33.
24AA, V, 433.
EL DERECHO A LA GUERRA Y LA OBLIGACIÓN DE LA PAZ
Adela Cortina
Universitat de València
1. PRESENCIA DE KANT EN EL DEBATE ACTUAL
Guerras, como la de Irak y tantas otras, y acontecimientos políticos de signo transnacional, como la propuesta de un tratado constitucional para la Unión Europea, ponen de nuevo sobre el tapete de la discusión pública dos de los asuntos centrales en la filosofía práctica de Kant: la necesidad de asegurar una paz duradera, como fin definitivo del derecho y la política dentro de los límites de la mera razón, y la construcción de una sociedad cosmopolita, que garantice la no voluntad de guerra. En estas dos cuestiones, nucleares para la reflexión y la acción hodiernas, la propuesta kantiana se maneja constantemente como una de las que sin duda es necesario tener en cuenta.
Ciertamente, la actualidad de un filósofo se percibe en su presencia en la discusión académica, en los congresos, debates y escritos que se le dedican, y especialmente en el hecho de que corrientes filosóficas relevantes se reconozcan como herederas suyas.1 Éste es el caso de Kant, presente de forma abrumadora en los debates y en la bibliografía filosófica dos siglos después de su muerte, y presente también en corrientes que se confiesan kantianas, como es el caso –en el ámbito práctico– de la ética y teoría del discurso, el liberalismo político, el socialismo neokantiano y parte del republicanismo liberal. Sin embargo, cuando la influencia de ese filósofo es decisiva, se percibe también en su presencia en la vida cotidiana, en que no podemos prescindir de él para comprendernos a nosotros mismos, para entender nuestro modo de hacer, en la ética, en la política, en la economía, en la ciencia, en el arte o en la religión. Y éste es el caso de Kant. Sus propuestas filosóficas impregnan la vida corriente de un modo tal que renunciar a ellas sería, como dice Habermas, refiriéndose a la autonomía, renunciar a nuestra autocomprensión ética como especie.2 La noción de autonomía nos constituye de tal forma que nuestra doctrina moral es la eleuteronomía y, por decirlo con Jesús Conill, la filosofía práctica de Kant es eleuteronómica, más que deontológica; o, en todo caso, deontológica por eleuteronómica.3
En efecto, nos sería imposible concebir un mundo moral sin mandatos universalizables como expresión de la libertad, sin el valor incondicionado de la persona como fin en sí misma, sin un Reino de los Fines como idea regulativa. Pero también nos resultaría imposible pensar un mundo jurídico que no tuviese a la libertad como derecho innato, y un mundo político que no aspirase a formar un Estado justo, en el que quedaran protegidas la libertad legal de no obedecer a ninguna ley más que a aquélla a la que he dado mi consentimiento, la igualdad y la independencia civil, una comunidad política que no tuviera a la razón pública razonante como órgano de la ilustración ni se esforzara por sentar las bases de una paz duradera.4 Y también forma parte de nuestra autoconciencia práctica esa idea de un Dios necesario para que la injusticia no sea la última palabra de la historia, de suerte que «pueda decir bien el hombre honrado: yo quiero que exista un Dios».5
Ciertamente, cada uno de estos aspectos de la filosofía kantiana merece una atención especial. Pero, como dijimos al comienzo, las reflexiones sobre la paz y sobre el cosmopolitismo han venido a convertirse en centrales en estos años, porque las interminables guerras obligan a pensar una y otra vez sobre su justicia o su ilegitimidad, y los cambios en la política internacional abren nuevas perspectivas sobre la posibilidad de una sociedad cosmopolita. En este trabajo quisiera mostrar que la filosofía kantiana en su conjunto es una filosofía de la paz, que la razón práctica muestra una brújula para alcanzarla, pero sólo la historia puede trazar los caminos concretos, y que es preciso repensar la filosofía kantiana de la paz desde exigencias, que él obvió, como las de justicia.
2. FILOSOFÍA DE LA PAZ EN EL ÁMBITO NOOLÓGICO
En la Crítica de la razón pura, y concretamente en la «Doctrina trascendental del método», advierte Kant que:
Podemos considerar la crítica de la razón pura como el verdadero tribunal de todos sus conflictos, ya que ella no entra en tales conflictos, que se refieren inmediatamente a objetos, sino que está ahí para determinar y juzgar los derechos de la razón según los principios de su institución primera.
Sin ella la razón se encuentra como en el estado de naturaleza y para hacer valer y garantizar sus afirmaciones y pretensiones no tiene más remedio que recurrir a la guerra. La crítica, en cambio, [...] nos proporciona la seguridad de un estado legal, en el que no debemos llevar adelante nuestro conflicto más que a través de un proceso. En el primer estado lo que pone fin a la disputa es una victoria [...]; en el segundo, es la sentencia. Ésta garantizará una paz duradera por afectar al origen de las disputas.6
En este texto hace Kant uso de términos jurídicos y políticos que han llevado a los intérpretes de su filosofía a preguntarse si el idealismo político de Kant es un aspecto particular de su idealismo noológico o, por el contrario, es el idealismo político el que determina al noológico. Kant parece presentar su reflexión en el primer sentido, parece mostrar que el giro crítico en el orden de la razón se aplica a las distintas esferas y territorios, y que de esta aplicación surgen el idealismo en la ciencia, la ética, la política y la religión. Y ésta es, obviamente, la interpretación habitual de su trayectoria. Pero también podría pensarse con Vlachos que, a pesar de que Kant presente su idealismo político como una dimensión del noológico, el camino seguido por él sería justamente el inverso.
Resulta poco probable –entiende Vlachos– que Kant esperara a deducir la idealidad del tiempo, el espacio y las categorías para elaborar su concepción del Estado racional. Por el contrario, parece que este concepto se fue elaborando progresivamente, sobre todo desde 1760 hasta la publicación de la Dissertatio en 1770, en relación con las corrientes políticas de su tiempo.7 La experiencia histórica del surgimiento del Estado de derecho, que permite resolver los conflictos mediante la racionalidad de la sentencia, y no mediante la arbitrariedad de la guerra, sería la que sugeriría resolver también mediante el derecho los conflictos de la razón. A fin de cuentas, la tarea crítica consiste en resolver el problema planteado por las antinomias, por las afirmaciones opuestas de distintas corrientes filosóficas en torno a las posesiones legítimas de la razón. Porque esas corrientes no se pronuncian en un sentido u otro porque tengan un mejor conocimiento del objeto, ya que el objeto rebasa la capacidad de conocimiento: se pronuncian movidas por intereses particulares.
Es urgente entonces investigar los derechos de la razón en relación con esos conocimientos a priori que ha puesto en cuestión el empirismo, y para ello se hace necesario recurrir a un tribunal imparcial, que ponga fin a las disputas señalando mediante una sentencia cuál es el lugar trascendental del concepto en disputa. La deducción trascendental se refiere a ese tipo de proposiciones sintéticas a priori que no son susceptibles de prueba directa y que precisan esgrimir un título de legitimidad recurriendo a sus orígenes en la razón para seguir pretendiendo universalidad y necesidad.8 La deducción trascendental es un modo de justificar proposiciones de las que no podemos asegurarnos mediante una prueba directa. Por eso se trata de establecer con ella la quaestio iuris sobre determinados hechos, cuya legitimidad puede revelarse mediante el acuerdo de los jueces, se trata de transitar de una cuestión de hecho al reconocimiento de derecho. La quaestio iuris afecta a un título legal de posesión de cosas, prestaciones, funciones o privilegios: cuando un derecho de posesión se cuestiona, es preciso probar que es una adquisición legítima. Cuando se cuestionan las pretensiones de la razón de poseer un conocimiento legítimo, sólo el tribunal de la razón puede aclarar su origen y mostrar que lo pretendido ha sido adquirido y no usurpado.9
Podría decirse entonces, con Kaulbach, que no sólo es que Kant aplicó al derecho el método trascendental, a pesar de la negativa de un buen número de intérpretes a admitir que es así, sino que es en la filosofía jurídica donde el método trascendental reconoce los principios en que descansa su propia reflexión.10
Cuando nos percatamos –dirá Kaulbach– de que el método trascendental kantiano se declara como procedimiento jurídico en situaciones en las que una parte presenta pretensiones que se reclaman por medio de la disputa judicial, de modo que el derecho de estas pretensiones ha de comprobarse judicialmente, nos damos cuenta de que la interpretación kantiana del carácter de la razón filosófica se orienta por el modelo de la administración de justicia.11
Desde la perspectiva kantiana, las metáforas jurídicas no constituyen simples analogías, sino que la razón filosófica está acuñada por la juridicidad, no es un órgano receptivo, sino que establece demarcaciones epistemológicas y construye el marco para decidir entre las pretensiones de conocimiento. Es «una razón –como dirá el propio Kant– superior y judicial».12





























