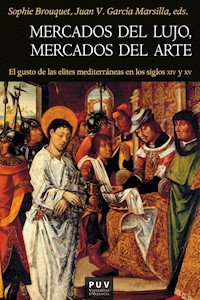Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història
- Sprache: Spanisch
El estudio de las prácticas de hidráulica agraria desarrolladas durante la Edad Media ha mostrado que no nos hallamos ante fenómenos puramente «etnográficos» o soluciones universales sin valor histórico. En esta obra colectiva se ofrecen, por un lado, trabajos representativos de regiones donde se inicia la expansión agraria en el marco de la cristalización del sistema feudal (Cataluña Vieja, Languedoc, Borgoña) y, por otro, varios estudios sobre las transformaciones producidas en territorios conquistados durante los siglos XII (región de Teruel, valle del Segre), XIII (reino de Valencia) y finales del XV (reino de Granada). A través de todos ellos se examina la diversidad de medios geográficos (húmedos y áridos) donde se despliegan técnicas hidráulicas aplicadas al cultivo, los prados y la molinería.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HIDRÁULICA AGRARIAY SOCIEDAD FEUDAL
PRÁCTICAS, TÉCNICAS, ESPACIOS
HIDRÁULICA AGRARIAY SOCIEDAD FEUDAL
PRÁCTICAS, TÉCNICAS, ESPACIOS
Josep Torró y Enric Guinot, eds.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto, los autores, 2012© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2012
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Ilustración de la cubierta: Arxiu del Regne de València,Mapas, planos y dibujos, MP254Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la FigueraFotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.
ISBN: 978-84-370-8948-5
ÍNDICE
Introducción. ¿Existe una hidráulica agraria «feudal»?
Josep Torró y Enric Guinot
Hidráulica campesina anterior a la generalización del dominio feudal. Casos en Cataluña
Helena Kirchner
Cîteaux y el control del agua en la Edad Media: la creación del canal de Cent-Fonts
Karine Berthie
Formas feudales de especulación agraria: villas, viñas y acequias en el sur de Aragón (ca. 1170-1240)
Carlos Laliena y Julián Ortega
La construcción del paisaje en una huerta feudal: la Séquia Major de Vila-Real (siglos XIII-XV )
Enric Guinot y Sergi Selma
Colonización cristiana y roturación de áreas palustres en el reino de Valencia. Los marjales de la villa de Morvedre (ca. 1260-1330)
Josep Torró
Técnicas de drenaje y sociedad feudal: las lagunas del Languedoc
Jean-Loup Abbé
La pervivencia del regadío andalusí en la Aitona bajomedieval
Marta Monjo
Sistema de riego en la cara norte de Sierra Nevada (Granada-Almería)
Jose María Martín Civantos
El agua en el reino de Granada: herencia islámica y transformaciones castellanas
Carmen Trillo San José
INTRODUCCIÓN¿EXISTE UNA HIDRÁULICA AGRARIA «FEUDAL»?
Josep Torró y Enric GuinotUniversitat de València
La posibilidad de plantear una discusión sobre la especificidad de la hidráulica agraria en el Occidente europeo medieval no sería concebible al margen del extraordinario esfuerzo de caracterización y conceptualización de los sistemas de riego andalusíes, desarrollado desde 1985 por Miquel Barceló y su equipo mediante un notable conjunto de publicaciones.1 Su descripción de los principios de la hidráulica campesina practicada en Al-Ándalus, como también en el Magreb y Yemen,2 constituye, en efecto, una poderosa e insoslayable referencia de contraste que nos obliga a considerar la lógica social de los fenómenos observados; a reconocer que no nos hallamos ante fenómenos puramente «etnográficos» o soluciones universales sin valor histórico.
Por lo demás, las conquistas y colonizaciones de territorios andalusíes llevadas a cabo por la cristiandad peninsular desde fines del siglo XI hacen posible que la comparación no se limite al plano conceptual o a la contraposición de espacios geográficos distantes. Las diferencias, aquí, pueden establecerse a través de la identificación de las modificaciones introducidas por los conquistadores en los sistemas hidráulicos capturados, ya sea en la cuenca del Ebro, en Valencia o en Granada, por mencionar ejemplos tratados en el presente libro. Esta cuestión es crucial, aunque sólo ahora comience a adquirir cierto relieve. Las importantes encuestas del grupo de Barceló se han centrado, principalmente, en las Islas Baleares, además de algunas comarcas montañosas peninsulares que, en su mayoría, continuaron habitadas por población musulmana hasta el siglo XVII. A los efectos que nos ocupan, todos estos casos tienen la virtud de facilitar el aislamiento de los componentes fundamentales de la hidráulica agraria andalusí, pero en lo referido a los cambios introducidos con posterioridad a las conquistas muestran, a lo sumo, modificaciones menores en sus dimensiones y morfología, dándose los cambios, principalmente, en la organización y funcionamiento de lo ya existente; lo que H. Kirchner (1995) ha denominado «subversión» de los diseños originales. Por sí solos, estos cambios no constituyen una base suficiente para perfilar el problema de una hidráulica agraria feudal, hasta ahora identificada fundamentalmente con la molinería.
Los trabajos reunidos en el presente volumen tienen su origen en las contribuciones presentadas en el coloquio «Hidràulica i societat feudal. Practiques, tècniques, espais», celebrado en Valencia entre el 7 y el 9 de junio de 2007.3 La idea de llevar a cabo una reunión de este tipo había ido tomando forma a medida que nuestras investigaciones (Guinot y Torró) documentaban y precisaban el impacto de los trabajos de hidráulica agraria realizados en el reino de Valencia inmediatamente después de la conquista. Existía, ante todo, una necesidad de averiguar los antecedentes de las prácticas y técnicas aplicadas en el territorio conquistado; de conocer el estado de la cuestión en las regiones de origen de los conquistadores y en otras partes de la Europa cristiana, como en la Cataluña Vieja (H. Kirchner), Languedoc (J. L. Abbé) o Borgoña (K. Berthier).4 Y también se consideraba la conveniencia de confrontar el caso valenciano con otras experiencias de colonización ibérica medieval (desde el siglo XII) en las que hubiesen tenido lugar imbricaciones de espacios irrigados y tradiciones hidráulicas, como sucede en Teruel (J. M. Ortega y C. Laliena), el valle del Segre (M. Monjo) y Granada (J. M. Martín Civantos y C. Trillo).
Durante esta puesta en común se puso de manifiesto el papel central que desempeña el señorío, tanto en la configuración de la hidráulica agraria existente en lo que denominamos «regiones de origen», como en la nuevamente creada a lo largo de las zonas conquistadas. La dominación señorial ejercida por la clase aristocrática en la cristiandad latina –de la cual, cabe recordar, forman parte igualmente los reyes y las altas dignidades eclesiásticas– constituye un agente decisivo, y sus iniciativas o su consentimiento son factores absolutamente incondicionales en este tipo de realizaciones. Sin embargo, también tuvimos ocasión de comprobar que la construcción y la gestión de sistemas hidráulicos no habrían sido posibles, en muchas ocasiones, sin el interés y el concurso de comunidades vecinales, grandes terratenientes, mercaderes e, incluso, familias campesinas. Nada hay de contradictorio en esta constatación, pero nos obliga a plantear el problema no tanto en términos de «hidráulica señorial» como «feudal», en el sentido de sistema o estructura social global. De hecho, la funcionalidad de las soluciones técnicas y los despliegues espaciales –particularmente los parcelarios– propios de esta hidráulica depende de su coherencia con el conjunto de la sociedad que los produce.
Por otra parte, en las regiones de origen, la dominación señorial, cristalizada entre los siglos x y xi, no se constituye sobre un absoluto vacío en lo relativo a espacios irrigados y dispositivos hidráulicos. El trabajo presentado por H. Kirchner describe una hidráulica campesina anterior al control aristocrático; una hidráulica basada en soluciones diversas (huertos regados por fuentes, adyacentes a caseríos; canalizaciones de agua de deshielo hacia parcelarios pequeños, etc.) a muy pequeña escala, de carácter local y aun doméstico, que perdurará, incluso, tras la generalización de los dominios señoriales. Esta comprobación es acorde con las observaciones formuladas, hace ya cierto tiempo, por M. Bourin (1987, I: 168-170) sobre la horticultura irrigada practicada en las inmediaciones de las agrupaciones residenciales formadas en Languedoc entre los siglos XI y XII, si bien dicha autora no dejaba de hacer notar la insuficiencia de informaciones escritas sobre estos dispositivos. Tampoco podía ofrecer ninguna representación topográfica, pero los indicios manejados le permitían suponer que las franjas hortícolas y forrajeras, situadas alrededor de los castra habitados, se componían de una dispersión de pequeños acondicionamientos a partir de captaciones de fuentes o pozos. En el caso catalán, sin embargo, adquieren relevancia, desde el siglo x, las derivaciones fluviales de fondo de valle, como sucede en el ejemplo, ya tratado por R. Martí (1988), de las llamadas insulae, espacios de huerto o prado situados en meandros fluviales dispuestos para un riego asociado a las crecidas.
La primera forma de intervención señorial sobre los sistemas hidráulicos campesinos consistió en la incorporación de molinos. Estas instalaciones no alteraban la morfología de los espacios irrigados, pero introducían derechos preferentes sobre el flujo de agua que podían alterar la organización del riego. Paralelamente, como advierte Kirchner, a partir de finales del siglo x la aristocracia laica y eclesiástica comenzó un proceso de apropiación de los molinos preexistentes, poseídos por familias y comunidades campesinas, que comportaba la toma de control de los dispositivos de derivación fluvial y, por tanto, del conjunto de los sistemas hidráulicos. La contribución de K. Berthier muestra los mecanismos («donaciones» inducidas, adquisiciones ventajosas de diversas modalidades) utilizados por la abadía de Císter para apropiarse progresivamente de las porciones indivisas que componían la titularidad de instalaciones molinares, lo que no deja de recordar las estrategias señoriales descritas por R. Pastor (1980: 56-62, 97-100) en el caso castellano-leonés.
El hecho de que la intervención señorial en los sistemas hidráulicos campesinos tuviera como objeto el control y la propagación de las instalaciones molinares no debe hacernos perder de vista el papel decisivo desempeñado por la implantación de molinos en la agrarización de las riberas fluviales. Según A. Durand (1998: 246-275, 289) fue éste el principal mecanismo de reducción a cultivo de los espacios de ribera de Languedoc durante los siglos xi y xii, ya que el funcionamiento de la molinería dependía totalmente de una serie de actuaciones de gran alcance transformador (construcción de diques y canales, estabilización y encaje de los sucesivos tramos de los cursos de agua) que tenían como efecto la reducción radical de la ripisilva y la generación de nuevas superficies de cultivo a lo largo de los bordes fluviales. Aunque Kirchner constata una temprana saturación de los fondos de valle de la Cataluña Vieja, que no podía ser ajena a este tipo de actuaciones, se trata de un problema crucial que merecería la realización de estudios detallados en el futuro.
Una traba fundamental a la realización de obras hidráulicas se deriva del «enceldamiento» del territorio. En el trabajo de K. Berthier se advierten claramente las dificultades que la compartimentación señorial del espacio impone al trazado de canales. Obviamente las dificultades tienden a desaparecer cuando los recorridos se efectúan en el interior de un único dominio, lo que sólo es posible en las posesiones de grandes aristócratas, sobre todo los reyes, y muy particularmente en los territorios de las ciudades. Es lógico, como observa Kirchner, que en Cataluña la construcción de sistemas hidráulicos de cierta envergadura no tenga lugar hasta finales del siglo xii y que en estas operaciones desempeñen un papel primordial monarcas y gobiernos urbanos.
La nueva hidráulica «feudal» ofrece, en sus inicios, un aspecto muy significativo en la concepción de las acequias como canales de abastecimiento y conducción. La mayor parte de su recorrido no es activo; su función principal consiste en transportar el agua hasta las áreas de residencia y los complejos de molinos que la necesitan para su funcionamiento, si bien subsidiariamente permiten el riego de pequeños huertos submolinares, prados e, incluso, algunos campos de viña, aunque a veces bajo restricciones muy estrictas al uso campesino del agua.5 Estos parecen ser los casos del Rec Comtal de Barcelona y el Rec Mulnar de Girona, en un contexto de las ciudades del siglo xi, y también un buen ejemplo es el canal de Cent Fonts, construido para el suministro de agua a la abadía de Císter y estudiado por Berthier en este volumen. También lo es el Canal Reial de Puigcerdà (9,1 km), de finales del XII (Kirchner, Oliver y Vela, 2002); y a una escala menor el conjunto de canales descritos por S. Caucanas en el Rosellón (1995). Este tipo de práctica, perfectamente distinguible de la construcción de canales destinados al riego extensivo, podemos documentarla aun en una tierra de conquista como el norte del reino de Valencia, particularmente en la concesión original hecha por Jaime I a la villa de Morella, en 1273, para la construcción del canal de la Font de Vinatxos, cuyo objeto declarado era mover los molinos que el consejo municipal pretendía edificar (Torró, 2009:102), y también en los establecimientos molinares de la década de 1230 en el río de la Sénia, en el límite entre Cataluña y Valencia (Guinot, 2002-2003).
En la medida en que el dominio señorial del espacio condiciona el planeamiento y el alcance de las canalizaciones, resulta evidente que las áreas incultas del eremus, por una parte, y los territorios de conquista, por otra, componen los escenarios idóneos para el despliegue de la hidráulica «feudal» (Batet, 2006). En el caso de las roturaciones, además, la puesta en práctica de técnicas hidráulicas asociadas al drenaje constituye, en muchas ocasiones, una condición prácticamente ineludible. A decir verdad, es muy probable que, en la Europa occidental de los siglos xi al xiii, la puesta en cultivo de zonas húmedas tuviese mayor efecto sobre la producción agraria que la tala de los bosques secos; y es obvio que las operaciones deforestadoras, en las regiones al norte de los Alpes, requerían asimismo acondicionamientos de desagüe.6 Todos estos procesos de desecación y drenaje comportaban un incontestable dominio de técnicas hidráulicas que no se aplicaban a la irrigación, o lo hacían de modo subalterno, como sucedía en el riego de prados, practicado también en las regiones más frías, donde el agua distribuida desde las propias zanjas de drenaje permitía temperar los suelos helados (Cabouret, 1999).
En las regiones mediterráneas los suelos puestos en cultivo no dependían tanto, sin duda, de la creación de dispositivos de drenaje. Lo que no nos debe hacer perder de vista, observan Horden y Purcell (2000: 186-190), que la historiografía ha «subestimado» los humedales mediterráneos, tal vez porque las desecaciones recientes a gran escala dificultan su percepción como rasgo normal del paisaje. Los autores mencionados también inciden en un aspecto que distingue estos humedales de los existentes en la Europa atlántica, como lo es su marcado carácter local, que hace de ellos una parte más del repertorio ambiental disponible en una multitud de microrregiones diferentes. De hecho, los avenamientos medievales se llevaron a cabo, sobre todo, en medios palustres de carácter litoral y fluvial bastante circunscritos (véase la contribución de J. Torró). Otro tipo de actuaciones, igualmente localizadas, fue la desecación de depresiones lagunares (étangs), como sucede en el caso del Languedoc de los siglos XII y XIII, tratado en este volumen por J. L. Abbé, quien califica dichas realizaciones como «perfectamente adecuadas a la escala territorial del señorío», llevadas a cabo justamente en antiguas reservas señoriales de pesca y caza; lo que hacía de ellos, por cierto, lugares frecuentados y aprovechados. En este sentido, el autor cuestiona de forma oportuna que el drenaje de las lagunas inaugure la gestión humana de unos espacios que habrían permanecido hasta entonces beyond the realm of normal human affairs, por decirlo con la expresión utilizada insistentemente por TeBrake (1985: 107, 141, 185, 205, 221, 238) a propósito de los pantanos de turba del delta del Rin. De lo que se trata, según Abbé, es de un «cambio para aprovechar más intensamente el terreno». La desecación debe entenderse como la más transformadora de entre un amplio espectro de técnicas de uso de los ambientes palustres; una forma agresiva de intervención que, pese a su marcada orientación productivista, destruye el rico potencial que estos ambientes ofrecen a la actividad humana.
La ampliación de los espacios de cultivo mediante roturaciones no supone una alternativa a la conquista militar, ya que se inscribe en la misma lógica expansiva. En una compilación reciente consagrada a la «colonización interna» de Europa, los editores hacen notar que el ensanchamiento medieval de las fronteras de la cristiandad latina adquiere inteligibilidad, precisamente, sobre ese trasfondo (Fernández-Armesto, y Muldoon, 2008: xxii). Y cabría añadir que las dinámicas de «colonización interna» no sólo preceden a la expansión «exterior», sino que también la acompañan, dado que las roturaciones y los trabajos hidráulicos no se paralizan, en absoluto, en las regiones de origen. No debemos perder de vista, sin embargo, que la ocupación de nuevos ecosistemas cultivados conlleva, también, procesos de adaptación. Así, la hidráulica agraria practicada en la cristiandad latina se relaciona, sobre todo, con las necesidades de drenaje, pero en general tiene poco que ver con la irrigación. El problema del manejo y desarrollo de sistemas de riego se planteará, fundamentalmente, a raíz de las conquistas hispánicas.
Hace tiempo que Glick (1991: 131-132) expuso cuáles eran, a su entender, las opciones de los conquistadores al encontrarse con la omnipresente agricultura irrigada andalusí. Se podían abandonar los cultivos y reemplazarlos por la cría de ovejas, o bien se podía implantar el sistema septentrional de agricultura de secano; ambas cosas sucedieron, de hecho, en algunas áreas de expansión castellana.7 Pero también «podía aprenderse y continuarse el sistema musulmán». Afirmaba igualmente dicho autor que, de forma general, «los sistemas de regadío musulmán se mantuvieron intactos», y que los colonos cristianos tuvieron que hacer grandes esfuerzos para familiarizarse con las prácticas indígenas, tal y como muestran las encuestas llevadas a cabo en Tarazona (falsamente datada en 1106) y Gandia (1244). En su obra más reciente, Glick (2007: 193-201) mantiene la idea de la continuidad de los espacios irrigados y los procedimientos operativos de época andalusí, aunque admite que los cristianos cambiaron (únicamente) las formas de administración comunitaria, inspiradas ahora en el modelo de las corporaciones de oficio. Es indudable que los colonos cristianos heredaron las infraestructuras hidráulicas andalusíes, pero cabe cuestionar si el manejo que hicieron de éstas consistía, verdaderamente, en una conservación o reproducción del «sistema musulmán» de acuerdo con el enunciado «como en el tiempo de los sarracenos», ampliamente aludido en los documentos de la época en calidad de referencia que debía informar las normas de funcionamiento de los sistemas de riego (Guinot, 2008).
En este orden de cosas, resulta de interés destacar el contraste entre el estudio presentado por M. Monjo sobre el valle del Segre (Aitona) y el de J. Ortega y C. Laliena relativo a Teruel. En el primer caso, el rasgo predominante sería el mantenimiento de los sistemas hidráulicos andalusíes constituidos a partir de derivaciones fluviales de fondo de valle, que la autora relaciona con cierta continuidad de población musulmana (tal vez reubicada allí por la familia señorial de los Montcada) en los asentamientos más estrechamente vinculados al trazado de los canales. Parece que los cambios posteriores a la conquista serían poco importantes, apenas algunas ampliaciones mediante prolongaciones de acequias. Por el contrario, Ortega y Laliena inciden en el impacto de una inmigración colonial rápida y numerosa, que habría dado lugar a una veloz e intensa densificación de la red de acequias del Guadalaviar promovida por la aristocracia y la oligarquía urbana. Los objetivos de estas actuaciones se dirigieron a la generación de rentas mediante la proliferación de instalaciones molinares y la ampliación de los riegos, dirigidos en particular hacia plantaciones de viñas, cuyo producto se destinaba, sobre todo, a un mercado urbano controlado por el grupo dirigente de la villa de Teruel. Las conclusiones de estos autores suponen una anticipación de fenómenos muy similares puestos de manifiesto, algunas décadas después, tras la conquista de Valencia.
En las dos contribuciones dedicadas a Granada, se aprecia también cierta disparidad. El estudio de J. M. Martín Civantos, centrado en la cara norte de Sierra Nevada (Guadix y el Zenete), se ocupa fundamentalmente de las características originales de los sistemas hidráulicos andalusíes, cuando el regadío era prácticamente la única superficie cultivada. No hay indicios de que la colonización castellana del siglo xvi comportase una ampliación de las infraestructuras de riego, aunque sí debió modificarse la organización de los cultivos y del reparto del agua para adaptar los sistemas a los cambios productivos introducidos por los castellanos. Por su parte, C. Trillo también hace ver, si bien de forma más detallada, las adaptaciones de las redes hidráulicas, pero no sólo las relacionadas con las nuevas forma de gestión y reparto del agua, sino también las que comportan el incremento de las áreas irrigadas. Un aumento que se muestra asociado a la formación de grandes propiedades y a la proliferación de cultivos comerciales, principalmente la caña de azúcar y el moral, que en el contexto de policultivos anterior a la conquista ocupaban un lugar limitado.
Resulta evidente, en todo caso, que el engrandecimiento de los espacios irrigados constituye un componente central de la intervención llevada a cabo por los colonos cristianos, sea en el Teruel de los siglos xii y xiii o en la Granada del xvi ;8 y, por descontado, en la Valencia de los siglos xiii y xiv. Esta constatación es fundamental, ya que nos remite a un cambio en la estructura de los sistemas de riego que, por fuerza, anularía la validez práctica de la referencia al «tiempo de los sarracenos» como fundamento de las normas de distribu– ción. Al preguntarse si «se feudalizaron los sistemas de irrigación andalusíes», Glick (2007: 201-204) introduce una variable decisiva que no había tenido en cuenta anteriormente al enunciar las opciones de los conquistadores (o que consideraba subsumida en la continuidad de los sistemas de riego), como lo es la realización de nuevas obras hidráulicas por parte de los colonos cristianos.
Puede decirse que las conquistas hispánicas ofrecen, en este sentido, dos grandes posibilidades a los grupos sociales que las protagonizan. En primer lugar, la captura y la reorganización de sistemas hidráulicos preexistentes, que muchas veces comporta su ensanchamiento y la densificación de la red de acequias, eliminando los intersticios no irrigados (Guinot, 2005). Estas acciones, que se presentan en formas diversas, requieren sin duda la inteligencia del funcionamiento anterior del sistema, pero no siempre con la intención de reproducirlo indefinidamente («como en el tiempo de los sarracenos»), sino también para alterarlo y modificar sus límites. En segundo lugar, tenemos la vía de la reducción a cultivo de nuevos espacios, ampliamente experimentada y desarrollada en las regiones de procedencia. Las roturaciones podían tener como objetivo tierras secas o de humedal, pero compartían la necesidad de construir los dispositivos hidráulicos que las hiciesen posibles; de drenaje en el segundo caso, de irrigación en el primero. Cabe admitir que la creación de un sistema de riego ex novo no implica necesariamente que la tierra afectada no fuese antes objeto de actividades agrarias, pero el grado de transformación requerido equivale, en verdad, a un rompimiento.
En el reino de Valencia la construcción de sistemas de riego completamente nuevos es muy temprana y tiene sus principales manifestaciones en dos grandes proyectos impulsados por el rey Jaime I: la llamada Séquia Nova d’Alzira, iniciada en 1258, y la Séquia Major de Vila-Real, de menor envergadura, comenzada hacia 1272. A la segunda dedican su atención E. Guinot y S. Selma en el presente volumen. La apertura de la acequia de Vila-Real fue una realización estrechamente asociada a la fundación de la puebla colonizadora del mismo nombre, siendo su objetivo la distribución de agua de riego por tierras que, anteriormente, habían sido de secano o habían permanecido yermas. En realidad, se creó un nuevo espacio agrario, ya que la red de canales y el parcelario se diseñaron de forma conjunta, siguiendo pautas de regularidad geométrica. El estudio de una realización íntegramente nueva, como ésta, tiene el interés añadido de facilitar el aislamiento de los caracteres originales. Para los autores es justamente la morfología el aspecto que permite diferenciar de forma más clara los nuevos espacios irrigados construidos por los colonos cristianos, aportando la pista más útil para una identificación de las operaciones llevadas a cabo en el ámbito de las antiguas vegas andalusíes. Si tenemos en cuenta que la forma de los diseños tiene implicaciones funcionales decisivas, determinando por ejemplo el retorno del agua a sus cauces o, en la ocurrencia, la disipación de ésta, deberemos admitir que no nos hallamos ante modificaciones menores, sino ante un verdadero cambio en los principios de funcionamiento o, lo que es lo mismo, un trastorno general de los sistemas heredados de época andalusí.
La construcción de nuevos sistemas hidráulicos en un país lleno de huertas antes de la conquista, como lo era Valencia, ofrece un aspecto que merece destacarse de forma especial: la circunstancia de que los técnicos encargados de llevar a cabo los trabajos –o en su caso, supervisarlos– fuesen, todos ellos, cristianos procedentes de Cataluña o de tierras occitanas. Ni un solo nativo musulmán encontramos relacionado con estas tareas. De lo que se deriva un problema importante, como lo es el de las experiencias y tradiciones técnicas desplegadas por estos expertos. Es muy probable –ya lo hemos sugerido– que los saberes en materia hidráulica agraria procedentes de dichas regiones tuvieran más que ver con el drenaje que con la irrigación. En realidad, la desecación de áreas palustres con fines agrarios tuvo también una gran relevancia –igual o mayor que la de los nuevos sistemas de riego– en el reino valenciano entre los siglos xiii y xiv. En el caso de los marjales de Morvedre, objeto de la contribución de J. Torró, pueden advertirse algunos puntos en común entre los dos tipos de realizaciones, como la aplicación de criterios de regularidad similares al dividir parcelas, o la difusión del mismo tipo de cultivos (terram panis et vini) que en las nuevas tierras irrigadas, sin olvidar que la irrigación es, también, un componente de los sistemas de drenaje. Todo ello, sin embargo, conlleva un mayor impacto sobre la biodiversidad y el abanico de posibilidades que, en su estado anterior, ofrecían estos espacios a la actividad humana, y que los colonos experimentarían de un modo particular al advertir la disminución de los prados húmedos utilizados como pastos. El hecho de que estos inconvenientes –o la presumible previsión de ellos– no generasen, que se sepa, ningún tipo de oposición, muestra hasta qué punto la expansión agraria, dependiente de la multiplicación de dispositivos hidráulicos, formaba parte de una lógica social general.
A partir de la lectura de los trabajos reunidos en este libro es posible proponer una problemática capaz de dar sentido al conjunto y orientar investigaciones futuras. Nos referimos a la cuestión de los límites. Si algo ha podido establecerse con claridad es que la hidráulica agraria «feudal» se caracteriza por su capacidad para romper unos límites que las comunidades campesinas habían mantenido de un modo u otro: límites al ensanchamiento de las superficies cultivadas, a la disipación del agua de riego y a la propagación de cultivos comerciales. Sin duda –y hemos insistido en ello-, eran muy diferentes las condiciones ofrecidas por las zonas de procedencia, antes de la generalización del dominio señorial, de las existentes en las regiones conquistadas a al– Andalus, pero el proceso de agrarización que a ambos afectó tenía los mismos fundamentos sociales. El estudio de técnicas, prácticas y espacios hidráulicos puede ofrecer una valiosa herramienta para la comprensión de una anomalía no exenta de graves costes ecológicos: la poderosa dinámica expansiva que, en palabras de J. Baschet (2004: 23, 32), «constituye un crecimiento excepcional en la historia occidental, de una amplitud desconocida desde la invención de la agricultura y que no volverá a producirse antes de la revolución industrial».
BIBLIOGRAFÍA
ABBÉ, J.-L. (2006): À la conquète des étangs. L’aménagement de l’espace en Languedoc méditerranéen (xiie-xve siècles), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail.
ARBUÉS, C. (1998): «Un espacio agrario feudal de montaña. El valle de Arànser en la Cerdanya. Lectura arqueológica de un “capbreu” de 1358», Arqueología Espacial 19-20, pp. 463-477.
BARCELÓ, M. (1995): «De la congruencia y la homogeneidad de los espacios hidráulicos en Al-Andalus», en A. Malpica (ed.): El agua en la agricultura de al-Andalus, Granada, El Legado Andalusí, pp. 25-39.
BARCELÓ, M. (ed.) (1997): El curs de les aigües. Treballs sobre els pagesos de Yàbisa (290-633H/902-1235dC), Ibiza, Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
BARCELÓ, M. (coord.) (1998): The Design of Irrigation Systems in al-Andalus, Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona.
BARCELÓ, M., Kirchner, H. y Navarro, C. (1996): El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí, Granada, El legado andalusí.
BARCELÓ, M., Kirchner, H. y Torró, J. (2000): «Going around Zafar (Yemen), the Banū Rucayn field survey: hydraulic archaeology and peasant work», Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 30, pp. 27-39.
BARCELÓ, M. et al. (2003): «The Search for the Harara “asdâd” in the area of Zafar, Governorate of Ibb, Yemen», Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 33, pp. 133-142.
BASCHET, J. (2004): La civilisation féodale. De l’an mil à la colonisation de l’Amérique, París, Aubier.
BATET, C. (2006): L’aigua conquerida. Hidraulisme feudal en terres de conquesta, Valencia, puv.
BOURIN, M. (1987): Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d’une sociabilité, París, l’Harmattan, 2 vol.
BOURIN, M. et al. (2001): «Le littoral languedocien au Moyen Âge», en Castrum 7. Zones côtières littorales dans le monde méditerranéen au Moyen Age: Défense, peuplement, mise en valeur, Roma-Madrid, École Française de Rome-Casa de Velázquez, pp. 345-423.
BOURNOUF, J. y LEVEAU, Ph. (eds.) (2004): Fleuves et marais, une histoire au croisement de la nature et de la culture. Sociétés préindustrielles et milieux fluviaux, lacustres et palustres: pratiques sociales et hydrosystèmes, París, Ministère de l’Éducation Nationale.
CABOURET, M. (1999): L’irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale. Essai de géographie historique, París, Karthala.
CAUCANAS, S. (1995): Moulins et irrigation en Roussillon du ixe au xve siècle, París, cnrs .
DURAND, A. (1998): Les paysages médiévaux du Languedoc (xè-xiiè) siècles), Tolouse, Presses Universitaires de Mirail.
FERNÁNDEZ-ARMESTO, F. y Muldoon, J. (eds.) (2008): Internal Colonization in Medieval Europe, Farnham-Burlington, Ashgate.
GLICK, T. F. (1991): Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250), Madrid, Alianza Editorial.
— (2007): Paisajes de conquista. Cambio cultural y geográfico en la España medieval, Valencia, puV.
GUINOT, E. (2002-2003): «El riu de la Sénia: sistemas de reg i molins medievals», ActaMediaevalia 23/24, pp. 103-121.
— (2005): «L’Horta de València a la baixa Edat Mitjana. De sistema hidràulic andalusí a feudal», Afers 51, pp. 271-300.
— (2008): «Com en temps de sarraïns. La herencia andalusí en la huerta medieval de Valencia», en M. I. del Val y O. Villanueva (coords.): Musulmanes y cristianos frente al agua en las ciudades medievales, Santander, Universidad de Cantabria-Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 173-193.
HORDEN, P. y purcell, N. (2000): The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, Oxford, Blackwell.
KIRCHNER, H. (1995): «Colonització de lo regne de Mallorques qui és dins la mar. La subversió feudal dels espais agraris andalusins a Mallorca», en Ph. Sénac (ed.): Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Age, Perpiñán, Université de Perpignan, pp. 279-316.
— (2009): «Original design, tribal management and modifications in medieval hydraulic systems in the Balearic Islands (Spain)», World Archaeology 41:1, pp. 151-168.
KIRCHNER, H., OLIVER, J. y VELA, S. (2002): Aigua prohibida. Arqueologia hidràulica del feudalisme a la Cerdanya. El Canal Reial de Puigcerdà, Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona.
MACÉ, L. (1994): «L’utilisation des ressources hydrauliques par les templiers de la commanderie de Douzens, xiiè siècle (Aude)», Archéologie du Midi Médiéval 12, pp. 99-113.
MALVOLTI, A. y PINTO, G. (eds.) (2003): Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorsi naturali nella Toscana medievale e moderna, Florencia, Leo S. Olschki.
MARTÍ, R. (1988): «Les insulae medievals catalanes», Butlletí de la Societal Arqueològica Lulliana 44, pp. 111-123.
MELVILLE, E. G. K. (1999): Plaga de ovejas. Consecuencias ambientales de la conquista de México, México, Fondo de Cultura Económica.
PASTOR, R. (1980): Resistencias y luchas campesinas en la época de crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos xxiii, Madrid, Siglo xxi.
RIPPON, S. (1997): «Wetland Reclamation on the Gwent Levels: Dissecting a Historic Landscape», en N. Edwards (ed.): Landscape and Settlement in Medieval Wales, Oxbow Books, pp. 13-30.
SITJES, E. (2006): «Inventario y tipología de sistemas hidráulicos de Al-Andalus», Arqueología Espacial 26, pp. 263-291.
TEBRAKE, W. H. (1985): Medieval Frontier. Culture and Ecology in Rijnland, College Station, Texas A&M University Press.
TEIXEIRA, S. (1999): «A Ordem Cisterciense e o Mosteiro de Veruela: a transformaçâo da paisagem à partir da conquista feudal», Revista Paranaense de Geografia 4, pp. 69-83.
TORRÓ, J. (2009): «Field and Canal-Building after the Conquest: Modifications to the Cultivated Ecosystem in the Kingdom of Valencia, ca. 1250-ca. 1350», en B. Catlos (ed.): Worlds of History and Economics. Essays in Honour of AndrewM. Watson, Valencia, PÜV, pp. 77-108.
1 Principalmente, Barceló (1995); Barceló (ed.) (1997); Barceló (coord.) (1998); Bar– celó, Kirchner y Navarro (1996). Véanse, asimismo, el inventario elaborado por E. Sitjes (2006) y las reflexiones de H. Kirchner (2009).
2 M. Barceló, H. Kirchner y J. Torró (2000); Barceló et al. (2003).
3 El presente volumen es el resultado de la posterior discusión y reelaboración de aquellos materiales en el marco del proyecto «Modificaciones del ecosistema cultivado medieval en el reino de Valencia» HAR2011-27662 (IP Josep Torró), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
4 El texto de J. Rouillard sobre la cuenca del Sena no ha sido entregado para publicación.
5 Para la Cataluña Vieja, véase Arbués (1998) y Kirchner, Oliver y Vela (2002); para el Languedoc resulta interesante el trabajo de L. Macé (1994).
6 Resulta significativo el desplazamiento de atención hacia los medios húmedos que se ha producido en los estudios relativos a las roturaciones medievales durante los últimos años. Sirvan como ejemplo algunos de los trabajos reunidos por Burnouf y Leveau (2004), o la compilación de textos relativos a la Toscana editada por Malvolti y Pinto (2003). Una región privilegiada en este sentido es el Languedoc, donde el problema es tratado por Durand (1998: 287-293), Bourin et al. (2001: 390-395) y, de forma especial, por el libro de Abbé (2006). El trabajo de Rippon (1997) sobre los humedales costeros de Gales ofrece orientaciones metodológicas de gran interés.
7 También en el Nuevo Mundo, y a una escala colosal. Véase Melville (1999).
8 Véase Teixeira (1999) sobre un caso de ampliación de los perímetros de riego del monasterio cisterciense de Veruela, en el valle de Huecha (Aragón), durante el siglo XII.
HIDRÁULICA CAMPESINA ANTERIOR A LA GENERALIZACIÓN DEL DOMINIO FEUDAL. CASOS EN CATALUÑA
Helena KirchnerUniversitat Autónoma de Barcelona
Sólo en contadas ocasiones ha sido aplicado el método de la «arqueología hidráulica» (Kirchner y Navarro, 1993) al estudio de espacios irrigados y su gestión en sociedades feudales. Para al-Andalus, en cambio, la investigación llevada a cabo desde los años ochenta1 ha permitido crear un conjunto empírico de alrededor de 160 sistemas hidráulicos estudiados, principalmente en las Islas Baleares y en el País Valenciano. Recientemente, este corpus ha sido analizado estadísticamente por E. Sitjes en dos de sus aspectos más significativos: la morfología de los espacios irrigados y sus tamaños (Sitjes, 2006). Contamos, pues, con una tipología de sistemas hidráulicos bien definida (Glick y Kirchner, 2000; Kirchner, 2009) y conocemos con precisión los rangos de sus tamaños. Nada parecido puede hacerse, todavía, con los sistemas hidráulicos de las sociedades feudales. Para al-Andalus, además, sabemos que un sistema hidráulico consiste sobre todo en la creación de un espacio irrigable, donde la articulación entre el punto de captación, el trazado de las acequias y el emplazamiento y morfología de las parcelas constituye su estructura básica. Los molinos integrados en el sistema hidráulico, cuando los hay, tienen una presencia claramente subsidiaria a la irrigación (Kirchner, 2011).
En la llamada hidráulica feudal, al menos para Cataluña, no se ha avanzado mucho respecto a las propuestas formuladas en 1988 por M. Barceló2 y R. Martí (1988a). En aquel momento, a partir de escasos indicios, se consideró que la hidráulica feudal privilegiaba los molinos, que los sistemas hidráulicos se construían principalmente con el objetivo de alimentar con agua los molinos. Además, en aquellos textos, se asumía que existía una hidráulica feudal que, por su complejidad y eficacia y gracias al dominio de los señores que la imponían, vendría a sustituir una imprecisa, escasa y simple hidráulica campesina. Esta idea aparece, también, en numerosos estudios realizados a partir de documentación escrita rígidamente condicionados por la historiografía del «crecimiento agrícola» altomedieval3 y por las propuestas, más lejanas, de M. Bloch (1936) sobre la difusión del molino (Barceló, 2004). El factor determinante de la atribución confusa a los feudales de la difusión de la tecnología hidráulica ha sido, justamente, el molino, al ser considerado como un indicador del «crecimiento agrícola» de la Alta Edad Media. El problema de establecer la cronología y autoría de la difusión de los molinos hidráulicos sigue sin tener una solución clara, aunque la sucesión propuesta, a menudo, de los más rudimentarios molinos de rueda horizontal a los más complejos y por ello asociados a la clase señorial feudal, no tiene ya mucho sentido a raíz de los hallazgos arqueológicos en Irlanda, Inglaterra y Francia, que datan de los siglos vii y viii (Barceló, 2004: 261, 263, 264; Wikander, 2000).
Algunos investigadores ya han advertido de que la emergencia en la documentación escrita de los molinos no fecha su construcción ni identifica, por aparecer en manos de un monasterio, a los constructores en lugares muy diversos como la Renania o el Languedoc (Lohrman, 2002: 78; Durand, 2002: 37-39). Según estos autores, en el siglo viii existen ya estructuras hidráulicas con molinos bien consolidadas. También los hallazgos arqueológicos franceses, aunque escasos, vienen a confirmar esta cronología (Durand, 2002: 45; Bernard, 1998). En el caso del monasterio de Cluny, por ejemplo, según G. Rollier (1998), los habitantes de la antigua villa de Cluny ya poseían algún tipo de sistema hidráulico y molinos que aparecen documentados entre los años 893 y 910, antes de la creación del monasterio, aunque no han sido localizados.4 En cambio, el análisis que hace E. Champion (1996) de los polípticos carolingios llega a la conclusión de que, entre el Loira y el Rhin, la difusión se produce fundamentalmente en época carolingia, puesto que el emplazamiento de los monasterios y de las villae no responde a criterios hidráulicos, y ello significaría que las villae existían antes de los molinos. Sin embargo, también hace notar que los diplomas del siglo ix se refieren a menudo a donaciones que incluyen molinos formando parte de una villa y, por tanto, su construcción no habría sido siempre promovida por los señores de estas villae. Así, dicho autor establece que los molinos pueden tener «un doble origen, el de la adquisición o la construcción». Habría que ver, pues, qué villae tienen molinos y cuáles no y por qué razones, y qué infraestructuras hidráulicas promueven directamente los monasterios y cuáles son el resultado de adquisiciones.
Con posterioridad, los monasterios cistercienses, estudiados por P. Benoit y K. Berthier (1998) y C. Raynaud y M. Wahout (1998), se aprovechan de unos sistemas hidráulicos y molinos construidos previamente a su implantación y que reciben como donaciones. Pocos son los molinos cuya construcción es promovida directamente por los monjes. Para M. Arnoux (2009: 715-716), entre los siglos x y xi se produce una saturación de instalaciones de molinos en los cursos de agua, forzando, a partir de este momento, a crecer en los mismos emplazamientos, substituyendo molinos abandonados o agrupando en los mismos lugares varios molinos.
La cuestión de la identificación de los constructores de los molinos está estrechamente relacionada con el problema de establecer la cronología de su construcción. En Irlanda, algunos molinos han sido asociados a establecimientos monásticos y existe documentación escrita que alude a constructores especializados (Rynne, 2000). M. Barceló señaló el hecho de que no está claro cómo estos especialistas en la construcción de molinos eran reclutados y por quién. Dicho autor enunció con claridad el núcleo del problema insistiendo en la necesidad de saber cómo se desarrollan los conocimientos técnicos de la construcción de molinos y a demanda de qué sectores sociales (Barceló, 2004: 265).5
En Francia, la construcción del molino carolingio de Belle-Église (Oise) (Bernard, 1998) se vincula, aunque de forma algo ambigua, a la «emergencia del sistema señorial, en el cual los grandes eclesiásticos y laicos se dividen el poder de las tierras», y se convierten en «potencias capaces de emprender grandes obras». Es en tiempos de Carlomagno cuando «el dominio de las técnicas parece consolidarse» (p. 78). Sin embargo, las condiciones del hallazgo y excavación de un canal de molino descritas por Bernard no permiten identificar al responsable de la construcción del molino con ningún señor laico o eclesiástico; sí, en cambio, puede asociarse su construcción, datada por dendrocronología en el invierno del 810-811, con un poblado ocupado desde época romana hasta el siglo x.6 A. Durand considera que los responsables de la construcción y difusión de molinos en el Languedoc, que puede empezar a situarse al menos desde finales del siglo vii, son «riches aleutiers», asociados en algunas ocasiones a las futuras familias castrales y responsables del proceso de «encelulamiento» feudal (Durand, 2002: 43-44). De manera muy excepcional, los monasterios benedictinos son responsables de la construcción de los molinos, y los que poseen proceden de las dotaciones a partir de tierras fiscales recibidas de los soberanos carolingios o de donaciones posteriores, mayoritariamente realizadas por este sector alodial «rico» o, rara vez, por familias nobles (Durand, 2002: 42).
En Italia, M. E. Cortese (1997) establece que las primeras menciones ya se encuentran en documentos del siglo viii y se van haciendo cada vez más frecuentes a partir del ix, aunque siempre se trata de molinos asociados a monasterios y obispados. Sólo a partir del siglo xii, las ciudades y sus oligarquías pasan a protagonizar también iniciativas en este sentido. E. Caruso (2004), para la zona de la Romaña, atribuye primero a los benedictinos y después a los cistercienses la principal actividad de construcción de molinos. A partir del siglo ix se incorporan los obispos y a partir del xi, las ciudades. En el Lacio, las primeras menciones se sitúan también en el siglo viii, aunque el grueso de las referencias se sitúa en los siglos xi y xii. El incremento se asocia al aumento de la documentación y al éxito de la difusión (De Francesco, 2009: 292).
Estos estudios, si bien han puesto de relieve la antigüedad de los molinos hidráulicos datándolos en los siglos vii y viii, siguen sin identificar claramente a los responsables de su construcción. Hay que señalar, también, que lo que se tiene en consideración mayoritariamente es el molino y no el sistema hidráulico en su conjunto. El molino hidráulico implica la existencia de una captación de agua, normalmente realizada en un curso estable, y el trazado de una canalización, con la pendiente adecuada para hacer circular el agua que simultáneamente puede servir para irrigar las parcelas que quedan debajo. El recorrido de la canalización viene determinado por la necesidad de conseguir el desnivel necesario para instalar la rampa del molino, si se trata de un molino de rueda horizontal. Si, en cambio, se trata de molinos de rueda vertical accionada por debajo, este desnivel no es necesario y sí, en cambio, un canal con un caudal abundante y una pendiente adecuada. La localización de los molinos no es, pues, azarosa, ni siquiera puede hacerse en cualquier punto adyacente a un curso de agua. Aparecen, además, constantemente asociados a las parcelas que pueden ser irrigadas desde la canalización. La falta de visión de conjunto de los sistemas hidráulicos en estos estudios produce interpretaciones erróneas o dudas que podrían tener una explicación. Así, por poner algún ejemplo, De Francesco no sabe si los molinos del Lacio son de rueda horizontal o vertical (2009: 288), o interpreta que la irregular distribución de los molinos en el territorio se explica por los altos costes de gestión y manutención requeridos por estas estructuras (2009: 294). M. Arnoux no consigue dar una explicación a la constatación de diferencias regionales significativas en Francia, tanto en las cronologías como en las densidades de instalaciones molineras (Arnoux, 2009: 713).
En Cataluña, sólo dos zonas han sido estudiadas siguiendo los métodos de la arqueología hidráulica, el río Aravó y la villa de Puigcerdà (Girona) (Kirchner et al., 2002) y las posesiones del monasterio de Sant Cugat del Vallès en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) (Kirchner, 2006). En cambio, las transformaciones que los feudales catalanes introducen en los espacios irrigados andalusíes conquistados en las Islas Baleares a partir de 1229 (Kirchner, 1995 y 1997; Kirchner, 2003; Batet, 2006), en el País Valenciano (Torró, 2003, 2005 y 2009; Guinot, 2005 y 2007; Furió y Martínez, 2000), en Aragón (Laliena, 1994 y 2008) o en territorio catalán, antes, a partir de mediados del siglo xii (Batet, 2006), han sido mejor estudiadas. En realidad, pues, nadie ha descrito una hidráulica atribuible a los feudales anterior al siglo xii. Estos casos de estudio indican, por ahora, que la actuación de señores feudales eclesiásticos y laicos a partir del siglo x consistió, fundamentalmente, en apropiarse de sis- temas hidráulicos, con y sin molinos, muchos de ellos con espacios irrigados asociados, mediante donaciones, compras y permutas, sin apenas introducir modificaciones o añadir nuevas instalaciones hidráulicas.
LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS EN LOS SIGLOS X Y XI EN CATALUÑA.EL CASO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS Y SUS POSESIONES EN EL VALLÈS OCCIDENTAL7
En Cataluña, la emergencia en la documentación de sistemas hidráulicos (espacios irrigados y molinos) sólo se produce cuando estos bienes son objeto de las operaciones de desposesión ejercidas por los feudales laicos y eclesiásticos, a través de donaciones, testamentos, permutas y compras y, a veces, restableciendo un dominio útil a los campesinos a cambio del pago de la renta. Sería el caso del proceso de apropiación feudal de los molinos hidráulicos de origen atribuido a campesinos (Martí, 1988a) y de las insulae fluviales (Martí, 1988b). Las donaciones y ventas de molinos por parte de un grupo de posesores o de fracciones de molino indican la existencia de formas de gestión colectivas (Bonnassie, 1975, I: 461) que son desmanteladas por los señores feudales al instalar molineros de confianza con los que se reparten los beneficios de la moltura (Martí, 1988b). En el mismo sentido se orientan los testimonios documentales en Aragón, donde los molinos empiezan a ser mencionados en el siglo ix, en manos de comunidades campesinas que justo en este momento empiezan a entregar sus bienes a instituciones eclesiásticas y a señores laicos (Ortega, 2008: 92). La demanda de renta impuesta por los señores debió condicionar el uso y la gestión del sistema hidráulico por parte de los campesinos en una medida que por ahora no sabemos percibir en la morfología de los espacios irrigados. Incluso, la apropiación feudal de dichos espacios y sus molinos conducirá, simplemente, a la expulsión de los campesinos, o a impedir que puedan construir nuevos sistemas hidráulicos alternativos. Esta exclusión no pasa, necesariamente, por la creación de monopolios o derechos banales sobre los molinos. Es mucho más sencillo: los sistemas hidráulicos no pueden multiplicarse indefinidamente puesto que no pueden construirse en cualquier sitio escogido al azar y los cursos de agua que lo permiten tienen caudales y, sobre todo, espacios de ribera con pendientes adecuadas limitados.
Un buen ejemplo es el del monasterio de Sant Cugat del Vallès (Kirchner, 2006), que protagoniza a partir del siglo x un proceso de ampliación y ordenamiento de su patrimonio muy característico de las instituciones eclesiásticas en este momento (Bou, 1988; Salrach, 1992; Ruiz, 1995, 1999). Las referencias documentales a irrigación (huertos, vergeles, árboles frutales, parcelas situadas por debajo de canalizaciones, las propias canalizaciones, fuentes, insulae o pozos) son particularmente abundantes. A menudo, estas referencias aparecen asociadas a los molinos, que son mencionados junto a las parcelas irrigadas adyacentes.
A pesar de la intensa urbanización en fechas recientes del Vallès Occidental, comarca donde se ubica el monasterio, ha sido posible identificar en el paisaje actual los lugares objeto del interés de los abades que, a través de donaciones, compras y permutas, van incorporando al dominio del monasterio. Los terrazgos documentados son mayoritariamente espacios irrigados situados en fondos de valle. Se irrigaban mediante derivaciones realizadas en corrientes de agua (Riusec, Riu Major o Riera de Sant Cugat, río Ripoll, Riera de Rubí, torrente de can Ferran y torrente de los Alous) y mediante azudes (resclausa) construidos con materiales poco estables (troncos, piedras, barro, etc.) (figura 1). Los canales así derivados abarcan normalmente un perímetro reducido delimitado por la canalización y el curso natural de agua. Al final del recorrido del canal, cuando este alcanza suficiente desnivel respecto el fondo de valle, solía haber un molino de rampa.8 A la salida del cárcavo, una canalización conducía el agua al río o torrente. La canalización abrazaba, pues, un perímetro irrigable, de llanura aluvial, a menudo incluido en un meandro, de tamaño variable, aunque de dimensiones habitualmente modestas (figura 2).
Se pueden diferenciar diversas áreas donde se construyen espacios agrarios irrigados y molinos hidráulicos: la zona más inmediatamente cercana al emplazamiento del monasterio, en varios torrentes y en la riera de Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès); la riera de Rubí (Rubí); el Riu Major o riera de Sant Cugat y el río Riusec (Cerdanyola del Vallès); y el río Ripoll (Ripollet o Palatio Avuzid/ AuzitolAuditolOditlAvozido en la documentación) (figuras 3, 4 y 5). El monasterio se halla situado en un llano entre la riera de Sant Cugat y la de Vullpalleres que desembocan en el río Ripoll y pertenecen a la cuenca del Besós.9 En este lugar se erigió una fortaleza romana en el siglo iv, posiblemente en el mismo solar donde hubo una villa de inicios del Imperio, y donde se han hallado restos de miliarios romanos, uno de ellos con una inscripción que hace referencia a la Vía Augusta. También es el emplazamiento de un aula o iglesia paleocristiana con función funeraria de la segunda mitad del siglo v, que ha sido tradicionalmente relacionada con el culto a san Cucufate mártir y una necrópolis asociada.
Figura 1.Situación de las zonas estudiadas, en torno al monasteriode Sant Cugat del Vallès y en Puigcerdà (Girona)
Figura 2.Reconstrucción hipotética en alzado y en planta del diseñodel sistema hidráulico con molino que se debió construir en los torrenteso ríos del entorno de Sant Cugat del Vallès. Se trata de un croquiscuyas medidas no se ajustan a ningún caso real
Figura 3.Sector de Sant Cugat del Vallès. Espacios irrigados y de prado
Figura 4.Sector de Rubí. Espacios irrigados y molinos
Figura 5. Sector de Cerdanyola y Ripollet. Espacios irrigados y molinos
Este edificio fue objeto de reformas a finales del siglo vi y principios del vii ya entonces utilizado como iglesia.10 La primera noticia escrita de la iglesia o monasterio de Sant Cugat es del año 878, una confirmación de bienes y privilegios otorgada por el rey Luis el Tartamudo al obispo Frodoí de Barcelona, entre los cuales se encuentra la «iglesia de Sant Cugat y Sant Feliu, en el lugar de Octavia, con aprisiones y adyacencias y todas sus pertenencias, las cuales, el abad Ostofred había obtenido por precepto».11 Según D. Miquel, la aprisión que fundamenta el patrimonio original del monasterio debió de producirse entre la conquista franca del 801 y el advenimiento al trono de Carlos el Calvo, en el 839 (Miquel, 2004: 38), aunque argumenta que esta aprisio se hace sobre tierras consideradas fiscales tras dicha conquista que no estaban realmente despobladas. Los primeros documentos conservados del siglo x referentes a donaciones al monasterio indican que los donantes tenían los bienes objeto de donación por herencia o compra, no por aprisio, lo cual indicaría, según este autor, que el establecimiento de esta infraestructura agraria no es inmediatamente anterior a la emergencia documental. A partir del 910, los bienes y derechos vuelven a ser confirmados al abad Donadéu (Miquel, 2004: 40).
El conde Sunyer de Barcelona (910-947) definió los límites del alodio monástico. El documento no se ha conservado pero se conoce su existencia por la referencia que hace de él el precepto del rey Lotario expedido en el 986 (Miquel, 2004: 40). J. Aguelo (1998 y 2001) estableció los límites de este alodio, que se extiende alrededor del emplazamiento del monasterio y que fue objeto de sucesivas ampliaciones.
Por lo tanto, el núcleo central del patrimonio sancugatense estaba constituido por los valles tributarios de la riera de Sant Cugat (o Riu Major en la documentación) en los que se documentan parcelarios de fondo de valle, presumiblemente irrigados en su mayoría y una extensa área de prado, zona húmeda en cuyos márgenes había parcelas cultivadas.12 En toda esta área no existe ni un solo molino en el siglo x ni se construyeron posteriormente (figura 3). Los sistemas hidráulicos con molinos se encuentran en los términos vecinos de Rubí13 y Cerdanyola,14 así como en Ripollet (Palatio Avuzid),15 en cursos de agua más estables (figuras 4 y 5).
Tabla 1. Estimación de las superficies irrigables
Sistema del castillo de Rubí con un molino
4,2 Ha
Sistema del molino de la Noguera
3,5 Ha
Sistema del molino de los Bessons
2,4 Ha
Sistema del molino de Can Calopa
6,8 Ha
Sistema del molino de la Via
0,4 Ha
Font Calçada
2,9 Ha
Campanyà
2,0 Ha
Sistemas en la Rambla del Celler
13 Ha
Sistemas del torrente de Can Cornellera (Vallseca)
3,5 Ha
Sistema del torrente de la Bomba
0,48 Ha
Riera de Can Vilallonga
0,36 Ha
Sistema del torrente de Ferrusons (Magarola)
1,1 Ha
Sistema del molino de Can Fatjó y otras derivaciones
2,9 Ha
Sistema de las Feixes
3,0 Ha
Sistemas de Saltells, con molinos
11.2 Ha10,3 Ha17,9 Ha
Sistemas del Ripoll, con molinos
53,20 Ha
TOTAL CALCULADO
130,14 Ha
Se han medido las superficies que corresponden a los espacios irrigados identificados sobre la fotografía aérea de 1967. En esta fotografía son claramente visibles algunas de las áreas regadas que aparecen en los documentos a partir de finales del siglo x. Pero solo pueden ser consideradas como cifras orientativas, puesto que los perímetros delimitados en la fotografía aérea no han podido ser prospectados a causa de las profundas modificaciones urbanísticas que los han hecho desaparecer. No se ha podido determinar, pues, qué partes de estos espacios corresponden al diseño original de época medieval. Se trata de los perímetros en funcionamiento a mediados del siglo xx y, sin una prospección arqueológica, es muy difícil determinar qué ampliaciones y modificaciones han podido sufrir. Al tratarse de fondos de valle, es muy probable que las franjas de terreno más próximas a los lechos de los ríos, especialmente en el Ripoll y el Riusec (Ripollet y Cerdanyola), fueran zonas inundables que se dejaban como áreas de prado para pasto. Estas zonas de pasto aparecen en la documentación frecuentemente designadas con el término prat.16
Las 53 Ha del Ripoll representan el 40,8% de la superficie total calculada. Aparentemente, en 1967 esta zona se regaba desde una sola canalización. La documentación del monasterio alude a diversos molinos que debían de encontrarse a lo largo de la canalización.17 Se conoce el emplazamiento de dos de estos molinos, el de Can Rata y el del Ginestar. Ello, junto a la morfología del parcelario de la década de 1960, permite reconstruir el recorrido de la acequia del río Ripoll. Sin embargo, el espacio efectivamente cultivado y regado abarcaba todo el perímetro delimitado por la canalización y por el lecho del río. La franja más próxima al lecho del río permanecía yerma y como prado.
En cuanto a los cultivos realizados en estos espacios es difícil, por la documentación, obtener un registro detallado y completo. Sin embargo, las abundantes referencias a viñas y tierras (el término terra presumiblemente alude a campos de cereal, claramente situados en los espacios irrigados o lindando con torrentes y canalizaciones), indican que cereales y vid eran cultivados preferentemente en zonas irrigables o, al menos, en fondos de valle especialmente húmedos. De hecho, no es posible, a excepción de alguna parcela dispersa, situar fuera de estas zonas parcelarios de secano (Kirchner, 2006). Las menciones de viñas y tierras aparecen, también muy a menudo, asociadas a los huertos o vergeles, a árboles de «géneros diversos» –raramente precisada su especie concreta– y a las canalizaciones de los molinos. Cabe suponer, pues, unos espacios de policultivo, donde se entremezclan espacios de hortaliza, viña, arboricultura y cereal. Su localización, determinada por los cursos de agua, es discontinua en el paisaje y no hay parcelarios de secano extensivos.
Arqueológicamente hay muy poca información que pueda ayudar a reconstruir el elenco de plantas. Sólo la excavación de unos silos amortizados a finales del siglo xii y principios del xiii, situados en la proximidad del molino de Can Fatjó, en el Riu Major (Cerdanyola), ha permitido realizar análisis antraco- lógicos de los restos de carbones, entre los cuales, aunque de forma minoritaria junto a especies características del bosque circundante, aparecen carbones de pomoideae, grupo en el que se incluyen especies como el manzano, el peral o el níspero, y también de ficus carica (higuera) (Ros, 1999). La autora del análisis considera que los carbones hallados son restos de madera utilizada como combustible donde habría, además de maderas de bosque, los restos de la poda de árboles de cultivo.
Según R. Martí (1988b), a partir del siglo xi los únicos constructores de molinos o de canales derivados de cursos estables de agua eran los señores feudales, al menos en Cataluña. P. Bonnassie situaba el momento inicial de construcción de sistemas hidráulicos, por parte de grandes linajes aristocráticos y monasterios, a mediados del siglo x y lo califica de verdadero impulso tecnológico y expansión productiva (1975, I: 462), aunque algunas páginas más adelante atribuye a los esfuerzos campesinos la construcción de canales para la irrigación en los cursos inferiores de los ríos Besós y Llobregat (Barcelona), mientras que la intervención de «poderes públicos» debió de ser más tardía, al menos posterior a la primera mención del «rec comtal» de Barcelona en el 1075. S. Caucanas (1995: 26-28) menciona tres ejemplos de finales del siglo ix y del x y xi de construcciones dirigidas o impulsadas por instituciones religiosas.
Por ahora es difícil evaluar el alcance de esta actividad hidráulica, aunque no parece que suponga la substitución de los sistemas hidráulicos supuestamente campesinos que los feudales se apropian en un principio. Las referencias documentales a concesiones para construir canales y molinos no han sido contrastadas arqueológicamente de forma general. Los abades del monasterio de Sant Cugat, por ejemplo, promovieron sólo la construcción de un molino nuevo en el área estudiada (Kirchner, 2006).18 En cambio, P. Bonnassie (1975: 562) interpreta las referencias a molinos contenidas en los documentos del siglo x como una prueba de la iniciativa de los monasterios, obispos y familias aristocráticas en su construcción.19 Uno de los ejemplos aducidos por Bonnassie, la supuesta construcción del molino en el torrente de Xercavins, no llegó a realizarse. El documento que se refiere a este molino20 es, de hecho, un pleito con Sunifredo, vicario del castillo de Rubí, que pretendía construir un molino nuevo alimentado por las aguas de las fuentes del Xercavins que ya abastecían los molinos del monasterio situados en el río Rubí.21 Seniofredo perdió el pleito. Los molinos de Sant Cugat estaban, efectivamente, en el río Rubí, alimentados por canales de derivación que recibían agua del río, que se nutría de las fuentes de su afluente Xercavins. La prospección y las noticias de restos de molinos en el río Rubí corroboran la descripción del documento. En el torrente de Xercavins no constan restos de ningún molino.
El mismo autor aduce otro ejemplo, en este caso de cómo los aristócratas y monasterios promovían la construcción de molinos. Se trata de un documento según el cual el monasterio de Sant Cugat habría proporcionado la parcela y las aguas para construir un molino y el receptor se compromete a construir el molino y el sistema hidráulico.22 Creo que el documento no debe ser entendido así. El abad Juan otorga una carta precaria a Guitesindo y a su hermana Susana sobre un alodio situado en el río Riusec, en el lugar de Ruginada, que es descrito con toda precisión como una parcela regada con fuentes que surgen en ella y unas casas, acondicionado y cultivado por el propio Guitesindo.23 A cambio, el abad pide el pago de la tasca y la mitad de un molino que Guitesindo construyó en el lugar de Saltells.24 El lugar de Ruginada lindaba con el Riusec y, por tanto, debió de estar cerca del lugar de Saltells, también situado en el fondo de valle del Riusec, pero se trata de dos sitios diferentes. El molino se encontraba en Saltells y había sido construido por Guitesindo. Así, el documento es más bien un buen ejemplo de qué tipo de procedimientos legales utiliza el monasterio para apropiarse de parcelas, espacios regados y molinos fundados anteriormente por grupos probablemente campesinos.
Los ejemplos descritos por S. Caucanas en el Rosselló de iniciativas señoriales en la construcción de sistemas hidráulicos tampoco son concluyentes. El primero es una donación que un matrimonio hace al monasterio de Lagrasse de su villa de Pézilla-la-Rivière, reservándose el dominio útil durante su vida. En la enumeración de bienes que componen esta villa figuran molinos y canales que van desde el pueblo de Pézilla a los territorios de tres asentamientos más. Nada indica, pues, que el monasterio hubiera promovido la construcción de un sistema hidráulico, sino más bien que se apropió de él (Caucanas, 1995: 26). El segundo ejemplo debería ser revisado: en 988, Oliba, conde de Cerdanya, y su esposa dan al monasterio de Sant Miquel de Cuixà la villa