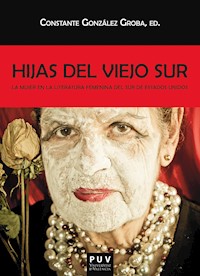
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans
- Sprache: Spanisch
El estudio de la mujer es fundamental para entender los mitos y las realidades de la cultura del Sur de los Estados Unidos. Este volumen estudia cómo la producción literaria de autoras sureñas, blancas y negras, se vio condicionada por el sistema esclavista y por la segregación racial, y cómo estas escritoras se sintieron afectadas de diversas maneras por los roles y las imágenes sexuales y raciales que las definieron. Las obras de todas estas autoras destacan la participación de la mujer sureña tanto en el mantenimiento como en la destrucción de los mitos de un Sur que el viento no parece haberse llevado todavia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HIJAS DEL VIEJO SUR
LA MUJER EN LA LITERATURA FEMENINADEL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS
Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans
http://www.uv.es/bibjcoy
DirectoraCarme Manuel
HIJAS DEL VIEJO SUR
LA MUJER EN LA LITERATURA FEMENINADEL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS
Constante González Groba, ed.
Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americansUniversitat de València
Hijas del viejo sur: La mujer en la literatura femenina
del Sur de los Estados Unidos
©Ed. Constante González Groba
La preparación y publicación de este libro
han sido posibles gracias a la financiación
del MINECO (proyecto FFI2010-17061)
1ª edición de 2012
Reservados todos los derechos
Prohibida su reproducción total o parcial
ISBN: 978-84-9134-142-0
Imagen de la portada: Sophia de Vera Höltz
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Publicacions de la Universitat de València
http://puv.uv.es
Índice
INTRODUCCIÓN
La mujer en la historia y en la literatura del sur de los Estados Unidos
Constante González Groba
CAPÍTULO I
Louisa S. McCord: la mujer sureña como ángel custodio de la civilización esclavista
Carme Manuel
CAPÍTULO II
La mujer en la novela de Ellen Glasgow: el rechazo de la lady sureña y la defensa de la “nueva mujer”
Constante González Groba
CAPÍTULO III
Damas y esclavas, madres y mamis en el Viejo sur: Gone with the Wind de Margaret Mitchell y “The Old Order” de Katherine Anne Porter
Susana María Jiménez Placer
CAPÍTULO IV
El tomboy cuestiona las rígidas dicotomías de género y raza de la sociedad sureña
Constante González Groba
CAPÍTULO V
Sureña y subalterna: narrando la rebelión de la mujer en Alice Walker
Jesús Varela Zapata
Introducción
La mujer en la historia y en la literatura del sur de los Estados Unidos
Constante González Groba
Quienquiera y comoquiera que sea la mujer del sur de los Estados Unidos (hay tantas variedades e interpretaciones que es imposible decirlo con certeza), sí es innegable que tiene una importancia crucial en la cultura y en la historia del sur, y que es fundamental para entender las realidades y los mitos de dicha cultura. La mujer sureña tiene, pues, una importancia crucial a la hora de estudiar y entender a la mujer estadounidense porque es tan distintiva en la historia de dicha mujer como lo es el sur en la historia de la nación americana.
A pesar de la intensa relación de la cultura del sur de los EE. UU. con la mujer (Dixie es, al fin y al cabo, un nombre de mujer), apenas se hicieron estudios sobre la mujer sureña antes de la década de 1980. The Southern Lady, el estudio de Anne Firor Scott publicado en 1970, marcó un punto de no retorno. Al igual que la historia del sur, la de la mujer en dicha región tiene unas características específicas. A lo largo de la historia, el sur no dio muchas feministas, y a menudo las pocas que dio definían el feminismo de forma distinta al resto del país. Hasta bien entrado el siglo XX, prácticamente ninguna feminista blanca del sur era abolicionista. La industrialización llegó relativamente tarde al sur y, como las mujeres sureñas no trabajaron juntas en fábricas hasta después de la guerra civil, no se establecieron muchos lazos de unión para compartir intereses y luchar por objetivos comunes. Además, el sistema esclavista hizo imposible el establecimiento de lazos de unión entre mujeres de distintas razas y clases sociales.
La atención prestada en las últimas décadas a la categoría que se ha dado en llamar género ha venido aportando nuevas y cambiantes perspectivas e interpretaciones sobre los momentos cruciales de la historia del sur estadounidense: los orígenes y la experiencia de la esclavitud, la guerra civil, la Reconstrucción, la segregación (Jim Crow), y el movimiento por los derechos civiles. Como bien apunta Sara Evans, todas las mujeres del sur de los EE. UU. han resultado de alguna manera afectadas por la conexión entre la cuestión racial y los roles e imágenes sexuales (1353). Los colonos blancos del sur trajeron consigo la imaginería occidental sobre la naturaleza femenina con su consiguiente polarización entre la virgen, pura e inaccesible, y la prostituta, peligrosa y degradada. Esta dicotomía iría englobando complejas asociaciones con imágenes de luz y oscuridad, del bien y el mal, hasta adquirir una realidad concreta y tangible con la formación de la casta de plantadores blancos dependientes del trabajo de esclavos de una raza considerada inferior.
La realidad del Viejo sur era muy diferente de la leyenda de esplendor aristocrático y armonía social propagada por las innumerables novelas románticas del último cuarto del siglo XIX, cuando el sur blanco se aferró al mito de la Causa perdida. La vida de las mujeres de la época colonial y de los años anteriores a la guerra civil era mucho más complicada de la que se reflejaba en las novelas anteriores a las de escritoras realistas e iconoclastas como Ellen Glasgow, que en las primeras décadas del siglo XX desmitificó la versión tradicional de la mujer sureña. Existían diferencias claras entre la mujer blanca cuyo marido tenía cientos de esclavos y aquella cuyo marido solo tenía una docena, y entre la esposa del que tenía solo unos cuantos esclavos y la del que no tenía ninguno. Antes de la guerra civil, la inmensa mayoría de las mujeres blancas eran las esposas de pequeños agricultores, llamados yeomen farmers, cuyas familias poseían escasos esclavos, o ninguno. La vida de estas mujeres blancas, como la de las negras, estaba caracterizada por un trabajo arduo y continuo, que incluía el cuidado del huerto y los animales domésticos, hilar, tejer, coser, cocinar, limpiar la casa y criar los hijos. Aunque el trabajo en el campo se consideraba impropio de la mujer blanca, el tabú se dejaba de lado cuando la necesidad apremiaba (Evans 1354).
Mientras que las colonias de Nueva Inglaterra del siglo XVII fueron pobladas por familias, las de la región del Chesapeake se poblaron fundamentalmente con hombres solteros y sin familia, ya que los plantadores preferían hombres jóvenes para trabajar en los campos de tabaco. Ello dio lugar a una notable desproporción entre el número de hombres y mujeres (seis hombres por cada mujer). La presión ambiental obligaba a muchas mujeres a casarse a los 16 o 17 años. La vida de la mujer en el sur colonial no difería mucho de la de Nueva Inglaterra: cuando era necesario trabajaba en el campo, pero ocupaba la mayor parte de su tiempo en labores domésticas, cuidando huertos, cosiendo, haciendo pan y preparando comida, cuidando niños y animales domésticos. En la práctica totalidad de los casos, los límites de la plantación eran los límites de la vida de estas mujeres, vida caracterizada por una inmensa soledad.
La plantación, ilustración de las señoras CowlesSocial Life in Old Virginia Before the War, Thomas Nelson Page, 1897
El rápido aumento de los esclavos en el sur colonial del siglo XVIII tuvo una incidencia notable en la vida de la mujer blanca y en la de la negra. La plantación se convirtió en una unidad social independiente que incluía la casa familiar y los esclavos y que era la unidad dominante de producción y reproducción (Fox-Genovese 38), en contraste con el sistema capitalista incipiente en el norte, que era incompatible con el sitema esclavista que no aceptaba la libertad individual y la oferta libre de la fuerza de trabajo en el mercado libre característico de la sociedad burguesa (Fox-Genovese 53).
El sistema esclavista condicionó la vida de la mujer sureña al confinarla en hogares muy aislados en una sociedad rural y férreamente controlados por el hombre y, en el caso de las mujeres negras, ni siquiera por sus propios hombres (Fox-Genovese 53). Al pertenecer a hogares no regidos por sus propios maridos, hermanos o padres, la experiencia de las mujeres negras difería radicalmente de la de las blancas. La autoridad del plantador adquirió, así, tonos patriarcales y su poder absoluto sobre los esclavos le confirió un mayor poder sobre los subordinados de su propia unidad familiar. Al mismo tiempo, la necesidad de proteger la sexualidad de su esposa y demás mujeres blancas de la familia reforzaba su poder absoluto sobre los esclavos (Berkin 1520).
El patriarcado no tenía cabida en el mundo de los esclavos. Al tener tanto el hombre como la mujer negra la condición de súbditos, aquel no podía ejercer su autoridad sobre la mujer. Para la mujer negra el matrimonio no daba lugar a la transición de la autoridad y la casa paternas a las del marido. Para esta mujer su rol como esclava estaba por encima de su rol como esposa (Berkin 1520).
Después de la Revolución, en el norte la mujer sufrió un proceso de idealización conocido como republican motherhood, que reconocía a la mujer un papel activo, no como ciudadana de pleno derecho y políticamente activa, pero sí como educadora de futuros ciudadanos. Se promocionó y favoreció la educación de la mujer para prepararla como agente socializador, con la consiguiente desaparición de la consideración de la mujer como intelectualmente inferior. El caudal educativo adquirido en escuelas y academias llevó a la mujer del norte a una mayor autoestima y a una participación cada vez más intensa en la sociedad, que servirían de fermento para las demandas de reforma social de las décadas de 1830 y 1840. En el sur, la vida de la mujer continuó restringida exclusivamente a la esfera privada y su educación no era precisamente un valor admirado y fomentado, tanto que cuando llegó la guerra civil las mujeres del sur tenían el nivel más alto de analfabetismo de todo el país. Para la mujer negra, la educación estaba prohibida por ley. Los historiadores atribuyen la prohibición de educar a los negros al miedo de los plantadores a las rebeliones lideradas por negros alfabetizados. Nada más paradójico que el florecimiento del comercio de esclavos justamente durante el período de la Ilustración en Europa y América (Weaks 9).
El ideal de la madre republicana no podría haber penetrado en el sur debido al aislamiento de las mujeres blancas de todas las clases en una región eminentemente rural, sin acceso a la compañía de otras mujeres y sin ambientes urbanos que facilitasen la relación entre mujeres y la formación de asociaciones. Además, las mujeres sureñas, blancas y negras, se casaban y morían más jóvenes, y tenían más hijos que sus hermanas del norte. Al acceder más temprano a las obligaciones adultas de esposa y madre, la mujer sureña, al contrario de la del norte, no disponía de ese período vital para adquirir una educación adecuada.
El pedestal en el que el patriarcado sureño colocó a la mujer blanca la dejó privada de una voz propia, y pocas mujeres del sur se expresaron públicamente por escrito antes del siglo XIX. Las primeras publicaciones de mujeres sureñas fueron textos políticos publicados en periódicos para defender el boicot al té inglés por parte de los colonos en 1773-74 (Weaks 9). Debido al alto grado de analfabetismo que imperaba en el sur, donde solo una de cada tres mujeres blancas era capaz de escribir su nombre, habilidad que sí tenían por lo menos 3 de cada 5 hombres (Weaks 11), los editores y los libreros no hacían esfuerzos por promocionar sus productos en tamaño desierto cultural. Si algo leían las mujeres sureñas del período, eran almanaques, libros religiosos o de economía familiar y, después de la Revolución, libros de normas de conducta, normalmente escritos por hombres, como el famoso The Ladies Calling (1673), además de revistas como The Female Spectator y The Ladies’ Magazine. Estas publicaciones promovían los ideales que constituían lo que se llama southern womanhood: delicadeza, castidad, maternidad, religiosidad (Weaks 13). En un ambiente en el que la mujer no tenía la menor oportunidad para publicar o se le prohibía por códigos de género y raza, la escritura de diarios le ofrecía unas posibilidades de autoexpresión que quedaban en lo semiprivado. Estos diarios pasaban de madres a hijas y eran, así, no solo vehículos de autoexpresión sino también de instrucción para niñas y jóvenes (Weaks 13-14).
Como apunta Elizabeth Turner, la guerra civil no significó lo mismo ni tuvo las mismas consecuencias para los hombres que para las mujeres (1). De hecho, hace ya años que muchas historiadoras muestran más interés por el “frente doméstico” que por el frente de batalla. De los 800.000 hombres que lucharon en el ejército confederado, cerca de un tercio murieron o resultaron heridos, y fueron muchos más los que volvieron a casa con la mente y el corazón destrozados por la tragedia. Durante la guerra, cerca de 200.000 hombres negros se liberaron de la esclavitud mediante su servicio en el ejército del norte, mientras que muchísimas mujeres y niños negros se emanciparon de facto mediante la huida a localidades situadas tras las líneas enemigas. Debido a la pérdida de la mayoría de los hombres adultos y también la de muchos esclavos, los hogares basados en la posesión de esclavos, tan importantes en la estructura socioeconómica del sur, resultaron trágicamente fracturados por un conflicto bélico al que habían recurrido para preservar dicho orden social (Whites 70). El patriarcado sureño se desmoronó, debido no solo a la derrota de los hombres sureños a manos de los del norte sino también a la pérdida del férreo control sobre los esclavos y las mujeres.
Mientras los hombres se batían en el frente, muchas mujeres blancas lucharon denodadamente por mantener los negocios y las haciendas familiares. Ello las llevó a asumir actuaciones y roles previamente considerados no femeninos. Se dio así la paradoja de que los hombres fueron al frente a luchar por el Viejo sur y sus códigos patriarcales de género, a la vez que dicha guerra cambió drásticamente el rol de la mujer. Obligada a bajarse del pedestal, la mujer sureña acomodada experimentó una nueva dimensión y variedad en su vida que difería de la imagen en la que siempre se había visto reflejada. Es muy probable que la mayoría de las mujeres blancas cuestionasen, con mayor o menor convicción, la validez de unos roles que exigían una posición de inferioridad y subordinación en la familia y en la sociedad. Numerosas mujeres de la Confederación descubrieron por sí mismas una nueva identidad conferida por el enorme sufrimiento y por las privaciones del período bélico, en el que la mujer blanca perdió poder dentro del hogar en relación con los privilegios de su raza y tuvo que asumir incluso algunas de las labores que venían haciendo los esclavos. Así pues, las mujeres de la Confederación perdieron poder económico, igual que sus maridos, pero ganaron un considerable poder doméstico durante la guerra y lo mantuvieron durante algún tiempo después ante sus hombres derrotados y devastados física y espiritualmente. La mujer negra lo pasó todavía peor durante la contienda, sobre todo cuando el ejército confederado destinó los esclavos varones a trabajos forzados y los plantadores obligaron a los esclavos que quedaban a trabajar todavía más que antes (Turner 6-7).
Soldados confederados, muertos durante la Segunda Batalla de Fredericksburg, 1863Fotografía del capitán Andrew J. Russell para Mathew Brady
Los cambios en los roles de género que se produjeron durante la guerra civil fueron inmensos: si el hombre blanco perdió la capacidad para proteger y dominar su hogar y su hacienda como había hecho siempre, el hombre negro adquirió no solo la libertad sino también el poder sobre su propio hogar una vez terminada la contienda. Ahora la mujer negra podía dar prioridad a su propio hogar y familia como nunca había podido hacer durante la esclavitud, y sus hijos y su marido eran suyos, y no propiedad del amo esclavista. Después de la emancipación, la mujer negra tenía por fin un estatus legalmente reconocido como madre y esposa y una vivienda que, aunque fuese una mísera cabaña, era suya. Como apunta Elizabeth Turner, la mujer negra consideró la emancipación como algo similar al éxodo bíblico de los israelitas, aunque en el caso de los negros estadounidenses esta analogía está cargada de ironía ya que, una vez emancipados por un Moisés llamado Abraham Lincoln, tardaron más de un siglo en acceder a la Tierra Prometida de los derechos civiles y la igualdad ante la ley (Turner 14).
En el caso de la mujer blanca, no es del todo seguro si durante la guerra se hizo consciente de lo positivo que era disponer de unos privilegios y responsabilidades tradicionalmente masculinos o si, por el contrario, deseaba volver cuanto antes a una posición de sumisión a un marido poderoso que le garantizaba privilegios de raza y de clase en la sociedad sureña (Whites 72). Parece lógico suponer la existencia de numerosas dudas y de debate interior entre un cierto resentimiento por el hecho de que los hombres habían sido incapaces de proteger su posición privilegiada como lady, y el descubrimiento durante la guerra de una capacidad de decisión y de trabajo que la imagen de la lady siempre le había negado. Elizabeth Turner postula que la mayoría aceptó el retorno del hombre sureño a su posición de dominio a cambio del retorno al estatus de southern lady, mientras que algunas otras permanecieron conscientes de los cambios producidos durante una guerra en la que habían demostrado unas capacidades para la lucha y la responsabilidad individual que las habilitaba para unos roles mucho más activos en el ámbito doméstico y en el social (26). Muchas mujeres de plantadores sintieron un cierto alivio al verse libres de los esclavos, a la vez que no podían entender el hecho de que los esclavos no mostraron el más mínimo afecto por sus amos. Tuvieron que aprender a hacer muchas labores domésticas que habían hecho los esclavos y dejar de ser damas ociosas.
En Tomorrow Is Another Day (1981), Anne Goodwyn Jones observa cómo la experiencia y la fortaleza adquiridas por las mujeres blancas durante la contienda inspiraron miedo en unos hombres que se sentían amenazados por la amazona y la mujer de carácter fuerte. El miedo subconsciente a causar aprehensión en el hombre, junto con la influencia del llamado cult of true womanhood que reguló la conducta femenina desde 1820 hasta la guerra civil, llevaron a la mujer blanca a una síntesis de los nuevos roles y energías con el concepto tradicional de feminidad, lo que dio lugar a las famosas “magnolias de acero”, a “the oxymoronic ideal of the woman made of steel yet masked in fragility” (Jones 13). De esta forma, la mujer dejó de ser una amenaza para el hombre y el concepto sureño de feminidad retuvo gran parte de su carácter patriarcal, ya que las nuevas fortalezas femeninas se reservaban para el ámbito doméstico y se ponían al servicio del marido, de la familia, y del sur. Si antes de la guerra civil el trabajo era una deshonra para la mujer, después de la contienda se convirtió en una obligación para contribuir al sostenimiento de las devastadas economías familiares, y la nueva fortaleza y autonomía adquiridas por la mujer durante la guerra habrían de ponerse al servicio de los valores patriarcales, ayudando al marido deprimido, al hermano soldado o al amante descorazonado por la derrota (Jones 13-14).
Después de la guerra civil, que trajo consigo no solo la emancipación sino también más libertad para que la mujer buscase trabajo fuera de casa, la literatura femenina reflejó cada vez con mayor intensidad las experiencias y la influencia de la mujer más allá de los confines de la esfera doméstica. A veces las escritoras eran renuentes a revelar su identidad (la escritora Mary Murfree, de Tennessee, utilizó el seudónimo de Charles Egbert Craddock), pero no a escribir sobre los acelerados cambios en sus vidas. Las numerosas bajas producidas por la guerra obligaron a muchas mujeres a reconstruir sus vidas sin sus maridos, padres o hermanos. El aumento del número de mujeres solteras debido a la escasez de hombres impulsó a muchas familias a dar educación superior a sus hijas y a autorizarlas a trabajar fuera del hogar. Muchas se hicieron profesoras y algunas, escritoras. Las mujeres blancas de estratos sociales menos favorecidos se incorporaron paulatinamente a la creciente mano de obra industrial. Como observa C. Vann Woodward, entre 1885 y 1895 el número de mujeres en las fábricas de Alabama se incrementó en un 75% (226). Privada del estatus de la southern lady, la mujer pobre se fue incorporando al trabajo en las fábricas de algodón y de tabaco a partir de 1880. La mujer negra solo tenía acceso al trabajo como sirviente doméstica o como lavandera independiente. Aunque el hombre negro se fue incorporando poco a poco a la industria textil para hacer los peores trabajos, y siempre separado de los hombres y mujeres blancos, la mayoría de las fábricas textiles no admitieron mujeres negras hasta la década de 1960 (Turner 39).
En “The New Woman of the New South”, un influyente artículo de 1895, Josephine Henry describía a las mujeres “who stand on higher intellectual ground, who realize their potentialities, and who have the courage to demand a field of thought and action commensurate with their aspirations. [...] To them the drowsy civilization of the age appeals for some invigorating incentive to higher aims and grander achievements. They believe with Emerson that ‘all have equal rights in virtue of being identical in nature.’ They realize that liberty regards no sex, and justice bows before no idol” (353-54). A pesar de la fuerte oposición a la igualdad de género, los numerosos cambios en las relaciones domésticas producidos a raíz de la guerra, y que se reflejaban y debatían en la literatura de la época, apuntaban a la aparición de la llamada new woman de finales del siglo XIX. En el sur, esta figura emergió con más retraso y dificultades que en el resto del país, debido al poderío de la imagen de la southern lady. Según Anne Firor Scott, los argumentos en contra del sufragio femenino resaltaban la imagen de la mujer sureña tradicional en peligro de masculinizarse si se alejaba de su ámbito tradicional (170). El conflicto entre la mujer nueva y la tradicional es, como veremos en el capítulo II, uno de los temas centrales de la prolífica narrativa de Ellen Glasgow. En sus novelas constatamos cómo el sur estaba siendo invadido por el industrialismo, por lo modernidad y también por el impulso de una nueva mujer que exigía una educación mejor, mayor independencia financiera y más poder político.
La nueva mujer que surgió en el sur contribuyó enormemente a la llegada de un nuevo mundo. Pero la mujer blanca siguió en muchos aspectos aferrada a su pedestal, especialmente en lo que respecta a sus privilegios y su actitud para con la mujer negra, cuya lucha por la igualdad era mucho más dolorosa e intensa. Josephine Henry cita una carta de una mujer inteligente y acomodada de Beaumont, Texas, que escribió que “The women of the South should be the very first to work for the ballot, to preserve its homes, its institutions and its individuality from the great influx of opposing forces from the North, East and West, from the foreigner and negro. The Southern woman has now the choice to inherit her land or pass into a tradition” (362). Nada más paradójico que la defensa de la participación de la mujer blanca en la acción política para defender un sistema patriarcal que en realidad la sometía a cambio de ciertos privilegios, entre los que se contaba el mantenimiento de la supremacía racial.
Intersecciones de género y raza:
belles y ladies blancas; la no-mujer afroamericana
Durante muchos años, el estudio y el concepto de la mujer sureña estuvieron íntimamente relacionados, en la historia y en la literatura, con la imagen de la southern lady y, en su versión más joven, la southern belle. Como apunta Sara Evans, la verdad es que muy pocas mujeres sureñas vivieron la vida de la lady o exhibieron la totalidad de sus características: inocencia, modestia, moralidad, devoción sacrificada a la familia y blancura inmaculada (1353). Según la imagen de sí mismo que el sur se construyó, la belle es la muchacha blanca de familia acomodada durante ese glamuroso período intermedio entre la condición de hija y la de esposa, esa joven que utiliza su belleza para atraer caballeros jóvenes hasta que se decide por el que le parece más apuesto. Poseedora de encanto y de tradición aristocrática, y a menudo experta en actividades de su ámbito como la música y la equitación, la belle tiene que encontrar el necesario equilibrio entre el flirteo y la inocencia sexual y manifestar inteligencia sin ser intelectual. Es experta en utilizar las cualidades que fascinan al hombre a fin de obtener la protección de este. Todos tenemos en la memoria la maestría con la que Scarlett O’Hara, esa belle voluble y perpetua que prácticamente no llega a ser lady, utiliza su atractivo sexual para tentar y seducir, pero sin romper nunca esa frágil envoltura de modestia y castidad.
La concepción sureña de la mujer es sin duda heredera de la imagen de la lady de la Inglaterra victoriana y de su equivalente americano de true womanhood. La mujer sureña de antes de la guerra civil era objeto de una fuerte presión para seguir los códigos del cult of true womanhood que exigían sumisión, religiosidad, rectitud moral y domesticidad. Los libros y revistas de la época caracterizaban a la mujer perfecta como una lady encantadora y delicada, un objeto precioso que no podía mancharse ni dañarse con el trabajo en el campo. Sus roles principales eran el de madre y esposa, y su ámbito de acción era el hogar. Una de las más celebradas descripciones de la típica lady de una plantación es la proporcionada por Thomas Nelson Page:
What she was only her husband divined, and even he stood before her in dumb, half-amazed admiration, as he might before the inscrutable vision of a superior being. What she really was was known only to God. Her life was one long act of devotion to her husband, devotion to her children, devotion to her servants, to the poor, to humanity. Nothing happened within the range of her knowledge that her sympathy did not reach and her charity and wisdom did not ameliorate. (38)
La mujer liberada del trabajo duro y asentada en el pedestal era el mejor indicador de la riqueza y posición social del marido. La institución de la esclavitud era la que, en último término, confería tanto privilegio a la mujer blanca y, así, Anne Firor Scott sitúa acertadamente la base del pedestal en la esclavitud: “Any tendency on the part of any of the members of the system to assert themselves against the master threatened the whole, and therefore slavery itself. It was no accident that the most articulate spokesmen for slavery were also eloquent exponents of the subordinate role of women” (Scott 17). Esta posición le daba poder dentro de la plantación, sobre todo sobre los esclavos, pero la aislaba del mundo exterior.
El mito de la lady fue un instrumento crucial del patriarcado sureño para mantener el statu quo y para someter a la mujer blanca y a los esclavos negros. No sorprende, pues, que los más ardientes defensores de la esclavitud y, más tarde, de la segregación, fuesen también partidarios fanáticos de mantener a la mujer en su lugar. La existencia de la mujer sureña ideal, colocada en una urna como un objeto delicado, tiene una perfección eminentemente ficticia y frágil, inseparable de lo ilusorio y la ausencia de libertad. Varios estudios han subrayado la infantilización de este ideal de mujer que pervivió en el sur incluso después de la abolición de la esclavitud, caracterizada por la coexistencia de una situación de privilegio con una personalidad inmadura y falta de sentido práctico, producto de una sumisión prolongada y excesiva (Bartlett y Cambor 10).
En la ideología sureña, la imagen de la mujer blanca pura, religiosa, delicada, y madre y esposa ideal, encontró su contrapunto trágico en la mujer negra, en cuya imagen sí sobresalía la sexualidad que había que reprimir en la mujer blanca. Las relaciones sexuales entre mujeres blancas y hombres negros estaban terminantemente prohibidas por suponer la violación del poderoso tabú de la pureza racial blanca. Sin embargo, el acceso del hombre blanco a la mujer negra no encontraba apenas obstáculos durante la época de la esclavitud ni la de la segregación. Tanto en el caso más que frecuente de violación como en el de relaciones consentidas, el hombre blanco se representaba como víctima de las artimañas y de la sexualidad viciosa de la mujer negra, sin que la casta y santa mujer blanca pudiese hacer nada para domar los instintos de su varón cuando este confrontaba la sexualidad animal de la mujer negra. En vez de víctima, la mujer negra era, sobre todo durante la esclavitud, considerada culpable de mancillar la santidad conyugal de la mujer blanca. Más animal que persona, la mujer negra estaba excluida de los códigos morales y los parámetros de feminidad imperantes en una cultura en la que lo femenino era sinónimo de lo blanco. El sistema era tan perverso que la pureza moral del sur blanco dependía de la consideración de la mujer negra como una especie de cloaca de vicio y suciedad.
Southern belle, ilustración de las señoras CowlesSocial Life in Old Virginia Before the War, Thomas Nelson Page, 1897
Gracias a esta vía de escape, en el sur había menos prostitución en la mujer blanca y menos crímenes de violencia sexual. Como la mujer negra estaba privada de cualquier aspiración a la decencia o la pureza, el hombre blanco que explotaba su cuerpo apenas comprometía su honor. A mayor cantidad de relaciones entre hombres blancos y mujeres negras, más se elevaba la consideración de la mujer blanca como bastión de la pureza de la casta superior, en virtud de su inaccesibilidad para los varones de la casta inferior y de su calidad de guardiana de la legitimidad del linaje familiar. W. J. Cash, en su clásico estudio The Mind of the South (1941), conjeturó que el hombre blanco, preocupado por el daño infligido a su mujer por el elevado tráfico sexual entre hombres blancos y mujeres negras, trató de acallar su propia conciencia y a la vez compensar a su mujer mediante el recurso a la mitificación y “by proclaiming from the housetops that Southern Virtue, so far from being inferior, was superior, not alone to the North’s but to any on earth, and adducing Southern Womanhood in proof” (86). William Taylor, en Cavalier and Yankee (1961), modificó la tesis de Cash sobre la glorificación de la mujer blanca como compensación por las infidelidades del hombre blanco con la mujer negra y atribuyó dicha idealización al miedo. Como apunta Taylor, eran muchas las razones de la mujer blanca acomodada para odiar el sistema esclavista, aparte de la tentación sexual que suponían las esclavas para el marido y los hijos de aquella. La soledad de la vida en las plantaciones, el miedo a las rebeliones, los problemas de controlar sirvientes ineficaces eran otros motivos de preocupación para las ladies. Taylor supone incluso que los plantadores sospechaban que sus esposas podrían ser secretamente receptivas a las aspiraciones a una mayor libertad manifestadas por las mujeres de otras partes del país, sin minusvalorar el hecho de que las virtudes atribuidas a la lady (pureza, rectitud moral, compasión, etc.) eran más compatibles con el abolicionismo que con la esclavitud. Todo esto, según Taylor, obligó al hombre blanco del sur a utilizar la caballerosidad como soborno:
Nonetheless, it is impossible to read widely in the literature of the South without gaining the impression that Southern women in a certain sense were being bought off, offered half the loaf in the hope they would not demand more. . . . Stripped to its barest essentials the deference shown to them in the form of Southern chivalry was the deference ordinarily shown to an honored but distrusted servant. (167-68)
Elizabeth Fox-Genovese rechaza tajantemente el intento de algunos críticos de hacer de las ladies poco menos que abolicionistas y sostiene que la mayoría no tenían apenas preparación para manejarse sin los esclavos y aceptaron con entusiasmo la secesión. Es más, según Fox-Genovese, estas mujeres nunca propugnaron un modelo alternativo de feminidad (47).
Volviendo a la mujer negra, su identificación con un animal movido por instintos se remonta al período de los primeros occidentales que visitaron África. Estos quedaron sorprendidos por la mujer africana que trabajaba asiduamente en el campo, al contrario de la europea, que lo evitaba siempre que podía, y que aparentemente paría hijos casi sin dolor y sin necesidad de descanso después del parto. Las descripciones de este hecho y de su costumbre de andar con sus prominentes pechos desnudos representaban a la mujer negra más como un animal que una persona. Así se abonó el terreno para la consideración de los negros, que además eran paganos sin la luz de la civilización, como esclavos por naturaleza. Nada más apropiado para las fértiles y extensas plantaciones del sur de los EE. UU. que esas mujeres tan bien dotadas para la fertilidad y el duro trabajo agrícola (Camp 267).
En 1622 las leyes de Virginia se apartaron de la tradición inglesa, que confería a los hijos de padres ingleses y madres esclavas el estatus y el apellido del padre. En Virginia se decidió que los niños de dichas uniones mantuviesen la condición de la madre y así las élites esclavistas sureñas se aseguraban la posibilidad no solo de satisfacer sus instintos con las esclavas negras sino también de tener el mayor número posible de esclavos, incluyendo sus propios hijos. La esclava negra era, pues, indispensable en la sociedad esclavista no solo por su trabajo productivo sino también por el reproductivo. Cuanto más reproductiva era la mujer negra, más boyante era la economía del amo, sobre todo después de la prohibición de la participación de los EE. UU. en el comercio de esclavos del Atlántico en 1808, fecha a partir de la cual la única fuente legal para aumentar el número de esclavos eran los vientres de las esclavas. Gracias al trabajo forzado de la mujer negra, los plantadores construyeron la imagen de la mujer blanca como no adecuada para el trabajo agrícola y las labores domésticas más duras. La entronización de la mujer blanca acomodada como un ser refinado y delicado estaba así directamente relacionada con el trabajo forzado de la mujer negra. Esta estaba excluida de los parámetros de feminidad por carecer del signo externo que confiere pureza (en el doble sentido: racial y sexual) a la mujer blanca: la piel blanca. Hazel Carby analizó certeramente los dos códigos sexuales opuestos pero interdependientes que operaban en el sur y que produjeron definiciones opuestas de la maternidad y la feminidad, según se tratase de la mujer blanca (ama) o de la negra (esclava): “Black women were not represented as the same order of being as their mistresses; they lacked the physical, external evidence of the presence of a pure soul” (Reconstructing 26). Si la mujer blanca ideal se caracterizaba por su delicadeza y fragilidad, la fuerza física y la resistencia a la fatiga —cualidades negativas en aquella— se veían como positivas en la mujer negra y elevaban su valor en el caso de venta. Una constitución frágil y delicada era indicativa de superioridad de clase y de raza, a la vez que la fuerza física era esencial para la supervivencia de la mujer negra en los campos de algodón y de la mujer pobre en las fábricas o en la frontera del oeste.
La posesión de esclavos era, así, un factor esencial para la construcción de la masculinidad de los blancos más poderosos: los beneficios derivados del trabajo de los esclavos permitían una economía familiar holgada y la posibilidad de una vida ociosa para la esposa, que a su vez confería poder y honor al cabeza de familia. En el caso de los negros, la masculinidad se definía por otros parámetros, ya que para los blancos los esclavos no eran ni siquiera hombres. El hombre negro tenía los mismos deseos que el blanco de proteger a su familia, pero la ley se lo impedía y el hombre blanco, que disponía a su antojo de las familias esclavas, humillaba la masculinidad del hombre negro cada vez que vendía parte de los miembros de su familia o explotaba sexualmente a su esposa, sus hijas o incluso su madre. Muchos hombres negros hallaron la posibilidad de demostrar su hombría en comportamientos heroicos como el liderazgo de rebeliones o la huida al norte para luchar desde allí contra la esclavitud, en algunos casos escribiendo autobiografías o hablando ante las sociedades abolicionistas.
El período de la Reconstrucción (1865-1877) fue una continua batalla por ver quién dominaba a los negros, y quién mandaba en el sur. Por supuesto que los blancos ganaron al establecer los rígidos códigos de la segregación racial y se convencieron de que habían redimido al sur del dominio de los yanquis del norte y de la amenaza de los negros. Se añadía así otro capítulo, titulado “El sur redimido”, al libro tan querido por los sureños: La causa perdida. Según la argumentación del capítulo, los negros, una vez desposeídos del orden moral de la esclavitud, volvieron al salvajismo de sus ancestros africanos; además, el gobierno federal toleró la anarquía del período de la Reconstrucción hasta que los blancos del sur tomaron medidas para salvarse a sí mismos y a su civilización. Para los negros el capítulo tenía un significado totalmente distinto y tremendamente desalentador, como lo expresaba Du Bois en 1877: “The slave went free; stood a brief moment in the sun; then moved back again toward slavery” (30). Lógicamente, los negros construyeron una memoria colectiva diferente y para ellos la guerra civil pasó a llamarse la Guerra de la Libertad (Freedom War). La Causa perdida se resumía en la creencia de que, a pesar de la derrota, la causa por la que habían luchado los confederados era noble y honrosa. El mito se creó para redimir al sur en nombre de Dios y de la mujer sureña. La asociación conservadora United Daughters of the Confederacy, creada en 1894, contribuyó enormemente a la creación de la Causa perdida, que suponía una revisón de la historia del sur, y a la restauración de la masculinidad blanca. La asociación educó a la generación joven en la creencia de que los hombres estaban naturalmente dotados para ocuparse de la acción política y de los problemas del presente, mientras que las mujeres, más apegadas al hogar y la familia, estaban mejor preparadas para buscar en el pasado lecciones útiles para el presente. Según esas lecciones, el sur anterior a la guerra civil era una civilización ideal, con el algodón como rey y cultivado por una legión de esclavos felices, y el norte, más poderoso, había pisoteado los derechos de los estados y, al atacar la esclavitud, había provocado la secesión. Los hombres del sur se defendieron valientemente de la opresión del norte, que ganó la guerra por tener más riqueza. Con la Reconstrucción vino la humillación del sur, con el voto negro y los negros en puestos políticos, hasta que llegó la redención con el Ku Klux Klan que rescató al sur para los blancos (Turner 51-52).
El género y la raza están íntimamente relacionados en la reescritura de la historia del sur que tuvo lugar después de la Reconstrucción. La versión blanca de dicha historia creó un nuevo enemigo: el hombre negro. Este enemigo permitió al hombre blanco representar su papel de defensor de la mujer blanca. La elevación idealizada de la mujer blanca a niveles inusitados de pureza y refinamiento (el mito de la lady sureña) elevaba al hombre blanco a la noble función de protector, a la vez que se establecía la necesidad de mantener a los negros in their place. Así pues, la sexualidad conectaba el género con la raza: el hombre blanco se convirtió en protector de la inocencia de la mujer blanca amenazada por la sexualidad agresiva del hombre negro. La reafirmación de las barreras raciales elevó todavía más a la mujer blanca en su pedestal. La elevación de la mujer blanca a niveles ideales de pureza exigía, a su vez, la supresión de la sexualidad del negro. Se produjo, así, el retorno del patriarcado del sur esclavista y la creación de otro mito más: el salvaje violador negro. La violación se convirtió en una auténtica obsesión para el hombre blanco después de la guerra civil. Según el mito, el hombre negro, sin el control de la noble institución de la esclavitud, iba a degenerar y ser presa de sus instintos primarios heredados de África. De estos, el más temido era su insaciable apetito sexual, sobre todo si se trataba de mujeres blancas. El mito del violador negro constituyó para muchos la justificación de los horribles linchamientos de negros en los días más oscuros de la segregación. El Ku Klux Klan se encargaba de mantener por la fuerza la prohibición absoluta de contacto entre blancos y negros, de modo que los esclavos liberados tuvieron que hacerse invisibles o regresar a una esclavitud encubierta.
En la cultura de la segregación, el cuerpo se convirtió en un escenario crucial de lucha política. El cuerpo de la mujer blanca, fundamentalmente la lady, se suponía alejado de la sexualidad, y al mismo tiempo seriamente amenazado por ella, especialmente la sexualidad negra. A la mujer se la identificaba con la civilización blanca, y la sexualidad negra era una amenaza terrible para la sociedad. Los políticos más demagogos y retrógrados advertían del peligro que corrían los blancos si las razas se mezclaban. La segregación era, así, esencial para mantener la pureza y la blancura del sur libres de la polución de la sexualidad negra, de una raza supuestamente degenerada y sin parámetros morales. No solo había que controlar la sexualidad negra; la mujer blanca no podía tener relaciones con hombres negros.
Tanto cuando explotaba sexualmente a la mujer negra como cuando linchaba hombres negros, el hombre blanco tenía en mente el mismo objetivo: la preservación de la pureza de la mujer blanca. La obsesión por controlar la sexualidad negra y proteger la castidad de las ladies está íntimamente relacionada con los numerosos linchamientos de negros a partir de 1889. En el complejo ritual de los linchamientos, la castración de la víctima era una costumbre frecuente. En su novela Light in August (1932), William Faulkner refleja perfectamente los mecanismos psicológicos en acción en el linchamiento del protagonista, el mulato Joe Christmas. Percy Grimm, un soltero de 25 años, capitán de la Guardia Nacional de Misisipi, y que nació demasiado tarde para demostrar su hombría en la Gran Guerra, persigue a Joe Christmas como un fanático hasta la muerte. Mientras Joe Christmas agoniza, Grimm le corta los genitales con un cuchillo de carnicero y dice: “Now you’ll let white women alone, even in hell” (439).
Se ha escrito mucho sobre el miedo de los blancos a la sexualidad negra que, por otro lado, tanto les fascina. Dicho miedo es un ingrediente esencial del racismo blanco, y su reconocimiento supone una debilidad para los blancos. A pesar de que todavía persiste en la mitología popular, la creencia de que los negros están mejor dotados sexualmente hace tiempo que ha sido refutada científicamente. La frecuente castración de las víctimas de linchamientos está relacionada con ese miedo oculto al sexo y al matrimonio interracial. Los linchamientos tenían casi siempre una vertiente explícitamente sexual; incluso si la víctima no estaba acusada de violación, la violencia de las turbas se dirigía a los genitales. Los linchamientos se convirtieron durante décadas en un espectáculo moderno en el sur: los espectadores usaban cámaras fotográficas, se fletaban trenes especiales para los que venían de otras localidades, y los periódicos y las radios locales anunciaban la hora y el lugar. Estos espectáculos desarrollaron un peculiar ritual: el proceso empezaba habitualmente con la persecución del sospechoso o el asalto de la cárcel; después venía la identificación pública a cargo de la supuesta víctima, antes de la preparación del lugar y el anuncio del acontecimiento. Este comenzaba con la mutilación, normalmente del pene y los testículos, después se torturaba para divertir a la concurrencia, y la ejecución concluía con la quema, el acuchillamiento o el fusilamiento. Los dedos y otras partes del cuerpo se cortaban para llevárselos como souvenirs. El orden social dependía del control de los cuerpos negros, cuerpos que había que fragmentar para ahuyentar el terror sexual que suscitaban. Una de las causas más frecuentes del linchamiento de negros era el rumor de que un hombre negro había violado o matado a una mujer blanca, o a un niño. Las mujeres y los niños asistían a los linchamientos justamente para subrayar el mensaje y el significado de tales actos en el imaginario colectivo. Elizabeth Turner cita las palabras de Rebecca Latimer Felton, una ferviente sufragista del sur, que escribió en el Atlanta Journal en 1897: “When there is not enough religion in the pulpits to organize a crusade against sin; nor justice in the court houses to promptly punish crime; nor manhood enough in the nation to put a sheltering arm about innocence and virtue—if it needs lynching to protect woman’s dearest possession from the ravenous human beasts, then I say lynch a thousand times a week if necessary” (en Turner 61-62). La igualdad de la mujer propugnada por algunas era solo para la de raza blanca, pues la negra ni siquiera era mujer en el sentido pleno de la palabra.
A medida que los negros iban progresando socialmente y se hacían comerciantes, abogados, médicos, etc., los blancos transformaron su paternalismo en hostilidad: los negros habían pasado de ser esclavos, y legalmente inferiores, a ser competidores en lo económico, lo cultural y lo sexual. El miedo al éxito social de los negros dio origen a un racismo todavía más violento basado en la imagen del hombre negro como codicioso, peligroso y perezoso y en la de la mujer negra como sexualmente promiscua (Turner 54). Así pues, el género y la sexualidad estuvieron desde el principio en la médula de la ideología de la segregación, que fue un factor fundamental de la vida del sur hasta la aprobación de la Civil Rights Act en 1964.
Durante el largo período de la segregación se reinstauró la prohibición de las relaciones sexuales entre blancos y negros, aunque solo funcionase en una dirección, ya que el hombre blanco se aprovechaba de la mujer negra de forma prácticamente impune, siempre que no se formalizase la relación. Las llamadas antimiscegenation laws se remontan a la época colonial y en el período anterior a la guerra civil tenían dos funciones: asegurar la propagación de la esclavitud al privar a los niños negros hijos de padres blancos de filiación legal con estos y, por tanto, del derecho a la libertad, y asegurar a los hombres blancos el control de las acciones de sus mujeres. El sistema esclavista ocultaba y dejaba impunes las relaciones entre hombres blancos y esclavas, mientras que las relaciones de las pocas mujeres que poseían esclavos con hombres negros eran siempre más visibles y controladas. Ida B. Wells, la famosa activista negra nacida en Misisipi, denunció la hipocresía de estas prácticas. El linchamiento de tres negros amigos suyos en Memphis porque su negocio de ultramarinos competía con el de un propietario blanco la convenció de que los linchamientos se debían a la competencia económica y no tanto a las agresiones sexuales cometidas por negros. En el periódico Free Speech and Headlight, del que era copropietaria, Wells se atrevió a sugerir que algunas mujeres blancas tenían relaciones amorosas con hombres negros, lo que puso en peligro su vida y la obligó a huir, primero a Nueva York y después a Chicago. Desde allí continuó denunciando la falsedad de justificar los linchamientos con la acusación de violación y utilizando la denuncia de que algunas mujeres blancas tenían relaciones con negros para desmontar el mito de la mujer blanca del sur como un ser asexuado sin interés por el placer, y demasiado pura para tener interés por el hombre negro, y el que consideraba al hombre negro como un depredador sexual incontrolable (véase Turner 65-66).
Southern BelleLitografía de un cuadro de Erich Correns, ca. 1850
La situación de la mujer nunca había sido muy halagüeña en una sociedad tan patriarcal y tradicional como la sureña. Según Virginia Durr, una mujer blanca de una familia acomodada de Alabama que fue activa en círculos progresistas y luchó por los derechos de los negros, la mujer joven de buena familia tenía tres alternativas: ser conformista y una buena actriz que representa los papeles asignados por el sistema (la belle modesta, pero con la coquetería y artimañas requeridas para cazar a un marido de buena familia que la convierta en lady); si tenía carácter independiente y creativo, podía volverse loca; o podía rebelarse contra ese mundo de privilegio y convencionalismo (Turkel xi). Pero la rebelión acarreaba un coste tan alto que muy pocas mujeres blancas acomodadas se atrevieron a nadar a contracorriente. Una de las que sí lo hicieron fue la escritora Lillian Smith (1897-1966), que criticó ferozmente la segregación racial y otros aspectos de la cultura sureña que avergonzaban a los Estados Unidos. La literatura era para ella no solo una empresa estética, sino también un medio de acción sociopolítica, y criticó la manera en la que la mayoría de los escritores reflejaban el sur, especialmente la visión nostálgica y escapista propagada por Margaret Mitchell.
La mujer sureña se enfrentaba no solo al conflicto entre su imagen y su realidad, sino que a menudo se encontraba atrapada entre los conceptos antitéticos de la supremacía blanca y la inferioridad femenina, por lo que su lealtad a su grupo racial y a su región podía muy bien entrar en conflicto con las lealtades a su sexo (Jones 24). Lillian Smith nos legó un dictamen tremendamente certero sobre la relación entre la discriminación racial y la discriminación sexual, no solo en el sur de los EE. UU. sino en la totalidad de Occidente. En sus escritos recalcó que las actitudes de su sociedad para con la sexualidad y la segregación racial eran tan perjudiciales para los hombres como para las mujeres, para los negros como para los blancos. El sometimiento de los negros y de las mujeres constituía para ella el eje de una lucha política que iba a determinar el futuro de su país, y consideraba la integración racial como el único escape posible de la división radical de la cultura americana según las dicotomías blanco/negro, puro/impuro, superior/inferior. Y esa lucha está siempre conectada al cuerpo humano, a cómo ese cuerpo se representa, se define, se segrega, al tipo de espacio que se le asigna. Lillian Smith denunció y desmontó las falsas dicotomías blanco/negro, hombre/mujer, y luchó por sustituirlas por una visión integradora, abogando por un humanismo universal basado en el principio de que todo ser humano debe recibir un trato humanitario.
Nacida y educada para ser una southern lady, Lillian Smith conocía perfectamente las contradicciones de su sistema social, cuyas grietas se propuso reparar con sus escritos y su actividad política. Su vida fue una continua transgresión de las normas que regulaban las vidas de las mujeres que, según ella, tenían que liberarse de una especie de segregación. Tenían que denunciar las contradicciones de un sistema que las privilegiaba por ser blancas, pero que las silenciaba y reprimía por ser mujeres. Instó a las mujeres del sur a denunciar la segregación racial y también su propio confinamiento en el pedestal que las excluía de tantas cosas. Es probable que la soledad y marginación que Lillian Smith experimentó en el sur debido a su soltería y a su lesbianismo contribuyesen a su preocupación por la opresión de los negros. Tener que ocultar su condición sexual y su amor por otra mujer la “segregaba”, la hacía una extraña en su propia región, lo cual le proporcionó una sensibilidad especial por la raza excluida.
Killers of the Dream (1949, revisado en 1961), un ensayo autobiográfico de Lillian Smith, constituyó uno de los ataques más devastadores a la cultura sureña por parte de una personalidad blanca. Se publicó cuando muy pocos blancos consideraban la segregación como el principal problema del sur. El libro analiza el concepto y las trágicas consecuencias de la supremacía blanca. El título se refiere a la necesidad de encontrar respuesta a la pregunta de por qué el hombre blanco había construido un sueño tan fabuloso de libertad y dignidad, para intentar aniquilarlo una y otra vez, a la necesidad de denunciar el error moral de juzgar a los individuos por una categoría tan arbitraria como la raza, en vez de la libertad y el mérito individual que habían caracterizado los principios fundacionales de la nación americana.
En su intento de limpiar la casa del sur, Lillian Smith denunció las tres relaciones traumáticas (descritas como ghost relationships) que nunca se reconocían abiertamente: las relaciones de los hombres blancos con las mujeres negras, las relaciones suprimidas entre los padres blancos y sus hijos negros, y las relaciones entre los niños blancos y sus amas de cría negras (mammies). La primera está directamente relacionada con la convicción de la mujer blanca de que Dios había querido que estuviese privada del placer sexual, con su aceptación cómplice de las loas de sus maridos a la “Sagrada Feminidad”. Según Lillian Smith, el problema de estas mujeres era que permanecieron en sus solitarios pedestales haciendo el papel de estatuas mientras sus maridos buscaban los asuntos importantes en otro lugar (Killers 141). Ese “otro lugar” era el barrio negro del pueblo y “los asuntos importantes” eran las satisfacciones sexuales que los hombres buscaban en las mujeres negras, ya que ellos habían bloqueado los impulsos sexuales en sus puras y castas esposas. Lillian Smith denunció la complicidad de la mujer blanca con este sistema perverso que la separaba de su cuerpo, una separación similar a la existente entre los barrios blancos y los negros de las localidades sureñas. Cuanto más satisfacía sus impulsos sexuales con las mujeres negras, más alto ponía el hombre blanco a su esposa en el pedestal. Y cuanto más alto era el pedestal, menos la disfrutaba, porque las estatuas son solo para mirarlas. La cultura que segrega razas y cuerpos produce mujeres frías y desexualizadas, víctimas de este sistema puritano-patriarcal que castraba psicológicamente a sus mujeres, esclavizadas por la convicción de que el sexo es algo denigrante que caracteriza a la mujer negra, que nunca podrá ocupar el pedestal. Al excluir y segregar a la negritud, los blancos se privan de las poderosas energías vitales que demonizan. Una de las numerosas contradicciones reside en el hecho de que al erotizar a la raza negra se la está cosificando, al mismo tiempo que se desexualiza a la raza blanca. Es así como se victimizan individuos como la chica negra Nonnie en la novela Strange Fruit (1944), de Lillian Smith. Nonnie acaba convertida en objeto de la lujuria del hombre blanco y de la envidia y el odio de las desexualizadas mujeres blancas, rechazadas por sus maridos y novios, que prefieren a las supuestamente hipersexualizadas negras.
Una de las mejores aportaciones de Lillian Smith al estudio de la sociedad sureña fue su perspicaz análisis de la conexión entre la opresión racial y la sexual, su rechazo tanto de la cultura de la segregación como del papel de la lady sureña. Ningún otro escritor del sur ha sido más explícito y certero en la descripción del cuerpo como espacio de confrontación política: de niña siempre le decían que “parts of your body are segregated areas which you must stay away from and keep others away from. These areas you touch only when necessary. In other words, you cannot associate freely with them any more than you can associate freely with colored children” (Killers 87). Nada más apropiado que la aplicación del lenguaje de la segregación al cuerpo humano. Después de todo, la segregación es una práctica social para controlar los cuerpos, para excluir el cuerpo negro. Incluso en el cuerpo blanco, algunas partes, sobre todo los genitales femeninos, están contaminados por la negritud. El cuerpo femenino es como una casa que hay que mantener impoluta, igual que el sur ha de estar protegido de la contaminación negra. Un famoso pasaje de Killers of the Dream presenta la relación entre la segregación racial y la sexual mediante un paralelismo metafórico entre las partes “segregadas” del cuerpo y los espacios segregados de las localidades sureñas, subrayando así la relación entre el legado de la segregación racial y la represión sexual victoriana. La exploración del cuerpo negro es tan arriesgada como explorar el propio:
By the time we were five years old we had learned, without hearing the words, that masturbation is wrong and segregation is right, and each had become a dread taboo that must never be broken, for we believed God […] had made the rules concerning not only Him and our parents, but our bodies and Negroes. Therefore when we as small children crept over the race line and ate and played with Negroes or broke other segregation customs known to us, we felt the same dread fear of consequences, the same overwhelming guilt we felt when we crept over the sex line and played with our body. (Killers 83-84)
El Dios que aprueba la segregación y que infunde el miedo a los negros es el mismo que infunde el miedo a los poderes creativos de nuestro propio cuerpo. La sexualidad es oscura y ha de reprimirse con la misma vehemencia que los negros. Con la inculcación de la idea de que todo lo oscuro y peligroso ha de ser expulsarlo a los márgenes de nuestra existencia, los blancos del sur se convierten en una especie de muñecos rotos, disminuidos por una cultura que suprime no solo la humanidad de los negros sino también esa oscuridad creativa y valiosa de sus propios seres. Por eso para Lillian Smith la integración era mucho más que una estrategia para mejorar las relaciones raciales; era fundamental para restaurar la totalidad del individuo y poner fin a la compartimentación de una cultura que impedía la libre circulación y expresión de energías vitales. La solución no llegaría hasta que los blancos aceptasen la negritud que está en su propio interior. La segregación de los espacios era justamente un intento absurdo de dividir la totalidad de la vida entre dos absolutos irreconciliables: lo blanco y lo negro.
El daño psicológico infligido a la mujer blanca y a la negra por el rígido control del hombre blanco era devastador. La mujer blanca, por lealtad a su clase social, tenía que negar sus sentimientos e inclinaciones naturales y reprimir su sexualidad. El hombre blanco buscaba en la mujer negra la satisfacción que su mujer no podía darle. La mujer negra cargaba con la responsabilidad de darle al hombre blanco el placer que él no podía exigirle a su “casta” esposa. Y, para más inri, la mujer negra, relacionada con las fuerzas oscuras, y excluida de los parámetros de la virtud y la feminidad, tenía que cargar con la culpa de ser la que tentaba y perjudicaba al hombre blanco, poniendo en peligro la santidad conyugal de la lady blanca.
La victoria de las sufragistas alcanzada el 26 de agosto de 1920, cuando la decimonovena enmienda constitucional otorgó el voto a la mujer, después de una lucha tenaz y prolongada, sobre todo en un sur tan conservador y empeñado en excluir del voto a negros y mujeres, supuso un cambio profundo para el sur y para toda la nación. Se abrían nuevas posibilidades para la mujer y se ratificaba su capacidad para marcarse y conseguir objetivos políticos. Elizabeth Turner hace un resumen de las razones por las que, según los historiadores, tantos hombres y mujeres del sur se opusieron al voto femenino y el concepto sureño de la mujer se invocó justamente en contra del avance de las propias mujeres: el conservadurismo y el paternalismo tradicionales del sur, en donde los hombres decidían y votaban por las mujeres de su familia; el ideal de la southern lady que comprometería su feminidad al mancharse con el fango de la política; la ausencia de un movimiento feminista poderoso en el sur; el poder de la industria de bebidas alcohólicas cuyos dueños temían que el voto femenino llevaría a la prohibición, y la defensa de los derechos estatales que siempre se consideraban amenazados por la intervención del gobierno federal. Pero, según Turner, la razón fundamental residía en la cuestión racial, y se debía al miedo de los blancos sureños a que el voto de la mujer negra facilitase la elevación de negros a puestos de poder, como había ocurrido durante la traumática Reconstrucción (Turner 128). Incluso muchas sufragistas blancas pedían el voto solo para la mujer blanca, ignorando los derechos de los hombres y mujeres negras del sur. Desgraciadamente, apenas hubo cooperación política entre las mujeres blancas y las negras, debido al miedo de las primeras a que los negros se hiciesen con el poder. Las mujeres afro-americanas se inscribieron en masa para votar, conscientes del nuevo poder que el voto les confería y de la necesidad de utilizar la política para conseguir mejoras sociales, tanto a nivel regional como local. Así, demandaron legislación contra los linchamientos, supervisión federal de las elecciones en el sur, y mejoras en educación y otros servicios públicos. Pero sí que hubo algunas mujeres blancas que detectaron e intentaron cambiar aquellos aspectos de la imagen de la mujer sureña que la limitaban, en concreto todas las connotaciones de fragilidad, impotencia y dependencia. Un buen ejemplo es el de la sufragista de Texas Jessie Daniel Ames, que en 1930 fundó la Association of Southern Women for the Prevention of Lynching e hizo un uso consciente de la imagen de la lady con fines políticos. Las mujeres de su organización veían los linchamientos como una práctica basada en presupuestos culturales que no solo oprimían a los negros sino que también degradaban a la mujer blanca. Estas mujeres blancas como Ames se aliaron a menudo con mujeres negras, aunque con un cierto maternalismo, para exigir leyes contra los linchamientos, mejor educación y sanidad, así como el voto femenino, aunque las demandas de igualdad racial eran todavía muy tímidas (Jones 36).





























