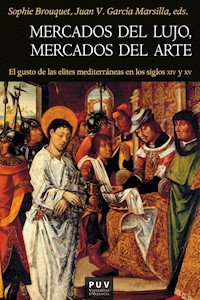Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història
- Sprache: Spanisch
Entre los historiadores existe un cierto consenso en que la sociabilidad no debe ser una nueva historia sectorial, sino un elemento más de carácter interdisciplinar que permita un mejor conocimiento de la realidad histórica, de la historia total o social. Este libro colectivo se organiza de modo cronológico y combina reflexiones de ámbito catalán, español y europeo sin renunciar a la perspectiva comparada. Partiendo de un balance historiográfico, las diversas contribuciones tratan cuestiones como las sociedades patrióticas de inicios del siglo XIX, el sindicalismo, las redes de sociabilidad Republicana en los siglos XIX-XX o la importancia de las casas del pueblo en el socialismo español. El volumen termina con una visión de las sociabilidades en la época del posfordismo, marcada por las continuidades y rupturas congruentes con el capitalismo neoliberal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HISTORIA DE LA SOCIABILIDAD CONTEMPORÁNEA
DEL ASOCIACIONISMO A LAS REDES SOCIALES
HISTORIA DE LA SOCIABILIDAD CONTEMPORÁNEA
DEL ASOCIACIONISMO A LAS REDES SOCIALES
Ramon Arnabat y Montserrat Duch, coords.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Este libro forma parte de los proyectos de investigación SGR091930 AGAUR Generalitat de Catalunya «Ideologia i societat a la Catalunya contemporània» y HAR2011-28123 MINECO «Los espacios y la memoria de la sociabilidad popular en la Cataluña contemporánea».
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto, los autores, 2014© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2014Grupo ISOCAC-URV
Con la colaboración de: Fundació Mútua Catalana
Universitat Rovira i Virgili
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Fotografía de la cubierta: © Arxiu Antoni PinedaDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la FigueraFotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.
ISBN: 978-84-370-9612-4
ÍNDICE
Presentación:Sociabilidades contemporáneasRamon Arnabat y Montserrat Duch (coordinadores)
Apuntes para una historiografía de la sociabilidad catalana contemporánea en una perspectiva mediterránea comparadaPere Solà Gussinyer
Las sociedades patrióticas del liberalismo exaltado al liberalismo democrático (1820-1854): una práctica de sociabilidad formal liberalJordi Roca Vernet
«Conscientes, enérgicos y pensadores»: sociabilidad, sindicalismo y movilización de los toneleros españolesRamon Arnabat Mata
«El porvenir de la libertad»: cultura y sociabilidad republicanas en los siglos XIX y XXManuel Morales Muñoz
Las Casas del Pueblo en el socialismo españolEnrique Moral Sandoval
Sociabilidad agraria en la Cataluña contemporáneaAntoni Gavaldà
Franquismo y espacios de sociabilidadElena Maza Zorrilla
Asociacionismo y participación política de la juventud catalanaEnric Prat Carvajal
Solidaridades en el postfordismoMontserrat Duch Plana y Xavier Ferré Trill
SOCIABILIDADES CONTEMPORÁNEAS
Ramon Arnabat y Montserrat Duch
LAS DOS RUPTURAS
En el largo proceso del asociacionismo y las sociabilidades contemporáneas europeas hay dos momentos clave en su evolución y ruptura, directamente relacionados con los cambios económicos y sociales que se producen alrededor del taylorismo o fordismo. Matizados, naturalmente, por los marcos nacional-políticos que se mueven entre la democracia y la dictadura.
El primer momento corresponde al proceso de industrialización y de división técnica y social del trabajo que originó una polaridad social, a la vez que una formalización de las relaciones sociales y de poder. En este contexto tenía cabida la reproducción de marcos asociativos autónomos, y también de conceptos antinómicos de solidaridad. La comunidad, como ámbito de relaciones horizontales y recíprocas, fue sustituida por la asociación, de carácter contractual institucionalizado (Tönnies, 1984). En esta transición, la cultura hegemónica era exponente de la dialéctica entre clases que se manifestaban en el ámbito político. Por lo tanto, el nuevo poder coercitivo organizado y legitimador del modelo de la sociedad del capitalismo industrial fordista estableció los parámetros educacionales y formativos que legitimasen el continuo de cohesión social. Cada tipo organizativo correspondía a un imaginario intelectual de clase.
La identidad contemporánea entre la ideología dominante y sus redes de transmisión cultural explicaba, precisamente, la emergencia de una concepción del mundo que se quería alternativa al patrón hegemónico burgués industrial (y agrario). Fue en este proceso, en el tránsito de la modernidad a la contemporaneidad, cuando se estableció el asociacionismo comunitarista de distinta formulación política estratégica. Es decir, una pluralidad de formulaciones de culturas políticas en función de cada organización entendida como intelectual orgánico (Pye y Werba, 1965). En este sentido, la sociabilidad, como espacio organizativo y de construcción de identidades sociales, se correspondía a la autoorganización cultural de la clase subalterna.
El tiempo libre era, en este sentido, un valor optimizado en la culturización heterónoma, es decir, con una orientación a identificar al sujeto con su propio ámbito de relación y condición social. En definitiva, no se trataba tan solo –cuando se hablaba de sociabilidad– de apelar al ámbito intermedio entre Estado e individuo, sino de analizar cómo se sustantivaba este tercer espacio en cuanto a unos modelos de interpretación de la realidad. El patrimonio cultural ateneístico, cooperativo, sindical, deportivo, lúdico, bibliográfico (revistas, ensayos, periódicos) concretaba la «técnica», el proceso de definición de una cosmovisión transformadora a modo de decodificación de un tipo de orden social establecido (Williams, 1974).
Una parte de los textos aquí publicados se enmarca en la sociedad fruto de la producción taylorista y en el surgimiento de la cultura de masas (eclosión de medios de comunicación). Otros trabajos se sitúan en un marco internacional, fundamentalmente europeo, que en el primer tercio del siglo pasado proyecta experiencias sociopolíticas y culturales –desde las vanguardias y las nuevas estéticas revolucionarias a un nuevo modelo higienista y de urbanización –que son acumuladas en la experiencia de las clases subalternas: proletariado industrial y pequeña burguesía. Este hecho no es accesorio, porque tanto la sociología comprensiva de Max Weber (1964), como los estudios de Werner Sombart (1998) sobre la burguesía, y la implantación del análisis y praxis materialista histórica del construccionismo soviético al proyecto de «Viena la Roja» (1934-1936), fueron elementos referenciales y de debate –en distinta gradación y expansión– en los círculos comunitarios ateneístas y obreristas. El conjunto de estas tradiciones definió un nuevo tipo de ciudadanía transformadora, contrapuesta al modelo de ciudadanía burguesa que asociaba jerárquicamente «clase, estatus y poder».
El segundo momento, a la vez comparativo con el anterior, es la transición del fordismo al posfordismo (o toyotismo), es decir, del ciclo productivo jerarquizado al modelo de organización del trabajo deslocalizado y flexible. Este proceso, que corre paralelo a la reconstrucción europea de la segunda posguerra mundial, conlleva un cambio social y cultural conocido como el surgimiento de la «sociedad de la información». Este contexto, que a su vez define un nuevo modelo de estandarización cultural (e ideológica), conlleva una ruptura en lo referente al marco de las sociedades industrializadas, respecto al fraccionamiento de la identidad y, por lo tanto, a la sustitución de un referente transformador por un referente hegemónico que Lipovetsky (2006) define como «hiperindividual».
Por todo ello, los trabajos aquí presentados pretenden analizar qué variaciones existen en la dinámica asociativa coetánea y, en consecuencia, qué tipo de ruptura se produce respecto al primer tercio del pasado siglo. Pero, en segundo lugar, la evolución de la dinámica en distintos ámbitos asociativos (por ejemplo, la recuperación de la memoria cooperativista contemporánea) plantea vincular los antecedentes del asociacionismo informal a la variable «memoria» y al «espacio vivido» (Duch, 2012). De alguna manera, los (nuevos) movimientos sociales subjetivan experiencias del pasado que, como referente, suponen un contrapunto a procesos de anomía social (Durkheim, 1982). Es decir, el planteamiento de una doble ruptura –entre el fordismo y el posfordismo– concibe la memoria como vector de socialización de un pasado proactivo.
SOCIABILIDAD, SOCIABILIDADES E HISTORIA
La aceptación del concepto sociabilidad en la práctica historiogràfica es hoy incuestionable y ha sido el eje de muchas investigaciones, publicaciones, congresos y seminarios realizados durante los últimos treinta años. Es necesario, no obstante, retroceder a las aportaciones pioneras de los sociólogos alemanes Georg Simmel (1986) y Max Weber (1964) y, especialmente, a las del ruso nacionalizado francés Georges Gurvitch (1941), realizadas en la primera mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad de aquel siglo, debemos hacer referencia a los trabajos de los historiadores franceses Philippe Aries y Georges Duby, a los del británico Edward P. Thompson (1977), así como a los del antropólogo americano Marvin Harris (1981). Habrá que esperar hasta los años ochenta del siglo pasado para que en España se inicien diversos estudios que tendrían la «sociabilidad» como eje principal. Unos estudios realizados, mayoritariamente, desde la antropología y la sociología (Isidoro Moreno, Josepa Cucó, Javier Escalera), tal y como han señalado en unas primeras aproximaciones globales Jean-Louis Guereña (1989, 1999 y 2003) y Jordi Canal (1992, 1993a, 1993b y 1995).
El personaje clave en la introducción de la «sociabilidad» como categoría histórica fue el historiador francés Maurice Agulhon durante los años sesenta y setenta (1966, 1977, 1981, 1988 y 1892, y con Bodiguel, 1981). Sociabilidad entendida como la «aptitud de los hombres para relacionarse en colectivos más o menos estables, más o menos numerosos, y a las formas, ámbitos y manifestaciones de vida colectiva que se estructuran con este objetivo» (Guereña, 1999). Los estudios sobre sociabilidad contemporánea pronto encontraron eco en Italia (Banti, 1991; Maltesta, 1992; Ridolfi, 1999; Isnengui, 1994), y durante la década de los ochenta en España y en la década posterior en Latinoamérica (Rebolledo, 1988; Gayol, 2000; Pani y Salmeron, 2004; Guerra, 2012). Sirva como muestra el volumen 50-51 (1989) de la revista Estudios de Historia Social de la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por Jean-Louis Guereña, y el número 13 (1993) de Siglo XIX. Durante las dos décadas finales del siglo XX se realizaron diferentes encuentros científicos europeos en Bad-Homburg (1983), Lousanna (1986), Torino (1988), Besançon (1988), Roma (1991) y Girona (1993), que sirvieron para contrastar y profundizar en el concepto teórico y en la praxis de la sociabilidad.
En España, las dos últimas décadas del siglo XX fueron especialmente fructíferas en lo referente a las investigaciones y los debates teóricos epistemológicos y metodológicos alrededor del tema de la sociabilidad. Debates y estudios que se desarrollaron en paralelo otros países europeos, especialmente Francia y Alemania, destacando las aportaciones de Javier Escalera, Josepa Cucó, Jorge Uría, Maurice Jacques, Michel Ralle, Gerard Brey, Manuel Morales, Marie-Claude Lecuyer, Pere Solà, Francisco Alía Miranda, Rafael Villena, Félix Castrillejo, Alberto Valín, Pilar Calvo, Rafael Serrano, Antonio Fernández, Pere Gabriel, Pere Anguera y las reflexiones más globales de Jordi Canal (1992, 1993, 1995 y 2003), Jean-Louis Guereña (1989, 1999 y 2003) y Elena Maza (2002, 2003 y 2011).
Hay que señalar como puntos centrales de este debate y reflexión el Seminario «Sociabilidad en la España contemporánea. Historiografía y problemas metodológicos», celebrado en la Universidad de Valladolid a finales de 1999 y publicado posteriormente por Elena Maza (2003). En el mismo sentido deben citarse el monográfico de la revista Hispania (número 214 de 2003), coordinado por Jean-Louis Guereña; los artículos publicados en la revista Historia Social, entre los que debe destacarse el dosier dedicado a la «Sociabilitat: en torno a Maurice Agulhon» (número 29 de 1997), y en L’Avenç, que organizó el VI Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya sobre «Sociabilidad i Àmbit local» (2001), cuyas actas se publicaron dos años más tarde (VV. AA., 2003). O el VIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea dedicado a «Los movimientos sociales en la España contemporánea», celebrado en Vitoria en 2006 (Rivera, Ortuño y Ugarte, 2008), o el V (Albacete, 2003) y VI (Zaragoza, 2006) Encuentro de Investigadores del Franquismo, dedicados a temas de sociabilidad (Ortiz, 2005 y VV. AA., 2006). Finalmente, cabe añadir los congresos organizados por la Asociación de Historia Social: el II (1995) sobre «El trabajo a través de la historia» (Castillo, 1996), el III (1998) sobre «Movimientos sociales» (Castillo y Orruño, 1998) y el VII (2013) sobre «Mundo del trabajo y asociacionismo».
La evolución del concepto de sociabilidad ha permitido integrar la sociabilidad formal (asociativa) e informal (relacional) y ampliar el campo de estudio desde el asociacionismo a los espacios y tiempos relacionales, como por ejemplo las fiestas y actividades de todo tipo, una «sociabilidad de lo cotidiano» (Agulhon, 1992). Ha permitido también la ampliación de los campos de estudio y de las cronologías de la sociabilidad, ampliándola a todos los grupos sociales, especialmente a los más populares, y a la segunda mitad del siglo XX (Uria, 2003a, 2003b y 2005). Ha posibilitado también, como señala Danièle Bussy Genevois (1999, 2002 y 2003),
aplicar los instrumentos de análisis de la sociabilidad a las mujeres españolas sin contentarse con la aplicación de una categoría cómoda a un objeto de estudio variopinto. Incluso al extenderse a la historia contemporánea de España, permiten matizar la categoría de la presunta «informalidad», al analizar con qué modalidades la historia del género relativiza la deferencia entre las dos formas de sociabilidad, se aboga por lo tanto por un estudio preciso, historicizado y crítico.
De hecho, en el año 1997 se celebró en Cádiz el V Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres sobre «Pautas históricas de sociabilidad femenina. Rituales y modelos de representación» (Nash, Pascua y Espigado, 1999), y en el año 2000 se celebró en París el encuentro sobre «Sociabilités feminines, sociabilités feministes en Espagne (XIX-XX)», organizado por el ERESCEC (Lecuyer, 2003).
LAS SOCIABILIDADES EN LA HISTORIA
Entre los historiadores existe un cierto consenso en que la sociabilidad no debe ser una nueva historia sectorial, una nueva «migaja» de la historia, sino un elemento más y de carácter interdisciplinar que nos permita un mejor conocimiento de la realidad histórica, de la historia total o social. Una sociabilidad entendida como «el sistema de relaciones que se teje en diversos lugares y las formas y prácticas que adopta». La reflexión teórica y los estudios empíricos deben interrelacionarse, igual que las aportaciones de las diversas disciplinas que tratan el tema de la sociabilidad. Todo ello en el marco de una historia comparativa que permita, a la vez, la comparación de las diversas historiografías y los resultados de las investigaciones concretas.
La categoría de sociabilidad, según nuestro criterio, contiene grandes potencialidades para el análisis social diacrónico en sus dimensiones de género, clase y estatus, así como para el análisis de los espacios (tabernas, lavaderos públicos, mercados, talleres, fiestas, cofradías…) donde transcurre el encuentro entre personas cara a cara. La sociabilidad, además, es un elemento clave de la socialización y politización de los individuos (Bordieu, 2000; Valín, 2001; Navarro, 2006; Canal y Luzón, 2009; Cucó y Pujadas, 1990; Sánchez y Villena, 1999; Ortiz, Ruiz y Sánchez, 2001). Un hito importante desde este punto de vista, además de algún trabajo aleatorio o de algunos otros que hablan de esto pero que no son reconocidos desde el punto de vista metodológico, será el VI Congreso Internacional de Historia Local de Catalunya, celebrado en 2001 (VV. AA., 2003), en el que hubo una interesante ponencia de Pere Gabriel sobre sociabilismos obreros y populares e historia política en Cataluña hasta la Guerra Civil. Pere Solà (1978, 1983, 1994, 1996 y 1998) ha hecho una gran tarea a partir del vaciado exhaustivo de los fondos de asociaciones conservados en los archivos provinciales de Cataluña provenientes de los gobiernos civiles. Estos estudios son útiles; lo que sucede es que a menudo acaban en 1964, cuando se adopta una nueva ley de asociaciones al amparo de la cual se podrán crear, por ejemplo, las asociaciones de vecinos. Esta ley, aunque muy restrictiva inicialmente, abre algunas posibilidades de asociacionismo formal, legal, en una dictadura que negaba las libertades individuales.
En relación con la temporalidad del fenómeno de la sociabilidad contemporánea, encontramos dos ejemplos significativos, como las comisiones en los centros de trabajo o las asociaciones de vecinos en los barrios (Molinero e Ysàs, 2010), que son ejemplos de una gestión inteligente dentro de un marco de oportunidades muy reducido, muy restrictivo, porque la dictadura mantiene su componente represivo hasta el final. Se ha hablado mucho de otros aspectos de sociabilidades vinculados a identidades políticas, por ejemplo los trabajos de Jordi Canal (1998) sobre carlismo, que de hecho es el introductor del concepto en España, y que ha hecho estados de la cuestión y presentado a Agulhon a la comunidad historiográfica hispánica.
El Grupo de Investigación Consolidado, Ideologías y Sociedad en la Cataluña Contemporánea (ISOCAC) de la URV, dirigido por Montserrat Duch, se reconoce en la investigación de ámbito más local de los trabajos sobre el área reusense que publicó el difunto Pere Anguera (1977-1999), primer catedrático de la URV (1997). Fieles o solidarios con la genealogía de la historia social, nuestra investigación en la actualidad se concreta en el proyecto «Los espacios y la memoria de la sociabilidad popular en la Catalunya del siglo XX», que tiene como investigadora principal a la catedrática Montserrat Duch (HAR-2011-28123). En este volumen se avanzan algunos estudios parciales sobre una temática quizá menospreciada, quizá poco a la moda-page, pero de gran fecundidad para la historia sociocultural y el conocimiento de los procesos de politización de la mayoría del pueblo. En este volumen se incluyen cuatro estudios de miembros del grupo: Ramon Arnabat sobre la sociabilidad de los toneleros, Antoni Gavaldà sobre sociabilidad rural contemporánea, Jordi Roca sobre sociabilidad liberal durante el siglo XIX y Xavier Ferré y Montserrat Duch sobre sociabilidad en el posfodismo.
La mayor parte de los textos que se encuentran en este volumen están relacionados con el curso de verano organizado por el grupo de investigación ISOCAC de la URV en Tarragona el verano de 2013 «Història de la sociabilitat contemporània: de l’associacionisme a les xarxes socials». Curso en el cual intervinieron también Giovanni Levi, Pere Gabriel, Jordi Canal y Susana Tavera. No hemos incluido ninguna aportación sobre el entorno de las fiestas, un espacio de sociabilidad por antonomasia (Uria, 2003), de vida en la calle, de mezcla pero a menudo también de confrontación en comunidades humanas que rivalizan para afirmar su identidad y posición social (Isnengui, 1994). No se precisa mucha lucidez para saber que los espacios de sociabilidad no son necesariamente armónicos, sino que, en ellos, en este cara a cara, en este «étre ensemble» que definió Agulhon, se viven también contradicciones, conflictos, peleas.
Somos partidarios de huir de los tópicos de que la sociabilidad sea un concepto en el que quepa todo; debemos diferenciar asociacionismo formalizado respecto de los movimientos sociales como la acción colectiva que culmina y se fortalece a partir de expresiones de sociabilidad de carácter más espontáneo y no intencional sobre la esfera pública. Y tenemos que discernir muy bien, porque a veces confundimos las cosas porque a los mismos entes, los líderes sociales, a menudo, los encontramos por todas partes en los espacios locales, propio de la microhistoria. Como, por ejemplo, se puede ver en las contribuciones más holísticas de este volumen que reúne perspectivas, miradas y análisis de diez historiador@s. Ahora bien, hay que emplear los conceptos con propiedad porque, de lo contrario, no acaban de explicar prácticamente nada. Por lo tanto, nos hacen falta nuevas y más ambiciosas perspectivas metodológicas y, como siempre, la necesidad de insistir en el equilibrio entre teoría y práctica y entre microhistoria y perspectivas teóricas, que a menudo provienen de la sociología, como aprendimos de Carlo Ginzburg (1994) y Giovanni Levi (1993).
Manuel Castells (1997) habla de tres tipos de relaciones fundamentales en la historia de la humanidad que tienen su diacronía: relaciones de poder, relaciones de producción y relaciones de experiencia. La sociabilidad fundamentalmente remite a las relaciones de experiencia, al contexto, a las lógicas de las relaciones entre las personas. Los espacios de sociabilidad son muy importantes desde el punto de vista del equilibrio de las personas que participan en ellos (Barbichon, 1991; Pellegrino, Lambert y Jacot, 1991; Guereña, 2003; Uría, 2003a). O incluso podríamos entender el porqué de las causas que hacen que se acerquen o que la ruptura del pacto biográfico lleve a establecer distancias y exclusiones. Los espacios de sociabilidad que no son movimientos sociales, que no son asociaciones formales, que a menudo son espacios espontáneos y que quizá derivarán en formalización, aunque no necesariamente, son, y esto nos parece muy relevante, agencias de significación; dan sentido de conciencia, de pertenencia, de identidad a las personas en su individuación y a los grupos más o menos grandes, más o menos estables. Los espacios de sociabilidad responden a necesidades humanas de todos los tiempos y de todas las culturas. Por ello, pensamos que, lejos de considerarlo una categoría débil, queremos enfatizar aquello que ya en la declaración de sentimientos de Séneca Falls en 1848 y antes de la declaración de independencia americana se proclamaba, en sendos documentos fundadores de la contemporaneidad occidental, que aspiraban a una sociedad de ciudadanos libres que tuvieran derecho a la felicidad (Nash, 2004; Duch, 2012). En cualquier caso, el espacio es un elemento muy importante en la historia humana; de hecho, la historia no deja de ser el estudio de la humanidad en el tiempo y el espacio (Schlögel, 2007).
Una contribución a la sociabilidad
Este libro se organiza de modo cronológico y combina reflexiones de ámbito catalán, español y europeo sin renunciar a la perspectiva comparada. La primera contribución, de carácter general, es la de Pere Solà (catedrático de Historia de la Educación en la Universitat Autònoma de Barcelona): «Apuntes para una historiografía de la sociabilidad catalana contemporánea en una perspectiva mediterránea comparada», en la cual reflexiona sobre los últimos decenios de debate conceptual e historiográfico en torno al desarrollo del Tercer Sector, el capital social y la educación informal (y popular) en Cataluña, con comparaciones que afectan al ámbito mediterráneo.
Jordi Roca (investigador Beatriu de Pinós en el grupo ISOCAC-URV) aporta el único texto dedicado plenamente al siglo XIX, antes del fordismo: «Del liberalismo exaltado al democrático a través de las sociedades patrióticas (1820-1854), una forma de sociabilidad política liberal», en el cual realiza un seguimiento de las sociabilidades liberales durante la primera mitad del novecientos, centrándose en las sociedades patrióticas.
A caballo entre los siglos XIX y XX, en pleno fordismo, se sitúa el trabajo de Ramon Arnabat (profesor de la Universitat Rovira i Virgili), «“Conscientes, enérgicos y pensadores”: sociabilidad, sindicalismo y movilización de los toneleros españoles», en el que analiza diversos aspectos sociales relacionados con los trabajadores de oficio, concretamente los toneleros, durante el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del XX. En la misma cronología se inserta la contribución de Manuel Morales (catedrático de Historia de la Universidad de Málaga), «“El porvenir de la libertad”: cultura y sociabilidad republicanas en los siglos XIX y XX», un texto sintético, ambicioso, de carácter interpretativo, fruto de sus numerosas investigaciones, y en el cual se llama la atención sobre cómo los republicanos se valieron de diversas otras formas y espacios de sociabilidad en su intento por articular la sociedad civil (las escuelas nocturnas para adultos, las sociedades corales, la calle y el barrio, los cafés y las tabernas o las reboticas y trastiendas de no pocos talleres artesanales), es decir, para las relaciones interpersonales y para la propaganda política.
Entrando ya de lleno en el siglo XX, pero aún dentro del fordismo, Enrique Moral Sandoval (profesor de la Universidad Complutense de Madrid) presenta «Las Casas del Pueblo en el socialismo español», donde reflexiona sobre el espacio de la cultura socialista en el primer tercio del siglo XX, y en el que traza los antecedentes y realiza un análisis desde una perspectiva comparada de las Casas del Pueblo, espacios de sociabilidad que albergaron en un elevado número de poblaciones a las organizaciones socialistas, así como a un amplio grupo de entidades de diverso tipo inspiradas directamente por estas. Espacios de experiencia vivida que mostraron a un sector de las clases trabajadoras que otro modelo de sociedad era posible.
Antoni Gavaldà (profesor titular de la Universitat Rovira i Virgili) aporta la contribución «Sociabilidad agraria en la Catalunya contemporánea», donde el reputado especialista en cooperativismo y sindicalismo en el medio rural se interroga sobre la sociabilidad agraria, la sociabilidad de clase y la sociabilidad difuminada del franquismo. Se trata de un sintético y globalizador análisis de las diversas formas de sociabilidad agraria a lo largo de un siglo (desde los años ochenta del siglo XIX a los setenta del siglo XX).
Elena Maza (catedrática de Historia de la Universidad de Valladolid), una de las historiadoras más reconocidas en la historiografía hispánica sobre asociacionismo, nos ofrece un texto, «Franquismo y espacios de sociabilidad», en el cual se analiza un gran volumen de información sobre asociaciones durante el Franquismo y se reflexiona sobre la difícil convivencia entre la dictadura y las diversas formas y espacios de sociabilidad: las aulas, los espacios de sociabilidad informal, los espacios del ocio, para analizar finalmente el llamado «asociacionismo voluntario» alrededor del pan (cooperativas y economatos) y el circo (deportes y distracción).
El planteamiento de un enfoque en el tiempo largo, desde las Sociedades Patrióticas hasta las mutaciones del siglo XXI, con la irrupción de la ciberpolítica y las redes sociales, pasando por la ley de asociaciones de 1887, llega con la contribución de Enric Prat (Centre d’Estudis dels Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra), a caballo de los siglos XX y XXI y en pleno posfordismo, «Asociacionismo y participación política de la juventud catalana», en la cual se analiza la participación de la juventud en los asuntos colectivos. Una participación que presenta un carácter multidimensional, y en la que tiene un protagonismo relevante la participación política, entendida esta como el conjunto de actividades que realiza la ciudadanía con el propósito de influir en el proceso político y en sus resultados: votar en las elecciones, mantener un activismo en algún grupo social o político, promover una iniciativa legislativa popular, asistir a manifestaciones en la calle o practicar la desobediencia civil ante una ley que se considera injusta.
Finalmente, desde el pasado y observando el presente, en la compleja transición de la sociedad globalizada del siglo XXI, Xavier Ferré y Montserrat Duch plantean, quizá desde el optimismo de la voluntad, la naturaleza de la sociabilidad, sus modalidades en relación con las continuidades y rupturas en el marco de una profunda transformación de la estructura social congruente con el capitalismo neoliberal.
BIBLIOGRAFÍA CITADA
AGULHON, Maurice (1966): La sociabilité méridionale, 2 vol., Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire.
— (1977): Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848, París, ArmandColin.
— (1981): «Les associations depuis le début du XIXe siècle», en Maurice Agulhon y Maryvonne Bodiguel: Les Associations au village, Le Paradou, Actes Sud (Bibliothèque des ruralistes).
— (1988): «Classes ouvrières et sociabilité avant 1848», en Maurice Agulhon: Histoire vagabonde, vol. I. Ethnologie et politique dans la France contemporaine), París, Gallimard.
— (1992): «La sociabilità come categoría storica», Dimensioni e problema della recerca storica, 1.
AGULHON, Maurice y Maryvonne BODIGUEL (1981): Les associations au Village, Le Paradou, Editions Acte-Sud.
ANGUERA, Pere (1977): El Centre de Lectura de Reus: una institució ciutadana, Edicions 62, Barcelona.
ANGUERA, Pere (1999): Societat, Sociabilitat i ideologia a l’àrea reusenca, Reus, Associació d’Estudis Reusencs.
BANTI, Alberto Mario y Marco MERIGGI (1991): Élites e associazioni nell’Italia dell’Ottocento, número monográfico de Quaderni Storici, 77.
BARBICHON, Guy (1991): «Espaces partagés: variation et variété des cultures», Espaces et sociétés, 62, pp. 107-133.
BORDIEU, Pierre (2000): Capital cultural, escuela y espacio social, Mexico DF, Siglo XXI.
BUSSY-GENEVOIS, Danièle (2003): «Por una historia de la sociabilidad femenidad: algunas reflexiones», Hispania, 214, pp. 605-620.
BUSSY-GENEVOIS, Danièle (ed.) (2002): Les Espagnoles dans l’histoire. Une sociabilité démocratique (XIX-XX siècles), Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes (Culture et Société).
BUSSY-GENEVOIS, Danièle, Jean-Louis GUEREÑA y Michel RALLE (eds.) (1999): Fêtes, sociabilités, politique dans l’Espagne contemporaine, en Bulletin dHistoire Contemporaine de l’Espagne, 30-31, pp. 5-313.
CANAL, Jordi (1992): «La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea», Historia contemporánea, 7, pp. 183-205.
— (1993a): «El concepto de sociabilidad en la historiografía contemporánea (Francia, Italia y España)», Siglo XIX, 13, pp. 5-25.
— (1993b): «Formes i espais de sociabilitat a la Catalunya contemporània: Introducció», L’Avenç, 171.
— (1995): «La storiografia della sociabilita in Spagna», Passato e Presente, 34-XII, pp. 151-163.
— (1998): El carlisme català dins l’Espanya de la restauració: un assaig de modernització política (1888-1900), Vic, Eumo.
— (2003a): «La sociabilidad en los estudios de la España contemporánea: una revisión», en Elena Maza: Asocacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis interdisciplinar, Valladolid, Universidad de Valladolid, pp. 35-55.
— (2003b): «Historiografía y sociabilidad en la España contemporánea: reflexiones con término», Vasconia, 33, pp. 11-27.
CANAL, Jordi y Javier MORENO LUZóN (eds.) (2009): Historia cultural contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucional.
CASTELLS, Manuel (1997): La sociedad de la información, Madrid, Alianza, 3 vols.
CASTILLO, Santiago (ed.) (1996): El Trabajo a través de la Historia, Madrid, AHS.
CASTILLO, Santiago y José M.a ORRUÑO (eds.) (1998): Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, Universidad del País Vasco.
CUCó, Josepa y Joan J. PUJADAS (coords.) (1990): Identidades colectivas: etnicidady sociabilidad en la península ibérica, Valencia, Generalitat Valenciana.
DUCH PLANA, Montserrat (2012): Quimeres. Sociabilitats i memòries col·lectives a la Catalunya del segle XX, Tarragona, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.
DURKHEIM, Émile (1982): La división del trabajo social, Madrid, Akal.
GAYOL, Sandra (2000): Sociabilidad en Buenos Aires: hombres, honor y cafés (1862-1910), Buenos Aires, Ediciones del Signo.
GINZBURG, Carlo (1994): El Queso y los gusanos: el cosmos, según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Muchnik.
GUEREÑA, Jean-Louis (1989): «La Sociabilidad en la España contemporánea», Estudios de Historia Social, 50-51.
— (1999): «La sociabilidad en la España contemporánea», en Isidoro Sánchez y Rafael Villena: Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 15-43.
— (2003): «Espacios y formas de la sociabilidad en la España contemporánea», Hispania, LXIII/2, n.° 214.
GURVITCH, Georges (1941): Las formas de sociabilidad, Buenos Aires, Losada.
HARRIS, Marvin (1981): America now: the antropology of a changing culture, Nueva York, Simon and Schuster.
ISNENGUI, Mario (1994): L’Italia in Piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Milán, Mondadori.
LECUYER, Marie-Claude (2003): «Las aportaciones de los historiadores e hispanistas franceses: balance de una década», en Elena Maza: Asociacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis interdisciplinar, Valladolid, Universidad de Valladolid.
LEVI, Giovanni (1993): Sobre microhistoria, Buenos Aires, Biblos.
LIPOVETSKY, Gilles (2006): Los tiempos hipermodernos, Barcelona, Anagrama.
MALATESTA, Maria (1992): «Il concetto di sociabilità nella storia politica italiana dell’Ottocento», Dimensioni e problemi della ricerca storica, 1, pp. 59-71.
MAZA, Elena (coord.) (2002): Sociabilidad en la España contemporánea: historiografía y problemas metodológicos, Valladolid, Universidad de Valladolid.
— (2003): Asociacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis interdisciplinar, Valladolid, Universidad de Valladolid.
— (2011): Asociacionismo en la España franquista: aproximación histórica, Valladolid Universidad de Valladolid.
MOLINERO, Carme y Pere YSÀS (coords.) (2010): Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, Barcelona, Icària Editorial.
NASH, Mary (2004): Mujeres del Mundo, Madrid, Alianza.
NASH, Mary, M.ª José de la PASCUA y Gloria ESPIGADO (eds.) (1999): Pautas históricas de sociabilidad femenina rituales y modelos de representación: actas del V Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres: Cádiz, 5, 6 y 7 de junio de 1997, Cádiz, Universidad de Cádiz.
NAVARRO, Javier (2006): «La noción de sociabilidad y la historia social y política: ¿usos y abusos? Desafíos y posibilidades», Antonio Rivera, José M.a Ortuño y Javier Ugarte (eds.) (2008): Los movimientos sociales en la España contemporánea, Madrid, Abada.
ORTIZ HERAS, Manuel (2005): Memoria e historia del franquismo: V Encuentro de Investigadores del Franquismo, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
ORTIZ, Manuel, David RUIZ e Isidro SáNCHEZ (coords.) (2001): Movimientos sociales y estado en la España contemporánea, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
PANI, Erika y Alicia SALMERON (coords.) (2009): Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier Guerra, historiador. Homenaje, México DF, Instituto Mora.
PELLEGRINO, P., C. LAMBERT y F. JACOT (1991): «Espace public et figures du lien social», Espaces et sociétés, 62, pp. 11-27.
PYE, W. L. y S. VERBA (1965): Political Culture and Political Development, Princeton, Princeton University Press.
REBOLLEDO, Loreto (1988): Género y espacios de sociabilidad: el barrio, la calle, la casa, Santiago de Chile, Universidad de Chile.
RIDOLFI, Maurizio (1999): Interessi e passioni. Storia dei partiti politici italiani tra l’Europa e il Mediterraneo, Milán, Mondadori.
RIVERA, Antonio, José M.a ORTUÑO y Javier UGARTE (eds.) (2008): Los movimientos sociales en la España contemporánea, Madrid, Abada.
SÁNCHEZ, Isidro y Rafael VILLENA (coords.-GEAS) (1999): Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
SIMMEL, G. (1986): Sociología. Estudios sobre las formas de socialización, Madrid, Alianza Editorial.
SCHLÖGEL, Karl (2007): En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y geopolítica, Siruela, Madrid.
SOLÀ, Pere (1978): Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya, 1909-1939, Barcelona, La Magrana.
— (1983): Cultura popular, educació i societat al Nord-Est català (1887-1959): assaig sobre les bases culturals i educatives de la Catalunya rural contemporània, Girona, Col legi Universitari.
— (1994): Història de l’associacionisme català contemporani: Barcelona i comarques de la seva demarcación (1874-1966), Barcelona.
— (1996): L’Esclafament de l’associacionisme lliure a Catalunya en temps del general Franco, Barcelona, Rafael Dalmau.
SOLÀ, Pere (1998): Itineraris per la sociabilitat meridional catalana: l’associacionisme i la cultura popular a la demarcación de Tarragona (1868-1964), Tarragona, Diputació de Tarragona.
SOMBART, Werner (1998): El burgués, contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno, Madrid, Alianza.
TESTART, Albert (2010): El Casino menestralfiguerenc 1939-1979: un estudi de sociabilitat sobre el franquisme, Figueres, Ajuntament de Figueres.
THOMPSON, Edward P. (1977): La formación histórica de la clase obrera: Inglaterra, 1780-1832, Barcelona, Laia.
TÖNNIES, Ferdinand (1984): Comunitat i associació, Barcelona, Edicions 62/ Diputació de Barcelona.
URIA, Jorge (2003): «Espacios y formas de sociabilidad en la España contemporánea», Hispania, 214, pp. 409-414.
— (2005): «Asociacionismo y sociabilidad durante el franquismo: del colapso al despertar asociativo», en Manuel Ortiz Heras: Memoria e historia del franquismo, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 75-100.
URIA, Jorge (ed.) (2003): La cultura popular en la España contemporánea, Biblioteca Nueva, Madrid.
VALIN, Alberto (dir.) (2001): La Sociabilidad en la historia contemporánea: reflexiones teóricas y ejercicios de análisis, Ourense, Duen de Bux.
VV. AA. (1997): «Dossier Sociabilidad: en torno a Maurice Agulhon,» Historia Social, 29, pp. 45—144.
— (2003): Sociabilitat i Àmbit local. VI Congrés internacional d’Història Local de Catalunya, Barcelona, L’Avenç.
— (2006): VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo, Zaragoza, CCOO.
WEBER, Max (1964): Economía y sociedad, esbozo de sociología comprensiva, Mexico DF, Fondo de Cultura Económica.
WILLIAMS, Raymond (1974): Cultura i societat (1780-1950), Barcelona, Laia.
APUNTES PARA UNA HISTORIOGRAFÍA DE LA SOCIABILIDAD CATALANA CONTEMPORÁNEA EN UNA PERSPECTIVA MEDITERRÁNEA COMPARADA
Pere Solà GussinyerUniversitat Autònoma de Barcelona
PRESENTACIÓN
El objeto de esta comunicación es proyectar cierta luz sobre los últimos decenios de debate conceptual e historiográfico en torno al desarrollo del Tercer Sector, el capital social y la educación informal (y popular) en Cataluña, con comparaciones que afectan al ámbito mediterráneo. Aprovecho la ocasión de esta invitación –que agradezco en lo que vale– para desarrollar el tema que se me ha encargado y a la vez explicar mi posicionamiento teórico y práctico sobre el ámbito de investigación de este cursillo o seminario. Toda una trayectoria de investigación ha llevado al ponente a interesarse por los mecanismos de sociabilidad organizada y su incidencia cultural y educativa. Digo bien educativa porque en la base de la investigación está la premisa o axioma de que la sociabilidad organizada, institucionalizada hasta en entidades voluntarias de la sociedad civil, es una fuente directa o indirecta de educación popular, en el sentido de que no solo se puede reconstruir el movimiento asociativo partiendo de una diversidad de fuentes, sino que es posible acogerse a criterios más o menos objetivos –indicadores– de tipo cuantitativo y cualitativo para evaluar o ponderar su incidencia social, cultural y educativa.1
Basta con pensar, en el caso catalán (y no solo del XIX), en las escuelas de las universidades populares y de los ateneos o en la contribución de las sociedades musicales y corales a la educación artística y musical de las «clases medias» y obreras.
Ni que decir tiene que esta ponencia no es un estudio exhaustivo sobre el tema y que los estudios citados no son todos, y se referencian únicamente a título indicativo. El tema es complejísimo, como he tenido ocasión de comprobar en mi último estudio de caso sobre el despliegue de la sociabilidad organizada en el este catalán. Por suerte, estudios sectoriales permiten avanzar en campos como la sociabilidad obrera: ahí están trabajos como los de Pere Gabriel2 y aportaciones recientes como la de Pere López Sánchez,3 con el agravante de que la sociabilidad subalterna suele dejar poca huella.
Ahora mismo estoy organizando, para el año próximo, con las instituciones y los grupos que se quieran sumar, un simposio internacional sobre aspectos comparativos del desarrollo histórico de las redes de sociabilidad en el Mediterráneo y, en particular, en torno a la contribución a la educación popular de redes sociales concretas, como las redes de mujeres –asociacionismo de género–, las organizaciones benéficas y de derechos humanos –una de cuyas variantes más emblemáticas, precisamente, es la masonería–,4 y las redes culturales.
Los aspectos comparados son asequibles en la medida en que grandes formas comunitarias/asociativas son transnacionales. Las iglesias cristianas en el Mediterráneo son un claro ejemplo de ello. Esta base común permite estudios sobre temáticas sensibles del estilo de: ¿qué posición adoptaron los grupos confesionales ante las dictaduras militares mediterráneas del siglo XX? Más complicada es la comparación con redes asociativas de base religiosa musulmana, como la de los «Hermanos Musulmanes», organización fundada en 1928 por Ḥassan al-Banna e implantada con fuerza en Egipto y los países del Oriente Próximo, empezando por Siria. No hace falta mucha memoria para recordar que en el Egipto excolonial, en la etapa dictatorial de Mubarak, el Gobierno (laico) se enfrentó a grupos islámicos que utilizaban la beneficencia en sociedades sin ánimo de lucro para extender su influencia popular. En dicho estado –primero sometido al Imperio otomano, más tarde bajo control británico, por lo que el autoritarismo estatal no ha estimulado precisamente en él el desarrollo de la sociedad civil–, se calculaban a finales del siglo pasado 17.500 entidades reconocidas, que abarcaban a seis millones de personas de un total de cincuenta y tres millones, sin contar entidades de pobres (redes) ni la red de beneficencia y educación islámica.5 En Egipto, la Ley 32 de 1964 estableció el control de facto de las asociaciones no oficiales por parte del Gobierno. Más modernamente, la oferta de servicios con finalidades religiosas, políticas o económicas (es decir, no necesariamente «altruistas») ha contribuido a la formación de unas potentes redes del Tercer Sector, con una proyección política potencialmente decisoria/decisiva. Antes del último golpe de estado militar de 2013, y presumiblemente después, la Hermandad Musulmana y las mezquitas han creado instalaciones de servicios como clínicas, como vía para consolidar su presencia entre las clases pobres, quitando protagonismo al Estado.6 El caso egipcio resulta interesante en la medida en que el islam admite poca separación entre religión y política, al subrayar la integración de lo individual dentro de un marco social y religioso más amplio, obstaculizando así la existencia de un espacio social separado para el ejercicio de la iniciativa individual, lo que no estimula precisamente el crecimiento de un sector sin ánimo de lucro.
RAZONES DE UNA ELECCIÓN TEMÁTICA
¿Por qué razones dedicar energía investigadora al ámbito de la cristalización, evolución e incidencia de las redes de sociabilidad organizada? En realidad, esta preocupación la comparten muchos científicos sociales de estas últimas décadas. Al respecto, son pertinentes preguntas como: ¿qué factores han incidido en la influencia de las organizaciones de la sociedad civil?, ¿difieren estos según entornos socioculturales diferentes (según países)?, ¿cómo construir un índice de la eficacia (histórica) de las organizaciones voluntarias?, ¿qué cultura cívica ha constituido la base de dichas organizaciones?, ¿contribuyen estas a un cambio democrático, hacen subir el listón de cultura popular y reconfiguran la conciencia colectiva?
PRIMERA RAZÓN: REACCIONAR FRENTE A UNA MANERA PARCIAL DE ENTENDER LA HISTORIA SOCIAL
Naturalmente, no hay redes de sociabilidad organizada e intencional sin movimientos sociales. Unos movimientos sociales que se manifiestan de forma cambiante y que tienen una traducción en todas las esferas de la vida pública y aun privada: educación, trabajo, cultura, ocio, etc. Hay, también, unos condicionantes estructurales, cambios en el modo de producir y distribuir, globalización, sociedad del conocimiento…, preeminencia de valores individualistas, crisis de formas anteriores de mediación social, hegemonía neoliberal, etc.
La evidencia nos pone, pues, ante modalidades de sociabilidad y de asociacionismo totalmente nuevas, desde la crisis del petróleo hasta la gran crisis financiera y el crash económico de 2008: feminismo, fair play de género, ecologismo, defensa de derechos humanos, etc., pero, al mismo tiempo, renacimiento de formas de sociabilidad antiguas de economía social, de defensa del trabajo y del trabajador (Navarro, redes de cultura anarquista valenciana) o de construcción nacional y de identificación comunitaria, en el sentido tönniesiano. Sin que esto quiera decir que las formas tönniesianas tipo «gesellschaft» pierdan sentido. Más bien se disuelven a menudo en redes sociales propias de la presente sociedad de la comunicación.
Por una parte, mi interés inicial por los temas de sociabilidad fue seguramente una reacción ante una manera de hacer historia social. Cada generación reacciona ante ciertas exageraciones o fijaciones de la anterior. La historia social avanzada en el franquismo insistió mucho en temas sociales y en una visión algo mecanicista de la lucha de clases. Por esto, fue importante, estratégicamente, a partir de cierto momento, enfatizar la importancia de la «superestructura» asociativa, utilizando la terminología académica marxista.7
Cada gremio y subgremio tiene unos condicionantes. Lo mismo pasa con la investigación histórica. A menudo, un gran problema es una miopía comparativa y un planteamiento cerrado, si no endogámico, por lo menos autárquico. No únicamente a nivel nacional, sino, en nuestro caso, estatal. Es muy difícil ver la viabilidad de proyectos de investigación que no reflexionan sobre las categorías de análisis que utilizan. Así, si se estudia el binomio mundo del trabajo y asociacionismo, es básico cerner los cambios que afectan a la teoría y práctica del trabajo. Y este análisis difícilmente puede partir de burócratas del sindicalismo.8
Pero así como un proyecto amplio, sólido, de estudio de la sociabilidad moderna tiene que disponer de los conceptos teóricos y conceptuales adecuados, también debe contar con una perspectiva comparativa mínima.
Primera constatación: un déficit de estudios realmente comparativos. La aguda crisis de los estudios humanistas en el sistema universitario europeo acaso tenga que ver con la escasez de proyectos de estudio histórico comparado sobre la incidencia educativa de las redes de sociabilidad organizada.
Otra causa de esta falta de estudios internacionales histórico-comparados es sin duda alguna la orientación, contextualización y concepción en exceso localista de muchos estudios, por otra parte muy completos en cuanto a aportación positivista de datos. Ello es perceptible en los capítulos más estudiados de este gran tema de la sociabilidad cultural popular, como puede ser la historia de los ateneos y de los casinos. Fijémonos en que muchas de las contribuciones, en el caso catalán, son monografías locales.
Sobre el papel no sería tan complicado impulsar estudios comparativos «mediterráneos» (en torno a un hilo conductor de caso, como sería siempre el cometido de grupos organizados ante determinada problemática y el peso de sectores sensibles de «voluntario/as») sobre temas clásicos sensibles.
Realmente, es cuantiosa la nómina de estudios locales sobre las organizaciones voluntarias en las últimas décadas, aunque de valor dispar.9 Un aspecto muy considerado en la literatura historiográfica al respecto no es tanto la trayectoria institucional de estas entidades como su comportamiento en épocas como la II República o el franquismo.10
SEGUNDA RAZÓN: RECURRIR ALL PASADO PARA ENTENDER MEJOR EL PRESENTE
Pero hay otra motivación fundamental para este tipo de estudios: el historiador mira, escudriña el pasado desde el presente y hacia el futuro. Por ello, no por socorrido deja de ser válido el titular. La historia, ciertamente, marca, dibuja ciclos y tendencias. Las circunstancias de la Guerra Civil, por ejemplo, determinaron la emergencia del trabajo «voluntario» sobre todo en labores sanitarias, acciones humanitarias, beneficencia o educación. Medio siglo más tarde, el mismo auge del pensamiento neoliberal puso de nuevo en primera línea el voluntariado, con múltiples aportaciones internacionales y nacionales que daban cuenta del potencial educativo de la sociedad civil organizada y mostraban cómo el asociacionismo libre y «voluntario» ha sido fuente de cambios educativos, a veces decisivos. Mucho cabría hablar de la emergencia y desarrollo del «voluntariado» como sujeto o «constructo» histórico.11
Fruto del esfuerzo de tantos ha sido un gran avance en el conocimiento de la dinámica social en la Restauración y la Segunda República y durante el franquismo, en relación con el sindicalismo agrario. Sobre todo en la Cataluña central y meridional, también en el Maresme o el Pla de l’Estany.12
DOS EJEMPLOS DE REDES
Es difícil resumir y calibrar el progreso en el conocimiento de las redes de sociabilidad contemporáneas. Centrémonos ahora solo en dos aspectos, a saber, por un lado los efectos (en el terreno de la educación popular) de las redes de la masonería, siglos XIX-XX; y, por el otro, el significado de la eclosión del asociacionismo femenino.
El primero de estos temas hunde sus raíces en el siglo XIX (librepensamiento, masonería y educación), el segundo –la presencia social, la educación de la mujer y el papel de las organizaciones de mujeres– ha experimentado gran auge en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.
La relación entre la masonería y aspectos concretos de la educación popular en contextos como el catalán,13 el hispano o el italiano es tema rico en estudios valiosos, que en cualquier caso no agotan el tema de estudio, en continua revisión. Normalmente, la perspectiva moderna de capacitación (empowerment, término anglosajón más usado) de la sociedad civil se tiene en cuenta en ellos. Pero se echa en falta en muchos estudios, por otra parte muy rigurosos y bien documentados, una voluntad comparatista. Es indiscutible la labor de instituciones, investigadores y congresos al respecto. En cambio, lo que quizá se haya tratado mucho menos sea el aspecto comparativo deliberado acerca de la evolución histórica de la sociabilidad masónica en el área mediterránea en cuanto a la incidencia de la masonería en lo sociológico, moral, religioso, estético, político y pedagógico.
En un balance relativamente reciente en torno a la temática abordada en los Symposia del CEHME, Ferrer Benimeli se refería a las contribuciones sobre política interior española, relaciones internacionales con América, Filipinas y Europa (Italia, Francia, Bélgica, Portugal) o con algún país del área mediterránea (Marruecos, Turquía o Israel), etc., sobre «educación, laicismo, anticlericalismo, cultura, mujer, beneficencia, librepensamiento, composición socioprofesional, ideología…», sobre derechos humanos, sobre el rechazo de la masonería y sobre la difusión de la masonería, sin olvidar las relaciones conflictivas con la Iglesia católica, la prosopografía masónica o el tema de archivos y fuentes.
Queda mucho por profundizar acerca del papel de la masonería en cuanto a influencias interterritoriales en el espacio mediterráneo, aunque es cierto que más o menos indirectamente hay estudios, por ejemplo, sobre la acción de grupos librepensadores en congresos y acciones diversas. De manera permanente e incisiva ha abordado el profesor gallego Alberto Valín el tema de la influencia masónica de la educación popular, insistiendo en la actividad en el terreno cultural, moral o filosófico de muchos militantes obreros ibéricos en el siglo XIX –el caso de gente como Anselmo Lorenzo Asperilla–, que en las redes masónicas aprendieron oratoria y logística en la acción tanto de naturaleza reivindicativa como cultural, y a trabajar en común, en un marco de respeto democrático, para la consecución de fines sociales y de enseñanza mutua.
Una posible idea rectora en un estudio comparado sería la de ver la masonería como un asociacionismo de élite social. El carácter tendencialmente mesocrático y elitista se percibe también en la ubicación de las logias masónicas, casi siempre en el centro urbano. La red o redes masónicas, de implantación territorial y racionalidad geopolítica bastante identificables, se han nutrido de clases medias y profesiones de todo tipo, pero poca clase obrera, a lo sumo miembros de la aristocracia obrera.
Ahora bien, ¿cómo definir las redes masónicas en tanto que estructuras de sociabilidad organizada de gran importancia política y cultural hasta la actualidad? Aquí hay que considerar la base ideológica (elementos filosóficos, elementos religiosos), el ideal de perfección de la organización y sus interpretaciones, ortodoxias y heterodoxias, divisiones, desuniones, pasiones, banderías, traición, crisis.
Tensión de pureza y facilidad en caer en la transgresión. Fracaso de proyectos de unión masónica (1888, por ejemplo). Trátase, en cualquier caso, de una concepción –la de la masonería en sus ramas diversas– antropológica cambiante de fondo laicista, una especie de religión secular cuyos nombres y referentes simbólicos (como, en la situación española, Riego, Sócrates, Giordano Bruno, Ferrer Guardia, Rosario de Acuña…) evocan modelos personales que evocan, a su vez, virtud y valores.
Históricamente, las redes masónicas no han sido nunca redes de masas. Los grupos masónicos han sido casi siempre de pocos efectivos en comparación con las tasas de afiliación de las redes asociativas de todo tipo (en las últimas décadas del siglo XIX y hasta la Guerra Civil de 1936).
Pero una cosa es la cantidad y otra la efectividad en cuanto a incidencia social y humana. Una cosa es el registro numérico y otra la proyección exterior. No han constituido un movimiento social, aunque han colaborado en los movimientos sociales. Han tenido, según qué vientos políticos soplaran, momentos de auge y de reflujo. Habría que comprobar si es cierto y hasta qué punto en los países latinos la masonería nunca volvió a tener la importancia e implantación social de los ochenta del siglo XIX.
Las redes masónicas se integran, desde el punto de vista geopolítico, en la selva del asociacionismo propiciado por las transformaciones ilustradas burguesas y liberales desde quizá el siglo XVIII y con toda seguridad desde el siglo XIX.
Aquí son de interés ítems como circunscribir la influencia de la masonería en la creación de los nuevos espacios asociativos, por ejemplo, en España, entre 1835 y 1850 (casinos, ateneos, liceos y círculos de la amistad). En el caso español, las redes masónicas, más importantes cualitativa que cuantitativamente, han sido expresión de las luchas políticas (por el poder político) de liberales, republicanos y progresistas; en general, no han sido instrumentos directos de poder económico.
La focalización en grupos de élite de influencia política ha sido una de las causas de importantes crisis societarias, como la que tiene lugar con motivo de la independencia cubana y filipina. No tanto con el problema catalán, ya que en Cataluña habría habido una dinámica algo distinta, por el tinte catalanista de muchos masones desde la Renaixença y hasta la II República. Sea como sea, hay que ver el activismo político como factor a veces importante de desunión de la familia masónica.
Habría que ver las distintas interpretaciones a expresiones rituales de la concepción antropológica de la masonería, en lo que se refiere a prácticas de iniciación, la recepción de mandil de maestro masón, etc. Calibrar la conexión entre rituales, regla de vida, valores masónicos, todos ellos guiados por la filosofía de la fraternidad, la evolución de normas y símbolos, las oscilaciones y «écarts» del discurso entre la mística y el sentido de realidad. Ahondar en la comparación de la «producción» masónica en cuanto a prensa, literatura, arte, pedagogía. Cerner –separando mediante cedazo lo grueso de lo fino en una materia desmenuzada– cómo se expresa en la vida masónica la mujer, esta «mitad en la sombra» (las «logias de adopción»), su papel, la representación de la mujer en la producción masónica, el significado de la escasa representación, históricamente hablando, de la masonería femenina.
Habría que evaluar también las consecuencias –en el plano de la sociabilidad y de la educación popular, que es lo que aquí interesa– de una organización que abrazaba el secreto como metodología, los inconvenientes del secretismo en punto a clandestinidad, afiliación no declarada, estigmatización de adherentes en localidades pequeñas en contraposición al anonimato de la gran urbe. Asimismo, habría que ver más concretamente las conexiones profesionales que la organización masónica pudo propiciar en oficios tan sensibles como la milicia. Igualmente, hay que analizar comparativamente las conexiones políticas –en particular, el juego de la red como lobby para obtener favores políticos–, intelectuales, artísticas y culturales. También las conexiones familiares y las espaciales y/o de vecindad.
Habría que comparar, por otro lado, de qué forma en distintas formaciones y coyunturas históricas la represión política ha afectado a las redes de sociabilidad masónica. La oposición frontal de la Iglesia católica, por ejemplo. Las campañas clericales al respecto, su qué y su cómo. ¿Qué representación se ha dado a las formas de sociabilidad atribuidas a los masones? En muy distintos contextos, la represión contra la masonería, la presión social o policial, creó conflictos personales y familiares. En el caso español, la represión gubernamental de 1896, con la crisis colonial como fondo, fue un hito más. La secular instrumentalización derechista del mito antimasónico tuvo su colofón en la ley de marzo de 1940 sobre la represión de la masonería y el comunismo.
Las redes asociativas y fundacionales tienen bien establecida su forma regular u oficial de financiación. Los grupos masónicos no son ninguna excepción a esta regla, con estatutos y reglamentos internos que prevén la asignación de fondos a finalidades de funcionamiento interno y beneficencia. Como grupos de élite política, profesional y no tanto económica, la jerarquización funcional (más que autoritarismo) y el formalismo estricto, y hasta la burocratización, son rasgos frecuentes en las diversas expresiones masónicas. Más de una persona especialista en masonología se ha preguntado por qué la masonería «no se conectó más con la sociedad circundante». ¿Acaso pesó en ello una rígida estructura burocrática?
Un punto que me parece de la mayor relevancia es el de las redes masónicas y la gobernabilidad. ¿Hasta qué punto la práctica societaria formó a líderes políticos locales o nacionales?
El hecho de ser grupos de gente «escogida» y poco numerosa facilita el trabajo de investigación prosopográfico. En este sentido, es bueno recalcar que los resultados del rastreo prosopográfico en relación con la sociabilidad masónica no dejan de ser muy prometedores. Por ser especialista en el tema, conozco algo la evolución del compromiso de un personaje como Ferrer Guardia, vinculado a la sociabilidad masónica en vida y muerte.
Se pretende seguir cómo un individuo se implica y compromete en una red iniciática y de ayuda mutua, al tiempo que red de presión política, pasando por un periodo más o menos prolongado de curiosidad e iniciación. Participa entonces en procesos de autoformación y de heteroformación, siempre interesado en la protección y «coaching» recibidos, y que él o ella un día podrán también dar. Se facilitan así procesos de inserción social que permiten, a nivel personal, combatir el aislamiento y, a nivel colectivo, igualmente evitar la marginación grupal o incluso formas de persecución o de rechazo. Es cierto que, con frecuencia, la adhesión a redes como la masonería fue un cálculo interesado fruto de unas necesidades coyunturales, y ello explica en muchas ocasiones la poca implicación, el absentismo o incluso el abandono por parte de «hermanos» con altos grados, acaso frustrados en sus expectativas de promoción social o política.
El grupo de pertenencia incide mucho sobre el control mutuo moral. Hay un aspecto ascético y disciplinario. Las organizaciones son denominadas «obediencias». Se articulan mecanismos reforzadores de determinadas conductas de lealtad y adhesión (asistencia a reuniones por ejemplo), con sanciones simbólicas, llegado el caso, como la obligación de realizar «actos de caridad individual».
En definitiva, nada de lo que apunto es nuevo. Los grandes especialistas en el tema han diseñado modelos u organigramas de tipo descriptivo de lo que representa la logia masónica. Se trataría, más bien, de ver el mundo de las redes asociativas masónicas a la luz de esquemas interpretativos amplios de historia cultural y social, en comparación con otros tipos de asociaciones secretas o discretas del ámbito europeo y mediterráneo, considerando temas o leitmotivs