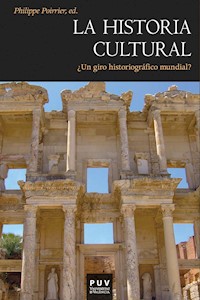
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història
- Sprache: Spanisch
Desde hace dos o tres décadas la historia cultural ocupa un lugar preferente en la escena historiográfica, aunque con desfases cronológicos y distintas modalidades dependiendo de las circunstancias nacionales y, en este sentido, se impone una aproximación comparativa. El presente volumen pretende inscribirse en esta perspectiva, preguntándose por la realidad de un «giro cultural» en la historiografía mundial. Los numerosos colaboradores han aceptado responder a un plan de trabajo en el que, partiendo de la situación historiográfica de cada país, se analicen las modalidades de surgimiento y de estructuración de la historia cultural. La meta buscada no es normativa y contempla un planteamiento que combina el análisis de las obras, las singularidades de las coyunturas historiográficas y la organización de los mercados universitarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA HISTORIA CULTURAL
LA HISTORIA CULTURAL ¿UN GIRO HISTORIOGRÁFICO MUNDIAL?
Philippe Poirrier, ed.
Traducción de Julia Climent y Mónica Granell
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningun medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto, los autores, 2012 © De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2012
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
© De la traducción: Júlia Climent (francés) y Mónica Granell (inglés) Ilustración de la cubierta: Biblioteca de Celso (Éfeso, Turquía). ø I. Kitkatcrazy Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.
ISBN: 978-84-370-8949-2
ÍNDICE
PresentaciónJusto Serna y Anaclet Pons
Introducción: por una historia comparada de la historia culturalPhilippe Poirrier
«Nada de cultura, se lo ruego, somos británicos». La historia cultural en Gran Bretaña antes y después del giroPeter Burke
La historia cultural en Francia: «Una historia social de las representaciones»Philippe Poirrier
La historia cultural en ItaliaAlessandro Arcangeli
La historia cultural americana. La historia cultural de Francia vista desde AmericaEdward Berenson
La experiencia y la vida cotidiana: La historia cultural en EscandinaviaPalle Ove Christiansen
La historia cultural en AustraliaMartyn Lyons
Entre el esplendor y el repliegue, la historia cultural en SuizaFrançois Vallotton y Nora Natchkova
La historia cultural en Bélgica. Tendencias y trabajosPaul Aron y Cécile Vanderpelen-Diagre
La historia cultural en CanadáCarl Bouchard.
La historia cultural en RumaníaEcaterina Lung
Variaciones sobre la historia cultural en EspañaAnaclet Pons y Justo Serna
La historia cultural como historia de las prácticas letradas en BrasilAndréa Daher
La historia cultural en AlemaniaXenia von Tippelskirch
La tierra de Huizinga: notas sobre la historia cultural en los Países BajosHerman Roodenburg
Epílogo: la historia cultural entre tradiciones y globalizaciónRoger Chartier
PRESENTACIÓN
1.La historia cultural. Aquí y allá, y desde hace un par de décadas, ese rótulo aparece y reaparece etiquetando mil y un libros. La historia cultural de la música o la historia cultural del vestido; la historia cultural de la cocina o la historia cultural del sexo. Tal vez, esa fórmula tenga éxito por su ambigüedad, por su elasticidad: se adapta a cualquier objeto cuyo pasado pueda investigarse. Admitido. ¿Pero entonces por qué no se multiplican los volúmenes de historia económica, política o social de la música, del vestido, de la cocina o del sexo? ¿Por qué la cultura se ha convertido en un factor que todo lo explica? Las razones son numerosas. ¿Acaso la ruina del experimento comunista, la quiebra confirmada con la caída del Muro de Berlin? ¿Acaso la prosperidad económica, su universalización, el fin de la historia? Cuando acaba la Guerra Fría, muchos descubren las apariencias, los velos que antes cubrían: advierten que nada es como se había contado, que la realidad no es simplemente un dato objetivo y externo, que es también una descripción.
A comienzos de los noventa, el mundo parece haberse vuelto hedonista, consumidor, y la pasión política del siglo xx se ha debilitado: se decreta por enésima vez la muerte de las ideologías, del colectivismo, de las grandes cosmovisiones. Hay mayor tolerancia, nuevas cotas de libertad y una comunicación creciente. Un mundo interconectado, global, permite los flujos de información y permite las mezclas, los mestizajes, lo híbrido. Vemos y sabemos –o creemos ver y saber– lo que otros hacen, lo distintos que son, sus formas de vivir, de vestir, de amar, de comer, de morir. Nos resignamos a la diversidad: no hace falta condenar, marcar o extirpar. Pero esos flujos permiten también el individualismo, el cultivo de lo propio: si estamos expuestos a la mirada, al escrutinio, entonces nos preocupan la apariencia y la identidad personales, aquello que los otros observarán.
Es más: en una sociedad de expectativas y de cambio acelerado, de beneficios y logros, como es la de los noventa, la clase social ya no parece determinar la posición de las personas. En el mundo de la prosperidad universal y del mérito, las identidades pueden alterarse, transformarse. Son mudables. Llegados a ese punto, los conflictos materiales (las luchas de clases, ese factor universal que todo lo iguala) ya no parecen un factor suficientemente explicativo y, por ello, la acción humana se interpreta a partir de categorías diferentes. Entre otras, el lenguaje, el significado de las cosas. La clave, en efecto, parece estar en la cultura.
Permítasenos decirlo así: ahí fuera está la realidad, sí, el núcleo duro de las cosas, todo aquello que nos limita y que nos ciñe, nuestra condición de posibilidad. Pero para aceptar o rechazar eso que hay ahí fuera hemos de designarlo, calificarlo, darle un sentido. Las palabras y las cosas no coinciden, y en el lenguaje, en la expresión, parece estar la base de las contiendas, el motivo de las controversias. Si ha habido luchas a lo largo de la historia es por los modos distintos y opuestos que hemos tenido a la hora de percibir, de nombrar, de juzgar. Por decirlo toscamente: en sí misma, la pobreza no provoca revoluciones. Hacen falta condiciones para alzarse en motines o en revueltas: calificar la situación como insoportable, por un lado; y juzgar posible, razonable, una expectativa de cambio, por otro. Por supuesto, tenemos necesidades materiales, urgentes, más allá de la cultura. Pero esas necesidades se perciben o se detectan gracias a las categorías culturales: nos permiten ver, o echar en falta; nos permiten satisfacer o lamentar aquello de lo que carecemos; nos permiten identificar, designar y sopesar.
La cultura incluye, entre otras cosas, instrumentos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores. Con esos recursos alteramos, modificamos lo que nos rodea. Creamos un medio secundario. Los seres humanos hacen casas y caminos, construyen refugios, cocinan sus alimentos, se protegen con armas, con normas, con fantasías. La defensa, el alimento, el desplazamiento, la necesidad fisiológica o espiritual: todo ello se satisface mediante artefactos –o artificios –materiales o inmateriales. Pero para manejar esos pertrechos es preciso conocerlos, saber cómo funcionan; es necesario conceptuarlos, catalogarlos y valorarlos. Como los empleamos para emprender todo tipo de acciones, entonces se nos ha de socializar convenientemente: la existencia es un aprendizaje de los códigos que rigen esos usos. Por eso, nos pasamos la vida averiguando cuáles son las reglas que permiten decir o hacer las cosas en este sitio o en aquel. Por eso, las palabras y las cosas tienen sentido y el acto de nombrar no es secundario: para utilizar herramientas, para emplear armas, para celebrar rituales o para llegar a acuerdos, primero hay que designar con significado. Y el significado de las palabras y las cosas no está dado de una vez para siempre.
2. Pocas líneas necesitará el lector para comprender el sentido del volumen que ahora tiene en sus manos. Es este un libro de historia, de historia cultural: un volumen que repasa ciertos logros de la humanidad, una obra que nos indica de qué modo las personas y las colectividades comparten experiencias comunes. Es sobre todo un informe mundial, un estado de la cuestión, una aproximación a las ganancias y a las carencias de la investigación. En su introducción, Philippe Poirrier –que es su inspirador– enumera– los hechos más importantes que conviene saber: el apoyo de Roger Chartier y Peter Burke, la creciente producción de estudios de historia cultural, el carácter internacional de la corriente historiográfica, los crecientes intercambios y las transferencias entre investigadores, las diferencias nacionales y, en fin, la necesidad de un análisis comparado de este cambio, de este giro cultural.
Este libro es una iniciativa claramente francesa. Como advierte Poirrier, en principio son los historiadores anglosajones quienes adoptan esta etiqueta («cultural») para calificar sus trabajos. ¿Por qué razón? Por influencia y consecuencia del giro lingüístico (al que Poirrier alude) o por efecto o derivación de los estudios culturales. En general, y aunque el calificativo tarde en ser algo reconocido, su presencia es muy anterior. Podríamos decir que la cultural es una perspectiva presente desde los años ochenta, aunque dispersa, y bajo el amparo de la historia social, entonces dominante. La practican quienes se ocupan del mundo moderno: estudiosos que figuran entre sus más conspicuos representantes siempre defenderán esa vinculación con lo social, como hace aquí Roger Chartier.
Historia cultural de FranciaEn el caso francés, serán los historiadores dedicados al mundo contemporáneo quienes reclamen la necesidad de hacer de lo cultural una preocupación básica. Y, dados sus intereses mayoritarios, ese calificativo se aplicará preferentemente a lo político, en particular a sus representaciones. Si tuviéramos que buscar un nombre al que atribuir una mayor responsabilidad en dicho cambio, seguramente ese sería el de Pascal Ory. Es en los años ochenta cuando este historiador propone una y otra vez la necesidad de hacer una historia cultural de Francia. ¿En qué sentido? Para él, la historia cultural tiene unos límites precisos: el conjunto de las representaciones colectivas propias de una sociedad, es decir, las diversas formas de expresión que dan lugar a distintas prácticas sociales.1
Esa preocupación no estaba solamente en el citado Ory; la podemos encontrar también en el seminario que Jean-François Sirinelli y Jean-Pierre Rioux impartieron desde 1989 en el CNRS con el título de Historia cultural de Francia en el siglo xx, un seminario del que resultará un volumen leído como manifiesto historiográfico: Pour une histoire culturelle.2 Con referentes semejantes, entre los que siempre destaca el trabajo de Roger Chartier, esta propuesta incide sobre aspectos parecidos, señalando que lo cultural no puede desvincularse de lo social, pero reconociendo el énfasis en lo político, mayor si cabe desde la aparición del estudio que Pierre Nora dedicara a la memoria. En cualquier caso, el mapa es ahora múltiple: se trata de historia de las políticas y de las instituciones culturales, de las mediaciones y de los mediadores, de las prácticas, de los signos y de los símbolos de lo colectivo.
Ese interés creciente y compartido confluye en 1999 en la creación de la Association pour le Développement de l’Histoire Culturelle (ADHC). El objeto de dicha sociedad será establecer un vínculo de información y un foro de debate entre todos los investigadores interesados en los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la historia cultural de las sociedades contemporáneas. Allí se reúnen Ory, actual presidente, y Sirinelli, pero también otros muchos nombres destacados: Maurice Agulhon, Jean-François Botrel, Alain Corbin, Pierre Nora, Daniel Roche, Georges Vigarello, Philippe Poirrier, etcétera. De algún modo, el colofón será el volumen L’Histoire culturelle, que Ory publica en «Que sais-je?», de PUF, esa colección tan característica. Las reimpresiones serán constantes. Otro hito será también otra colección que con el mismo rótulo dirige el propio Ory en Editions Complexe. Es el mismo momento en que el propio Poirrier publica Les enjeux de l’histoire culturelle. Tanto para uno como para otro, la historia cultural es una modalidad de la historia social, una investigación atenta sobre todo a las representaciones. Esta meta, el análisis de las representaciones, no es novedad alguna: como indica Poirrier, el papel de pionero ha de adjudicársele a Chartier. Hay incluso otro elemento a destacar, otra coincidencia cronológica. Los veteranos coloquios de Cerisy, muy asentados entre los académicos, proponen dedicar su reunión de 2004 a este mismo objeto, con la participación de muchos de esos nombres que ya hemos mencionado.3 Es, pues, un indicio de que para esas fechas el asunto ya se ha convertido en una preocupación fundamental.
Es así como se conforma y se institucionaliza en Francia esta historia cultural. ¿Tiene alguna particularidad? Según señalará Poirrier, en aquellos años la historia cultural avanza por una tierra de frontera en la que se perfilan tres dominios fundamentales: una historia de las sensibilidades, con Alain Corbin como principal inspirador; una historia cultural de lo social, con Roger Chartier como referente esencial, y una historia cultural de la política, con Jean-François Sirinelli como protagonista y guía, dada su doble condición de director del Centre d’Histoire de Sciences Po y de la Revue historique. Esas serían, pues, las tres modalidades de la historia cultural a la francesa.4 Y esa será asimismo la carta de presentación gala cuando la investigación experimente el giro mundial del que nos habla Poirrier en este volumen. El momento también se puede datar con mayor o menor exactitud: quizá el año sea 2007, con la conferencia que sobre Varieties of Cultural History se celebró en la Universidad de Aberdeen, bajo el impulso de Peter Burke, otro de los autores obligados, junto con Chartier, de esta historia cultural.
En todo caso se trataba entonces de completar el proceso de institucionalización. ¿Y qué sucede? Se establece, en primer lugar, una Cultural History Society, calificada inmediatamente de International. La constitución de esa asociación, a la que se suman Lynn Hunt, Pascal Ory y Philippe Poirrier, entre otros, se acuerda en Gante en 2008, iniciando así sus actividades y sus congresos anuales (y que ahora mismo preside el citado Ory). En segundo lugar, además, se crea una revista propia, la Cultural History –que en 2012 debería publicar su primer número–, cuyo consejo editorial nos proporciona el Gotha de la corriente: Peter Burke, Robert Darnton, Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Lynn Hunt, Philippe Poirrier, etcétera.
El principal impulsor de la revista, Peter Burke, apunta datos y valoraciones. ¿Qué indica? De la historia cultural se puede decir que está en auge, que existe incluso un Cultural Turn, cuyos contornos –polifónicos o híbridosestán poco definidos. La historia cultural se ocupa de las prácticas y las representaciones, como diría Chartier. Pero no se piensa o no se desarrolla para sustituir la investigación académica, sino para complementarla con tres objetos: la historia de las representaciones, la historia del cuerpo y la historia cultural de la ciencia.5
Aunque cada historiografía ponga su sello, esa polifonía es la misma que podemos encontrar entre los franceses. Un simple ejemplo bastará: el Dictionnaire d’histoire culturelle de la France contemporaine (2010),6 todo un esfuerzo enciclopédico. Las casi mil páginas de este volumen reproducen los rasgos que ya hemos señalado. Reúnen, por un lado, a más de un centenar de investigadores, procedentes de los dos polos mencionados, el centro de historia de Sciences Po y el dedicado a la historia cultural de las sociedades contemporáneas en la Universidad de Versalles, donde tiene su sede la ADHC. Por otro, sus directores señalan precisamente el carácter híbrido de la obra, centrada en un tema joven y fecundo del que se puede hacer inventario exhaustivo. La historia cultural, nos dicen los responsables, habría dado sus primeros e indefinidos pasos en las épocas medieval y moderna, desplazándose posteriormente al campo de lo contemporáneo. ¿Y por qué este desplazamiento? Porque las historias nacionales son actual y prioritariamente historias contemporáneas, y sobre ellas se investiga la historia cultural de lo político. Y algo análogo se puede decir de Dix ans d’histoire culturelle,7 una obra en la que sus editores demuestran una voluntad sistematizadora. Por ello en sus páginas se recoge una gran variedad de perspectivas, las que se habrían desarrollado en la década de funcionamiento de la ADHC, desde su primer congreso en 2000.
3. El libro que ahora presentamos ha de entenderse en ese contexto. Existen otros muchos volúmenes sobre lo que es o sobre cómo ha de entenderse la historia cultural, pero este en particular tiene la ventaja de ofrecer una aproximación mundial, partiendo eso sí del impulso francés, de su perspectiva concreta. La obra que se publicó en 2008 y tuvo dos años después una versión italiana.8 Para la presente, hemos optado por combinar ambas, añadiendo dos capítulos que no aparecieron en la edición francesa, pero sí en la italiana. Son los dedicados a Alemania y a los Países Bajos. Si en el original no se incluyeron ambos capítulos no se debió al descuido del responsable, sino al incumplimiento de plazos: los autores escogidos no pudieron concluirlos en el tiempo que se había establecido. En todo caso, el lector español podrá disfrutar así de una perspectiva mucho más completa.
Y podrá comprobar de qué se preocupan los historiadores culturales de Australia o de Francia, de Italia o de Holanda, pongamos por caso. Principalmente, de las identidades colectivas, de todo aquello que reúne a los connacionales y que les sirve para compartir y para afirmarse. Aunque el lector podrá verificar también cuáles son los motivos de fricción, las fracturas de la identidad, las adhesiones que se cuestionan, los choques. Podrá asimismo constatar que la cultura es un repertorio de recursos comunes, los códigos que nos rigen, las costumbres que nos obligan, los artefactos que nos sirven para sobrevivir colectivamente. Todo vestigio del pasado puede ser tomado como fuente histórica: sobre distintos soportes se han volcado diferentes percepciones del mundo, formas de ver y de hacer. Los historiadores culturales prueban que los individuos ven y hacen colectivamente y prueban que algunos se salen de la norma valiéndose –eso sí– de asideros compartidos: heredados o ahora por primera vez ensayados.
Los seres humanos somos capaces de lo mejor, de los logros más eximios. Somos igualmente capaces de modificar y edificar nuestros entornos materiales, de establecer instituciones políticas, de protegernos de la naturaleza y de los otros, de elevarnos a lo más sublime, de afirmarnos y de rehacernos con las grandes o pequeñas creaciones del intelecto o del genio: desde la religión al arte, desde la ideología a la literatura. Pero al mismo tiempo los seres humanos somos igualmente capaces de lo peor, de las mayores villanías. Es ya un tópico citar a Walter Benjamin para este menester, pero resulta obligado y preciso: no existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. De eso, de los documentos como expresión de cultura y de barbarie, dan cuenta los historiadores aquí reunidos, que reconstruyen para el lector textos, imágenes, ideas, episodios nacionales y rebeldías imprevistas.
Justo Serna y Anaclet Pons
1. Por ejemplo, Pascal Ory: «L’histoire culturelle de la France contemporaine: question et questionnement», Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 16, 1987, pp. 67-82.
2. Aparecido en francés en 1997 (Seuil), existe una versión española: Para una historia cultural, México, Taurus, 1999.
3. Pascal Ory: LHistoire culturelle, París, PUF, 2004; Philippe Poirrier: Les enjeux de l’histoire culturelle, París, Seuil, 2004; en cuanto a las actas del coloquio de Cerisy: Laurent Martin y Sylvain Venayre (dirs.): L’histoire culturelle du contemporain, París, Nouveau Monde Editions, 2005. A lo anterior podría añadirse el coloquio celebrado en la Casa de Velázquez en 2005, publicado en Benoît Pellistrandi y Jean-François Sirinelli (eds.): L’histoire culturelle en France et en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2008.
4. Philippe Poirrier: «Préface. L’histoire culturelle en France. Retour sur trois itinéraires: Alain Corbin, Roger Chartier et Jean-François Sirinelli», Cahiers d’Histoire, vol. xx VI, núm. 2, 2007, pp. 49-59.
5. Peter Burke: «Cultural history as polyphonic history», Arbor: Ciencia, pensamientoy cultura, 743, 2010, pp. 479-486.
6. Jean-François Sirinelli, Christian Delporte y Jean-Yves Mollier (dirs.): Dictionnaire d’histoire culturelle de la France contemporaine, París, PUF, 2010.
7. Évelyne Cohen, Pascale Goetschel, Pascal Ory y Laurent Martin (dirs.): Dix ans d’histoire culturelle, París, Presses de l’enssib, 2011.
8. La edición italiana fue preparada por Alessandro Arcangelli y reproduce el título original: La storia culturale: una svolta nella storiografía mondiale?, Verona, OneEdit, 2010.
INTRODUCCIÓN POR UNA HISTORIA COMPARADA DE LA HISTORIA CULTURAL
Desde hace dos o tres décadas la historia cultural ocupa un lugar preferente en la escena historiográfica, con desfases cronológicos y distintas modalidades dependiendo de las circunstancias nacionales. Las obras y los artículos programáticos publicados en los años ochenta1 han dejado el terreno dispuesto para hacer balance en Alemania,2 España,3 Francia,4 Italia,5 el Reino Unido6 y Estados Unidos.7 Además, las comprobaciones empíricas han ido reafirmando cada vez más las meras proposiciones teóricas.8
Igualmente, la creación de la International Society for Cultural History, cuya conferencia fundacional se desarrolló en la Universidad de Gante en agosto de 2008, y el lanzamiento de una revista -Journal of Historyvinculada orgánicamente a esta asociación confirman el reconocimiento international. quizá incluso mundial, de la historia cultural. La iniciativa es británica, pero se ha expandido rápidamente a la Europa continental y a Norteamérica.9
Parece innegable el carácter international de esta configuración historiográfica. La noción de New Cultural History, propuesta por Lynn Hunt, constituía ya desde finales de los años ochenta un indicio importante. En realidad, la New Cultural History no puede, sin duda, ser considerada una verdadera escuela cuyas prácticas estarían unificadas. Roger Chartier lo reconoce abiertamente en la síntesis que en 2004 propone sobre el tema, en Kompas der Geschichtswissenschaft:
La coherencia en la New Cultural History, ¿es tan fuerte como proclamaba Lynn Hunt? La diversidad de objetos de investigación, de perspectivas metodológicas y de referencias teóricas que ha tratado en estos diez últimos años la historia cultural, cualquiera que sea su definición, permiten dudarlo. Sería muy arriesgado reunir en una misma categoría los trabajos que menciona este breve ensayo. Lo que permanece, sin embargo, es un conjunto de cuestiones y de exigencias compartidas más allá de las fronteras. En este sentido, la New Cultural History no se define, o ya no se define, por la unidad de su enfoque, sino por el espacio de intercambios y de debates construido entre los historiadores que tienen como seña de identidad su negativa a reducir los fenómenos históricos a una sola de sus dimensiones y que se han alejado tanto de las ilusiones del giro lingüístico como de las herencias determinantes que tenían como postulado la primacía de lo político o la omnipotencia de lo social.10
Con el mismo espíritu, Justo Serna y Anaclet Pons apelan a la existencia de un verdadero «colegio invisible», que reúne a una generación de historiadores de la Europa moderna (Robert Darnton, Natalie Zemon Davis, Peter Burke, Carlo Ginsburg, Roger Chartier...) y que desde los años setenta, desde París (École des hautes études en sciences sociales) a Princeton, ha contribuido a la construcción de una forma transnational de historia cultural.11
Si bien hay numerosas aportaciones que ofrecen la información recíproca, las diferencias nacionales de las historiografías siguen siendo, sin embargo, importantes.12 En este sentido, la historia comparativa está a la orden del día.13 El presente volumen pretende inscribirse en esta perspectiva preguntándose por la realidad de un «giro cultural» en la historiografía mundial. Catorce colaboradores han aceptado responder a un plan de trabajo en el que, partiendo de situaciones historiográficas nacionales, se analicen las modalidades de surgimiento y de estructuración de la historia cultural. La meta buscada no es normativa y contempla un planteamiento que combina el análisis de las obras, las singularidades de las coyunturas historiográficas y la organización de los mercados universitarios. Igualmente, se desea subrayar la importancia de las transferencias culturales con el fin de comprender la circulación, difusión y asimilación de los modelos historiográficos.
Roger Chartier propone, a modo de epílogo, una lectura transversal de estos doce ensayos. Subraya especialmente hasta qué punto cada una de las tradiciones nacionales ha asimilado, con desfases cronológicos y siguiendo diversas formas, las proposiciones procedentes de otras historiografías. Los dos grandes modelos historiográficos que identifica –los Annales y sus desarrollos sucesivos, por una parte, y una historiografía anglosajona procedente de un marxismo heterodoxo, por otra– forman a la vez dos grandes familias de historia cultural, que han fructificado en determinados autores. Añadamos que el exilio de profesores universitarios, de Weimar a Suiza y posteriormente al Reino Unido y a Estados Unidos, favoreció las asimilaciones, con algunos desfases en el tiempo, de la historia cultural germánica (Kulturgeschichte), antigua tradición cuya filiación se remonta a la construcción del sistema hegeliano14 por parte de los historiadores y los historiadores del arte.
La cuestión de la lengua sigue siendo esencial, más allá de las crecientes relaciones entre investigadores a escala mundial. Las formas de historia cultural identificables en los países en los que existe un plurilingüismo, como Canadá, Bélgica y Suiza, por ejemplo, confirman la importancia de esta cuestión. Por ello, como nueva lingua franca de los mundos científicos, el inglés es un potente vector del modelo anglosajón. Esta nueva lengua académica debería ser a la larga un factor de desnacionalización de la disciplina histórica.
Más allá de la lengua, existen algunas conexiones que facilitan las transferencias culturales de una historiografía a otra. El ejemplo de los historiadores americanos especializados en la historia de Francia, analizado en este volumen por Edgard Berenson, es bastante significativo. Estos historiadores desempeñan la función de transmisores entre las dos historiografías.15 De igual modo, el Instituto de Estudios Franceses de la Universidad de Nueva York se muestra especialmente receptivo hacia la versión francesa de la historia cultural, en toda su diversidad.16 Asimismo, cabe pensar que el debate franco-americano en torno a la posmodernidad ha cristalizado en parte en la cuestión del «género», puesto que los principales teóricos eran especialistas de la historia de Francia. El hecho de que los historiadores americanos (Joan Scott, Lynn Hunt, Laura Lee Downs) sean también especialistas de la historia de Francia ha facilitado asimismo los intercambios, precisamente cuando la historiografía francesa se abría más a las historiografías extranjeras. La traducción –por una vez, rápidade las principales obras ha reafirmado esa tendencia: Lynn Hunt: Le roman familial de la Révolution française, 1995 [1992]; Joan Scott: La citoyenne paradoxale. Les feministes françaises et les droits de l’homme, 1998 [1996] y Parité! L’universel et la différence des sexes, 2005 [2005]. En cambio, la traducción de los trabajos de la filósofa americana Judith Butler va más lenta: Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, 2005 [1990] y Défaire le genre, 2006 [2004]. Estos textos constituyen en Francia una asimilación moderada de la teoría queer, que anima a pensar al margen de la dualidad masculinofemenino y la heterosexualidad, defendiendo prácticas transgénero.17
La cuestión de las áreas culturales no es la única que favorece los intercambios. Las especialidades temáticas han contribuido en gran medida a estas transferencias. El caso de los historiadores del libro y la lectura, señalado por muchos de los colaboradores, resulta particularmente ejemplar en este sentido. La puesta en marcha de redes internacionales basadas en la circulación de investigadores, la organización de encuentros científicos y de publicaciones colectivas, ha deslocalizado los planteamientos y ha favorecido los préstamos recíprocos.18
La bonanza de la historia cultural ha despertado algunas formas de escepticismo, rechazos y resistencias, más o menos explícitos, dependiendo de los usos que dominan, en un país u otro, los debates científicos. Con grandes tensiones en el mundo anglosajón, las polémicas se amortiguaron más en otros lugares, especialmente en Francia. La fundamental trata de las relaciones entre la historia social –forma dominante de la segunda mitad del siglo xx en muchas historiografías nacionales– y la historia cultural.19 Roger Chartier recuerda aquí con convicción que «la historia cultural es social por definición». En cambio, las relaciones entre la historia cultural y la historia de la política –configuración particularmente visible en el seno de la historiografía francesa–20 parecen menos problemáticas.
Además, la cuestión del «giro lingüístico», que interesó a los historiadores norteamericanos y británicos en los años ochenta y noventa, parece que se ha asimilado con mucha prudencia.21 La historiografía francófona –especialmente los principales teóricos de la historia cultural en Francia– se mantuvo más bien escéptica, aunque presentó las principales claves del debate.22 En Alemania, los puentes entre la historia cultural y las corrientes posmodernas no se encuentran tanto entre los que trabajan sobre las estructuras narrativas de la historiografía como entre los historiadores que se identifican con la tradición más antigua de la semántica histórica.23 Los puntos de unión son más densos con los cultural studies –especialmente con el impulso de sus fundadores británicos–. Peter Burke recuerda que su Culture and Society in Renaissance Italy (1972) es un homenaje al Culture and Society (1958) de Raymond Williams. En este caso, la recepción es también mucho más débil en el seno de las historiografías francófonas.24 En Francia, sin ser totalmente ignorado, el debate interesa sobre todo a las disciplinas literarias y las ciencias de la comunicación.25
La institucionalización de la historia cultural sigue estando en pañales. Aunque es perceptible en el Reino Unido, Canadá, Finlandia y Francia, se aprecia poco en la mayor parte de las otras historiografías nacionales. Este volumen colectivo tiene como principal ambición permitir un mejor conocimiento de las diferentes formas de historia cultural. Esta historia comparada, jalón para futuras investigaciones, es también una llamada al diálogo y a la superación de los provincialismos y etnocentrismos historiográficos.
Philippe Poirrier
Peter Burke y Roger Chartier han animado esta iniciativa desde el origen del proyecto. Vaya para ellos mi caluroso agradecimiento. El director de la editorial universitaria de Dijon aceptó con entusiasmo la idea de una historia comparada. Gracias, igualmente, al equipo técnico de la editorial universitaria de Dijon, que hizo del manuscrito la obra que ahora presentamos a los lectores.
1. Pascal Ory: «L’Histoire culturelle de la France contemporaines, question et questionnement», Vngtième Siècle, Revue d’histoire 16, 1987, pp. 67-82; Roger Chartier: «Le monde comme representation)), Annales Esc 6, noviembre-diciembre 1989, pp. 1505-1520; Lynn Hunt (dir.): The New Cultural History, Berkeley, University of California Press, 1989; JeanPierre Rioux y Jean-François Sirinelli (dirs.): Pour une histoire culturelle, París, Seuil, 1997.
2. Hans-Ulrich Wehler: Die Herausforderung der Kulturgeschichte, Múnich, C. H. Beck, 1998; Ute Daniel: Kompedium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schüsselwörter, Fráncfort, Suhrkamp, 2001. Véase también la antología Christoph Conrad y Martina Kessel (eds.): Kultur & Geschichte. Neue Einblicke in die alte Beziehung, Stuttgart, Reclam, 1998.
3. Justo Serna y Anaclet Pons: La historia cultural, Madrid, Akal, 2005.
4. Philippe Poirrier: Les enjeux de l’histoire culturelle, París, Seuil, 2004; Pascal Ory: L’histoire culturelle, París, PUF, 2007 [2004]; Laurent Martin y Sylvain Venayre (dirs.): L’histoire culturelle du contemporain, París, Noueveau Monde éditions, 2005.
5. Alessandro Arcangeli: Che cos’è la storia culturale?, Roma, Carocci, 2007.
6.Peter Burke:What is Cultural History?, Cambridge, Polity Press, 2004, y Geoff Eley: A crooked line: from cultural history to the history of society, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005 (trad. cast. Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad, Valencia, PUV, 2008).
7. Victoria Bonnel y Lynn Hunt (dirs.): Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture, Berkeley, University of California Press, 1999.
8. Para la historiografía francesa, véanse las recopilaciones: Roger Chartier: Cultural History. Between Practices and Representations, Cambridge, Polity Press-Cornell University Press, 1988; Roger Chartier: Culture écrite et société. L’ordre des livres (XIV-XVIIPsiècle), París, Albin Michel, 1996; Roger Chartier: Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, París, Albin Michel, 1998; Jean-Yves Mollier: La lecture et sespublics. Essais d’histoire culturelle, París, PUF, 2001; Jean-François Sirinelli: Comprendre le XX1 siècle français, París, Fayard, 2005; Jean-Pierre Rioux: Au bonheur la France. Des Impressionistes à de Gaulle, comment nous avons su être hereux, París, Perrin, 2004, y Pascal Orly: La culture comme aventure. Treize exercises d’histoire culturelle, París, Complexe, 2008.
9. El comité directivo da testimonio de la voluntad de representación de las diferentes sensibilidades y de las historiografías nacionales.
10. Roger Chartier: «New Cultural History», en Joachim Eibach y Günther Lottes (dirs.): Kompas der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 2002, pp. 192-202. La cita se ha tomado de la versión francesa de este texto: «La nouvelle histoire culturelle existe-t-elle?», Cahiers du Centre de recherches historiques 31, abril de 2003, p. 24.
11. Justo Serna y Anaclet Pons: La historia cultural, Madrid, Akal, 2005.
12. Por ejemplo: Geoff Eley: «De l’histoire sociale au “tournant linguistique” dans l’historiographie anglo-américane des années 1980», Genèses. Sciences sociales et histoire 7, marzo de 1992, pp. 163-193; Herman Lebovics: «Une “nouvelle histoire culturelle”? La politique de la différence chez les historiens américains», Genèses. Sciences sociales et histoire, septiembre de 1995, pp. 116-125; William Scout: «Cultural History, French Style», Rethinking History 3-2, verano de 1999, pp. 197-215; Jean-François Sirinelli: «La historia cultural en Francia», en René Rémond, Javier Tusell, Benoît Pellistrandi y Susana Sueiro (dirs.): Hacer la historia del sigloXX, Madrid, Casa de Velázquez, 2004, y Philippe Poirrier: «L’histoire culturelle en France. Retour sur trois itinéraires: Alain Corbin, Roger Chartier et Jean-François Sirinelli», Cahiers d’histoire. La revue du département d’histoire de l’Université de Montréal 2, invierno de 2007, pp. 49-59.
13. Benoît Pellistrandi y Jean-François Sirinelli (dirs.): L’histoire culturelle en France et en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2008. Véase también Pascal Ory: «L’histoire culturelle a une histoire», en Laurent Martin y Sylvain Venayre (dirs.): L’histoire culturelle du contemporain, París, Nouveau monde éditions, 2005, pp. 55-74.
14. Michel Espagne (ed.): «Histoire culturelle», Revue germanique internationale 10, 1998.
15. Edward Berenson y Nancy Gree: «Quand l’Oncle Sam ausculte l’Hexagone: les historiens américains et l’histoire de la France», Vingtième siècle, revue d’histoire, n.° 88, 2005, pp. 121-131. Laura Lee Downs y Stéphane Gerson (dirs.): Pourquoi la France? Des historiens américains racontent leer passion pour l’Hexagone, París, Senil, 2007. Especialmente, las aportaciones de Gabrielle Spiegel, Lynn Hunt, Edgard Berenson y Herman Lebovics, así como del epílogo de Roger Chartier.
16. Desde hace algunos años la lista de profesores constituye una muestra de esto: Judith Lyon-Caen («French Literature & Society: The 19th Century», 2008), Pascal Ory («Topics in French Cultural History: What is a Nation?», 2007), Dominique Kalifa («Cultural History of France. The Enquete –History, literature, and Society in the 19th Century», 2007), Frederique Matonti («French Politics, Culture & Society: The left in France since 1945», 2006), Emmanuelle Loyer («French cultural History», 2006), Elikia M’Bokolo («Topics in French Culture and Society», 2006), Anne-Marie Thiesse («Cultural History of France: Approaches to Literature», 2002) y Chistophe Prochasson («French Cultural History since 1870», 2002).
17. Un balance historiográfico: Laura Lee Downs: Writing Gender History, Londres, Hodder Arnold, 2004. Sobre la situación francesa: Françoise Thébaud: Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, Ens Editions, 2007 [1998], y Michèle Riot-Sarcey: «L’historiographie française et le concept de “genre”», Revue d’histoire moderne et contemporaine 47-4, 2000, pp. 805-814.
18. Hans Erich Bodeker (dir.): Histories du livre. Nouvelles orientations, París, IMEC Editions-Editions de la Maison des sciences de l’homme, 1995; Jaques Michon y JeanYves Mollier (dirs.): Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du XVIIF siècle à l’an 2000, Québec-París, Presses de l’université Laval-L’Harmattan, 2001, y Martyn Lyons, Jean-Yves Mollier y François Valloton (dirs.): Histoire nationale ou histoire international du livre et de l’édition? Un débat planétaire, Québec, Nota Bene, 2008.
19. Dominique Kalifa: «L’histoire culturelle contre l’histoire sociale?», en Martin Laurent y Venayre Sylvain (dirs.): L’histoire culturelle du contemporain, París, Nouveau Monde Editions, 2005, pp. 75-84; Christoph Conrad: «Die Dynamik der Wenden. Von der neuen Sozialgeschichte zum cultural turn», en Jürgen Osterhammel, Dieter Langewiesche y Paul Nolte (eds.): Wege der Gesellschaftsgeschichte (=Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 22), Gotinga, Vanderhoeck & Ruprecht, 2006, pp. 133-160.
20. Sudhir Hazareesingh: «L’histoire politique face à l’histoire culturelle: état des lieux et perspectives», La Revue Historique 642, 2007, pp. 355-368.
21. Cuatro resultados diferenciados: Ignacio Olabarri y Francisco Javier Caspistegui (dirs.): La «nueva» historia cultural: la influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad, Madrid, Editorial Complutense, 1996; Victoria Bonnel y Lynn Hunt (dirs.): Beyond the cultural turn: new directions in the study of society and culture, Berkeley, University of California Press, 1999; Elizabeth A. Clark: History, Theory, Text: Historians and the linguistic Turn, Cambridge, Harvard University Press, 2004, y Gabrielle Spiegel (ed.): Practicing History. New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn, Londres, Routledge, 2005.
22. François Dosse: La marche des idées. Histoire des intellectuels, historie intellectuelle, París, La Découverte, 2003, pp. 207-226.
23.Jörg Fisco: «Zivilisation, Kultur», en Otto Brunner, Werner Conze y Richard Koselleck (dirs.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, E. Klett, 1992, pp. 679-774. Véase también Geoff Eley: «Problems with Culture: German History after the Linguistic Turn», Central European History 31-3, 1998, pp. 197-227.
24. Véase especialmente el encuentro organizado en la Maison française de Oxford, en junio de 2006, y que permite confrontar el punto de vista de historiadores franceses e ingleses; «Comment écrire l’histoire contemporaine en huit questions?», Vingtième Siècle, revue d’histoire 92, 2006.
25. Véase, por ejemplo, Eric Maigret y Eric Macé (dirs.): Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, París, Armand Colin, 2005, y Bernard Darras (dir.): «Etudes Culturelles & Cultural Studies», Médiation et Information 24-25, 2007.
«NADA DE CULTURA, SE LO RUEGO, SOMOS británicos». LA HISTORIA CULTURAL EN GRAN BRETAÑA ANTES Y DESPUÉS DEL GIRO
Peter Burke
Lo que sigue está concebido como un esbozo de historia cultural de la historia cultural en Gran Bretaña, dejando claro que existen diferencias significativas en la manera en que la historia cultural se ha practicado en distintos lugares, y que optamos por describir estas diferencias en términos de carácter, de estilo regional o, como Norbert Elias y Pierre Bourdieu, en términos de habitus1
Desde un punto de vista comparatista, lo que llama la atención en este caso es el vigor y la longevidad de la resistencia británica a la cultura, es decir, a la idea de cultura, a pesar de los casos citados por Raymond Williams y, por supuesto, pese al ejemplo que él mismo dio.2 Conviene, naturalmente, mantenerse prudentes cuando se emplea el estereotipo de la resistencia inglesa a las ideas.3 Pues, a pesar de todo, existe una tradición de individualismo metodológico y un recelo respecto a conceptos imprecisos, como el de Zeitgeist o la Sociedad, con una S mayúscula (esto se puede constatar desde Herbert Spencer a Margaret Thatcher, quien declaró que lo que llamamos Sociedad no existe). El concepto de cultura a menudo se ha considerado como aún más impreciso que el de sociedad. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la antropología social británica se diferencia de la antropología cultural americana.
Abordaremos en la sección que sigue algunas notorias excepciones a las generalizaciones que conciernen a la historia de la cultura de la primera mitad del siglo xx. La segunda parte se refiere al período de 1950-1980, dominado, además de otros, por los historiadores sociales marxistas. La última parte tratará sobre el giro cultural, un largo período que todavía no ha terminado.
Antes de 1950
En comparación con sus colegas de Francia y Alemania, los historiadores británicos del siglo xix apenas manifestaron interés por la historia de la cultura (o de la civilización, término utilizado en inglés, a diferencia del alemán, como sinónimo virtual de cultura). No obstante, la Histoire de la civilisation. de François Guizot, se tradujo en 1846 y Kultur der Renaissance, de Jacob Burckhardt, en 1878. Los principales émulos de Guizot y de Burckhardt en Gran Bretaña fueron dos gentlemen eruditos, Henry Buckle, autor de History of Civilization in England (1875), y John Addington Symonds, que publicó siete volúmenes sobre The Renaissance in Italy (1875-1886).
En la primera mitad del siglo xx las aportaciones que reivindican explícitamente la historia cultural son todavía escasas. En los años treinta se publicó una serie de obras breves en Cresset Press, pero conviene señalar que el director de la colección, Charles Seligman, no era historiador, sino profesor de Etnología en la Universidad de Londres y que, además, las culturas escogidas resultaban, desde un punto de vista británico o europeo occidental, exóticas: se trataba de China, de Japón y de la India.4
Una aportación significativa a la historia cultural la trajeron los no especialistas, en este caso, críticos literarios y, especialmente, entre ellos, tres de Cambrigde: Leavis, Willey y Tillyard. Al polémico ensayo de F. R. Leavis sobre Mass Civilization and Minority Culture (1930), le siguió The SeventeenthCentury Background (1934), de Basil Willey, que describía la cultura inglesa en el siglo xvii como telón de fondo de su literatura, y Elizabethan World Picture (1934), de E. M. W. Tillyard, que presentaba del mismo modo el contexto de las obras de Shakespeare. Es también la época de Notes Towards the Definition of Culture (1948), de T. S. Eliot, donde el poeta-crítico propone una amplia definición antropológica del concepto.
Otra contribución importante fue la de los intelectuales judíos de la Europa central que se refugiaron en Inglaterra tras la llegada al poder de Hitler. El sociólogo Nobert Elias, por ejemplo, vivía en Londres cuando escribió su monumental estudio del proceso de civilización (principalmente en la antigua sala de lectura del British Museum), a pesar del hecho de que apenas era conocido en Inglaterra y de que había publicado su libro en el extranjero en 1939. El Instituto Warburg, principal centro de la Kulturwissenschaft, se trasladó de Hamburgo a Londres en 1933 y se integró en la Universidad de Londres en 1944. A pesar de todo, el Instituto siguió siendo un islote cultural, una especie de cuerpo extraño dentro de una universidad británica. Sólo poco a poco, los «exiliados de Hitler», especialmente los historiadores del arte como Edgar Wind, Rudolf Wittkower y Ernst Gombrich (todos ellos miembros del Instituto Warburg), comenzaron a ejercer su influencia en la vida intelectual de Gran Bretaña. Dos de estos exiliados, los marxistas húngaros Frederick Antal, autor de Florentine Painting and its Social Background (1947), y Arnold Hauser, autor de A Social History of Art (1951), consideraban que el arte formaba parte de una más vasta historia cultural o social.
Entre 1900 y 1950 dos importantes historiadores culturalistas están activos. Ambos nacieron en 1889, pertenecían a clases acomodadas, habían recibido una buena educación clásica y abrigaban fuertes sentimientos religiosos, cada uno a su manera. En una época en la que la práctica de la historia se profesionalizaba, ninguno de los dos pertenecía al redil. Se llamaban Christopher Dawson y Arnold Toynbee.
Christopher Dawson, al igual que Buckle y Symonds, era un gentleman erudito, aunque tuvo una breve carrera universitaria en Exeter, en la Escuela Universitaria del Oeste de Inglaterra, donde enseñó «el desarrollo de la cultura europea» en 1925-1926. La relación entre religión y cultura le interesaba de manera especial y, en 1928, Dawson propuso un curso sobre el mundo antiguo y los albores de la cristiandad. Sin embargo, queda como su libro más importante The Making of Europe (1932), en el que examina el período comprendido entre los años 500 y 1000, poniendo el acento en la contribución de los «bárbaros» junto a la tradición clásica y la cristiana. Retrospectivamente, podemos considerar esta obra como un estudio del contacto cultural, de la interacción y de la «hibridación».
Al igual que Dawson, Arnold Toynbee conocía bien la obra de Oswald Spengler, pero sentía algunas reservas al respecto. Reaccionaba frente a lo que llamaba el «método germánico a priori» del Untergang, que contrastaba con su impecable «empirismo inglés». Su obra en varios volúmenes, Study of History (1934-1961), de la cual había escrito lo esencial durante su tiempo libre, cuando era director del Royal Institute for International Affairs, pretendía someter a examen la interpretación cíclica de la historia propuesta por Spengler, entregándose a investigaciones empíricas en el marco de veintiuna «civilizaciones» diferentes. Para Toynbee estas civilizaciones eran las protagonistas de la historia; estudiaba sus orígenes como reacciones frente a los «desafíos» planteados por el entorno, su «crecimiento» y, por encima de todo, las crisis que atravesaban y su decadencia. Si hemos de buscar una influencia filosófica importante en A Study of History, la de Bergson es evidente. Las referencias al «impulso vital» de las civilizaciones y al contraste entre lo mecánico y lo vivo abundan en el trabajo de Toynbee. No obstante, a medida que avanzaba el libro el autor llegó a hacer del progreso espiritual una excepción con respecto a sus leyes «cíclicas» de la historia.
La historia social de la cultura de 1950 a 1980
Los treinta años comprendidos entre 1950 y 1980 vieron el desarrollo de la historia social en Gran Bretaña, incluyendo la historia social de la cultura. A pesar de las diversas interpretaciones de la idea de historia social, podemos afirmar legítimamente que esta evolución ha estado pilotada, quizá incluso dominada, por los marxistas, que han ejercido su influencia en el pensamiento histórico británico de una manera absolutamente excepcional, teniendo en cuenta su número.5 Puede parecer paradójico hablar de una historia de la cultura marxista en la medida en que, para la mayoría de marxistas, la cultura no es más que una «superestructura», la guinda sobre el pastel. No obstante, tres de las más importantes contribuciones al dominio de la historia cultural en Gran Bretaña entre 1950 y 1980 vinieron de los marxistas: Joseph Needham, Raymond Williams y Edward Thompson, mientras que otro historiador marxista, Christopher Hill, declaraba que «toda la historia debería ser historia cultural y es, en ese caso, la mejor historia».6
En 1954 Joseph Needham publicó la primera parte de lo que había de convertirse en un estudio en varios volúmenes titulado Science and Civilization in China. Después de sus estudios de bioquímica, su pasión por la cultura china le llevó a convertirse en un historiador que dedicó su vida a atraer la atención de los occidentales sobre los descubrimientos de la ciencia china, situando estos logros en su contexto social y cultural. El primer volumen, que trata de este contexto, insiste en el aislamiento y la consiguiente originalidad de la cultura china. Describe, asimismo, las «condiciones de viaje» tanto de las ideas como de las técnicas. No se puede decir que la obra de Needham haya tenido un gran impacto en los historiadores británicos del ámbito universitario que, en su mayoría, se interesaban tan poco por la ciencia como por China. A pesar de todo, al igual que la obra igualmente monumental de Toynbee titulada Study of History, el texto de Needham resulta la contribución más importante hecha en el siglo xx en Gran Bretaña en el dominio del conocimiento y la comprensión de la historia.
Para Needham el marxismo era, sobre todo, un armazón que utilizaba para estructurar su libro, sin suscitar, no obstante, un debate serio. Por su parte, Williams y Thompson no paraban de debatir y replantearse sus posiciones teóricas.
Raymond Williams era discípulo del crítico F. R. Leavis. Su formación literaria le había animado a criticar el concepto de superestructura, pero su encuentro con el marxismo, especialmente con las ideas de Antonio Gramsci, Georg Lukács y Lucien Goldmann, le llevó a acercarse a la historia cultural. Williams, cuyas clases apasionaban a su auditorio tanto en la universidad como fuera de ella, redactó Culture and Society: 1780-1950 (1958), célebre estudio de la idea de cultura, así como The Country and the City (1973), historia de la tradición pastoril (más exactamente de los estereotipos sobre la ciudad y el campo, tal como se encuentran en la literatura). Esta historia fue considerada un estudio de caso en lo que William gustaba de llamar «estructuras de sentimientos», expresión que utilizaba para describir los estilos locales o los sobreentendidos no dichos que sólo son patentes para los que son «ajenos a la comunidad» (para un antropólogo, podríamos decir).7 Junto con Richard Hoggart (y, un poco más tarde, con Stuart Hall), Williams fundó el movimiento para los «Estudios culturales» en Gran Bretaña. Se advertirá que ninguno de los tres fue en principio estudiante de historia, sino de literatura inglesa.
Incluso Edward Thompson, uno de los historiadores británicos más importantes del siglo xx, inició su carrera estudiando Lengua inglesa en la Universidad de Cambrigde. Thompson, conferenciante carismático y original e imaginativo historiador, tuvo aún más discípulos que Williams, a quien se asemejaba por su activismo político, su actividad secundaria de novelista, su búsqueda de una síntesis entre marxismo y tradición empirista británica, su rechazo de la idea de cultura como simple superestructura y su inclinación por la idea de «estructuras de sentimientos».8
Thompson abrigaba sentimientos encontrados respecto a la palabra cultura. Su marxismo le llevaba a desconfiar de la idea, que implicaba «una invocación algo fácil de consensuar» y desviaba la atención de las «contradicciones sociales y culturales». No deseaba trabajar en lo que llamaba la «atmósfera enrarecida de las “significaciones, las actitudes y los valores”».9 Por otra parte, su obra The Making of the English Working Class (1963), que presenta la noción de clase como «formación cultural» y social, dice mucho sobre el papel de la literatura, de las imágenes y, por encima de todo, de la religión en el despertar de la conciencia de los trabajadores. Por su parte, Customs in Common, de Thompson, selección de artículos escritos esencialmente entre los años sesenta y setenta, hace constantemente referencia a la «cultura educada», la «cultura plebeya», la «cultura intelectual», etc.10
Sería erróneo, sin embargo, creer que los marxistas han monopolizado la historia cultural en Gran Bretaña. El trabajo de los antropólogos constituyó otra fuente de inspiración. En Religión and the Decline of Magic (1971), obra subtitulada «estudios de las creencias populares», Keith Thomas reconoce explícitamente su deuda intelectual con Edward Evans-Pritchard.11 Los marxistas Edward Thompson y Eric Hobsbawm se interesaron igualmente por la antropología, lo que los animó a abordar seriamente los rituales, desde la cencerrada y la venta de mujeres hasta las ceremonias de iniciación vinculadas con las sociedades secretas.12 Sin embargo, en el surgimiento actual de la «antropología histórica» como variedad significativa de la historia cultural, fue Thomas el que tuvo un papel decisivo, con la ayuda de Jack Goody, procedente del campo de la antropología, y de Alan Macfarlane, que se instaló a medio camino entre ambos.13
En el estudio del Renacimiento no se podía evitar el interés por la historia cultural, siguiendo o no los modelos tradicionales propuestos por Burckhardt y Symonds. En el Oxford de los años cincuenta, dominado por los historiadores políticos y económicos, existía una especialidad del «Renacimiento italiano». En Londres, el Instituto Warburg comenzaba a ser conocido, especialmente gracias a su carismático director, Ernst Gombrich. En 1969 Gombrich publicó un polémico ensayo titulado In Search of Cultural History, que arremetía contra la idea de Zeitgeist (que él asociaba con Hegel, Burckhardt y marxistas como Antal o Hauser) y recomendaba centrarse en las convenciones y los movimientos culturales. En 1972 la revista de los institutos Warburg y Courtauld, asegurando que intentaba servir de guía a los colaboradores potenciales, aludía a ellos en términos de «historiadores culturalistas», una adaptación libre o un amansamiento de la Kulturwissenschaft preconizada y practicada por el propio Warburg. Se podría sugerir que, al igual que exiliados célebres como Gombrich de alguna manera se anglicanizaban, culturalmente hablando, los intelectuales británicos se germanizaban un poco más.
Michael Baxandall, por ejemplo, joven colega de Gombrich (que había sido alumno de F. R. Leavis en Cambridge), publicó un estudio sobre el Renacimiento que evitaba el enfoque marxista, pero que examinaba la pintura del Renacimiento a la manera de Warburg, integrándola en un contexto cultural más amplio. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy (1972) pretendía encontrar lo que el autor llamaba «el ojo del período», una noción que incluía las «expectativas» del espectador, pertenecientes al ámbito de un «conjunto de esquemas, de categorías y de métodos deductivos» extraídos de actividades cotidianas como la danza, los sermones o la medida del volumen de un tonel. En conclusión, sugería que «Piero Della Francesca tiende hacia una suerte de pintura comedida, Fra Angelico, hacia una pintura próxima al sermón y Botticelli, hacia una suerte de pintura danzada».14 Podríamos describir su obra como una antropología histórica del arte del Renacimiento o, más exactamente, de la «cultura visual» (la expresión no había sido utilizada todavía, pero el libro contribuyó a popularizar este enfoque).
Aproximadamente al mismo tiempo, a principios de los años setenta, otro especialista del Renacimiento, John Hale, cuyo libro más reciente, Civilizations of Europe in the Renaissance (1994), se inspiraba en Burckhardt, reunió una serie de estudios de historia cultural por encargo del editor B. T. Batsford donde un cierto número de autores eligieron el título de «Cultura y sociedad» (en mi caso, al menos, como homenaje deliberado a Raymond Williams).15
Sin embargo, la obra más destacable de historia cultural publicada durante este período fue, sin duda, The Making of the Middle Ages de Richard Southern (1953). Al igual que Christopher Dawson, Southern mostraba interés en la formación de Europa, aunque en una época algo más reciente, los siglos xi y xii. Mientras que la mayoría de los otros medievalistas trabajaban en la historia de las instituciones (políticas, eclesiásticas o económicas), Southern exploraba la literatura, la filosofía y el arte: por ejemplo, el paso de lo épico a lo novelesco, el desarrollo en las universidades del estudio de la lógica y la sustitución de las representaciones de Cristo como Dios en la cruz por imágenes de un hombre que sufre. El argumento central de Southern era que las tendencias que él tan claramente describía reflejaban un cambio más general de actitudes con respecto a la vida y que «estos cambios del pensamiento y del sentimiento» dependían de factores económicos y políticos, de «la lenta reconstrucción del orden político y la aceleración sin precedentes de la actividad económica». Su posición se aproximaba, por tanto, a la de Hale o a la de Baxandall, o incluso a lo que afirmaban los marxistas coetáneos, Thompson y Williams, o Christopher Hill, su colega en el Balliol College.
El giro cultural
1983 puede simbolizar el fin de una era historiográfica y el comienzo de otra. En Gran Bretaña fue el año de la publicación de cuatro importantes estudios en el dominio de la historia cultural.
Man and the Natural World, de Keith Thomas, estudia las nuevas actitudes con respecto al medio ambiente en Inglaterra al principio de la época moderna. Curiosamente para su época, Man and His Natural World hizo poco caso de la teoría cultural (especialmente de la antropología de Claude Lévi-Strauss, Edmund Leach, Mary Douglas y Marshall Sahlins). La obra sugiere que el «nuevo interés por el campo» es el resultado de la urbanización. Paralelamente, permite que se afiance «una consideración cada vez más sentimental con respecto a las bestias, que se convierten en animales de compañía», puesto que los animales salvajes ya no representan una amenaza y las máquinas han tomado el relevo como fuente de energía.
Languages of Class de Gareth Stedman Jones, controvertida recopilación de ensayos sobre las clases trabajadoras en Inglaterra (así como algunas reacciones publicadas respecto a la obra), representa la manera en que cambiaban las actitudes en esa época. Mientras trabajaba en la preparación de una historia del cartismo, movimiento político popular de principios del siglo xix, el autor abandonó sus ideas preconcebidas respecto a la determinación social de las acciones y las actitudes, e incluso la idea de que lo social «preexistía a su articulación en el lenguaje». Su libro representa un intento de superar las intuiciones de Edward Thompson en la época del «giro lingüístico».16
Otros dos libros publicados en 1983 ejercerían aún más influencia: Imagined Communities, de Benedict Anderson, y The Invention of Tradition, recopilación de ensayos reunidos por Eric Hobsbawm y Terence Ranger. El hecho de que Anderson (hermano de Perry Anderson) y Hobsbawm fueran ambos marxistas pone de manifiesto la continuidad de este período con respecto a la época de Williams y Thompson, quienes, de todos modos, continuaron trabajando en los años ochenta. Por otra parte, el énfasis que estas dos obras ponían en la imaginación y la invención marca una ruptura con respecto a la historia marxista anterior. Retrospectivamente, ésta les confiere un aspecto «posmoderno» –mucho más de lo que Hobsbawm, al menos, hubiera queridoy ayuda a explicar el considerable éxito que cosecharon en el ámbito universitario.
A partir de 1983 se publicaron en Gran Bretaña estudios excepcionales sobre la historia cultural. Mis preferidos incluyen los cinco siguientes. The Embarrassment of Riches (1987) de Simon Schama, propone una interpretación de la cultura neerlandesa del siglo xvii (entendiendo la palabra cultura en su sentido antropológico, y no con C mayúscula, como subraya el autor de manera repetida) que pone de manifiesto la necesidad que tiene una nación nueva de encontrar símbolos de identidad. The Body and Society (1988), de Peter Brown, se inspira igualmente en la antropología en su intento de reconstruir el «tono moral» de la sociedad y, especialmente, los «códigos de comportamiento» sexuales antes y después de la llegada del cristianismo en el mundo antiguo, subrayando el paso de la contención a la renuncia. Victorian Things (1988), de Asa Briggs, seguida de sus otras obras Victorian People y Victorian Cities, contribuyó a relanzar el estudio de la cultura material entre los historiadores británicos. The Making of Europe (1993), de Robert Bartlett, continúa la historia contada por Christopher Dawson y Richard Southern (de quien el autor fue alumno) poniendo un acento nuevo en las fronteras, la conquista y la colonización. The Pleasures of the Imagination (1997), de John Brewer, describe y analiza el desplazamiento del centro de la cultura elitista desde la corte a la ciudad en la Inglaterra del siglo xviii, cuando el comercio adquiría nueva importancia en la sociedad.
No obstante, el interés por este tipo de historia ha crecido tan rápido y de tal manera que, en este capítulo, es preferible dejar de lado el estudio de algunos casos célebres para abordar un debate de las instituciones y las tendencias.
En 1980 prácticamente ningún título en la universidad británica contenía la expresión «historia cultural». Cuando fui nombrado «profesor de historia cultural» en Cambridge en 1988 era todavía el único, como señaló Keith Thomas poco después.17 Desde entonces estos títulos se han hecho más comunes. En Swansea se ha creado una cátedra Raymond Williams de Historia cultural, mientras que existen profesores de historia cultural, entre otras, en las universidades de York, Lancaster y Manchester. De todos modos, muchos docentes universitarios que no tienen este título se describen ahora oficialmente como historiadores culturalistas.
Si adoptamos el punto de vista del estudiante, ahora es posible obtener una licenciatura en Historia cultural en la Universidad de Aberdeen. Existen estudios universitarios de máster en Historia cultural en Liverpool, Manchester, en el Goldsmith College y en el Queen Mary en Londres. El Instituto Warburg ofrece un máster en «historia cultural e intelectual». Se ha puesto en marcha un centro interuniversitario de historia cultural de Bizancio. La Sociedad de Historia Social llama a su revista Cultural and Social History.
Hemos de preguntarnos qué aporta este reconocimiento público de la historia cultural al pensamiento histórico y a las investigaciones que declaran su adscripción a ella en Gran Bretaña. Algunas cuestiones históricas que se planteaban en términos de «sociedad» se ven ahora desde el punto de vista de la «cultura», de la lengua y del imaginario. Los estudios sobre la brujería, por ejemplo, se interesaban sobre todo por la posición que ocupaban en la sociedad el acusado y los acusadores. Ahora tenderemos en mayor medida a presentar la brujería como parte del imaginario cultural, como un lenguaje mediante el cual se renegocian las relaciones sociales.18
Este cambio se inscribe en un abandono más generalizado de las explicaciones sociales «duras» en favor de la idea, más «blanda», de construcción cultural. Esta evolución es igualmente visible en el dominio de la historia política. Los historiadores de la política se sitúan normalmente en el ala más conservadora de la profesión. Sin embargo, algunos de ellos admiten y utilizan ahora el concepto de cultura política. Encontramos incluso algunos que aspiran a reescribir la historia política como historia cultural.19 Otros, que prefieren quizá evitar este concepto, trabajan sobre las imágenes de la realeza, entre ellos Sydney Anglo, un antiguo doctorando del Instituto Warburg cuya carrera ilustra las vinculaciones entre una historia cultural más antigua y la nueva.20
Algunos historiadores de las religiones van en la misma dirección. El análisis de la «religión tradicional» propuesto por Eamon Duffy21 le otorga un lugar importante a las imágenes, los rituales y las creencias. Bob Scribner22 y Andrew Pettegree23 han escrito sobre los diversos modos mediante los cuales se propagó el mensaje de la Reforma. Lo que Peter Lake24 había imaginado como una historia de panfletos religiosos llegó a incluir también el teatro.
Se puede percibir un giro cultural similar en la historia de las ciencias. La revista Science in Context, fundada en 1987, ha publicado escritos de numerosos docentes universitarios británicos, como Simon Schaffer. En 1996 los autores de un estudio colectivo sobre la historia de la historia natural optaron por abordar el tema como lo harían los historiadores culturalistas y titularon su obra «Las Culturas de la historia natural».25 El trabajo de Ludmila Jordanova asocia la historia de la medicina, la de los géneros y la de la representación visual.26





























