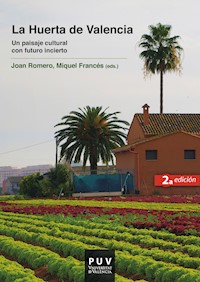
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fora de Col·lecció
- Sprache: Spanisch
La Huerta de Valencia es un paisaje cultural de valor excepcional. Pocas ciudades europeas disponen de entornos tan singulares y valiosos. Estos entornos singulares, que entablan cada día su particular y desigual combate con la ciudad real, tienen escasas posibilidades de supervivencia de no mediar políticas eficaces de gestión. Sin embargo, no se constatan los cambios que serían necesarios en la ordenación del territorio, en la producción sostenible y saludable, en la gestión de paisajes culturales y en la protección medioambiental. Este estudio, del que se publica ahora la segunda edición, es mucho más que un libro sobre la huerta, una mirada culta, un diagnostico sólido, hace una denuncia severa al mismo tiempo que propone alternativas. Aquí se defiende la idea de que hay posibilidades de futuro y se dan razones de por qué proteger la Huerta es hoy más necesario que nunca.Además, incluye DVD con el documental "La Huerta. A la vuelta de la esquina".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Huerta de Valencia
Un paisaje cultural confuturo incierto
Joan RomeroMiquel Francés(Eds.)
Universitat de València
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni por ningún medio, sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso de la editorial. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
1.a edición en cartoné: octubre de 2012
2.a edición en rústica: mayo de 2013
© Del texto: los autores, 2012
Publicacions de la Universitat de Valè[email protected]
Composición, maquetación y pruebas: JPM EdicionesDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la FigueraImagen de cubierta: Miquel Francés
ISBN: 978-84-370-9346-8
Edición digital
Contenidos
PresentaciónJoan Romero y Miquel Francés
CAPÍTULO 1. Condición histórica y significado cultural de los paisajes hidráulicos históricosThomas F. Glick
CAPÍTULO 2. La Huerta de Valencia ¿Qué porvenir?Roland Courtot
CAPÍTULO 3. La ciudad y la Huerta: una relación de interdependenciaAntoni Furió
CAPÍTULO 4. La Huerta medieval de Valencia: origen y transformación de un paisaje históricoEnric Guinot
CAPÍTULO 5. Huerta y ciudad: contigüidad geográfica y distancia culturalCarles Sanchis e Ignacio Díez
CAPÍTULO 6. La Huerta de Valencia. Un modelo de espacio agrícola, social, económico y cultural en crisisJorge Hermosilla
CAPÍTULO 7. Las redes de regadío de l’Horta y el sistema de recursos hídricos del Turia frente al problema de la subsistencia de l’Horta de ValenciaJuan B. Marco
CAPÍTULO 8. Expansión metropolitana y agricultura periurbana. Tensiones y oportunidades en L’Horta de ValenciaAntonio Montiel
CAPÍTULO 9. El desafío global de la producción de alimentos y l’Horta de ValenciaJosé Pío Beltrán
CAPÍTULO 10. Procesos emergentes: de la Huerta Andalusí a la Huerta agroecológica del siglo XXIBeatriz L. Giobellina
CAPÍTULO 11. ¿Por qué proteger hoy la Huerta de Valencia?Rafael Mata
Presentación
Joan Romero y Miquel Francés
Universitat de València
La Huerta de Valencia es uno de los paisajes culturales más importantes del Mediterráneo. Constituye un elemento de identidad que reúne siglos de historia de la cultura y que testimonia el paso de diferentes pueblos que han dejado su huella. Es a la vez historia de la cultura, de la tecnología, de la organización social, de las estructuras de poder, de la agricultura, del paisaje. Ofrece condiciones productivas, ambientales y paisajísticas de excelencia en el contexto europeo. Es un espacio de acreditados valores paisajísticos, medioambientales, históricos y culturales merecedor de un régimen de protección acorde que garantice su pervivencia como legado para las generaciones futuras.
Pocas ciudades europeas disponen de un entorno tan singular y, sin embargo, tan desprotegido. Los procesos ocurridos en este espacio tan excepcional, una de las escasas grandes huertas metropolitanas europeas, sintetizan muy bien muchos de los problemas y retos que hoy afrontan muchos espacios periurbanos y paisajes culturales de gran valor. Hace tiempo que muchos expertos alertan de que la Huerta corre el riesgo de desaparecer, de degradarse hasta el punto de hacerla irreconocible, de sucumbir al impulso urbanizador, como en gran parte ya ha sucedido en otros perímetros periurbanos de menor entidad y significado cultural existentes en otras ciudades mediterráneas.
Estos entornos singulares, que cada día entablan su particular y desigual combate con la ciudad real, tienen escasas posibilidades de supervivencia más allá de las grandes declaraciones sobre desarrollo sostenible, de seminarios de expertos, de inventarios y estudios, de diagnósticos, de planes y programas sin contenido real y de declaraciones de organismos internacionales y de gobiernos regionales y locales. No hay más que analizar lo ocurrido durante las últimas décadas para comprobar que el panorama es ciertamente desolador. La superficie tradicional se ha reducido en más de la mitad. La mayor parte de las acequias han reducido su perímetro regado de tal manera que en algunos casos es ya testimonial. En algunos tramos la zona regable o ha desaparecido por completo o únicamente subsisten áreas inconexas de huerta residual condenadas a desaparecer definitivamente en un futuro próximo. Quedan únicamente, en especial en el área periurbana del norte de la ciudad Valencia, algunos espacios de Huerta que mantienen en conjunto su alto valor paisajístico.
Los valores, el significado, las relaciones Huerta-ciudad y las formidables capacidades productivas son magistralmente analizadas en este volumen por algunos de los mayores especialistas que sobre la Huerta han escrito. También se abordan aquellos elementos que constituyen una seria amenaza: expansión caótica y masiva del urbanismo residencial, localización desordenada de actividades industriales y de servicios, especulación del suelo, degradación medioambiental y contaminación de suelos agrícolas de gran valor, consecuencia visible de la ausencia de planificación a escala metropolitana y de la acción descoordinada de decenas de gobiernos locales.
En los últimos veinte años se ha producido el retorno al territorio y al paisaje en las sociedades más cultas de Europa. Como afirma acertadamente John Berger (2006) muchos territorios rurales europeos serán, básicamente, paisaje. Gran parte de ellos ya no serán necesarios para producir alimentos, pero les seguimos atribuyendo un conjunto de valores que trascienden a las tradicionales funciones productivas. Además de su dimensión territorial y ambiental, los paisajes rurales europeos son también –y en ocasiones sobre todo– cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario y legado. Por eso las políticas públicas van incorporando también esas dimensiones. Los europeos queremos mantener vivos esos territorios y estamos dispuestos a dedicar recursos públicos para hacerlo. Por eso han cobrado tanta importancia las políticas públicas que refuerzan la función territorial y paisajística.
También ha cobrado creciente importancia la atención sobre los espacios periurbanos y los paisajes del agua. La afortunada diferencia con relación a momentos precedentes es que ahora estas miradas académicamente se han generalizado y socialmente se han democratizado. La sociedad y la comunidad científica lo ha hecho suyo y ya no se trata de proteger y conservar determinados hitos simbólicos, sino de entender el valor y las funciones del territorio y del paisaje de otra forma. Y el paisaje cultural con mayúsculas es el conformado en los espacios ocupados por los regadíos tradicionales.
Lentamente, cultura, identidad, patrimonio colectivo y paisaje emergen y acaban impregnando directrices y normativas, desde la escala comunitaria a la local. Como consecuencia de ese cambio de valores y del mejor conocimiento de territorios y paisajes también se abre camino una interesante experiencia de buenas prácticas en el campo de las políticas de ordenación y gestión de los paisajes en Europa. Por desgracia, no es el caso de la Huerta de Valencia. La relación de seminarios, Planes (todos seguidos del calificativo verde o sostenible), y planes municipales de especial protección...que han visto la luz durante los pasados años y que abogan por la defensa y protección de estos espacios es interminable. Se dispone incluso de referencias que, sin obligar de forma imperativa, sí pretenden incorporar una nueva cultura del territorio y otras formas de proteger y gestionar estos espacios tan vulnerables. Es el caso, por ejemplo, del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre agricultura periurbana (CESE, 2005), la propia legislación básica estatal sobre desarrollo rural sostenible y otras Directivas comunitarias e iniciativas recientes que van en esa misma dirección. Pero ningún gobierno democrático ha tomado una sola iniciativa eficaz que de forma global, es decir a escala metropolitana, naciera con vocación de alterar esta deriva de desgobierno territorial y de progresiva desaparición de uno de los paisajes culturales más formidables de la cuenca del Mediterráneo. Iniciativas eficaces, se entiende, que además estén fundamentadas en la realidad y no en la creencia nostálgica de que cualquier tiempo pasado fue mejor o en la pura utopía urbanita.
Si realmente existe voluntad de ocuparse de la Huerta hace tiempo que ya es el tiempo de las propuestas. En primer lugar, el retroceso será irreversible si no se impulsan Planes Territoriales a escala metropolitana que establezcan regulaciones pormenorizadas de protección especial para suelos agrarios de alto valor agrícola patrimonial y paisajístico. El propio bloque de constitucionalidad y las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, facultan a las Comunidades Autónomas a poder impulsar este tipo de instrumentos normativos sobre la base del principio de coordinación. Sin menoscabo del respeto a la autonomía municipal, pero con capacidad de establecer normas vinculantes que establezcan la obligatoriedad de que el planeamiento municipal se adapte y recoja en su categorización del suelo no urbanizable de especial protección zonas definidas con la coherencia requerida para el conjunto de las áreas periurbanas. Solamente en esa escala y con ese tipo de instrumentos se podrían abordar planes integrales de protección de las Huertas en aquellas áreas susceptibles de ser protegidas con garantía de estabilidad futura. Sin una política territorial supramunicipal cada municipio adoptará, como hasta ahora, sus propias directrices y planeamiento del suelo y cada unidad de las diversas administraciones competentes las suyas. El resultado será sencillamente caótico.
Contando con Planes territoriales metropolitanos que vincularan al planeamiento municipal y contuviera el avance urbanizador como condición necesaria, ello implicaría además desplegar políticas metropolitanas de depuración integral de aguas, control de vertidos, planes de modernización del regadío tradicional, iniciativas de coordinación de polígonos industriales y de establecimiento de servicios, planes incentivadotes de agricultura y ganadería biológica y saludable, planes de reducción de abonos nitrogenados y de tratamientos de productos fitosanitarios, creación de marcas de denominación, nuevos canales comerciales, impulso a nuevas formas y figuras contractuales con los agricultores, mecanismos incentivadores (fiscales o de compensación de rentas) para el mantenimiento de explotaciones que puedan tener tanto vocación productiva como función territorial, planes de rehabilitación de patrimonio rural, de la red de caminos y de elementos del sistema hidráulico...
En segundo lugar, acciones coordinadas para garantizar la actividad de los agricultores. Muchos partidarios de la conservación de estos espacios comparten valores que se asientan en una nueva cultura del territorio y del paisaje. Y desearían que, para mantenerlos vivos y dar contenido a su carácter multifuncional, los agricultores continuaran siendo los auténticos conservadores de estos entornos privilegiados y los responsables de mantenerlos vivos. A veces, en especial desde la cultura urbana porque estos espacios también se han convertido en «territorios de las clases medias urbanas», incluso se les censura que aspiren a vender como suelo urbano unas explotaciones económicamente inviables y sin perspectivas de futuro. En relación con esta cuestión central no deberían olvidarse dos cosas esenciales para una protección futura de estos espacios: que cualquier política pública se ha de acometer contando con el consenso y la cooperación de los agricultores y que cualquier iniciativa orientada a favorecer la estabilidad de las explotaciones ha de garantizar la rentabilidad de explotaciones agropecuarias, introducir mecanismos económicos de compensación para aquellas explotaciones que hayan de mantenerse por su valor territorial, cultural o paisajístico y favorecer otras actividades complementarias en estos espacios rurales.
El problema fundamental de viabilidad de la Huerta de Valencia y del conjunto de los regadíos históricos radica en la preservación de la actividad agrícola. Pero la preservación a largo plazo de la actividad agrícola en un área periurbana como la de la Huerta de Valencia solo es posible si se asegura una rentabilidad de los productos agrícolas que permitan unas rentas semejantes a las de los sectores terciarios e industriales que sustraen el relevo generacional de la actividad agrícola en la comarca.
Hay posibilidades de futuro, y mucho más en un contexto incierto donde la producción saludable en mercados locales y la seguridad alimentaria serán cada vez más estratégicas: desde la agricultura y la ganadería biológica o las producciones saludables y de calidad orientadas a la demanda urbana, hasta el turismo rural. Pero en otros muchos casos la función social requerida a los agricultores será distinta a la tradicional. Ahora se tratará de mantener vivos unos territorios porque la sociedad considera que el territorio, además de un recurso y de soporte físico para actividades, es referente identitario, es patrimonio colectivo, es cultura, es historia y es legado. En ese contexto, los poderes públicos han de imaginar un nuevo contrato social con los agricultores en estas áreas singulares.
El principal valor externo de la Huerta es su aportación a la ciudad de Valencia y a su área metropolitana como espacio periurbano de calidad, por ser un elemento natural de valor histórico y cultural casi irrepetible (sólo cinco ciudades europeas pueden presumir de un espacio periurbano semejante), a la vez que un elemento paisajístico y ambiental contribuidor a la sostenibilidad de toda el área metropolitana, cuya externalidad positiva debería ser aprovechada por el propio medio urbano. Por ello, la contribución económica debe venir de la mejora de la eficiencia económica de la producción agrícola, pero también, de forma destacada, de la contribución de las zonas urbanas a las que sirve y proporciona bienes públicos.
El tiempo de los diagnósticos y los textos ya ha pasado. Tampoco es suficiente con la protesta. Ahora es tiempo de propuestas decíamos antes. Es el tiempo de los compromisos políticos. Y la iniciativa para proteger un espacio de alto valor únicamente podrá prosperar si existe el compromiso político de desarrollar nuevos instrumentos de protección y un amplio abanico de políticas públicas para revitalizar económicamente ese espacio con criterios de sostenibilidad. Haciendo de la búsqueda de amplios consensos sociales y políticos para aprobar una ley de protección de la Huerta su primer objetivo. Partiendo de un buen conocimiento de la gran diversidad de situaciones y de los serios obstáculos existentes. Con un enfoque metropolitano flexible y adaptado a un contexto cultural específico. Y conscientes de que tal vez sea la última oportunidad para garantizar su supervivencia de un paisaje cultural milenario de alto valor simbólico y de gran proyección internacional. Huyendo de toda tentación de reducir su pervivencia a intentos de museización o tematización en forma de parque urbano.
No se trata de un problema normativo. El mayor obstáculo se reduce exclusivamente a la falta de voluntad política de los gobiernos regionales de haber querido impulsar y, en su caso, consensuar, Planes territoriales metropolitanos o Planes sectoriales a escala metropolitana y de haber imaginado nuevos instrumentos de gestión, nuevas funciones territoriales y paisajísticas y nuevos mecanismos de compensación para esas nuevas funciones que el conjunto de la sociedad requiere ahora del colectivo de agricultores. Por ahora, los textos poco tienen que ver con la realidad.
Este volumen auspiciado por la Universitat de València está inspirado en esa forma de entender el paisaje rural en el actual contexto económico, social y cultural. Los textos ofrecen una mirada culta y comprometida de lo mejor que tenemos y de lo mejor que hemos sido capaces de preservar como colectividad. Exploran las oportunidades. También alertan de las amenzas. Muchos paisajes culturales de gran valor han sucumbido a presiones incontenibles. Los paisajes rurales devastados, abandonados o perdidos son ya irrecuperables. Pero otros muchos se mantienen vivos y en muchos casos son referente irrenunciable para una comunidad local, para una comarca o para una colectividad más amplia. Esos pueden preservarse. Y de entre todos ellos aquí se proporciona una muestra excelente y variada para que cualquier persona con sensibilidad pueda apreciar la profunda relación existente entre historia, geografía, cultura e identidad. La relación existente entre pasado, presente y futuro.
En un bello libro reciente, Eduardo Martínez de Pisón describe de forma magistral cómo entendemos hoy los paisajes rurales en Europa y por qué queremos preservarlos, mantenerlos y gestionarlos de otra manera. Al menos, qué significado otorgan hoy a sus paisajes los pueblos más cultos de Europa. «El paisaje rural no es el territorio, afirma el autor. El territorio es el solar, el paisaje rural es el resultado de un proceso histórico. El paisaje rural es el legado de nuestro pasado colectivo. Legados, como lo son las artes, la arquitectura, el pensamiento o la literatura de un país. Los paisajes rurales poseen contenidos culturales propios que llegan a definir la personalidad de un municipio o de una región. Los paisajes rurales son testigos culturales de todo un pueblo. Como consecuencia de ese legado de conjunto, reflejan o contienen, significativas señas de identidad de los pueblos que los habitan y por otro expresan el rostro y la cultura de la generación que tiene la responsabilidad de conservarlos y de entregarlos a la próxima generación.
El paisaje posee significados naturales e históricos. Pero también posee otros que remiten a referencias culturales y sociales, en sus identificaciones, en su personalidad, en sus valores. Es un espacio común de la vida colectiva de un pueblo. Vivido, pensado, habitado, cultivado, construido, cuidado, ¿destruido? (...) Ignorar eso es mutilar el paisaje y la vivencia colectiva tan gravemente como pudiera serlo la tala de un bosque o el derribo de un pueblo (...). Los paisajes rurales son bienes culturales que sintetizan la experiencia vital de una colectividad. Pero son frágiles. Por eso precisan de mucha atención y protección. Atención y gestión culta e inteligente. Mantener vivos muchos territorios rurales precisa de políticas no solo territoriales sino culturales y de patrimonio. La política de protección del paisaje es también una política cultural...» (Martínez de Pisón, 2009).
Una mirada culta e inteligente significa tener capacidad de reconocer lo valores visibles y ocultos, tangibles e intangibles, que tienen unos campos de cultivo mantenidos vivos aunque sus propietarios ya no vivan de ello o un regadío histórico con todo su rico patrimonio hidráulico que tantas generaciones anteriores han contribuido a construir y que hoy tienen valor patrimonial y cultural incalculable. Paisajes de agua, paisajes arbolados, paisajes cultivados... paisajes con alma en definitiva.
Sabemos además que los paisajes culturales son incluso mucho más que el espejo del paso de culturas. Sabemos que el paisaje contribuye de manera determinante a la calidad de vida y al bienestar individual y colectivo de las sociedades. Que paisaje y salud van unidos. Como lo están también ciertas patologías y la pérdida traumática del sentido del lugar y la degradación del paisaje. Lo viene reiterando Joan Nogué desde hace muchos años y lo han corroborado muchos expertos que se han ocupado de esta relevante cuestión desde diferentes visiones (Nogué, 2008a; 2008b).
También sabemos que cuando se habla de paisajes (de todos los paisajes y no solamente de los excepcionales) y de la necesidad de protegerlos y de gestionarlos de otra manera, han de tenerse muy en cuenta indicadores que nada tienen que ver con cuestiones que se pueden reducir a valores numéricos. Han de tenerse muy en cuenta otras consideraciones de tipo cualitativo relacionadas con el entorno vital de las personas, con valores afectivos, estéticos y simbólicos. La tranquilidad es otro indicador fundamental cada vez más tenido en cuenta. Hasta el punto de que ya existen mapas de la tranquilidad en los que se subraya cómo el valor de la tranquilidad ayuda a la economía de un lugar, es bueno para la salud y reduce el estrés de las personas. El trabajo realizado por ejemplo en algunas áreas de Inglaterra, su envidiable esfuerzo por confeccionar sus Tranquility Maps y una extensa red de caminos tranquilos (Quiet Lanes) indica que algunas sociedades aprecian valores intangibles que son esenciales para garantizar su bienestar. Cualquier lector o lectora interesado puede acceder a las guías de caminos tranquilos o a la relación de condados más apreciados de Inglaterra precisamente porque cuentan con niveles de tranquilidad muy altos (Campaign to Protect Rural England, 2006).
Obras como la que ahora publica la Universitat de València están impregnadas de esa forma de entender el paisaje y la función de muchos espacios rurales hoy. Se inscribe en lo mejor de tradición académica de estudios sobre historia del paisaje que ahora se impulsan en muchas universidades y centros de investigación europeos. Es mucho más que un libro sobre la Huerta. Sugiera una mirada culta, ofrece un diagnóstico sólido, hace una denuncia severa y propone alternativas.
Muchos ciudadanos europeos participamos de la idea de que el futuro del territorio y de los paisajes culturales depende en gran parte de la existencia de una vigorosa sociedad civil que sea capaz de mirar con respeto, con sensibilidad y con cultura, con civilidad en definitiva, hacia atrás y hacia delante. Sabiendo que el territorio y el paisaje no son patrimonio exclusivo de nadie, que no somos los únicos, tampoco los primeros ni los últimos. Que no somos el centro de la Naturaleza. Los pueblos más cultos de Europa han sido capaces de mirar hacia su historia colectiva con respeto. También han sido capaces de conservar sus paisajes porque son parte de esa historia colectiva. Han preferido conservarlos y mantenerlos vivos antes que abandonarlos. Nosotros debemos ser capaces de hacer lo propio. Sabiendo que las funciones de muchos de esos territorios, además de producir alimentos, será la de ofrecer otras funciones ecológicas, culturales y reparadoras de gran utilidad para la colectividad.
Bibliografía
BERGER, J. (2006): Puerca tierra, Madrid, Alfaguara.
CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND: CPRE’s guide to Quiet Lanes, septiembre de 2006.
—: Campaigning for the beauty, tranquility and diversity of the countryside, Octubre, 2006.
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2005): Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la agricultura periurbana.
MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (2009): Miradas sobre el paisaje, Madrid, Biblioteca Nueva, Colección Paisaje y Teoría.
NOGUÉ, J. (Ed.) (2008a): Paisatge i salut, Observatori del Paisatge de Catalunya, Sèrie reflexions.
— (2008b): Entre paisajes, Barcelona, Àmbit.
1Condición histórica ysignificado cultural delos paisajes hidráulicoshistóricos
Thomas F. Glick
Boston University
I
La conservación de los paisajes históricos, en particular aquellos que implican sistemas de gestión o distribución complejos, me ha interesado desde hace casi dos décadas. A modo de conclusión anticipada: es inherentemente difícil conseguir que las élites gubernamentales de las ciudades conciban los paisajes históricamente importantes como artefactos humanos. Aunque la huerta rodea la ciudad, la mayoría de los habitantes de las urbes posee escasos conocimientos acerca de su contribución a la vida urbana. En consecuencia, la huerta ha sido progresivamente destruida debido a la invasión de la urbanización incontrolada.
A pesar de que la huerta entendida como forma específica de paisaje agrícola es común para los valencianos, existen únicamente siete huertas históricas en Europa. Las siete se encuentran amenazadas por una combinación de desarrollo urbano y contaminación del agua. Una de ellas, la huerta de Palermo, prácticamente ha desaparecido. Aunque la reciente expansión de la irrigación en el Este de España, facilitada por los trasvases, puede haber incrementado el área total de cultivos de huerta, las nuevas huertas comportan un uso de la tierra radicalmente diferente. Las huertas periurbanas históricas abastecían a las ciudades de productos frescos y harina molida de cultivo local e importada, y constituían cinturones verdes naturales que incidían de manera positiva en la sensibilidad estética de la ciudad (la barraca es un buen ejemplo), al tiempo que refrescaban la atmósfera urbana llenándola de oxígeno. Además, el carácter artesano de la sociedad urbana se veía acrecentado por la integración de los hortelanos en el tejido social. Las nuevas huertas, en cambio, se construyen lejos de las ciudades, son creadas por las agroindustrias y se orientan al monocultivo comercial y a la exportación. En ellas no vive ningún hortelano, en sucesión ininterrumpida a través de generaciones, como en el caso de las alquerías que se conservan en Valencia.
La conservación de los restos de la huerta histórica ha sido una postura minoritaria. Las perspectivas son difíciles, pues la clase política ha mostrado escaso interés en el proyecto, hasta el punto de no haber implementado planes aprobados a distintos niveles de gobierno. Como resultado, el activismo popular ha ido adquiriendo protagonismo en la conservación de la huerta. Ni siquiera el peligro que la desaparición de la huerta supone para el Tribunal de las Aguas ha conseguido movilizar a los políticos, siempre dispuestos a declarar el Tribunal tesoro nacional. Las amenazas abundan: urbanización, contaminación, y un programa de entubación de acequias mal planteado, que ya ha alterado el ciclo hidrológico en mayor detrimento de la huerta.
En relación con la promoción del Tribunal como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, parte de esta idea se ha centrado en favorecer o exigir la conservación de la huerta como una de las condiciones de la solicitud.
El dilema de la huerta es, tristemente, un dilema común. Existen paralelismos interesantes con otros paisajes hidráulicos históricos, los cuales procederé a repasar.
II
1. Polders
Polders
Un polder es un campo agrícola rescatado del mar por un proceso de construcción de diques y drenaje por molinos de viento, un conjunto ha creado un paisaje singular.1 Hay tres tipos históricos diferentes de polders: primero, los más tempranos, fueron reclamados del mar por una combinación de entarquinamiento natural hábilmente ayudado por la construcción de diques tan pronto como el siglo X, ubicados sobre todo en los estuarios de ríos. Esto hizo posible el aprovechamiento de tierras de turba ahora más hacía el interior. Pero, al sacar la turba, se formaron lagos los cuales, en el siglo XV, se drenaban con molinos de viento, creando el segundo tipo de polder. El tercer tipo histórico son los formados durante la llamada «Edad de Oro» de reclamación del siglo XVII, cuando comerciantes acomodados invertían dinero en la instalación de molinos para drenar unos lagos enormes. Estos polders están caracterizados por el carácter racional de la formación de los campos, los canales de drenaje formando un círculo (ringvaart) alrededor de los polders, entre los diques, más un molino de viento para drenar el agua del polder en el ringvaart. Algunos de los polders requieren más de un molino y éstos se instalaban en una serie a lo largo de un canal compartimentado, cada molino llenando un compartamento más alto.2 Es interesante notar que la organización de las comunidades medievales de drenaje en Waaterschappen (Juntas de Agua) fue muy semejante a la de las comunidades de regantes valencianas.
La pérdida de polders
En Holanda, la urbanización presiona el uso tradicional del suelo, sobre todo en el área de los llamados polders viejos en las cercanías de Ámsterdam, ciudad que crecía desde 80.000 ha en 1900 a 450.000 ha en 1980. [better figure?] La pérdida anual de polders en esta zona se ha calculado en 13.000 ha anualmente.3 Los polders drenados por sistemas de ringvaart se consideran más valiosos y son beneficiarios de alguna protección en la planificación rural. El proceso de planificación regional en Holanda, dispone de mapas de infraestructura ecológica y cultural que incluyen paisajes humanos y monumentos protegidos.4 En muchos casos, mientras que los polders no están protegidos, los molinos de viento que los drenan sí lo están.
2. Las chinampas de México
Las chinampas son huertos artificialmente construidos en lagos o canales por los Aztecas en el valle de México. Algunas de ellas flotan sobre el agua, mientras que la mayoría se quedan estacionarias cerca del litoral. Se construyeron en capas alternativas de barra y vegetación y daban –y siguen dando– cosechas extraordinariamente ricas en parcelas de entre .025 y 1.5 ha. La formación original de las chinampas probablemente fue facilitada por la construcción de zanjas de drenaje para reducir el contenido acuoso del suelo hasta que fuera cultivable. La regularidad de las unidades de superficie sugiere también algún tipo de esfuerzo centralizado. Las chinampas se han descrito como fósiles vivientes, al parecer operando en la misma manera que en tiempos pre-colombianos. Pero no se sabe exactamente si las funciones de las chinampas de hoy son iguales a la del tiempo de los Aztecas, y los cultivadores de hoy no saben cómo fueron construidas en el primer lugar.5
Pérdida y protección de las Chinampas
El drenaje del valle de México redujo el área chinampera a Xochimilco, prácticamente el único lago que quedó. Las chinampas remanentes se utilizan para hortalizas destinadas a mercados de la ciudad, con cosechas riquísimas, aunque son amenazadas no sólo por la expansión de la ciudad como por la contaminación del aire y agua. Ya en 1988, la zona chinampera de Xochimilco fue declarada patrimonio mundial por la UNESCO, lo que prevee una gran zona de protección ecológica, la creación de un parque ecológico, y un esfuerzo de mejorar la calidad del agua, reduciendo el ingreso de aguas negras en el lago. Los labradores son conscientes de la importancia del turismo para asegurar la continuidad de su forma acostumbrada de vivir. Para atraer a turistas se había de limpiar los canales para que corriesen llenos todo el año, y eso resultó un beneficio para los agricultores. Entonces las chinampas van convirtiéndose en una especie de «museo vivo» informal. Las que fueron destinadas para aquel papel como «chinampas de demostración» son, no obstante, poco visitadas debido a su distancia de la concentración mayor de ellas.6
El fin turístico de las mejoras de Xochimilco se entendía desde el principio (tanto por proponentes como pro oponentes al Plan de rescate) como elementos central del proyecto:
Desde que se hicieron las primeras crónicas de chinampearía en lengua europea, ya se la celebraba como un área que ofrecía una alta claridad recreativa por la mismo riqueza de su trabajo agrícola. Pasear en canoa cuando desde ellas se podía ir contemplando las superficies cultivadas de las chinampas, entre largas hileras de ahuejotes, era algo que fue contado por poetas y escritores diversos. Esta calidad única de asociar la reacción estética con la vitalidad del intenso trabajo chinampero es algo que vale la pena cultivar, más que perder en aras de un concepto creativo tipo Reino Aventura.
Los ejidatarios no se oponen a que se mejore el servicio turístico regional, pero sí piden que se respete el trabajo agrícola. Y al respecto, sugieren también un nuevo concepto de servicio: El ecoturismo que permite ofrecer un acercamiento del paseante no sólo al canal con mariachis y comida, sino a los sitios arqueológicos y las áreas de trabajo agrícola con diferentes formas de cultivo chinampero. Esto podría abrir un diálogo que ayudará a revalorar la propia cultura chinampera y al mismo tiempo, permitirá al turista ganar en conciencia ambiental. Los nuevos canales que proponen abrir los ejidatarios pueden servir muy bien a ese propósito.7
Quiero sugerir que la situación actual de la huerta Valenciana es comparable, aunque con prospectiva quizás peor que los dos paisajes históricamente importantes que acabo de discutir. Quizás la lección de la chinampas es que la amenaza de destrucción ha de ser total antes de que el pueblo o bien las entidades estatales se muevan seriamente. No cabe duda de que las chinampas se han beneficiado de una consciencia relativamente alta en México debido a su representación de la civilización azteca.
También se entiende perfectamente que la restauración de las chinampas está ligada afirmativamente con el turismo y, a la vez, el rescate ecológico de la zona:
La intensa vida turística, fuente de divisas importantes, fue considerada y, poco a poco, hizo al gobierno repensar el futuro de la región, tomando más en cuenta a sus habitantes campesinos. Los planes oficiales no obstante, ya preveían una expropiación para decretar Distrito de Riego toda el área lacustre y ponerlo bajo control gubernamental...tal como fue formulado por una comisión de la cámara de Diputados en 1982. Por ese mismo tiempo un famoso bufete de arquitectos, el del arquitecto Mario Pani, preparó todo un proyecto turístico «de lujo» para el área ejidal y chinampera al norte de Xochimilco. Fueron antecedentes del actual proyecto gubernamental.8
3. Los Bostans irrigados de Estambul
Los problemas de la huerta están relacionados no sólo con otros paisajes hidráulicos de importancia histórica y cultural, sino también con un fenómeno más general propio de los espacios agrícolas urbanos, que están (o estuvieron) presentes en todas las principales ciudades del mundo hasta hace relativamente poco, y que desempeñaron un papel fundamental en el abastecimiento de verduras frescas y en la promoción de los barrios y otras formas de solidaridad local. Tomaré como ejemplo los bostans o huertos de Estambul. Son parcelas más bien pequeñas (1-1.2 h) –mucho más grandes, por tanto, que los allotments o huertos municipales de Inglaterra. Permiten alimentar a la familia del propietario y obtener excedentes para el mercado. Estos huertos proporcionaron verduras a los ciudadanos de la Constantinopla bizantina hasta el siglo XII y se mantuvieron durante el periodo otomano cuando los campesinos fueron asentados en las aldeas periurbanas para proporcionar alimentos a la ciudad. Con la expansión de la ciudad se convirtieron en espacios agrícolas urbanos. El historiador otomano del siglo XVIII Evliya Chelebi informó a cerca de 4.392 huertos en la jurisdicción de la ciudad, un total de, quizás, 16.5 kilómetros cuadrados. Los Bostans estaban situados en nacimientos de agua –arroyos, manantiales y pozos artesianos. Aquí encontramos una diferencia ecológica crucial si comparamos los bostans con la huerta valenciana: los primeros carecen de la conectividad proporcionada por los canales de irrigación y forman trozos de hábitat agrícola desagregados. Un bostan típico produce de quince a veinte tipos de hortalizas y permite satisfacer las necesidades de verduras frescas de cientos de personas. La masiva invasión de población inmigrante en los últimos veinte años ha provocado la destrucción de algunos bostans, pero ha creado otros en los márgenes de la ciudad, construidos por personas que han ocupado el espacio público o propiedad urbana abandonada. Es posible que existan unos mil bostans tradicionales en el área metropolitana de Estambul.
El bostan representa otro ejemplo de agricultura tradicional que durante siglos ha proporcionado beneficios nutricionales, estéticos (frecuentemente colindan con parques) y sociales de manera satisfactoria, y que, no obstante, no sobrevivirá al avance del desarrollo urbanístico.
La percepción de que los bostans son marginales, ineficaces o antihigiénicos refleja un mito común que pone trabas a la agricultura urbana en todo el mundo. A menudo, prácticas tradicionales que siguen siendo respetadas son desplazadas hacia los márgenes económicos, sociales e incluso legales9. Sin embargo, como observó Kaldjian: «A pesar del ritmo y la magnitud del crecimiento de Estambul, la agricultura urbana persiste, enraizada en sus antecedentes culturales e históricos. El agroecosistema del bostan es un contenedor de conocimiento local que podría servir de catalizador para futuros o renovados programas de agricultura urbana.»10
III
Los espacios irrigados se degradan por diversos motivos: el suministro de agua puede desviarse hacia otras partes, el desarrollo urbanístico puede hacer desaparecer parte del terreno agrícola y tecnologías poco acertadas pueden alterar el ciclo hidrológico, entre otras causas. Cada espacio irrigado es una micro-región y cualquier perturbación puede tener consecuencias que alcancen a la totalidad del sistema. Del mismo modo, si se rompiese la cohesión de los irrigadores, las consecuencias serían tan funestas como en el caso de la contaminación del agua.
Aquí en Valencia, la tendencia actual es deshacerse de los canales superficiales y distribuir el agua a través de tuberías de plástico. Sin embargo, la obsesión por el uso eficiente del agua no ha tenido en cuenta los costes sociales (sin mencionar las inesperadas e imprevisibles consecuencias de interrumpir la recarga natural o alterar las pautas climáticas estacionales interfiriendo en el ciclo hidrológico).
¿Cómo podemos convencer a la gente común y a las autoridades de que estos paisajes son artefactos humanos, con frecuencia de gran belleza y siempre de gran ingenio? La pérdida de dichos paisajes representa la pérdida (a veces aparentemente intencionada) de la identidad cultural. Estos grandes sistemas agrícolas tradicionales en los que se basaba la riqueza de los Aztecas, la edad dorada del mercantilismo holandés, o la riqueza comercial valenciana de los siglos XV y XVI, fueron proveedores estables y duraderos de alimento. No obstante, su importancia prácticamente se ha esfumado de la conciencia de los habitantes de la ciudad.
Una de las estrategias de conservación de la huerta ha sido la búsqueda de reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Tribunal de las Aguas. El Tribunal goza de un estatus mítico en Valencia y sus méritos son pregonados por los mismos que están vendiendo la huerta, campo a campo. Dos o tres canales están tan amenazados por el desarrollo urbanístico que se encuentran al borde del colapso. Sin embargo, se ha puesto freno al deterioro, pues sin el sistema de ocho canales funcionando más menos ordenadamente, desaparecería el Tribunal de las Aguas. Esto es significativo, pues muestra cómo la estrategia para la conservación de paisajes históricos es a menudo indirecta. Otro ejemplo, bastante distinto, es el de los polders holandeses, que no están protegidos, mientras que los molinos que los drenan sí lo están, por lo que en realidad los polders también están protegidos.
El programa de Patrimonio Mundial puede ser una respuesta a la necesidad de dar protección a estos valiosos elementos integrantes de la identidad cultural. El esfuerzo es francamente admirable aunque ha demostrado no ser suficiente. Los mejicanos lo hicieron todo bien: las chinampas son patrimonio de la humanidad y están protegidas frente a la invasión del desarrollo urbanístico. Pero sigue sin ser suficiente porque el medio ambiente está demasiado degradado (por la contaminación del aire y del agua) como para permitir su supervivencia.
La cohesión social que los paisajes hidráulicos demuestran (o demostraron) se basa en procedimientos operativos de sistemas de irrigación, que codifican valores sociales. En general, estos procedimientos operativos (siendo la irrigación el más significativo) no valoran la eficiencia económica tanto como el resto de variables, es decir, la equidad, la justicia y el control local. De este modo actúan en contra de las predicciones de la teoría de la elección racional, la cual presupone que la mayoría de personas actúa, ante todo, para maximizar su propio beneficio económico. Cuando los franceses se propusieron «modernizar» la irrigación en el Norte de África a finales de la década de los 40 y principios de los 50, deliberadamente decidieron racionalizar y centralizar los acuerdos de distribución del agua, frecuentemente en contra de la voluntad de los regantes. Tales acuerdos, como los turnos de riego computerizados (una idea que más tarde los ingenieros franceses venderían al gobierno marroquí), donde la entrada de agua en los campos se abre y cierra automáticamente, sin participación alguna por parte de los regantes, debilitan, una vez implementados, la cohesión social, puesto que dicha cohesión es el resultado de un largo y duradero proceso de negociación entre los regantes (normalmente miembros del mismo clan) en el que se mantiene el control local en vez de cedérselo a las burocracias.
Finalmente, quiero referirme a la viabilidad de los sistemas agrícolas tradicionales, en particular aquellos que, debido a motivos históricos y culturales, merece la pena conservar, a través de un concepto que puede denominarse conocimiento intensivo («knowledge intensively»). Los sistemas agrícolas tradicionales se basan en un conocimiento intensivo (del mismo modo en que pueden estar basados en el trabajo intensivo). Al cultivar una micro región particular durante siglos, sus habitantes aprenden colectivamente todo lo que hay que saber sobre ella, sobre sus microclimas, su suelo, características del agua y demás. Todos los agrosistemas tradicionales están bien adaptados a su entorno por definición, puesto que, de no ser así, habrían desaparecido. El sistema completo se transmite de forma colectiva a través de las mentes de los vecinos, los agricultores y regantes, hombres y mujeres por igual. Ese conocimiento ha sido sintonizado con precisión. Cada aspecto del medio ambiente local es conocido, y uno u otro cultivo crece en cada parcela adecuada para la agricultura. Esto es particularmente cierto en el caso de la huerta, con su complejo sistema de plantación. Puesto que el sistema de irrigación se ha modernizado, la comunidad ha perdido una institución común, y esa pérdida menoscaba la solidaridad colectiva y deriva hacia una forma de agricultura que se basa, por definición, en una forma menos intensiva de conocimiento, con normas técnicas sobreimpuestas que reemplazan la intensidad del conocimiento.
Si ese conocimiento se pierde, jamás se recuperará. Un buen ejemplo local es la casi completa desaparición de los recolectores locales de dátiles de Elche. Esa forma de conocimiento prácticamente se había perdido a nivel local, pero fue recuperado por los productores de dátiles que aprendieron ciertas técnicas de los marroquíes. En varias partes de Asia, cuando la Revolución Verde fracasó, fue ya demasiado tarde para reintroducir la próspera agricultura tradicional que la precedió porque nadie recordaba cómo se realizaba.
Todos sabemos que existe una cultura del agua que codifica la cultura popular de las sociedades de regantes. Pero existe la tendencia de que la «cultura» (tal como se usa el término aquí) subsuma la cohesión social. No hemos de olvidar que la estrecha relación entre la irrigación y sus prácticas culturales características genera formas típicas de sociabilidad que desparecen une vez desparecida la irrigación. El precio del «progreso» en el desarrollo urbano inevitablemente conlleva pérdidas sociales.
Notes
1. Véase Walter Reh, Sea of Land: The Polder as an Experimental Atlas of Dutch Landscape Architecure (Wormer: Stichting Utigeverj Noord-Holland, 2007)
2. Audrey M. Lambert, The Making of the Dutch Landscape: An Historical Geography of the Netherlands (Londres: Seminar Press, 1971), pp. 49-126; G. J. Borger, «Draining-Digging-Dredging: The Creation of a New Landscape in the Peat Areas of the Low Countries,» en Fens and Bogs in the Netherlands: Vegetation, History, Nutrient Dynamics and Conservation, ed. dirigida por J. A. T. Verhoeven (Dordrecht: Kluwer, 1992), pp. 131-171; Chris de Bont, «Reclamation Patterns of Peat Areas of the Netherlands as a Mirror of the Mediaeval Mind,» en L’Avenir des paysages ruraux européens entre gestion des heritages et dynamique de changement (Lyon: Université Lumière Lyon 2, 1994), pp. 57-64.
3. David Stanners y Philippe Bourdeau, Europe’s Environment. The Dobris Assessment (Copenhagen, European Environment Agency, 1995), p. 181.
4. Myrian Daru, comunicación personal, 18 de febrero de 1997. Véase también Johannes Renes, «Landscape History for Planning: Development and Background of Applied Historical Geography in the Netherlands,» en L’Avenir des paysages ruraux (nota XX, supra), pp. 69-76.
5. Gene C. Wilken, «A Note on the Buoyancy and Other Dubious Characteristics of the ‘Floating’ Chinampas of Mexico,» en I. S. Farrington, ed. Prehistoric Intensive Agriculture in the Tropics (Oxford: B.A.R., 1985), I, 31-48, en la pág. 43.
6. Phil Crossley, comunicación personal, 3 de marzo de 1997; Arturo Gómez-Pampa, comunicación personal, 5 de marzo de 1997.
7. Alfonso González Martínez, «Los más recientes planes gubernamentales y el plan ejidal alternativo para el rescate ecológico de Xochimilco,» en Rescate de Xochimilco, pp. 37-49, en la pág. 48.
8. Ibíd., p. 37.
9. Paul J. Kaldjian, «Istanbul’s Bostans: A Millennium of Market Gardens,» The Geographical Review, 94 (2004), 284-304, on p. 287. Yao Dong and Di Xia, «Bostons: Agricultural Generators for Istabul’s Urbanization,» conciben los bostans como núcleos productivos alrededor de los cuales pueden formarse los nuevos barrios de inmigrantes.
10. Kaldjian, «Istanbul’s Bostans,» p. 298.
2La huerta de Valencia¿Qué porvenir?
Roland Courtot
Aix-Marseille Université
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme
Aix-en-Provence
La huerta de Valencia es una antigua conocida para mí, ya que la atravesé por primera vez en el verano de 1966 camino hacia Benidorm donde iba a asistir a un curso de verano de la Universidad de Valencia. Como asistente de geografía de la Facultad de Letras de la Universidad de Aix-Marseille, tenía la intención de buscar un tema de tesis de geografía en España y para ello debía aprender rápidamente una lengua que ignoraba completamente hasta entonces. Volví la primavera siguiente con un tema de investigación definido entre épocas: «ciudades y campos en las regiones de regadío de las provincias de Valencia y Castellón», para conocer a los geógrafos valencianos, en este caso, los del departamento de geografía de la Universidad (situada entonces en el edificio histórico de la calle de la Nave) cuyo rector era don Antonio López Gómez, asistido por dos colegas. Así pues, la huerta del Turia no era más que una parte de mi campo de tesis, ya que el sistema de relaciones ciudad-campo que yo quería estudiar estaba, en aquel momento, desarrollado en el inmenso vergel de cítricos que cubría, desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la llanura litoral desde el Ebro hasta el cabo de la Nao. Allí pude constatar la instalación de un sistema socioespacial entre ciudad y campo que tenía muchos puntos en común con el que el geógrafo Raymond Dugrant (del cual había recibido enseñanza en Montpellier) había descrito para el viñedo de producción en masa y las ciudades del Bajo Languedoc. Sí investigué mucho en los catastros y las comunidades de regantes de las regiones citrícolas de las dos provincias, pero no tanto de la huerta, excepto en las comunidades de regantes de la parte norte, es decir, de la orilla izquierda del Turia, pues, al mismo tiempo que yo, un joven valenciano empezaba una tesis sobre la huerta sur, que defendería con brillantez (Burriel, 1971). Sin embargo, la huerta estaba incluida en mi campo de investigación, así como el arrozal de la Albufera y del Bajo Júcar, y seguí su historia durante todo el tiempo de mi investigación (Courtot, 1989) hasta hoy. Conocí el tren de Rafelbuñol y el tranvía de la Malvarrosa (cuyos vagones se invadían, a veces, de efímeras mariposas, cuando atravesábamos los campos de la acequia en las tardes de otoño), las tartanas de los huertanos y en las aceras de la ciudad los puestos de helados en forma de cubas protegidas con corcho y hierro, vendedores de horchata, durante los días calurosos del verano. Esta visión exterior, extranjera, de un espacio que llegaría a serme muy familiar a lo largo de los años está quizás menos aguzada que la de los geógrafos valencianos que, desde la maestría de Antonio López Gómez, no han dejado de recorrer y estudiar «su» huerta, y de enriquecer su conocimiento en numerosos escritos: han sido acompañados en esta tarea por los representantes de otras disciplinas, historiadores, economistas, agrónomos, sociólogos, urbanistas..., y nunca hemos estado tan informados sobre este territorio como desde que vemos que se reduce inexorablemente ante nuestros ojos. La cuestión de la supervivencia de la huerta en Valencia no es nueva, pero es cada vez más urgente encontrar respuestas. Se está elaborando un nuevo plan de actuación territorial de protección de la huerta de Valencia por la Generalitat Valenciana, éste sucede a las propuestas del PGOU de 1986 y a las del «Plan verde de la ciudad de Valencia» en 1992, que han obtenido pocos resultados en los treinta últimos años.
1. La huerta de Valencia, un «sistema» socio-espacial emblemático
La cuestión de la desaparición de la huerta periurbana en Valencia es un caso particular del hecho de geografía urbana de las «periferias hortícolas». En el Mediterráneo noroccidental, éstas han tenido un desarrollo más considerable y una historia mucho más larga que las de las ciudades de regiones más septentrionales: sobre redes de riego antiguas y complejas, en un ambiente climático que favorecía a los cultivos de verduras tempranas, se ha desarrollado un sistema social y económico original basado, fundamentalmente, en los lazos entre la ciudad y su campo y ha creado un paisaje que es, a la vez, un espacio de producción y un conservatorio de imágenes memoriales. De manera que las periferias hortícolas se han sustituido en muchos sitios por formas de agricultura «industrial» de invernadero, mientras que subsistían en las puertas de las ciudades de la España mediterránea: Barcelona, Valencia, Murcia... Resulta aún más interesante que la huerta valenciana sea, a la vez, la que se ha constituido un lugar aparte en el sistema espacial del área metropolitana y que haya conservado un papel considerable en el inconsciente colectivo de la población: este lugar y este papel son causas y consecuencias de que la huerta ocupa, todavía hoy, extensos espacios agrícolas, si no «en las puertas de las ciudades» como en otra época, al menos a cortas distancias desconocidas en otras partes.
No se puede dejar que este espacio geográfico se cubra por la urbanización que no deja de extenderse alrededor de la tercera ciudad de España, pues no se trata simplemente de un problema de suelo que se urbanice o no, sino del futuro de un «territorio», es decir, de un conjunto de lugares donde la sociedad y su espacio se han combinado en un «sistema societal» localizado, basado en una agricultura de regadío en las puertas de una gran ciudad. Este conjunto ha sido y es todavía generador de suficientes valores añadidos para que hoy su futuro sea considerado con atención. Valor añadido económico, en el que se piensa siempre en primer lugar: el de los empleos agrícolas y producción de legumbres y frutos que engendran otros empleos y otros valores añadidos en los servicios, el comercio y la industria agroalimentaria. Y también valor medioambiental de este paisaje en el que la lógica de la naturaleza y de la biodiversidad propone a los ciudadanos un espacio abierto de descanso y un marco de ocio. Por último, un valor añadido para el inconsciente individual y colectivo por la formación de una memoria visual y sensorial a través de las representaciones que constituyen un territorio identitario para los valencianos. Los geógrafos franceses, Jean Brunhes, Paul Vidal de la Blache, que han visitado la costa mediterránea de España mucho después que viajeros eruditos como Laborde y Jaubert de Passá, han introducido la huerta en la gama de los paisajes agrarios mediterráneos en referencia a las huertas de este país: Jean Brunhes ha incluido en su tesis la huerta de Valencia como un modelo de organización hidráulica y económica y como base de comparación para su tipología de los espacios regados de la Península Ibérica y de África del norte (Brunhes, 1902, p.67). Se puede decir que la huerta de Valencia se encuentra en el punto de partida de la «invención» científica de este tipo de paisaje agrario y que a este respecto merece una atención particular. Pero ésta presenta caracteres geográficos también muy particulares que complican la cuestión de su supervivencia.
2. La huerta agrícola en el espacio de su comarca
Desde hace un siglo los lazos entre la ciudad y el campo han cambiado de significado a causa de la presión urbana que se ha ejercido sobre sus parcelas, cada vez con más fuerza, debido a la aceleración del crecimiento de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Los antiguos colonos, arrendatarios de propietarios, a menudo, ciudadanos unidos por arrendamientos históricos, fueron en parte expulsados de las tierras que explotaban debido al alza de sus precios en el mercado financiero y a las necesidades de suelos urbanizables, es decir, destinados a construir viviendas, zonas de actividades, equipamientos urbanos, redes de transporte. Este proceso ha sido descrito por numerosos autores valencianos y yo no volveré a ello aquí. Sin embargo, es necesario recordar que la posición geográfica de las tierras de la Huerta ha hecho de ellas un espacio particularmente expuesto y amenazado por la transformación, en un siglo, de una aglomeración de medio millón de habitantes en un área metropolitana de casi 1,8 millones. Además, la transformación de la ciudad de Valencia en una capital de comunidad autónoma, gran ciudad industrial y de servicios, y de su región urbana en un área metropolitana, ha provocado una serie de cambios territoriales en que las necesidades de la economía y de la planificación del desarrollo han conllevado la ocupación de los suelos por el hábitat, las infraestructuras de transportes, industriales y de comercio.





























