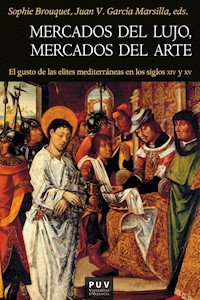Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Història
- Sprache: Spanisch
Más allá de los estudios genealógicos, la historiografía sobre la nobleza española ha ofrecido un panorama bastante limitado hasta hace bien poco. En el caso valenciano ha sido recientemente cuando se ha concebido la idea de abordar un tema tan complejo a partir del proyecto colectivo. En este volumen se reúnen diez estudios que analizan diversas facetas de los principales linajes nobiliarios: Boil de Arenós, Castellví, Cemesio, Cervelló, Folc de Cardona, Mercader, Pardo de la Casta, Roig y Vilaragut. Del mismo modo, se detalla la actitud política del colectivo nobiliario ante el conflicto sucesorio. El estudio arroja luz sobre aspectos tan significativos como la conformación y transmisión de los patrimonios, las estrategias matrimoniales, el ejercicio del poder, los servicios a la monarquía, el ascenso social, el recurso a la violencia y la proyección religiosa, cultural y artística.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA NOBLEZA VALENCIANA EN LA EDAD MODERNA
PATRIMONIO, PODER Y CULTURA
LA NOBLEZA VALENCIANA EN LA EDAD MODERNA
PATRIMONIO, PODER Y CULTURA
Amparo Felipo Orts Carmen Pérez Aparicio, eds.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Los autores, 2014© Universitat de València, 2014www.uv.es/publicacionspublicacions@uv.es
Maquetación: Inmaculada Mesa
Ilustración de la cubierta: Patio del Ambaixador Vich.Museu de Belles Arts de València
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-9614-8
ÍNDICE
Presentación
La entretela de la Historia. Algunos aspectos en la trayectoria del linaje Mercader, señores de Buñol (XVI y XVII). M.ª Luisa Muñoz Altabert
Señorío y nobleza en tierras valencianas: los Pardo de la Casta y la villa de Alaquàs. Eva María Gil Guerrero
El impacto de la expulsión de los moriscos sobre las rentas del señorío de Olocau. Paz Lloret Gómez de Barreda
Las bases patrimoniales de una nueva nobleza: los Roig de Valencia. Enric Marí Garcia
Apuntalarse como noble: cultura, arte y mecenazgo en la Valencia del siglo XVII. Representación y perpetuidad en la familia Cernesio, condes de Parcent. Josep San Ruperto Albert
Violencia y poder en la nobleza valenciana. Don Galcerán de Castellví y López de Mendoza, señor de Carlet (1539–1580). Vicent M. Garés Timor
Don Pedro Boïl de Arenós y Mercader, noble valenciano del siglo XVII. ¿Soporte o límite del poder real? Guadalupe Pérez Torregrosa
El primer conde de Cervelló y la defensa de la jurisdicción de la Ciudad de Valencia sobre las baronías de Paterna, Benaguacil y la Pobla contra la pretensión del duque de Segorbe. Amparo Felipo Orts
Del convento a la mitra pasando por la Corte. Los años ignotos del arzobispo de Valencia fray Antonio Folch de Cardona. Emilio Callado Estela
De la Casa de Austria a la Casa de Borbón. La nobleza valenciana ante el cambio dinástico. Carmen Pérez Aparicio
Índice onomástico
PRESENTACIÓN
Más allá de los estudios genealógicos, el panorama historiográfico sobre la nobleza española ha ofrecido una perspectiva bien pobre hasta épocas muy recientes. Las corrientes que renovaron el objeto y el método históricos, a partir de las décadas centrales del siglo xx, abrieron paso a la Historia Social y, de manera significativa, a la irrupción de las clases populares en la Historia, pero arrinconaron a aquellos colectivos minoritarios –como la nobleza– que, durante siglos, habían ejercido un poder indiscutible en los ámbitos económico, social, cultural y político. De la misma manera, el fin del largo y exclusivo protagonismo desempeñado por la Historia Política contribuyó aún más a oscurecer y minimizar el estudio de quienes habían gozado de una presencia relevante en este espacio, al menos durante las épocas medieval y moderna. Sin embargo, y como ocurrió en otros ámbitos, los años setenta del pasado siglo rescataron la Historia Política para adecuarla a los retos que se abrían ante el historiador. Se trataba de dejar a un lado los hechos políticos para analizarla en toda su complejidad y poder dar respuesta a un amplio y complejo entramado de cuestiones, tales como la acción de gobierno, el ejercicio del poder, la sociología del poder, las élites de poder, las redes clientelares, la cultura política, en fin, todo aquello que sirve para explicar los mecanismos del poder y la proyección social, económica, política, cultural y artística de la nobleza.
En el caso valenciano, trabajos recientes permiten que en la actualidad resulten ya significativas las aportaciones en las que se presta a este colectivo la atención que merece. Con todo, perfilar su composición precisa todavía de trabajos complejos que pensamos que pueden ser bien abordados desde el análisis de los linajes más relevantes de la escena valenciana, siempre que sean afrontados desde una perspectiva que permita incorporar los aspectos económico, social, político, cultural e incluso religioso, para que expresen su auténtica dimensión. Ciertamente, el estudio de los linajes se está evidenciando como un excelente mirador desde el que contemplar, conocer y analizar la sociedad valenciana, y como una auténtica clave interpretativa, capaz de desentrañar sus más íntimos entresijos, al tiempo que permite acercarnos al estudio de la clase dirigente, sus preocupaciones, sus actitudes, su proyección política y militar, pero también la cultural y religiosa. Creemos que solo así será posible comprender, en toda su complejidad, una etapa crucial de nuestra historia.
Fue esta consideración la que hace unos años nos hizo concebir la idea de profundizar en el estudio de los más destacados linajes valencianos durante el largo periodo comprendido entre los siglos xiii y xix, y a ellos hemos dedicado ya algunos estudios que han quedado plasmados en diferentes publicaciones. Continuando con esta línea, la monografía que ahora presentamos surgió precisamente del deseo de contribuir con una aportación a un proyecto de investigación mucho más amplio y ambicioso, del que esta no pretende ser más que la primera piedra de un edificio de compleja y larga construcción. A tal fin, reunimos un total de diez estudios que permiten proyectar el tema desde perspectivas a la vez diferentes y complementarias.
Así, en el conjunto de contribuciones que conforman esta obra, M.ª Luisa Muñoz Altabert muestra cómo, tras una etapa de progresivo ascenso, el linaje Mercader llegó a la época moderna sólidamente asentado en la cúspide de la pirámide social valenciana, alcanzando su culmen en 1604, cuando la nobleza del linaje se vio acrecentada con la concesión del título de conde de Buñol. La Bailía General de Valencia, a cuyo frente estuvieron varias generaciones de Mercader, les permitió acumular honor, poder y patrimonio, al tiempo que ir tejiendo, mediante el matrimonio, un entramado familiar como estructura de soporte de su promoción social. La posesión de un señorío territorial y jurisdiccional les confirió, además del prestigio que este otorgaba ante sus iguales, el principal sostén económico del linaje. El trabajo presenta también las estrategias matrimoniales seguidas por la rama familiar de los Mercader, poseedora del vínculo de Buñol, creado en 1467 por mosén Berenguer Mercader, hasta su incorporación al marquesado de Albaida, a inicios del siglo XVIII.
Por su parte, Eva María Gil Guerrero se hace eco del modo en que los profundos cambios que comportó la conquista del Reino de Valencia repercutieron sobre el lugar de Alaquàs. Y muestra que, tras ser donado al caballero Bernat de Castelló en 1238, conoció señores de diversos linajes hasta finales del siglo xv, cuando pasó a la familia García de Aguilar, uno de cuyos titulares instituyó el vínculo de la Casa de Alaquàs, y que el azar biológico propició que, un siglo después, por extinción de la rama masculina, llegase por vía matrimonial a los Pardo de la Casta. Esta aproximación histórica al señorío de Alaquàs queda todavía más completa al adentrarse en el estudio de uno de los linajes que lo poseyeron, los Pardo de la Casta. El trabajo aborda los orígenes de esta estirpe como ricos hombres de procedencia aragonesa, su asentamiento en el Reino de Valencia y su ascenso social y político al servicio regio, sin descuidar otras facetas, como las estrategias matrimoniales, la configuración y transmisión patrimonial o el análisis de sus rentas, y prueba que la historia de los Pardo de la Casta quedó ligada al señorío de Alaquàs a finales del siglo xvi, siendo la primera y más preeminente de sus posesiones en tierras valencianas hasta la extinción del linaje, a principios del XVIII.
Aproximarse al alcance que el extrañamiento morisco supuso para las rentas señoriales de los Vilaragut y cómo, desde esta perspectiva, don Alonso, primer conde de Olocau, encarna la tragedia de una nobleza herida de muerte desde el punto de vista económico, constituye el objetivo del trabajo de Paz Lloret Gómez de Barreda. A lo largo de estas páginas demuestra que en 1609 don Alonso Vilaragut perdió a todos sus vasallos moriscos, y al lógico impacto demográfico se sumó la repercusión en la economía señorial, al afectar de manera grave a la fuerza de trabajo disponible de los señoríos de la Casa: Olocau y Llanera. A tal fin ha contado con unas fuentes de información privilegiadas, que hasta el momento no se han podido localizar para otras casas nobiliarias. En efecto, a la documentación notarial que resume las partidas de ingresos y gastos de la Casa entre 1606 y 1611, ha podido sumar los informes presentados por el administrador de las rentas familiares en ese periodo; una declaración del propio don Alonso de los ingresos procedentes de los señoríos de Olocau y Llanera –tanto antes como después de la expulsión morisca–, y el balance económico que elaboró un perito independiente a instancias del Consejo de Aragón en el contexto del proceso de averiguación y evaluación de los daños sufridos por la Casa de Vilaragut como consecuencia de la expulsión de los moriscos.
Por su parte, Enric Marí Garcia aborda el análisis del patrimonio vinculado a D. Francisco Roig y Dou a través de tres documentos fundamentales: el Libro de familia o Libro de cuenta y razón, iniciado por el autor en 1688, fuente fundamental para el estudio de la familia Roig desde época medieval; el testamento ológrafo del cabeza de linaje, en el que se instituye y regula el mayorazgo con la totalidad de los bienes atesorados por la familia, y el inventario de bienes, cuya minuciosidad solo se explica por la consulta directa del citado libro de administración, fuente, testimonio y salvaguarda documental primordial del patrimonio familiar hasta bien entrado el siglo XIX. Se trata de un mayorazgo tardío de esta familia de prohombres valencianos, ennoblecidos en el siglo xvii, constituido por bienes aportados por diversas herencias y dotes, de forma acumulativa, lo que permite vislumbrar la evolución de las estrategias sucesorias, alianzas matrimoniales y redes de parentesco, en un proceso de promoción social que inauguraba, a imitación de la nobleza, la herencia troncal, y que al tiempo recomendaba la gestión patrimonial directa, como rentistas.
Josep San Ruperto Albert, consciente de que el acercamiento a un linaje nobiliario requiere también el tratamiento de aspectos tan diversos como los económicos, sociales o políticos, comienza su estudio analizando la estrategia de ascensión social de la familia Cernesio desde su llegada a Valencia a principios del siglo xvii, la posterior obtención del título de condes de Parcent en 1649 y de la Grandeza de España. Con estas premisas, el autor se centra en la proyección cultural. Ser noble, además de proporcionar un título y una preeminencia social, exigía representarse como tal. De ahí el interés de abordar también la educación recibida, la actitud ante la muerte, la construcción y decoración de suntuosos palacios, la adquisición de obras de arte, la relación entablada con pintores y escultores, el patronazgo artístico y religioso o la conformación de una voluminosa biblioteca, e incluso profundiza en el parentesco con el papa Inocencio XI, todos ellos factores clave en la consolidación del linaje.
Les siguen a estas otras aportaciones dedicadas al estudio de algunos miembros de las casas nobiliarias desde perspectivas diversas y complementarias. En esta línea, Vicent M. Garés Timor, interesado por el recurso a la violencia por parte de la nobleza, encuentra un paradigma en la figura de don Galcerán de Castellví y López de Mendoza –heredero del señorío de Carlet–, en tanto que, mediante su matrimonio con doña Ángela Montagut –sucesora de la baronía de la Alcudia–, se pretendían zanjar las frecuentes parcialidades que enfrentaban a ambos señores desde finales del siglo xiv. A tal fin, profundiza en el análisis del comportamiento violento de don Galcerán en la doble dimensión familiar y extrafamiliar. Tras subrayar sus frecuentes incursiones en la baronía de Alginet, donde actuaba en favor de una de las facciones oligárquicas enfrentadas, se adentra en el ámbito doméstico y privado. Ello le permite sacar a la luz el maltrato al que sometió a su esposa y que la impulsó a solicitar el divorcio, así como los subsiguientes enfrentamientos legales por la restitución de la dote y por la custodia y posterior matrimonio de su única hija, María de Castellví. Muestra también cómo, prófugo de la justicia del Reino de Valencia por sus numerosos delitos, Galcerán sería acogido por un personaje tan significado en el Reino de Aragón como don Juan de Luna.
Por su parte, Guadalupe Pérez Torregrosa indaga en la familia Boïl, originaria de Aragón, desde su llegada a Valencia acompañando a Jaime I, para centrarse en la actividad militar y política de don Pedro Boïl de Arenós y Mercader. A tal fin, estudia su participación en el gobierno de la Ciudad de Valencia, para el que fue insaculado en la bolsa de nobles, caballeros y generosos, así como en las instituciones representativas del Reino, subrayando su actuación como diputado y síndico de la Generalitat y como miembro asiduo de las juntas del Estamento Militar, de las que también alcanzó la sindicatura. Analiza, asimismo, su gestión al frente de algunas instituciones delegadas de la Corona, caso de su función como portantveus de general governador de la Gobernación de Orihuela, o del acceso a una judicatura de capa y espada en la Real Audiencia de Valencia reservada a los nobles. Contribuye con ello a perfilar una trayectoria que resulta representativa, en buena medida, de la función política asignada al Estamento Nobiliario en la Valencia del siglo XVII.
Profundizar en la vertiente intelectual de don Gerardo de Cervelló, primer conde de Cervelló, constituye el objetivo del trabajo de Amparo Felipo Orts. Calificado por J. Casey como uno de los políticos más importantes en la Valencia de la década de 1640, don Gerardo sobresalió por una intensa actividad política y militar, pero no menos destacable resultan sus preocupaciones espirituales y culturales, como evidencia su espléndida biblioteca. Además, hombre de variadas inquietudes, don Gerardo escribió dos textos que llevó a la imprenta. Si en el primero compuso la genealogía de su linaje, mayor sería el interés de un amplísimo memorial que, en representación de la Ciudad, elevó al monarca contra la pretensión del duque de Segorbe de reclamar las baronías de la Pobla, Benaguacil y Paterna, publicado en 1660. Es una obra voluminosa que destaca por su carácter erudito y en la que Cervelló, haciendo gala de su experiencia política, pero también del estudioso que encerraba su persona, se afanó en la redacción de una amplia y documentadísima defensa de la reclamación municipal contra la aspiración del duque de Segorbe, cuyo estudio se recoge en estas páginas.
Por su parte, Emilio Callado Estela analiza la etapa anterior al ingreso en el episcopado del prelado valentino fray Antonio Folch de Cardona, hijo bastardo del almirante de Aragón y destacada figura de la vida religiosa y política española entre las postrimerías del reinado de Carlos II y la Guerra de Sucesión. Un intenso periplo en la Orden de San Francisco, de la que fue lector de teología, guardián conventual, ministro provincial, comisario general de Indias y de la familia ultramontana, así como su implicación en algunos conocidos episodios de la época, particularmente las luchas cortesanas desatadas junto al lecho de muerte del último Austria español, componen este retrato biográfico de unos años hasta ahora desconocidos en la historia del personaje.
Cierra el conjunto el estudio de Carmen Pérez Aparicio sobre uno de los aspectos más complejos de la Guerra de Sucesión: el comportamiento de la nobleza valenciana. Las grandes diferencias de rango, poder político, económico y social, así como las derivadas de su adscripción al servicio de la Monarquía o de su participación en las instituciones forales, constituyen las vías de aproximación al fenómeno. Así, mientras que la gran nobleza residente en la Corte y situada en el primer plano de la escena política acató sin reservas el testamento de Carlos II y tomó partido por la Casa de Borbón, la nobleza arraigada en el Reino manifestó reiteradamente su desaprobación por la política llevada a cabo por Felipe V, quien puso en riesgo su fidelidad por el incumplimiento de los Fueros y de su obligación de acudir a la defensa de los valencianos. No obstante, la deriva populista, antinobiliaria y antiseñorial del primer gobierno del archiduque Carlos tuvo repercusiones muy negativas para la causa austracista.
Presentamos, en conclusión, una serie de trabajos a través de los cuales hemos querido aproximarnos, desde facetas diversas, a algunos de los linajes nobiliarios que se caracterizaron por su importante significación en la historia valenciana durante la Edad Moderna. Se trata de un primer acercamiento conjunto, que tiene propósito de continuidad, y que en esta ocasión ha resultado posible gracias a la calurosa acogida que hemos encontrado entre los historiadores dedicados al tema, a los que deseamos expresar nuestra sincera gratitud. Vaya también nuestro reconocimiento a Vicent Olmos, por su gestión, y a Publicacions de la Universitat de València, por haberse hecho cargo de la publicación.
LA ENTRETELA DE LA HISTORIA. ALGUNOS ASPECTOS EN LA TRAYECTORIA DEL LINAJE MERCADER, SEÑORES DE BUÑOL (SIGLOS XVI Y XVII)
M.ª Luisa Muñoz Altabert
Los linajes, las familias, las casas en las que ellos se integran, se rigen por estrategias orientadas a incrementar su poder económico, social y político. El arte de mover las fichas les permitirá encumbrarse y mantenerse. Intentar destejer esa red de estrategias y solidaridades, triunfos y vicisitudes fraguadas con el tiempo y el devenir de sus vidas, forma parte de esa necesidad que tiene el historiador de recomponer para comprender. Una ardua y compleja tarea, tal y como advierte el profesor Molina Recio,1 que se ve condicionada por la documentación.
La familia Mercader coordinó acciones y maniobras con la finalidad de conseguir su promoción social. La Bailía General de Valencia les proporcionó la plataforma desde la cual servir a la Monarquía, permitiéndoles acumular honor, poder y patrimonio. En torno al entramado familiar fueron construyendo la estructura de soporte de su ascenso social, apoyado en la posesión de un dominio territorial y jurisdiccional que les confirió el prestigio y la capacidad económica como para poder vivir de rentas y al más puro estilo nobiliario.
Aunque nuestra labor investigadora sobre el linaje Mercader se centra fundamentalmente en el siglo xvii, hemos considerado conveniente, en aras de una mayor comprensión de la trayectoria de la familia, arrancar el estudio desde su pasado medieval. Para ello hemos contado, y a él nos remitimos, con el trabajo realizado por E. Cruselles Gómez y Enrique Díes Cusí.2
EL ASCENSO DEL LINAJE EN ÉPOCA MEDIEVAL
Partiendo del principio de lealtad a la Corona y del capital que aportaba el conocimiento de la legislación foral del Reino de Valencia, el linaje Mercader fue trazando, desde mediados del siglo XIV, un cursus honorum que desembocó en su rápido ennoblecimiento. Desde Xàtiva, el jurisperito mosén Berenguer Mercader († 1398) se trasladó en 1344 a Valencia. Pese a carecer de formación académica fue reconocido como savi en dret, y ejerció como consejero real y como abogado de la Ciudad de Valencia, con lo que sumaba méritos para que en 1353 el rey Pedro IV le concediera el título de caballero. Su trayectoria se correspondía con la preeminencia que los juristas alcanzaron en la sociedad medieval, lo que les permitió incrementar el patrimonio, financiar estudios de leyes y culminar su carrera con el ennoblecimiento, gratificación a los servicios prestados en la administración de la que fueron alma y motor. La familia Mercader destacó en este colectivo al alcanzar las mayores cotas de poder y nobleza.3 El estatus alcanzado por mosén Berenguer Mercader le permitió invertir en la educación de su único hijo, Juan Mercader y Gómis, quien alcanzó el título de doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. También él utilizó la educación como estrategia de promoción social, financiando los estudios de Derecho a sus hijos mosén Juan y mosén Macián Mercader y Miró.
Entre los años 1412 y 1485, tres generaciones sucesivas del linaje ocuparon la Bailía General de Valencia, un cargo que por sus atribuciones, además de quedar estrechamente vinculados a la Monarquía, suponía contar con su total confianza. Desde su destacada posición, mosén Juan Mercader y Gómis, mosén Berenguer Mercader y Miró y mosén Honorato Mercader y Mercader coordinaron su actividad con la finalidad de promocionarse socialmente, ampliar patrimonio y consolidar la influencia de la familia en la vida política del Reino. En este sentido, el cargo de baile general les permitió situar en la administración a miembros directos y colaterales, con los que ampliar su radio de acción. El primero en ocupar la Bailía General fue el unigénito del jurisperito mosén Berenguer y doctor en Derecho mosén Juan Mercader y Gómis. Mientras desarrollaba su puesto en la institución real, su primogénito mosén Berenguer Mercader y Miró trabajaba en acumular los méritos que le facilitaran seguir los pasos del padre en la institución real, ocupando los cargos de almotacén, maestre racional y la gobernación de los castillos de Buñol y Xàtiva, por entonces prisión de Estado de la Corona de Aragón. También sus hermanos Pedro y Bernardo Mercader y Miró ocuparon la alcaldía del castillo de Xàtiva, además de ejercer Bernardo como guardia del palacio real. Reinando ya Alfonso V, mosén Berenguer Mercader y Miró sucedió a su padre en la Bailía, y en ella contó con la asistencia de su hermano mosén Juan Mercader y Miró como lugarteniente de baile general, así como con dos miembros de ramas colaterales, Antonio y Miguel Mercader, quienes se sucedieron en la Bailía del Grao. Con la muerte de mosén Berenguer Mercader y Miró en 1471 el oficio de baile pasó a su primogénito, mosén Honorato Mercader y Mercader (†1503), tras el cual, ya fuera por falta de descendencia de este o por cambios de orientación de la Monarquía, cesó la preeminencia de los Mercader al frente de la institución, al conceder Fernando II de Aragón el cargo de baile general a Diego Torres.
Asimismo, la carrera eclesiástica y militar sirvió de vehículo de promoción para la familia. Mosén Juan Mercader orientó a su hijo, el doctor en Derecho mosén Macián Mercader y Miró, a la Iglesia, desde donde promocionó de arcediano de la catedral de Xàtiva a la de Valencia, además de ejercer como vicario general de la diócesis y administrador del Hospital General entre 1482 y 1485. Otros dos miembros de ramas colaterales, Galcerán y Guillén, se iniciaron como pajes en el servicio militar del monarca, y acabaron sirviendo a la Corona como virreyes de Cerdeña en 1450 y de Apulia en el Reino de Nápoles respectivamente.4
LA PROPIEDAD. LA VINCULACIÓN
La ascendente trayectoria social de la familia Mercader en esta etapa medieval requería el prestigio que otorgaba la posesión de la titularidad de un señorío. Una primera ocasión de compra llegó en 1414, con la orden del rey Fernando I a su baile general, mosén Juan Mercader, de vender el señorío de Buñol.5 Las necesidades financieras de la Corona y su política de enajenación del patrimonio presentaron a la familia la oportunidad de adquirir una propiedad territorial que conocían bien, ya que desde 1412 su hijo mosén Berenguer ocupaba allí la alcaidía del castillo. La estratégica situación del enclave, situado en el límite fronterizo del Reino y junto al camino real, le concedía un atractivo añadido desde el que seguir prestando los necesarios servicios a la Monarquía. La resistencia mostrada por el baile en ejecutar la orden da muestra del interés de la familia por obtener la propiedad y por mantener la alcaidía. No obstante, la oportunidad se esfumó un año después, con la donación de Fernando I a su mariscal, Álvaro de Ávila, de las villas y lugares de Buñol, Yátova, Macastre, Alborache y Siete Aguas como gratificación a los servicios prestados en el sitio de Antequera y Balaguer. El baile general mosén Juan Mercader intentó, aunque sin éxito, contar al menos con la permanencia en el castillo de su hijo mosén Berenguer. La enajenación no fue del agrado de los jurados de las villas y lugares, que no deseaban verse segregados del Patrimonio Real, como tampoco lo era para los intereses del Reino, que veía recaer en manos castellanas territorios fronterizos estratégicamente importantes. Así lo consideró Alfonso el Magnánimo, cuando en 1424 optó por su recuperación. Por entonces, las relaciones de la familia Mercader con el monarca eran excepcionales, hasta el punto de recompensarles la fidelidad mostrada a la Corona con 15.000 florines para financiar la compra de una propiedad. Ese mismo año, mosén Pedro Mercader ocupó la alcaldía del castillo de Buñol, y en 1425 el monarca vendió a su camarero y baile general, mosén Berenguer Mercader y Miró, las villas de Buñol y Siete Aguas, y los lugares de Yátova, Alborache y Macastre por 12.000 florines. La baronía se disgregó del Patrimonio Real, quedando en manos de la familia Mercader la posesión del dominio territorial y la suprema jurisdicción, mero y mixto imperio,6 cimentando sólidamente el linaje en la sociedad aristocrática valenciana, al situarlos en el grupo de los barones territoriales del Reino. El beneficio económico y social se amplió con la compra posterior del señorío de Cheste a la familia Montcada.
Pero el poder, el prestigio y el patrimonio se debían mantener y perpetuar, asegurando su íntegra transmisión. Para ello, micer Berenguer Mercader recurrió a la vinculación como fórmula jurídica con la que blindar la propiedad, atarla a la familia y consolidar más aún la conciencia de linaje. En su testamento redactado en 14677 decidió la vinculación del señorío de Buñol, mediante la agnación de primogenitura de sus descendientes varones, con la necesaria condición de adoptar y llevar las armas de los Mercader.8 De esta manera, el primer llamado a heredar era su hijo primogénito, mosén Honorato Berenguer Mercader, y sus descendientes varones nacidos de legítimo matrimonio. De no tener descendencia, el segundo de los llamados a la herencia del vínculo sería su hijo mosén Pedro Mercader y sus descendientes legítimos varones. Truncadas las dos líneas sucesorias masculinas, micer Berenguer Mercader llamaba a la transmisión del vínculo, que no a la herencia, al primogénito y legítimo varón de la mayor de sus hijas, Beatriz, y a falta de descendencia masculina al primogénito varón de Isabel, Joanna y Violante, en los mismos términos y condiciones que para todos los anteriormente llamados. Agotada la línea de sucesión directa, el vínculo seguiría la línea sucesoria de su hermano mosén Macián, arcediano mayor de la Catedral de Valencia, y tras él de su sobrino mosén Guillén, hijo de su hermano mosén Guillén, debiendo este seguir la sucesión masculina de descendientes legítimos del padre del testador. De no poder seguirse esta línea, trasladaba la sucesión del vínculo a los varones legítimos de su primo y suegro mosén Berenguer, que una vez interrumpida pasaría a los descendientes masculinos de su primo, y hermano del anterior, Pedro Mercader.
El resto de las cláusulas testamentarias del vinculador contemplaban, entre otros, los legados a su mujer e hijos. Nombraba a Isabel Mercader usufructuaria y administradora vitalicia de todos sus bienes siempre que no contrajera segundas nupcias. Ordenaba la restitución de la dote de treinta mil sueldos y las arras correspondientes, y dejaba estipuladas las dotes de sus hijas Joanna y Violante en 5.000 y 4.000 florines respectivamente. A su segundogénito, mosén Pedro Mercader, le otorgó la posesión de Cheste, aunque con el compromiso de reversión de un hermano a otro en caso de muerte sin descendencia de alguno de ellos. Desde una perspectiva actual, la solución adoptada por mosén Berenguer puede parecer más próxima a la concepción de dividir el patrimonio, con el objetivo de prevenir posibles desacuerdos, que a la idea de reunir para fortalecer; no obstante, también pudo tener la intencionalidad de potenciar dos ramas del linaje en torno a sendas propiedades territoriales. Sin embargo, la muerte sin descendencia de mosén Honorato Mercader y Mercader en 1503 reunió de nuevo los señoríos de Buñol y Cheste bajo la dirección de su hermano don Pedro Mercader y Mercader (†1520), aunque también él optó a su muerte por la división patrimonial entre sus dos hijos, don Baltasar y don Juan Mercader y Blanes.
EL MATRIMONIO
Una buena estrategia de proyección social estaba ligada a una buena elección matrimonial, la cual contribuía tanto al ascenso como a la consolidación social, pero también al incremento del poder económico y a la extensión de las redes de solidaridad. Requería, sin duda, todo un despliegue de la más fina estrategia, en la cual el interés por conseguir el enlace deseado trascendía el ámbito de la pareja para implicar a la familia, la casa e incluso al linaje. Los matrimonios se concertaban por el cabeza de familia, tanto en función del objetivo que se deseaba alcanzar con el enlace, como por la posición que ocupaba el hijo o hija con respecto al resto de los hermanos. Aunque se pusiera un mayor esmero en la elección del consorte del primogénito, no por ello había que descuidar la elección del resto de los hijos, puesto que con todos se tejían fidelidades, y todos, en uno u otro grado, podían ser llamados a la transmisión del vínculo y con ello a la representación del linaje. El destino podía desviar la línea sucesoria hacia un segundón, en cuyo proyecto de vida quizá no se había contemplado la sucesión, ni tan siquiera el matrimonio, tal y como sucedió con don Melchor Mercader en el siglo XVI.
En líneas generales, los candidatos se eligieron básicamente entre destacadas familias de la aristocracia regnícola, exceptuados dos enlaces con casas foráneas concertados ya en el siglo XVI, como fueron los Ruiz de Calcena, procedentes de Aragón, y los Córdoba de Jaén (árbol genealógico I). La hipergamia fue el vehículo de progresivo ascenso social, y no recurrieron a la reiteración de enlaces con las mismas familias, lo cual permitía un mayor campo de influencia y una mayor extensión en los vínculos de conexión. Al menos en el siglo XV, la política matrimonial de los Mercader no parece estar relacionada con una determinada militancia en una opción, bando u opinión9 política. Pese al acercamiento de mosén Berenguer Mercader al partido de los Romeu, parece que el linaje se mantuvo al margen de la adscripción familiar a bando definido, hasta el punto de concertarse, en una misma generación, matrimonios con miembros de familias enfrentadas entre sí, como eran los Romeu, Mascó y Calatayud contra los Castellví, Blanes y Boïl; una clara apuesta por su neutralidad que permitió canalizar la estrategia matrimonial hacia los intereses económicos y los beneficios de integración social.
Siguiendo un recorrido desde los inicios, en el siglo xiv el jurisperito mosén Berenguer Mercader contrajo matrimonio con Sancha Gómis, y casaron a su unigénito, mosén Juan Mercader y Gómis, con Laura Miró, perteneciente a una familia ya consolidada en la élite del Reino de Valencia. Fruto de este matrimonio nacieron seis hijos varones y una mujer. El primogénito, mosén Berenguer Mercader y Miró, enlazó en un primer matrimonio con Violante Esplugues, de quien no hubo descendencia. En segundas nupcias contrajo matrimonio con su prima Isabel Mercader,10 lo que parece una clara apuesta por un enlace consanguíneo que consolidara el linaje, en un momento de engrandecimiento patrimonial con la adquisición de los señoríos de Buñol y Cheste y la vinculación del primero. Respecto a sus hermanos, mosén Juan Mercader se casó con Aldonza Sánchez en primeras nupcias y con Isabel Vallterra en segundas; mosén Guillem enlazó con Ayronis Bonet; Beatriz contrajo matrimonio con don Lucas de Bonastre; mosén Macián Mercader fue, como ya hemos apuntado, destinado a la Iglesia, y con respecto a mosén Pedro y mosén Bernardo si hubo enlace, lo desconocemos por el momento.
La estrategia matrimonial de la siguiente generación fue tejida por mosén Berenguer Mercader y Miró e Isabel Mercader. Decidieron enlaces para todos y cada uno de sus seis hijos, dos varones y cuatro mujeres. Con ello no solo demostraron poseer una sólida capacidad económica, sino también una clara disposición por ampliar y consolidar lazos de solidaridad familiar que sirvieran de estrategia presente y de sustrato para generaciones futuras. Las familias Castellví y Blanes fueron las elegidas para los dos hijos varones. El primogénito, mosén Honorato, se casó con Leonor de Castellví, mientras que mosén Pedro lo hizo con Juana de Blanes. Con respecto a las hijas, todas ellas se desposaron con nobles propietarios de dominios territoriales: Beatriz Mercader se casó con Francisco Romeu, señor de Alfarrasí, Isabel, con Pedro Boïl, señor de Manises, Violante, con Ximén Pérez de Calatayud, señor del Real, y Joanna, con Pedro Sánchez de Calatayud, vizconde de Gayano, en Italia.
Una generosa prole suponía un seguro de relevo generacional y la continuación de la rama principal del linaje. A la muerte de mosén Berenguer Mercader y Miró en 1471, la numerosa descendencia de su hijo segundogénito, mosén Pedro Mercader y Mercader y Juana de Blanes, permitió contrarrestar la falta de sucesión del primogénito y heredero del vínculo, mosén Honorato Berenguer (†1503). Mosén Pedro Mercader, a diferencia de su padre, sí decidió orientar a dos de sus ocho hijos11 al celibato, y reducir así gastos en la partida matrimonial: mosén Gaspar Mercader y Blanes sirvió a los intereses familiares desde su canonjía en Barcelona, mientras que su hermana Jerónima ingresó en el convento de la Puridad de Valencia. Para el primogénito, nuevamente la estrategia fue optar por un enlace consanguíneo que cohesionara el linaje, asegurara el vínculo y ampliara el patrimonio. Así, la candidata para mosén Juan Mercader y Blanes fue su prima María Violante Mercader y Mascó. Tanto ella como su hermano, Miguel Juan Mercader, eran hijos y herederos a partes iguales de sus padres mosén Guillermo Mercader y Violante Mascó. Como tutor y curador de los hermanos, su tío y futuro suegro era conocedor del patrimonio heredado por sus sobrinos y fue quien tuvo la última palabra en la decisión del enlace. Según las capitulaciones matrimoniales, firmadas el 5 de abril de 1503,12 el patrimonio de María Violante se aportaba íntegramente como dote, aunque la cantidad no podía ser especificada hasta que no se contabilizara y dividiera la herencia de sus padres. No obstante, se reservarían como bienes parafernales 1.500 sueldos de renta de una propiedad de 22.500 sueldos. Por su parte, Juan recibiría de su padre el usufructo de las rentas del lugar de Cheste, las rentas derivadas del molino, casas, huertas y tierras contiguas situadas en la partida del monasterio de la Zaidía durante un periodo de diez años, y como domicilio conyugal una casa que perteneció a Berenguer Mercader, situada en la calle de los Caballeros,13 los bienes necesarios para amueblarla, y 10.000 sueldos para gastos de vestir de María Violante. Asimismo, el documento recoge, por un lado, la donación ínter vivos14 de la baronía de Buñol de mosén Pedro a Juan, efectiva a la muerte del progenitor. Se aseguró María Violante la restitución de la dote, con la promesa de la toma de posesión de la baronía de Buñol. Con respecto al resto de los hijos, mosén Baltasar Mercader y Blanes se unió a Isabel Ferrer, mosén Pedro a Isabel Almenar, mientras que Isabel Mercader se casó con don Juan de Montpalau, y Damiata con don Ramón de Olcina, señor de Planes.
La muerte sin descendencia en 1503 de don Honorato Berenguer Mercader y Mercader unió en manos de su hermano don Pedro Mercader y Mercader los dominios territoriales de Cheste y La Hoya de Buñol. Y al igual que hizo su padre, también él optó por la división patrimonial entre sus dos hijos don Juan y don Baltasar Mercader y Blanes. Como primogénito, don Juan era el primer llamado a recibir el vínculo de Buñol, y con ocasión de sus capitulaciones matrimoniales con doña María Violante Mascó en 1505 recibió de su padre la posesión del señorío, reservándose este el usufructo. Sin embargo, en 1516 don Pedro cedió a su segundogénito, mosén Baltasar Mercader, el usufructo de Buñol junto con el señorío de Cheste, decisión que no tardó en provocar la disconformidad de don Juan. En defensa de sus derechos, apeló a la Corte de la Gobernación, pero no se vio favorecido en su veredicto al recibir el dictamen favorable para su hermano, a la sazón alcaide del castillo de Xàtiva, a quien se le permitió el disfrute de las rentas de Buñol hasta la muerte del padre. Cuando esta acaeció en 1520 se produjo la definitiva división del patrimonio: Buñol seguiría la línea marcada por el vinculador, mientras que Cheste quedaría definitivamente en manos de Baltasar Mercader y Blanes y sus descendientes, lo que dio lugar al inicio de una línea secundaria en el linaje Mercader. Una concordia firmada entre los hermanos amainó el enfrentamiento entre ellos.15
Don Juan Mercader y Blanes se propuso recuperar la relevancia y los ingresos económicos derivados del cargo de baile general de Valencia que con anterioridad habían disfrutado sus antepasados. En 1522 la plaza de baile quedó vacante y don Juan no tardó en mostrar su interés por ocuparla. Le avalaban las tres generaciones de Mercader que con anterioridad habían ocupado el oficio, los 5.000 ducados prestados a la tesorería real de Carlos V, un collar de oro con nueve perlas engastadas, tres diamantes, cinco rubíes y una esmeralda donado en 1521, e incluso los servicios prestados al virrey Diego Hurtado de Mendoza en la lucha contra los agermanados (1519-1523). No obstante, nada de ello sirvió para devolver el cargo a los Mercader, al decantarse Carlos V por don Luis Carròs de Vilaragut y Castellví.16 El collar pasó a engrosar el patrimonio real, los servicios al virrey se sumaron al haber de los servicios prestados a la Corona por los Mercader, mientras que los 5.000 ducados se consideraron un préstamo para gastos del ejército real en la guerra con los agermanados, y fueron devueltos a la familia en 1525.17
Para entonces don Juan Mercader y Blanes ya había fallecido,18 y también su mujer doña María Violante Mercader y Mascó. La ausencia de ambos progenitores a edad tan temprana descabezó la rama principal del linaje Mercader y la desproveyó de una comprometida dirección para los ocho hijos, todos ellos menores: el primogénito Gaspar Mercader y Mercader, seguido por Baltasar, María, Violante, Ana, Jerónima, Ángela y Melchor. Don Baltasar Mercader y Blanes, señor de Cheste quedó albacea testamentario y a cargo de la curaduría de la prole de su hermano por designación de la Corte del Justicia Civil,19 al haber fallecido también los designados por el testador.
Según dispuso don Juan en su testamento, dos esclavas negras (Nadoleta y Caterina) y su descendencia quedaban al servicio de sus hijos por un periodo de quince años aplicable a cada uno de ellos, transcurridos los cuales dispondrían de su libertad. Por derecho de agnación, el primogénito, don Gaspar, se hacía cargo del vínculo instituido por mosén Berenguer Mercader y Miró, mientras que a don Baltasar correspondían los bienes libres del patrimonio con la obligación de sufragar los gastos de alimentación de sus hermanos hasta los 25 años de edad. Don Melchor tomaría los hábitos por expreso deseo del padre, y hasta que llegara ese momento le constituía una renta de setenta y cinco libras para su manutención. A ninguna de las cinco hijas la destinó al celibato, y siguiendo lo dispuesto por mosén Berenguer Mercader y Miró en su testamento, las dos mayores, María y Violante Mercader, fueron dotadas con 70.000 sueldos cada una, cantidad que se detraería de las rentas del señorío de Buñol, revirtiendo en la herencia en caso de morir antes del matrimonio o sin descendencia. Las tres menores, Ana, Ángela y Jerónima, percibían solo la legítima, una dobla de oro, considerando que ya habían recibido la parte que les correspondía de la dote de su madre.
Desde fi del siglo XV la ciudad de Valencia vivió una intensa actividad social y cultural al estilo de las cortes italianas. Ello fue así por la presencia de una corte estable configurada en torno a los virreyes de sangre real, entre ellos, ya en el siglo XVI doña Germana de Foix y el duque de Calabria.20 En este ambiente cortesano se desenvolvieron e integraron don Gaspar y don Baltasar Mercader y Mercader, depositarios en su juventud de las armas y patrimonio de los Mercader, quienes, conforme a su noble condición, establecieron su modus vivendi. En común tuvieron que ambos disfrutaron del honor de actuar de anfitriones para el monarca: en 1528 don Gaspar recibía en sus dominios al emperador Carlos V y su séquito de camino a Valencia, mientras que su hermano don Baltasar recibió en 1564 al rey Felipe II a su paso por Valencia de regreso a Madrid tras la celebración de las Cortes en Monzón.21 También coincidieron en sus respectivos enlaces con linajes foráneos del Reino de Valencia, los Ruiz de Calcena del Reino de Aragón, y el castellano Córdoba y Mendoza.
En 1538 don Gaspar Mercader y Mercader contrajo matrimonio con doña Juana Ruiz de Calcena de Vintimilla y Castellar, hija del ya difunto secretario del rey Fernando el Católico, don Juan Ruiz de Calcena. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron por poderes en Barcelona el 29 de abril de 1538.22 Doña Juana aportaba al matrimonio una dote por valor de 13.500 ducados, moneda real de Valencia,23 de los cuales 3.700 ducados serían en dinero efectivo y pagados en dos plazos, uno antes y el otro tres meses después de solemnizado el matrimonio; 300 ducados en rentas procedentes de la localidad de las Herrerías de la villa de Molina;24 8.000 ducados en censos sobre la Generalitat de Valencia, o la fábrica de Murs i Valls, la Lonja o sobre casas y propiedades, y los 1.500 ducados restantes en ropas y alhajas.25 Don Gaspar acrecentaría la dote de su esposa en 6.750 ducados de oro y aseguraba la restitución otorgándole la posesión de la baronía de Buñol y villa de Siete Aguas a doña Juana hasta cumplir con esta. Como barón de Buñol, don Gaspar recibió de sus vasallos un servicio de 1.000 ducados por su matrimonio.26 Sin embargo, pocos meses después, en diciembre del mismo año 1538, don Gaspar Mercader murió sin descendencia, aunque sí dejando una larga lista de deudas, de cuyo pago se hizo cargo su hermano don Baltasar, receptor del vínculo. Entre las que recoge su testamento redactado el 16 de diciembre27figuraban las contraídas con familiares, como su primo hermano don Miguel de Montpalau,28 también con don Luis Calatayud y con don Gonzalo Díxer, con su hermana ya fallecida doña Violante Mercader, mujer de don Juan Jerónimo Servalto, y con su sobrina, doña Ángela Servalto, hija de los anteriores, por razón de su curaduría. Además, don Baltasar debía cumplir con la última voluntad de su hermano de legar 15.031 sueldos a su hermana doña Ana, aún doncella, y la restitución a doña Juana Ruiz de Calcena de Vintimilla de los 11.500 ducados ya recibidos de la dote, junto a las arras, por razón de su virginidad.
Heredó el vínculo su hermano don Baltasar Mercader y Mercader, caballero de la Orden militar de Santiago, apodado El Rico.29 En 1539, siendo ya barón de Buñol, contrajo matrimonio con doña María de Córdoba y Mendoza,30 dama de la emperatriz doña Isabel e hija de don Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza y doña María Hurtado de Mendoza, nieta por línea paterna de don Diego Fernández de Córdoba, II conde de Cabra, y María Hurtado de Mendoza y Luna, hija del I duque del Infantado y II marqués de Santillana, don Diego Hurtado de Mendoza.31 Un lamentable episodio truncó, si es que estaba en sus expectativas, una posible actividad política, ya que quedó inhabilitado en 1544 por el Consejo de la Ciudad para el desempeño de oficio u obtención de beneficio o franquicia. La inhabilitación fue consecuencia de una desmesurada bravuconada que don Baltasar Mercader protagonizó durante la celebración de la procesión de la festividad del Corpus de aquel año32 y que debió de pesar en el abandono de la residencia habitual de la calle de los Caballeros y su traslado a Buñol: «... me fonch forçat estar retirat alguns anys com o so (sic) estat en Bunyol fent-me molt bona compania la dita dona María Córdova e Mendoça, molt amada muller mia».33 Retiro «forzado» que justificó en su testamento como estrategia económica para poder hacer frente a las múltiples deudas contraídas por su hermano, pero en el que, sin duda, debió de pesar la inhabilitación. Dada la práctica absentista de los anteriores señores de la baronía, las dos décadas que allí pasó constituyen el más largo periodo de convivencia del señor de Buñol con sus vasallos, aunque de ningún modo fueron aprovechadas para introducir mejoras en el señorío, como tampoco lo fueron para llevar una eficiente gestión de este. La dejadez hacia la conservación de las instalaciones fue la tónica que primó en la actitud de don Baltasar Mercader, poco implicado en realizar inversiones que mejoraran el estado de las posesiones vinculadas, al considerar «que per a ell prou y havia»,34 un comentario que manifiesta su falta de desvelo por la heredad, motivado por la carencia de descendencia directa. El abandono produjo el deterioro de molinos, hornos o almazaras, derrumbes sin reparación en el castillo de Buñol y en el de Macastre, desatención de tierras de cultivo y la tala indiscriminada de árboles.
Ante la falta de sucesión de don Baltasar, era previsible que su hermano menor, don Melchor Mercader, fuese el heredero del vínculo de Buñol. Por expreso deseo de su padre, don Melchor debía haber entrado en religión y subsistir con las rentas que obtuviera de la Iglesia. Sin embargo, lo más cercano que estuvo del deseo paterno fue ser caballero profeso de la Orden de Santiago de la Espada. Como la orden permitía, previa solicitud y licencia,35 el matrimonio de sus freyles por considerar que «... mejor es casar que quemarse...»,36 don Melchor Mercader y Mercader pudo contraer matrimonio con su prima doña Rafaela Mercader y Eixarc,37 aunque para poder formalizar la unión fue necesario obtener una triple dispensa eclesiástica. Por un lado, la doble dispensa matrimonial por el hecho de unirles dos grados de consanguinidad expresamente desautorizados por la Iglesia. En concreto, el segundo grado, al ser la madre de don Melchor hermana del padre de doña Rafaela, lo cual los hacía primos hermanos, y el cuarto grado, por ser don Melchor primo segundo de su suegro. La habitual práctica endogámica de la nobleza había convertido en habituales las uniones consanguíneas, que pese a no ser vistas con agrado por la Iglesia fueron toleradas mediante dispensas.
La necesaria regulación llevó a abordar la cuestión en el capítulo V del Decreto de reforma del matrimonio del Concilio de Trento (1545-1563), titulado «Ninguno contraiga en grado prohibido; y con qué motivo se ha de dispensar».38 No obstante, la consanguinidad no era el único impedimento que debían salvar don Melchor y doña Rafaela para formalizar su unión. Alterar la sucesión socialmente aceptada de los acontecimientos –concertación de matrimonio, celebración del rito y consumación– podía complicar las cosas, y más teniendo en cuenta la condición de don Melchor de caballero profeso de la Orden de Santiago. Si bien la orden permitía el matrimonio a sus freyles, estos estaban sujetos al voto de castidad antes y después del matrimonio, y en días señalados durante este. Don Melchor había desacatado la regla, y fruto de las relaciones con su prima doña Rafaela había nacido un hijo que, a falta de unión legalizada, sería considerado ilegítimo. El punto escandaloso y de dominio público de la cuestión hacía necesario conseguir también para este asunto la requerida dispensa. En los trámites intervinieron dos jueces ejecutores, Pedro de Mérida y el reverendo Fray Tomás de Villanueva, quienes, tras estudiar el caso y oír los testimonios, elevaron su parecer y veredicto favorable al Sumo Pontífice Paulo III. En descargo de don Melchor se argumentó que doña Rafaela no había sido raptada, lo cual liberaba bastante al caballero, por cuanto el rapto sin consentimiento estaba penalizado por la Iglesia;39 también que hubo consentimiento y voluntad por ambas partes, así como la existencia de compromiso verbal de matrimonio. Considerando la existencia del hijo ya nacido, se resolvió que era más grave el escándalo de la separación de la pareja, «... com sien nobles y molt aparentats en esta ciutat...»,40 que la obtención de la dispensa.
El 7 de mayo de 1545 el papa Paulo III firmó la doble dispensa matrimonial por segundo y cuarto grado de consanguinidad, y la que particularmente requería don Melchor por su condición de caballero profeso de la Orden de Santiago.41 El matrimonio se alzaba como núcleo ordenador de la sociedad, y la Iglesia como garante del orden social. Si bien estos fueron los hechos y su resolución, cabe preguntarse hasta qué punto lo acontecido tuvo que ver con la pasión irresistible de la pareja y no, o también, con una premeditada estrategia que forzara la aceptación de la triple dispensa necesaria para sacramentar la unión. Además, estaba en juego la transmisión del vínculo instituido por Berenguer, ya que, a falta de descendencia de don Baltasar y de don Melchor, este pasaría a manos de la línea secundaria de los Mercader, señores de Cheste.
Las capitulaciones matrimoniales entre don Melchor y doña Rafaela se firmaron el 15 de agosto de 1545. Doña Rafaela aportaría una dote valorada en 70.000 sueldos, que se correspondía con la propiedad, los derechos y las tierras adyacentes de dos molinos, uno trapero y otro harinero, situados en la partida de Vera.42 Don Baltasar Mercader se comprometió a favorecer a su hermano con una renta anual de 5.000 sueldos hasta el fin de sus días. El domicilio se instaló en la calle de los Caballeros, en la casa conocida como de la condesa de Ribagorza.43 Del matrimonio nacieron, al menos, nueve hijos: el primogénito don Juan, que murió siendo niño, don Gaspar, nacido el 26 de mayo de 1547; don Baltasar; don Melchor; don Miguel, que fue canónigo de Segorbe, don Pedro, otro también llamado Baltasar, doña María y doña Mencía.44
En 1566, el mayor de los hijos de don Melchor, don Gaspar Mercader y Mercader, de 19 años de edad, contrajo matrimonio con doña Laudomia Carròs y Montcada, hija de don Francisco Vilarig de Carròs, señor de Cirat, Pandiel y El Tormo, y doña Damiata de Montcada45 (árbol genealógico II). El enlace contrarió profundamente al cabeza del linaje, don Baltasar Mercader, por su manifiesta enemistad con los Carròs y por las sospechas que circulaban sobre la ascendencia judía de doña Laudomia. Aun así, en contra de la opinión de su tío, don Gaspar y doña Laudomia firmaron las capitulaciones matrimoniales el 26 de junio de 1566 ante el notario Francisco Jerónimo Metaller.46 Se concertó una dote de 120.000 sueldos, la mitad de los cuales se entregarían en censales o en dinero tras la consumación del matrimonio, penalizándose el incumplimiento con un interés de 16 dineros por libra. El pago de la otra mitad se fraccionó en tres conceptos: 10.000 sueldos se abonarían en efectivo, 10.000 sueldos más en ropa y joyas y los 40.000 sueldos restantes correspondían a la estimación de una alquería de aproximadamente 6 cahizadas de tierra y sus derechos correspondientes, situada en el camino de Morvedre. Por su parte, don Gaspar se comprometía a la restitución de dote y arras, mientras que sus padres, don Melchor y doña Rafaela, a la manutención de la pareja y a la donación de una renta anual de 4.000 sueldos efectiva después de sus días, si para entonces don Gaspar no disponía de una renta de diez mil sueldos.47 Del matrimonio nacieron seis hijos, aunque solo sobrevivieron tres: don Gaspar Mercader y Carròs, don Baltasar y doña Rafaela, ya que Melchor, María y Damiata murieron siendo niños.
Doña Laudomia murió el 18 de julio de 1580.48 Eligió para descanso de sus restos la sepultura de los Mercader, situada en el altar mayor de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora (sic), y deseó vestir el hábito de las monjas de dicho convento pagando por ello la caridad acostumbrada. Doscientas libras se destinaban para los gastos del sepelio, caridad y misas por su alma. Disponía la distribución de sus bienes entre sus tres hijos, de forma que su hija doña Rafaela, además de sus joyas y ropa fina –la de lana se repartiría entre las criadas–, recibiría 60.000 sueldos con ocasión de su matrimonio. De morir sin hijos legítimos, la citada cantidad pasaría en partes iguales a sus hermanos. El resto de los bienes se dividía a partes iguales entre los dos varones, don Gaspar y don Baltasar, salvo si don Gaspar dispusiera de una renta de veinte mil sueldos, circunstancia que determinaría que solo tuviera derecho a la legítima, con lo que dispondría íntegramente don Baltasar de la totalidad. A falta de hijos legítimos, un hermano heredaría del otro, incluyendo a doña Rafaela. El afecto de la testadora por su suegra doña Rafaela se deja sentir tanto en la expresa mención, como en el legado de una ristra de granates. También sus hermanas recibieron su reconocimiento; por un lado, doña Constanza, monja en el Convento de San Cristóbal de Valencia, a quien legaba 25 libras, y por otro, doña Beatriz, casada con don Jerónimo Pardo de la Casta, quien recibía la ropa de vestir heredada de su madre, doña Damiata de Moncada.
Cuando en 1572 don Baltasar Mercader decidió redactar su testamento, no debía presentir la inminencia de la muerte, dada la escasa atención que prestó al preámbulo de éste. Fue la consciencia del futuro traspaso de la vida terrenal a la eterna la que decidió organizar el destino de su patrimonio. Desde esta fecha, don Baltasar tardó en morir trece años, y aunque ello no derivó en un cambio sustancial de su testamento, sí que supuso la confección de algún codicilo retocando alguna voluntad testamentaria. Como en 1572 le pareció evidente que sería su hermano don Melchor el que heredaría el vínculo de Buñol, fue esta previsible circunstancia la primera en abordar, no sin un cierto tono de frialdad, algo de justificación y un tanto de resentimiento, al considerar que con los 5.000 ducados que rentaba el señorío de Buñol su hermano tendría más que suficiente para beneficiar a sus hijos. Consideraba dicha cantidad más que acomodada, y sobre todo teniendo en cuenta que él no encontró algo similar al acceder a la baronía, sino que por el contrario hubo de hacer frente a las múltiples deudas de su hermano. A Dios agradecía haberle dado una larga vida con la cual haber podido saldar todas las deudas, cuyo montante ascendía a 23.000 libras;49 un pago que hubo de afrontar con los ingresos procedentes de las rentas del señorío, de cuantía, según apuntaba, muy inferior a los 5.000 ducados de renta estimados en aquel año de 1572 y que era, por otro lado, lo único que su hermano Melchor iba a recibir de él.50 Porque don Baltasar quiso que la gran beneficiaria de su patrimonio fuera su propia alma, por lo que constituyó una gran obra pía para el eterno regocijo de su inmortal espíritu. A la muerte de su mujer, doña María de Córdoba, heredera usufructuaria, los canónigos y el capítulo de la Catedral de Valencia, se encargarían de la administración de la obra pía siguiendo las minuciosas directrices del testador.51
Sin embargo, y contra todo pronóstico, don Baltasar sobrevivió a su hermano don Melchor, por fallecer este el 27 de marzo de 1579,52 circunstancia que hacía de su sobrino el inmediato sucesor en el vínculo de los Mercader. Pese a seguirse la agnación establecida por el vinculador, don Baltasar confeccionó un codicilo en el que nombraba sucesor a don Gaspar Mercader. Justificaba el documento en aras de evitar pleitos en la sucesión y querer favorecerlo por considerarlo como propio hijo, un aprecio que, por otra parte, no supuso modificar un ápice su testamento.53 Finalmente, don Baltasar Mercader murió el 30 de septiembre de 1585, y por expreso deseo de última hora sus restos mortales descansarían en el altar de la iglesia de San Juan del Mercado de Valencia,54 rectificando con ello lo recogido en su testamento de 1572, donde eligió ser sepultado en el altar mayor de la iglesia del Convento de la Puridad de Valencia, lugar donde ya se localizaban los restos de sus hermanos don Gaspar y don Melchor, su cuñada doña Rafaela, y desde 1580 la mujer de su sobrino doña Laudomia Carròs de Moncada. Los desencuentros familiares y las sospechas sobre Laudomia pudieron motivar el cambio de última hora en la ubicación de su sepultura. Si las sepulturas familiares permitían generar lazos de unión al integrar sujetos de otras familias,55 también por efecto contrario podían disgregar a aquellos sujetos que no estaban dispuestos a compartir la eternidad con el resto de los ocupantes.
Tras su muerte, la casa de la calle de los Caballeros, que durante generaciones había sido la residencia del titular de la baronía, quedó anexionada al vínculo para uso y disfrute de sus poseedores, junto a las casas adyacentes que con el tiempo se habían ido incorporando a la propiedad.56 Y tan solo un día después de la muerte de don Baltasar, su mujer María de Córdoba y Mendoza hizo donación a su sobrino, el ya séptimo barón de Buñol, de algunos bienes libres de la herencia de su marido, entre los que constaba el hostal o venta de Buñol situado en el camino real.57 Donación que justificó en aras de evitar posibles pleitos, pero que no sirvió más que para atraerlos, ya que en noviembre de 1592 el capítulo de la Catedral de Valencia interpuso demanda contra el nuevo señor de Buñol, reclamándole la venta de Buñol por considerarla bien no vinculado. Don Gaspar defendió el carácter de regalía de la venta y devolvía la pelota al cabildo, haciéndole responsible subsidiario del deterioro sufrido por la baronía como consecuencia de la deficiente gestión de su tío don Baltasar Mercader.58
Después de tres años de viudedad, don Gaspar Mercader decidió en 1583 su segundo matrimonio, esta vez con doña Laura Cervelló y Llançol, hija de don Pedro Cervelló, caballero de la Orden de Santiago, tercer barón de Oropesa y comendador de Paracuellos, y doña Francisca Llançol de Romaní, hija del barón de Gilet. En esta ocasión, don Gaspar enlazaba con la futura heredera, por fallecimiento de su hermano, de la baronía de Oropesa y con uno de los linajes de mayor proyección social, que al igual que los Mercader debían su ascenso a los servicios prestados a la Monarquía. Las capitulaciones matrimoniales se formalizaron y firmaron en Valencia el 19 de enero de 1583,59 y se ofició la ceremonia el 17 de mayo del mismo año, no sin antes obtener la necesaria dispensa matrimonial por cuarto grado de consanguinidad.60
En el correspondiente contrato matrimonial se establecía que doña Laura aportaba al matrimonio una dote de 160.000 sueldos, de los cuales, 120.000 serían aportación de don Pedro, y los 40.000 restantes de la dote de doña Francisca Llançol. Concretamente, se estipulaba un pago de 20.000 sueldos en joyas, de 60.000 sueldos en censales y de 80.000 sueldos en cuatro anualidades de 20.000 sueldos cada una, con el compromiso de pagar un interés anual de quince mil por millar (6,66%) en dos pagas iguales, para lo cual hacían consignación a nombre de don Gaspar de 5.333 sueldos y 4 dineros en censales hasta finalizar el pago. Por su parte, don Gaspar se comprometía a la restitución de dote y arras, además de a la concesión de la posesión de la villa de Buñol y lugares de Yátova y Alborache a doña Laura Cervelló hasta la total devolución.61 Para la posible futura descendencia del matrimonio, don Gaspar Mercader destinaba 30.000 sueldos de renta, que quedarían vinculados por orden de masculinidad y primogenitura, a excepción de que el primogénito llegara a acceder a la baronía de Buñol, en cuyo caso perdería el derecho, que recaería en el segundo hijo varón; agotada la línea masculina, se establecía el mismo orden para la femenina. El incumplimiento de los acuerdos se penaba con 5.000 ducados de oro. La muerte de don Pedro Cervelló el 10 de julio de 158662 convirtió a doña Laura en señora de Oropesa, y a partir de entonces don Gaspar aparecerá en la documentación como señor de las baronías de Buñol y Oropesa.
El infortunio por prematuras muertes o nula descendencia había dejado un tanto debilitada a la familia Mercader, en lo que corresponde a los lazos de unión y solidaridad que el matrimonio crea entre familias. Don Gaspar Mercader se ocupó en volver a tejer esa red de solidaridad familiar utilizando el matrimonio como vínculo de unión. Si, por su primer matrimonio, don Gaspar ligó el apellido Mercader al de los Carròs, Montcada y Pardo de la Casta, por su segundo matrimonio lo hacía al de los Cervelló, y mediante la concertación de matrimonio de sus tres hijos mayores, fruto del primer matrimonio, la familia Mercader emparentaría con los Centelles, Rocafull y nuevamente los Carròs. Por lo que respecta a la estrategia matrimonial de los ocho hijos habidos con doña Laura Cervelló, fue esta la encargada de orientarla, puesto que la muerte de don Gaspar en 1603, cuando todos ellos eran aún menores, lo privó de este menester. Las dos hijas, doña Victoria y doña Laura, tomaron los hábitos, aunque solo esta última estaba destinada por su padre a la religión. Para ello don Gaspar le legó 1.000 libras, mientras que a su hermana Victoria le constituyó una dote de 3.000 libras. La muerte de don Juan, don Pedro y don Berenguer hizo heredero de Oropesa a don Miguel, quien, casado con doña Vicenta Montpalau, hubo de anteponer el apellido Cervelló al de Mercader, cuando en vida de su madre heredó el vínculo de la baronía de Oropesa, por la renuncia de doña Laura y subsiguiente retirada al convento de Santa Catalina de Sena como sor Dominga del Rosario, donde ya profesaban sus dos hijas.63 Respecto a sus otros dos hijos, don Luis y don Galceran, desconocemos por el momento si hubo enlaces matrimoniales.64
Tanto el matrimonio del heredero, como el de al menos una hija, era el medio privilegiado por las casas para afirmar la posición.65 Casi de forma sincrónica a su segundo matrimonio, don Gaspar concertó el enlace de su hijo homónimo y sucesor, de tan solo 16 años, con doña Hipólita Centelles, hija del difunto don Gilaberto de Centelles Raimundo de Riu-sec olim don Jaime Centelles66 y doña Francisca Mercader. En las capitulaciones matrimoniales firmadas el 26 de abril de 158367