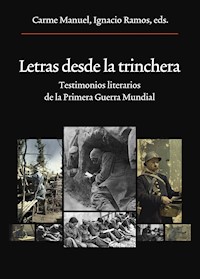
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
Con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), este volumen trata de rastrear el conflicto bélico como tema, espacio y personaje en la producción literaria de los principales países que participaron en él, como España, que reflejaron el enorme impacto en su literatura y prensa. Los estudios aquí reunidos toman como marco geográfico interdisciplinar las literaturas de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos y Canadá, y aúnan diferentes perspectivas genéricas que incluyen el teatro, la poesía y la narrativa. De este modo, a partir de acercamientos críticos derivados de los estudios culturales, estos artículos pretenden ejemplificar la construcción estética de la Gran Guerra por parte de autores contemporáneos del conflicto, así como por aquellos posteriores a él, y que crecieron como testigos directos de sus consecuencias más inmediatas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LETRAS DESDE LA TRINCHERA
TESTIMONIOS LITERARIOS
DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
LETRAS DESDE LA TRINCHERA
TESTIMONIOS LITERARIOSDE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Carme Manuel, Ignacio Ramos, eds.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© de los textos: los autores© de esta edición: Universitat de València, 2015
Coordinación editorial: Maite SimonMaquetación y diseño de la cubierta: Celso Hernández de la FigueraCorrección: Pau Viciano
ISBN: 978-84-370-9955-2
ÍNDICE
PRÓLOGO
EL RECUERDO INDELEBLE
Margarita Martínez Marzá
EL RECUERDO INDELEBLE EN IMÁGENES
Margarita Martínez Marzá, Carlos Ortíz Mayordomo
LOS ESPAÑOLES ANTE LA GRAN GUERRA
La promiscua relación entre periodismo y literatura
Javier Lluch-Prats
PROPAGANDA Y NOVELA EN EL CAMPO DE BATALLA LITERARIO
Escritores en España y Francia
Maria Rosell
GUERRA Y EROTISMO EN LOS POEMAS A LOU DE APOLLINAIRE
Evelio Miñano Martínez
EL IMAGINARIO DE LA GUERRA EN GUILLAUME APOLLINAIRE
Aproximación a Les mamelles de Tirésias
Domingo Pujante González
AL MARGEN DE LA GRAN GUERRA
Los adolescentes que escaparon a la masacre
Claude Benoit Morinière
EL TEATRO FRANCÉS EN EL FRENTE
Ignacio Ramos Gay
NOVELAS DE GUERRA EN LENGUA ALEMANA
Ana R. Calero Valera
LA CORRESPONDENCIA DE EGON SCHIELE, SOLDADO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Stefan Kutzenberger
GIUSEPPE UNGARETTI: UN POETA EN LA TRINCHERA
Júlia Benavent
ENTRE EL MEMORIAL Y LA NOVELA
Un anno sull’altipiano de Emilio Lussu
Inés Rodríguez Gómez
GABRIELE D’ANNUNZIO, VATE BELICISTA
Canti della guerra latina
Juan Carlos de Miguel y Canuto
LA POESÍA INGLESA DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Juan Vicente Martínez Luciano
EL PERIODISMO DE TRINCHERA COMO TESTIGO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
El ejemplo de The Wipers Times
María José Coperías Aguilar
AFLICCIONES MENTALES Y SUEÑOS DE GUERRA EN ROSE MACAULAY, REBECCA WEST, VIRGINIA WOOLF Y ROBERT GRAVES
Rocío G. Sumillera
EL SEGUNDO CAMPO DE BATALLA
Testimonios de enfermeras angloamericanas en el frente
Teresa Gómez Reus
JUEGOS DE SOLDADOS
La gran guerra en la literatura juvenil inglesa
Agustín Reyes Torres
GERTRUDE STEIN Y LA GRAN GUERRA
Sobre la percepción de los objetos en el frente cotidiano
Ana Fernández-Caparrós Turina
LA TIERRA BALDÍA DE T. S. ELIOT COMO POEMA DE POSTGUERRA
Dídac Llorens Cubedo
UNO DE LOS NUESTROS
Willa Cather y la guerra
Empar Barranco Ureña
LA LITERATURA AFROAMERICANA Y LA GRAN GUERRA
Una guerra dentro de otra guerra
Carme Manuel
LA PARADOJA DEL REPORTERO DE GUERRA
Romanticismo y decadencia en With the Allies de Richard Harding Davis
Sara Prieto García-Cañedo
LA LITERATURA CANADIENSE Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Eva Pich-Ponce
DE CABALLOS, PERROS Y PALOMAS
El animal en la cultura militar de la Primera Guerra Mundial y su reflejo en la literatura
Claudia Alonso Recarte
LAS SOMBRAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN LA TEMPESTAD DE BRAVE NEW WORLD (1931)
Miguel Martínez López
HOLLYWOOD OR HOW WE ADVERTISED AMERICA
La Primera Guerra Mundial según Gore Vidal
J. Gavaldà Roca
PRÓLOGO
Carme ManuelIgnacio Ramos
La Gran Guerra inspiró desde su mismo inicio un ingente número de obras literarias que van desde la ficción hasta la poesía, pasando por el teatro, el género autobiográfico o el ensayístico, entre otros. La publicación de Au-revoir là-haut de Pierre Lemaître, obra galardonada con el Premio Goncourt en 2013 y convertida en un fenómeno editorial en Francia, da cuenta de la fascinación que sigue ejerciendo la que ha sido considerada la contienda más cruenta del siglo XX. Con motivo del centenario del estallido del conflicto, presentamos un volumen de artículos que intentan explorar las múltiples maneras en que se ha plasmado y recordado la Gran Guerra desde sus inicios hasta finales de siglo, por parte de autores originarios de los diversos países en liza, y a través de distintos formatos literarios. El objetivo es rastrear la confrontación bélica como tema, espacio y personaje en la producción literaria de las principales naciones europeas que participaron en él. Tomando como marco geográfico interdisciplinar las literaturas de España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, y aunando diferentes perspectivas genéricas que incluyen tanto el teatro, la poesía y la narrativa, cuanto acercamientos críticos derivados de los estudios culturales o el cine, los artículos aquí incluidos pretenden ejemplificar la construcción estética de la Gran Guerra surgida de autores contemporáneos al conflicto, así como de aquellos posteriores a él, pero que crecieron en calidad de testigos directos de sus consecuencias más inmediatas.
Recordamos la guerra a través de sus muchas manifestaciones literarias, artísticas y fílmicas, no libres de ciertos mitos ya clásicos profundamente enraizados en nuestro inconsciente colectivo. Algunas de las imágenes asociadas con el conflicto incluyen las batallas en el frente occidental, las trincheras, los soldados demacrados, devorados por los piojos, conviviendo con roedores y amenazados incesantemente por el gas mostaza, el frío inclemente, y el barro y la lluvia constantes. En una palabra, un paisaje de desolación, una tierra baldía entre alambres de espino y cadáveres putrefactos por la que se enseñorea la muerte. Sin embargo, este retrato no fue el único, aunque sí el que calaría más hondo en la memoria de quienes la recordaron por la deshumanización y devastación que lo caracterizaron. Contar la Primera Guerra Mundial, para algunos autores, supuso un reto imaginativo y expresivo al que se vieron obligados a responder por el trauma causado por una realidad revestida de tragedia épica, y lo hicieron cuestionando los lenguajes y los estilos artísticos heredados hasta el momento.
En la primera aportación de este volumen y a modo de introducción reflexiva, la escritora Margarita Martínez Marzá describe los sentimientos experimentados durante el viaje realizado desde finales de noviembre a principios de diciembre de 2014 por algunos de los lugares del frente occidental. Un periplo ilustrado por imágenes tomadas por ella misma y Carlos Ortiz Mayordomo, que no requieren de explicación alguna por cuanto su origen es el silencio que impone el recuerdo de la tragedia. Partiendo con el recuerdo de lo leído, la autora se enfrenta a las huellas que la historia ha dejado tras cien años. Emoción y conmoción afectivas y físicas se confunden ante la imagen de un paisaje que no entiende de ni de fronteras ni de alambradas de espino, pero que guarda, entre el mutismo y la tristeza, el infierno del que fue testimonio irremplazable. Bosques, trincheras, fuertes, esculturas, coronas de flores, camposantos, tierra sagrada que acoge a miles de soldados desconocidos sin distinción de origen, ideología o religión, hermanados para siempre.
Javier Lluch-Prats inaugura la serie de estudios críticos que componen este volumen con una mirada a la situación de España en aquel momento; un país que no participó directamente en el conflicto, pero que, como tantos otros, se vio envuelto en él de muchas y diversas maneras que contribuirían a su posterior transformación. En «Los españoles ante la Gran Guerra: la promiscua relación entre periodismo y literatura», Lluch-Prats analiza la respuesta española desde el campo del periodismo y la literatura ante una contienda que revistió una enorme trascendencia para una nación inmersa en una crisis institucional y estructural, que se agudizaría tras el final de la guerra. Como observa el autor, por una parte, el conflicto propició la renovación de las crónicas periodísticas siendo el diario el espacio en el que se fraguaron con más ímpetu los desencuentros entre germanófilos, defensores de las Potencias Centrales, y aliadófilos, partidarios de la Triple Entente. El conflicto supuso la europeización y modernización del periodismo así como la consolidación de la figura del escritor reportero, quien adoptó una visión crítica y contestataria, convirtiéndose en catalizador de la opinión pública en la prensa de la época. Julio Camba, Gaziel, Sofía Casanova, Ramón del Valle-Inclán y Vicente Blasco Ibáñez son algunos de los muchos protagonistas en este campo del reportaje y de la literatura de la Gran Guerra, que muestran cómo el conflicto propició un resurgimiento intelectual que se plasmó tanto en infinidad de folletos, conferencias, crónicas de prensa y manifiestos, como en innumerables relatos, novelas y poemas. El objetivo de todo ellos fue, según LLuch-Prats, lograr la regeneración moral y política de la España del momento.
Adentrándose en las repercusiones del conflicto en Francia, en «Propaganda y novela en el campo de batalla literario: escritores de España y Francia», Maria Rosell realiza un amplio recorrido por las múltiples respuestas literarias en estos dos países que conjuga autores que participaron directamente en la contienda con aquellos que, bien no se movilizaron, bien no se contagiaron del entusiasmo bélico. Evelio Miñano Martínez en «Guerra y erotismo en los poemas a Lou de Apollinaire» explica cómo el poeta francés, tras alistarse como voluntario en 1914 y ser gravemente herido en la cabeza en 1916, murió en 1918 de la gripe española, una pandemia que se cobró casi cien millones de víctimas. Antes de ser admitido a filas e iniciar la instrucción, Apollinaire conoció y estableció una exaltada relación amorosa con Louise (Lou) de Coligny-Châtillon, materializada en una serie de cartas comprometidas y poemas, estos últimos publicados póstumamente bajo el título de Poèmes à Lou. Estas piezas son muestra de que, durante el periodo de su composición, el poeta únicamente articuló su vida en dos pulsiones complementarias: la pasión amorosa –a través de sus recuerdos e imaginaciones eróticas– y el ardor bélico –manifestado en un Apollinaire que se describe a sí mismo como un guerrero fascinado por la maravilla de la guerra. Amor y guerra se funden, así, en su mundo poético en el que la emoción privada se entrelaza con las vivencias emanadas del conflicto, en una experimentación poética propia de la innovación vanguardista del autor. Domingo Pujante González, en «El imaginario de la guerra en Guillaume Apollinaire: aproximación a Les mamelles de Tirésias», se centra en este drama surrealista en dos actos y un prólogo, del «poète combattant», representada el 24 de junio de 1917 en París. En la obra, el padre de la modernidad ejecuta una libre transposición de un tema clásico a la situación de la Gran Guerra, pero optando por la fantasía, la imaginación y la farsa paramilitar en un drama cuyo simbolismo anticipa los debates que surgirían tras la contienda en torno a las mujeres, la natalidad y el derecho al voto. Claude Benoit Morinière en «Al margen de la Guerra de 14-18: los adolescentes que escaparon a la masacre» explica cómo, mientras toda una generación de hombres moría en las trincheras y sufría el infierno de una guerra despiadada, muchos niños y adolescentes vivían al margen del horror, bien porque marchaban al exilio con sus familias, bien porque se mantenían ajenos al conflicto que sacudía a Francia y a Alemania. La autora compara el periplo existencial de los jóvenes narradores de dos obras, en apariencia, diferentes. La protagonista de Quoi? L’éternité (1988) de Marguerite Yourcenar y el personaje principal de la novela de Raymond Radiguet, Le diable au corps (1923). En la obra de Yourcenar la contienda se plasma como la aventura del exilio y la posibilidad de una formación para la protagonista, transcendental en su futuro. Para el personaje de Radiguet, en cambio, el conflicto se transforma en un punto de inflexión que marcará su descubrimiento del sexo y el amor. En ambos textos, la Gran Guerra representa un papel fundamental como telón de fondo al crecimiento y despertar a la edad adulta. En «El teatro francés en el frente», Ignacio Ramos aborda aquellas manifestaciones teatrales que se desarrollaron de facto en el espacio físico de la contienda tanto por parte de soldados y oficiales cuanto por actores profesionales desplazados hasta la primera línea de combate. Atendiendo a los espectáculos enmarcados en «la Revue aux armées» y «le Théâtre aux armées», el autor desgrana las condiciones escenográficas de la puesta en escena en las trincheras, los mecanismos de creación literaria dramática, y los principales actores invitados al frente. Especial mención requiere en este sentido la figura de Sarah Bernhardt, cuya presencia pone de manifiesto una actuación ajena al entretenimiento escapista, y que conjuga el patriotismo con los más altos valores teatrales.
Las consecuencias literarias de la Gran Guerra en Alemania son tema de análisis en la aportación de Ana Rosa Calero Valera, «Novelas de guerra en lengua alemana». Publicadas durante la República de Weimar –el periodo histórico enmarcado entre las dos guerras mundiales– la autora se centra en la estética belicista de Ernst Jünger y en las novelas antibelicistas de Erich Maria Remarque y Adrienne Thomas. Mientras que, para el primero, la guerra aparece plena de sentido y constituye la ocasión para enaltecer el combate heroico, la camaradería y la virilidad masculinas, para el resto de autores la contienda representa todo lo contrario, es decir, un espacio donde no hay cabida para el heroísmo. Stefan Kutzenberger en «La correspondencia de Egon Schiele, soldado de la Primera Guerra Mundial» estudia la relación epistolar del pintor e ilustrador austríaco durante el conflicto. Schiele (1890-1918), declarado en un primer momento no apto, fue finalmente llamado a filas en 1915. Si bien nunca tuvo que desplazarse al frente, durante el periodo de instrucción fue consciente del horror que le podría deparar la vida en las trincheras, alejado de su taller. A través de cartas y entradas en su diario se observa cómo Schiele no cesó de trabajar en su carrera artística a pesar de las turbulencias del momento. Con el fin de asegurar el liderazgo cultural de Austria tras el cese del conflicto, el pintor organizó exposiciones, vendió cuadros y creó una tupida red artística, objetivos todos ellos que se vieron trágicamente truncados con su muerte el 30 de octubre de 1918, víctima de la gripe española.
El panorama literario italiano es estudiado, en primer lugar, por Julia Benavent en «Un poeta en la trinchera: Giuseppe Ungaretti». La autora explora la poesía de trincheras de Giuseppe Ungaretti, uno de los autores más destacados de la literatura italiana del siglo XX, y cómo ésta hace del sufrimiento un testimonio vital al tiempo que un mecanismo de toma de conciencia de la condición humana. Por su parte, en «Entre el memorial y la novela: Un anno sull’altipiano de Emilio Lussu», Inés Rodríguez Gómez se adentra en la lectura de esta novela de Lussu, publicada en Londres en 1938 y reeditada en Italia en 1945 por la editorial Einaudi. La historia participa del género del memorial y de la novela, puesto que el autor ofrece un homenaje a sus compañeros de contienda recreando, al mismo tiempo, sus vivencias durante la contienda como capitán de la brigada Sassari. A pesar de que existen novelas anteriores sobre el tema de la Gran Guerra, algunas publicadas en la colección de Mondadori de los años 1930 y 1931 que lleva por nombre «I romanzi della guerra», la novela de Lussu, cuyo tema principal es la irracionalidad y el sinsentido de la conflagración, está considerada como una de las más bellas escritas sobre este tema, Juan Carlos de Miguel en «Gabriele D’Annunzio, vate belicista: Canti della guerra latina» profundiza en la poética bélica de una de las figuras más relevantes de la escena literaria italiana y europea de entre siglos, cuya obra representa, junto con la de Giovanni Pascoli, la vigencia del simbolismo en el ámbito literario italiano. Fue precisamente en los años de la Gran Guerra en los que se puso de manifiesto, además, la política y visión militar del poeta. Como líder de opinión pública, preconizó la participación de Italia en el conflicto y combatió con coraje frente al enemigo austríaco. A su término, insatisfecho por las concesiones territoriales obtenidas por Italia, ocupó, con una legión de voluntarios, la ciudad croata de Fiume, de antigua ascendencia itálica. Dentro de su obra poética recogida en las Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi, el libro V «Asterope - Inni sacri della guerra giusta» está dedicado a exaltar circunstancias y eventos de la Gran Guerra.
La aportación de Juan Vicente Martínez Luciano, «La poesía inglesa de la Primera Guerra Mundial», inicia los estudios dedicados a las repercusiones literarias del conflicto en Gran Bretaña. Explica el autor cómo la Gran Guerra finalizó convirtiéndose para los soldados en un absurdo inexplicable más que en un escenario de acontecimientos heroicos, un sentimiento que sería recogido años después por T.S. Eliot en su magistral The Waste Land (1922). Sin embargo, Eliot no sería el único. Un grupo de poetas británicos, algunos muertos en el frente, testificarían en su poesía el horror de la contienda y el cambio en la forma de considerar lo que hasta entonces habían sido los valores que encumbraban el espíritu de sacrificio heroico y el patriotismo. Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Isaac Rosenberg, Wilfred Owen, James Grenfell, Robert Graves y Charles Sorley son algunos poetas que describen esta nueva visión con imágenes novedosas y un lenguaje irreverente que destierra la idealización para describir la crudeza, soledad y sordidez de la experiencia en el frente. Asimismo, Martínez Luciano destaca la poesía escrita por mujeres, que desde el frente doméstico, reconsideran con distancia irónica el sentimiento patriótico popular. En «El periodismo de trinchera como testigo de la Primera Guerra Mundial: el ejemplo de The Wipers Time», María José Coperías Aguilar da cuenta de una de las publicaciones de trinchera más conocidas. Durante la contienda, en 1916, el capitán inglés Fred Roberts y los soldados del 12º batallón de Sherwood Foresters (Regimiento de Nottingham & Derbyshire), descubrieron una imprenta en las ruinas de Ypres (Bélgica), y con ella, empezaron a editar una revista satírica que llamaron The Wipers Times, inspirada en las revistas de las escuelas privadas inglesas. La publicación, realizada literalmente bajo fuego enemigo, es ejemplo de crítica subversiva tanto a los altos mandos del ejército británico como a la situación vivida por los soldados. The Wipers Times, junto con otras publicaciones de trinchera (Somme Times, Le Crapouillot), es ejemplo del periodismo mordaz y crítico que desencadenó la propia guerra. Rocío G. Sumillera, en «Aflicciones mentales y sueños de guerra en Rose Macaulay, Rebecca West, Virginia Woolf y Robert Graves», se ocupa de las consecuencias psicológicas del conflicto. A los millones de muertos que dejó tras de sí la confrontación han de sumarse todos aquellos supervivientes (militares o civiles) que padecieron diversas secuelas psicológicas derivadas de la misma. La autora analiza la descripción de algunos de estos trastornos y su representación literaria en obras tanto ensayísticas como novelísticas y autobiográficas, en concreto en el ensayo médico de W.H.R. Rivers, «On the Repression of War Experience» (1918), en Non-Combatants and Others (1916) de Rose Macaulay, en The Return of the Soldier (1918) de Rebecca West; en Mrs Dalloway (1925) de Virginia Woolf, y en Good-Bye to All That (1929) de Robert Graves. La demencia y síntomas postraumáticos de los personajes que figuran en estas ficciones muestra cómo la Gran Guerra perduró en las conciencias de sus protagonistas más allá de las trincheras y el frente. Por su parte, en «El segundo campo de batalla: testimonios de enfermeras angloamericanas en el frente», Teresa Gómez Reus se adentra en el estudio de los testimonios escritos que de jaron las muchas mujeres anglo-norteamericanas que participaron activamente en la Gran Guerra, y que van desde la escritura epistolar y las memorias, hasta el relato corto y la prosa poética. La autora analiza en concreto una serie de textos autobiográficos de aquellas que marcharon al frente en calidad de enfermeras o conductoras de ambulancia. En ellos narraron sus propias reflexiones y vivencias del horror de los combates, la sordidez de los hospitales, el desamparo de los heridos, las condiciones de los civiles, y el derrumbe de los valores sacrosantos de patriotismo y heroísmo. Sus voces no solo desvelan todo un tesoro de detalles de gran interés humano y documental; también ilustran el cambio profundo que experimentó la literatura en el curso de la contienda. Es en estos textos donde estas enfermeras-narradoras nos descubren la tragedia de los soldados del frente, al tiempo que revelan la profundidad de su propio trauma. Por último, Agustín Reyes Torres, en «Juegos de soldados: la Gran Guerra en la literatura juvenil inglesa» se centra en un campo casi olvidado de la literatura bélica: la literatura británica infantil producida a raíz del conflicto y en el periodo de postguerra. En ella, el autor muestra que, lejos de censurar los horrores del campo de batalla, se vieron plasmados los valores de patriotismo, sacrificio e heroicidad, en un intento de adoctrinar a los jóvenes y santificar la memoria de los caídos en la guerra.
La guerra también afectó a una serie de escritores norteamericanos expatriados en Europa. Ana Fernández-Caparrós Turina, en «Gertrude Stein y la Gran Guerra: pequeños emplazamientos y desplazamientos en el frente cotidiano», analiza las aportaciones de la poeta al campo de la literatura bélica. Pese a tratarse de una figura tremendamente influyente y recordada sobre todo por su mecenazgo artístico y literario, la norteamericana ha permanecido durante mucho tiempo relegada a un segundo plano dentro del canon literario estadounidense y dentro de la literatura de la Gran Guerra. Stein, como expatriada afincada en París desde 1903, fue testigo privilegiado tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los muchos servicios prestados por ella y su compañera Alice B. Toklas en el frente merecieron el reconocimiento del estado francés. Fernández-Caparrós analiza The Autobiography of Alice B. Toklas (1932) y otros textos más experimentales de Stein escritos durante la contienda y después de ésta. En ellos la autora muestra una visión que es inseparable de una experimentación modernista radical y de la atención a los efectos de los conflictos bélicos en el ámbito doméstico. Dídac Llorens Cubedo, en «La tierra baldía de T.S. Eliot como poema de postguerra», destaca cómo, a pesar de que Eliot se empeñaba en negar el carácter público de su poema, la composición pasó rápidamente a leerse como una obra emblemática de la vanguardia anglófona y como reflejo de la Gran Bretaña y la Europa de los años veinte, conmocionadas por la destrucción provocada por la Gran Guerra. El conflicto cambió la vida de Eliot, un joven estudiante que aspiraba a completar sus estudios de doctorado en Alemania e Inglaterra y que, debido en parte a las dificultades de movilidad provocadas por las turbulencias bélicas, no volvería a su país, los Estados Unidos. En sus cartas de aquellos años, el poeta describe la incertidumbre y confusión, lamentando la muerte de compañeros y amigos en el frente. Es en sus notas a La tierra baldía donde el norteamericano reconoce que la decadencia de Europa configura uno de los temas centrales del poema y que ésta no puede desligarse del conflicto en que estuvo sumida durante un lustro, cuyas consecuencias son apreciables en el panorama de desolación contemporáneo. De esta manera, afirma el autor, las imágenes y los temas de La tierra baldía se nutren de la experiencia de la Primera Guerra Mundial y especialmente de su postguerra, periodo histórico en el que el poemario vio la luz.
El impacto de la Gran Guerra en los autores transatlánticos se ve reflejado en la aportación de Empar Barranco Ureña, «Uno de los nuestros: Willa Cather y la guerra». La novela, publicada en 1922 y premio Pulitzer en 1923, inauguró una etapa literaria de Cather, llena de pesimismo, alejada de sus obras anteriores sobre la vida de los pioneros en las praderas del Medio-oeste y el triunfo de la mujer sobre la naturaleza. Uno de los nuestros sigue la búsqueda de sentido existencial del personaje central, Claude Wheeler, quien no logra encontrar su lugar en las praderas de Nebraska, dominadas por la avaricia, el consumo y la corrupción tras la desaparición de la primera generación pionera y la llegada del progreso. Tampoco puede culminar su sueño intelectual en la universidad; y su aventura romántica le conduce a un matrimonio frio y solitario. Claude, sin embargo, solo conseguirá vislumbrar su destino al alistarse como voluntario durante la Gran Guerra y combatir en Francia con el ejército norteamericano. A través de la manipulación del punto de vista narrativo que nos hace poner en duda constantemente las apreciaciones del protagonista, Cather construye una novela insumisa, que utiliza el marco de la contienda en Europa para hablar de la búsqueda de significado durante las agitadas primeras décadas del siglo XX.
La visión de la Primera Guerra Mundial como un acontecimiento que involucró principalmente a los europeos ha sido cuestionada a lo largo de las dos últimas décadas dando lugar a una revisión historiográfica susceptible de incluir los testimonios tanto de aquellos soldados y participantes originarios de las colonias imperiales europeas cuanto de las minorías étnicas procedentes de países como Estados Unidos. En «La literatura afroamericana y la Gran Guerra: una guerra dentro de otra guerra», Carme Manuel analiza cómo la entrada en guerra de los Estados Unidos impulsó un intenso debate en la comunidad negra. Ante la opresión política y civil sufrida por los afroamericanos, fueron muchas las voces críticas que se alzaron contra su participación en una contienda publicitada como la defensa de la democracia. Vencidas estas reticencias, los soldados negros que se alistaron fueron víctimas desde el primer momento de una intensa marginación por parte de los altos mandos tanto en territorio estadounidense como europeo. La autora estudia algunas manifestaciones literarias afroamericanas surgidas a raíz de la guerra, entre las que sobresalen las novelas Home to Harlem de Claude McKay (1928) y The Fire in the Flint de Walter White (1924). Estas obras son ejemplos destacados de cómo los escritores afroamericanos interpretaron las humillaciones y la traición que sufrió la comunidad afroamericana cuando, tras la finalización del conflicto, la esperanza de que sus sacrificios en Europa les reportaran una ciudadanía de pleno derecho no sólo no se materializó sino que la marginación y la violencia raciales se recrudecieron todavía más.
En «La paradoja del reportero de Guerra: romanticismo y decadencia en With the Allies de Richard Harding Davies», Sara Prieto García-Cañedo aporta nueva luz a los testimonios literarios surgidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial desde el ángulo del periodismo. La obra del norteamericano Richard Harding Davis With the Allies (1914) es un texto pionero en este campo. Curtido en contiendas internacionales anteriores, a comienzos de la Gran Guerra Davis era el corresponsal de guerra más aclamado de Estados Unidos. En esta obra, el autor narra sus vivencias en la Francia y Bélgica ocupadas, para tomar partido a favor de los aliados y apelar por una intervención norteamericana en el frente desde una visión que combina la idealización con la deshumanización de la realidad que va experimentando.
La presencia de la contienda en la literatura del Canadá tanto anglófono como francófona es analizada por Eva Pich en «La literatura canadiense y la Primera Guerra Mundial». A través de una serie de novelas —The Wars de Timothy Findley (1977), Three Day Road de Joseph Boyden (2006), La guerre, yes sir! de Roch Carrier (1968) y Trente Arpents de Ringuet (1938) —, Pich observa cómo aparece representado el conflicto bélico y el personaje del soldado, y explica cómo en estas obras la reflexión sobre el sentido de la guerra va acompañada frecuentemente de una profunda reflexión sobre la propia identidad nacional. En concreto, en el caso de la literatura franco-canadiense, la temática bélica aparece sobre todo para destacar los antagonismos entre el Canadá francófono y anglófono.
Por su parte, Claudia Alonso, en «De caballos, perros y palomas: el animal en la cultura militar de la Primera Guerra Mundial y su reflejo en la literatura», explica cómo la adaptación teatral y cinematográfica de la novela juvenil WarHorse (1982) de Michael Morpurgo, en consonancia con el crecimiento de los llamados animal studies en el panorama académico anglosajón, han reavivado en los últimos años un interés historiográfico por el papel del animal en la cultura militar de la Gran Guerra. Alonso realiza un breve recorrido sobre la contribución del animal al bando de los Aliados en tanto que instrumento bélico (a partir de su conversión en arma, medio de transporte, mascota, etc.), para a continuación examinar el legado simbólico-narrativo que dicha participación ha desarrollado en la literatura en lengua inglesa. Desde novelas juveniles o infantiles como War Horse o Gay Neck, the Story of a Pigeon (1928) de Dhan Gopal Mukerji hasta obras como The Wars (1977) de Timothy Findley, la autora aborda la tendencia estética hacia el binarismo entre lo animal y lo tecnológico, y analiza las implicaciones inherentes a este tratamiento con respecto a las técnicas narrativas del género de novela juvenil.
Miguel Martínez López, en «Las sombras de la Primera Guerra Mundial en la tempestad de Brave New World (1931)», estudia las consecuencias bélicas en una de las obras distópicas más destacadas de la primera parte del siglo XX. Si en In the Fourth Year (1918) Aldous Huxley había abogado por el establecimiento de un sistema electoral de representación proporcional según el modelo de Estados Unidos, en Brave New World (1931), con su imagen de un futuro vacío de amor, emoción y belleza, a medio camino entre la alegoría política y la ciencia ficción, el escritor critica el socialismo, el rechazo de la sociedad de la postguerra a la libertad y al dolor, así como su fe indiscriminada en la ciencia, la técnica y el progreso que, paradójicamente, habían infligido muerte y dolor sin límites por todo el continente.
Por último, J. Gavaldá Roca, en «Hollywood or How We Advertised America: la Primera Guerra Mundial según Gore Vidal», examina la mirada del polifacético escritor y periodista norteamericano fallecido en 2012 en Hollywood (1990), su novela sobre la Gran Guerra. Es esta la quinta dentro de la serie de siete novelas históricas, que denominó Narraciones del Imperio, y que fue publicando de 1967 a 2000, en las que describe la decadencia del imperio americano. En Hollywood, Gore Vidal disecciona las estrategias de comunicación institucional, los mecanismos de producción de opinión como el cine mudo, los organismos creados para la recogida de fondos, las campañas de reclutamiento, la liquidación del movimiento pacifista, y la legitimación de una política interior ultraconservadora y de una exterior imperialista. Una serie de elementos que representan la censura implacable justificada por una legislación habilitada durante la guerra. Para Gavaldá Roca, la ficción histórica de Gore Vidal es un ajuste de cuentas con la política de guerra estadounidense, con unas estrategias discursivas y de representación, y con unos modelos de memoria de los que el cine surge como uno de los principales protagonistas.
A pesar de que son muchas las aportaciones presentadas en este volumen y a pesar de los variados puntos de vista que se ofrecen, quedan todavía muchos otros escenarios desde los que contemplar la Gran Guerra cien años después. Acaso sea esto muestra de la enormidad de un conflicto que se calificó, erróneamente, como «la guerra que acabaría con todas las guerras».
EL RECUERDO INDELEBLE
Margarita Martínez Marzá
Es tópico afirmar que debemos hacer un esfuerzo por olvidar todo aquello que nos hace daño. Incluso, se afirma, sin más reflexión, que no se perdona desde el fondo del corazón si no olvidamos. Sin embargo, somos quienes somos, nos definimos, manifestamos nuestros valores y los transmitimos, sencillamente porque somos memoria. El alzhéimer, esa enfermedad maldita que licua nuestros recuerdos, es ya una muerte en vida, por eso luchamos contra ella, por eso nos da miedo. ¿Por qué, pues, ese afán de tantos para lograr una especie de alzhéimer histórico en aras de la reconciliación del consenso, que sólo desmemoriado, dicen, estará ausente de rencores?
¿Quizá, la transmisión oral, vigente desde el comienzo de los tiempos, no nos ha venido a decir lo contrario? ¿Quizá, la escritura, que marca la línea de abandono de la prehistoria, no lo corrobora? Sólo nos salva saber y recordar, ya que sólo así podremos discernir y decidir con plena conciencia: ¡Libres! Muchos lo saben y quieren que esa llama del recuerdo esté siempre encendida, aunque sea para iluminar tenuemente; es la llama que da luz a la memoria más indeleble: la memoria experiencial, la que impregna cada poro del ser, la que marca la vida toda, porque deja implicada la inteligencia racional y la inteligencia emocional, incluso la intuición, el impulso, la consciencia plena.
Los dos amigos, viajeros, que decidimos a finales de noviembre de 2014 visitar los lugares del frente occidental, teníamos algunos conocimientos, básicamente por los libros, datos y secuencias de la Gran Guerra, pero de forma conceptual, como cualquier otro conocimiento que se haya estudiado. En este caso, sobre todo por el horror de la guerra de posiciones, teníamos idea y habíamos experimentado el impacto emocional. Pero no lo supimos desde dentro, desde el fondo de nuestra alma, hasta poner los pies en Francia y contemplar desde la altura, en Verdún, la tierra, tantas veces disputada y que a tantos hijos se llevó, muchos de ellos, como si no tuvieran entidad personal, literalmente carne de cañón, y que fueron objeto de innombrables horrores, fruto en gran parte de inmensos errores. Verdún, tierra en la que no se distingue qué es Francia ni qué es Alemania, porque el paisaje es más sabio que nosotros. Tierra en la que el comandante francés Robert Nivelle acuñó para siempre la frase «no pasarán», aunque con ello ahogara deliberada e inútilmente la vida de muchos compatriotas suyos. Verdún, hoy reconstruida, pero solitaria y callada, con una tristeza que se palpa y atravesada por el Mosa que sigue su curso guardando para siempre y hasta el fondo el infierno de que fue testigo.
Pero la conmoción visceral sucedió al entrar, al fuerte Douaumont, importantísimo en el cinturón de fortificaciones que debían haber defendido Verdún. Al llegar ante él, se antoja un elefante inmenso tumbado, que surge en medio de la niebla y rodeado por restos de auténticas trincheras, que hoy silenciosas fueron testigos del gran error y la gran catástrofe. Porque el fuerte estaba desguarnecido, sin defensa en sus fosos, sin artilleros, sin oficiales y fue tomado fácilmente por los alemanes que no daban crédito. Subsanar el error, capturarlo de nuevo por parte de Francia (al igual que los otros fuertes del cinturón de Verdún), supuso una durísima batalla, en medio de una horrenda climatología. Además, La actuación de la artillería dejando caer proyectiles, que impactaron en un almacén de bombas incendiarias, produjo tal carnicería que tan sólo unos pocos, pudieron considerarse «muertos» y tener una tumba, dentro del propio fuerte. Los demás, irreconocibles, pertenecientes a la categoría de desaparecidos fueron situados tras un muro, que hoy es como el retablo de en un templo. Es el lugar de respeto, de homenajes, de rezar, si tienes fe. Allí en una esquina, se pude ver una pequeña escultura de arcilla, que representa una familia: padre, madre, dos hijos pequeños .Y una pregunta: ¿por qué?, si lo único que nos iguala a todos es que somos hijos de un padre y una madre –la cadena de la vida–, lo único que al final importa. Por eso vemos coronas de flores que llevan entrelazadas las cintas con los colores de Francia y Alemania. Pero para llegar a esa imagen, antes hubo que pasar por millones de muertos y que unos pocos allí, en una húmeda sala de la fortificación, en sus pobres tumbas, nos digan, nos supliquen: ¡Dejadnos dormir en silencio!, como si el estruendo del bombardeo pudiera llegar más allá de la vida y la muerte, impidiendo gozar del silencio y la paz, siquiera después de muerto.
¡Douaumont!, el fuerte, símbolo de más de 700.000 muertos y/o desaparecidos (ambos bandos) de la batalla de Verdún, muchos yacentes allí, y que aún nos piden que no hagamos ruido, que sólo se oigan las gotas de agua filtradas y que, con el tiempo han llenado el techo de estalactitas y el suelo de estalagmitas. Hoy, al recorrerlo, se siente que el frío y la humedad traspasa mucho más hondo que los huesos, y para eso no hay abrigo, no se ha inventado todavía la prenda que dé calor.
Se sabe, también, al detenerse a descansar un instante en el bosque, como puede ser Le Boix des Caures o, cuando, muy próximo, se visita La trinchera de las bayonetas, que estamos en un inmenso camposanto. Se sabe, incluso, antes de leer los carteles en los que se advierte que allí está prohibido todo: comer, oír música, que los niños jueguen a la pelota, cantar… Todo es sagrado. En cada recodo, ante la iglesia de los pequeños pueblos, está el monumento a sus gloriosos muertos, pero también los bosques están llenos de soldados que nunca volvieron, casi todos desaparecidos, irreconocibles y por tanto imposibles de tener una digna tumba. Por eso son bosques vallados e intocados, creciendo a su albur. En realidad, son templos, templos llenos de la vida, que es la muerte transformada desde su subsuelo en vegetación; en el eterno retorno.
Y los viajeros que llegaron y que tan sólo en unos días han empezado a sufrir la gran metamorfosis de su mente, están fijando en la memoria, que impregna hasta los poros de su piel, todo lo que ve sin haberlo visto en verdad, porque hace entre 98 y 100 años de esa gran tragedia. Tragedia, que comenzó con alegría incluso, de una guerra breve, que pondría las cosas en su sitio y que sería, para bien, el fin de una época y el comienzo de otra mejor. Pero los viajeros saben, que en 1916, dos años después de comenzar la contienda, cuando despedían con flores a los que habían acudido al llamado de la movilización, no sólo han cambiado los uniformes y los procedimientos bélicos, también han cambiado ya las mentes. Y se dirigen a Bélgica al otro Circuito del recuerdo. Circuito enorme, pero que sólo visitarán en los lugares clave, donde la Guerra finalmente fue Mundial, pues allí se dejaron la flor de su vida, de su juventud, de su salud mental, no sólo los valientes belgas, que defendieron su tierra hasta las últimas consecuencias, sino sudafricanos, canadienses, ingleses, y todas las colonias de la Commonwealth, junto con todos los alemanes movilizados.
Los viajeros entran en la línea belga del Somme, donde a toda costa había que impedir que los alemanes llegaran a Dunkerque, lugar donde se hallaba la flota inglesa.
En este viaje de remembranza, realizado en el centenario del comienzo del gran absurdo, es diciembre y las ciudades están ya iluminadas adelantándonos la Navidad. Pero las carreteras que transitamos aparecen sin tráfico y los pueblos vacíos. Un día, tan sólo nos encontramos un ciclista que iba de paso y dos perros tras una valla. Ninguna señal de vida. Muchos pueblos no nos pueden ofrecer información o algo tan simple como es sentarse a tomar un café, Parece como si deliberadamente los hubieran dejado sin edificar, sin revitalizar. Pero en la puerta de cada Iglesia está el monumento y está cuidado, con las pequeñas cruces coronadas con la amapola, símbolo de Flandes y que nos va a acompañar en todo el trayecto. Son las mismas amapolas que, en su poema, «In Flanders Fields», que hiela el corazón, nos mencionó John Mc.Crae y que ya, desde las guerras napoleónicas, se asociaban con los muertos, que alimentan la vida.
Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie,
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.
Mc.Crae escribió el poema tras enterrar, sin que sus cuidados médicos tuvieran la más mínima eficacia, a su mejor amigo, en la batalla de Ieper (Ypres).
Ypres, Passchendaele… Conforme nos acercamos se nos va encogiendo el corazón, aunque no sean los únicos lugares; fueron muchos los sitios de la llamada «Gran Carnicería». Por toda la ruta hay señales de tráfico que indican el camino a recorrer en el Circuito del recuerdo: el memorial sudafricano y el australiano, el osario de estos o los otros, cementerios de todos los tamaños, que llenan el paisaje, intercalados por pueblos que fueron frente directo, hasta que se instaló la absurda guerra de posiciones: Albert, Bazentín, Fromelles, Pozièrs, Mouquet Form, Guillemont, Guinchí, Fiers- Courcelette, Ancre Heights…
Todo quedará perfectamente explicado finalmente en el Museo de Passchendaele en Zonnebeke, cerca de la preciosa ciudad de Ypres (famosa por su lonja de paños, que fue destruida) y que hoy tiene un obús colgando del techo de su reconstruida catedral. El otro museo es el Castillo-Museo de Pèronne, donde se puede ver la evolución de la guerra, desde los uniformes, hasta las ilusiones.
¡Somme… la gran carnicería! El mundo en destrucción, desde el 1 de julio hasta el 11 de noviembre de 1916. Y todo, para no conseguir ningún objetivo, para una partida de tablas, en la que cayeron casi todas las piezas, que eran casi dos millones de jóvenes que todavía a los viajeros se le antojan enloquecidos antes de morir: nadie salió indemne de ahí.
Tan sólo con rememorar el primer día tenemos para pensar, si es que sabemos, una vida entera. Precedido por una semana de bombardeos británicos con 1,5 millones de granadas se intentó destruir la línea de galerías que se hallaba bajo las trincheras. Había lugares subterráneos alemanes con 20 tm de explosivos por punto.
El primer día de combate, 1 de julio de 1916 se detonó la carga explosiva de la primera galería, aquella que causó un movimiento sísmico y el gran cráter. Luego, el silencio sepulcral. El poeta John Mansfield lo describió: «La mano del tiempo descansó sobre la marca de la media hora, y a lo largo de toda la vieja línea del frente de los ingleses vino un silbido y un llanto. Los hombres de la primera oleada escalaron los parapetos, el tumulto, la oscuridad, la presencia de la muerte, y habiéndose hecho con todas las cosas agradables avanzaron sobre tierra de nadie para comenzar la batalla del Somme».
Todos los alrededores del Museo Memorial de Passchendaele tienen sus zonas de recuerdo de cada nacionalidad: en círculos, que quieren ser amapolas –símbolo de Flandes– y con pilones rojos, que serían los pétalos. Allí ondea cada bandera. No vemos visitantes particulares, pero sí colegios, al menos tres o cuatro. El guía explica con esmero lo que sucedió, recorren las trincheras y galerías subterráneas reconstruidas, manipulan los mapas digitales interactivos. No hay nada truculento, todo tiene sentido y nada está hecho para herir la sensibilidad, sino para saber y no olvidar. Los niños escuchan con respeto; sus hijos también irán algún día. El museo nos ofrece al terminar su recorrido una sala de reflexión. Frente a una pantalla que muestra un bosque destruido, espectral, se alza la gran obra de arte del H. Pollack: Cae la sombra, elaborado en Nueva Zelanda, pero con arcilla del lugar. Es un nuevo bosque, cuyos árboles son brazos que terminan en copas que son manos, las manos de los muertos, que ya no volverán a vivir, pero que nutren el nuevo bosque y cuyas palmas, hacia el cielo, claman al unísono.
Fuera, caminando despacio, nos acercamos al cementerio. Es el mayor de Bélgica. Como todos, cuidado con esmero y lleno de lápidas blancas iguales. Aquí no hay «Soldado desconocido», sino muchas lápidas con la inscripción Known unto God. Es punzante y, pese a la polémica actual en Australia, por la connotación religiosa, las inscripciones están intactas. En tanto, una voz femenina, suave, recita como una letanía, cada nombre y la edad: 19, 21, 23, 20… años de edad: ¡Cielo Santo, eran unos niños! Lo recorremos en silencio. Mientras, cae la tarde.
Al día siguiente, encontramos un cementerio alemán. Ellos prefieren cruces de hierro. Pero intercaladas están las lápidas de granito gris con nombres igualmente alemanes, de jóvenes que dejaron su vida por Alemania en tierra extranjera, pero con la estrella de David en la lápida. Esas tumbas juntas, de hermanos que duermen juntos eternamente, debió haber sido un clamor ante los pogromos y el Holocausto: Hitler bien lo sabía; luchó en esas trincheras.
Los viajeros, cansados, en su regreso, antes de entrar en Amiens y visitar su magnífica y etérea catedral, que fue intocada, se sientan un momento frente al río Somme, cuyo nombre trae remembranzas en español de la palabra ¡Somos!…. somos, somos, somos…, incluso nos hace pensar en el sueño, sin saber bien si es el de quienes duermen desde entonces para siempre o el de quienes soñamos con que el río no vuelva a ser testigo de tanto horror.
El río se desliza tranquilo, quizá igual que en tiempos de Heráclito, siendo el mismo de entonces, el mismo de la Guerra y de ahora, pero distinto: Siempre igual y siempre diferente. Lo miramos. Está a punto de entrar en la ciudad, que ya luce en la alegría de la Navidad. Pero guarda silencio. El anhelado silencio de los defensores del fuerte Douaumont y el silencioso clamor del más de millón de jóvenes que dejaron ahí sus vidas o sus esperanzas en la alborada de su juventud. Es el río de las lágrimas, vertidas por los ojos que ya no están, por los que debieron haber existido y nunca vieron la Luz, porque no nacieron, por nuestras propias lágrimas ocultas. Y comentamos al oír el murmullo del río, que parece hablarnos: ¿Por qué la Humanidad honra y glorifica tanto a sus muertos y valora y respeta tan poco a sus vivos?
Esa lección, cuyo enunciado grabamos en la memoria, es un trabajo que ambos sabemos que hemos de realizar en los años que todavía nos quedan por delante.
EL RECUERDO INDELEBLE EN IMÁGENES
Margarita Martínez MarzáCarlos Ortiz Mayordomo
LOS ESPAÑOLES ANTE LA GRAN GUERRA
La promiscua relación entre periodismo y literatura
Javier Lluch-Prats
Universitat de València
De vital importancia para España, la Primera Guerra Mundial vino a condicionar la historia del país, por entonces fluctuante entre una organización política anclada en el pasado y una sociedad en la cual, mientras las clases desfavorecidas padecían duras condiciones de vida, la oligarquía caciquil y financiera, conservadora, mantenía su posición dominante y favorecía la irrupción del capital industrial, que tanto creció por la neutralidad ante el conflicto. De hecho, este posibilitó que algunos especularan, se enriquecieran a marchas forzadas, obtuvieran grandes beneficios y rentabilizaran tan magna oportunidad mediante actividades como la fabricación y el comercio de armas, tal como años después Eduardo Mendoza mostraría en su novela La verdad sobre el caso Savolta (1975). Y es que, al despuntar el siglo XX, España se hallaba en una situación de crisis institucional y estructural, una crisis múltiple: económica, política y social, que se agudizó tras la finalización de la contienda.
Así, no es de extrañar que la denominada Edad de Plata replanteara España como problema y su espíritu fuese crítico e inconformista. Entre los elementos modernizadores de aquel campo cultural destacan los inherentes a la emergente industria editorial, aún hoy fundamental en la balanza comercial nacional, entre ellos: la diversificación del libro y de la prensa, el afianzamiento de la figura del editor y el notable aumento del consumo, vinculado sobremanera a la formación de ciudadanos, aspecto basilar en el republicanismo desde décadas previas y enseña de aquel periodo. Esa mayor demanda explica la proliferación de libros de bolsillo, novelas de quiosco y colecciones populares como La Novela Corta, donde vieron la luz textos narrativos, que retomaré después, propios de la literatura bélica. En su faceta como editor, en julio de 1915, Blasco Ibáñez reconocía la ventaja que la guerra suponía para los españoles, al quedar margen en el atractivo mercado americano: «En París no hay editores. Todos están en la guerra con las casas cerradas o si son viejos llorando a sus hijos muertos. El otro día mataron al hijo de Tallandier. Hace un mes murió contaminada en un hospital donde servía de enfermera una hija de Hachette» (Herráez 1999: 166).
Además, en ese universo del impreso se congregaron formatos, soportes y prácticas de lectura sostenedores de la misión civilizadora y europeísta cultivada por el intelectual, figura clave de ese momento que adoptó un notorio posicionamiento crítico y contestatario. La Guerra del 14 provocó su entrada en la madurez, lo cual simbolizan bien su conversión en catalizador de la opinión pública y su cada vez más estrecha relación con la política. Su misión la cumpliría en diarios, revistas y espacios de sociabilidad urbanos –ateneos, agrupaciones, tertulias– en los que, marcadamente desde finales del XIX, venía interviniendo en pro de la regeneración moral y política del país. En suma, como señaló Juliá (1998): «Dueño del centro de la ciudad, el intelectual se considera a sí mismo como árbitro moral de la nación y depositario de valores universales» (7).
EL DEBATE: ALIADÓFILOS VERSUS GERMANÓFILOS
El estallido de la que se conocería como la Guerra del 14, la Gran Guerra, hizo temblar ese agitado entorno de la España moderna, como exhibe la prensa de la época, emblema sin par del entresiglos XIX-XX, cuya sociedad sentía la necesidad de estar informada. El conflicto acrecentó esa urgencia in crescendo e incluso propició la renovación de las crónicas periodísticas, cuya formulación discursiva –analizada con precisión por González (2013)– resulta muy heterogénea. El diario, principal repositorio de noticias, se convirtió en el territorio en que tuvo lugar el clamoroso desencuentro entre germanófilos y aliadófilos, que, hasta ahora, ha venido ocupando buena parte del espacio dedicado a las repercusiones del conflicto en España.1
Esa movilización ahondó en el foso ideológico entre españoles, pues el debate lo generó el enfrentamiento entre los progresistas, partidarios de la Triple Entente, y los conservadores, defensores de las Potencias Centrales. Las posiciones de los primeros, a favor de los aliados, se hicieron patentes en los diarios La Esfera, España, El Sol, Heraldo de Madrid, Iberia, El Diario Universal o Mundo Gráfico. Por otra parte, la corriente germanófila fluiría en páginas de El Correo Español, ABC, La Nación, La Tribuna, El Debate o El Correo Catalán. E incluso hubo publicaciones neutrales, como La Gaceta de Madrid, del entorno del gobierno de Eduardo Dato.
En la polémica, que enardeció los ánimos, se colaron diferencias de la política nacional y por ende del modelo de Estado deseable para España. Para los aliadófilos, capital era la inclusión del país en Europa, lo que conllevaba la defensa de la libertad, el laicismo y el progreso. En este bando se hallaban, entre otros: Ramón Pérez de Ayala, Josep Carner, Benito Pérez Galdós, Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón Menéndez Pidal, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, quien integró el equipo de redactores del semanario España, en cuyo primer número y en portada, en el «Saluda al lector», se afirmaba en 1915: «El momento es de una inminencia aterradora. La línea toda del horizonte europeo arde en un incendio fabuloso. De la guerra saldrá otra Europa. Y es forzoso intentar que salga también otra España».2 En otro bando, en defensa de los alemanes, coincidían voces como las de José M.ª Salaverría, Ricardo León, Juan Pujol, Armando Guerra, Juan Vázquez de Mella, José M.ª Carretero –El Caballero Audaz–, Pío Baroja y Jacinto Benavente, prologuista de Amistad Hispano-Germana (Barcelona: Serra Hnos. y Russell), volumen de 1916 que se abría con el manifiesto aparecido en La Tribuna el 18 de diciembre de 1915, igualmente firmado por él. Tanto a nivel nacional como europeo, Cobb (1956) ya afirmó que fue una «guerra de manifiestos» como estos o, por ejemplo, como el «Manifiesto de los 93», de los académicos alemanes, «que llevó a que sus pares ingleses, franceses y rusos respondieran con documentos similares» (Fuentes 2013: 18).
CRÓNICAS DE LA CONTIENDA: EL ESCRITOR REPORTERO
La Gran Guerra comportó ese vivo debate en la prensa, en el cual la tajante división «dificultaba la percepción de los matices y posiciones particulares» (Amat y González 2013: 2). Estas inflexiones mostraban posiciones nada monolíticas, de modo que las pequeñas variantes descubren a francófilos como Alberto Insúa, que dudaban de los intereses de Inglaterra, o a Ramiro de Maeztu y Ramón Pérez de Ayala, inclinados por los ingleses y desconfiados hacia Francia. La contienda también supuso la europeización y la modernización del periodismo peninsular, con un notable aumento de corresponsalías en el extranjero y de recepción de prensa internacional. En aquel momento, además, se consolidó la figura del escritor profesional y se dio un contexto óptimo para la cultura escrita, justo cuando la mujer bregaba por sus derechos, también como escritora; cuando, en una etapa crucial para la historia de la literatura europea, decisiva ya era la relación asociativa que, desde el Romanticismo, se viene estableciendo entre el periodismo y la literatura.
Habitualmente, los escritores se dedicaban a la política, la traducción, la docencia y, antes y durante el conflicto, no pocos ejercieron el periodismo. La curiosidad del público lector, que demandaba noticia detallada de lo que acontecía, así como los intereses económicos de la prensa –atenta a las vías de negocio abiertas–, propiciaron la creación de una red de corresponsales formada por periodistas profesionales y por escritores. Avalados por su reconocimiento previo, estos últimos actuaron como reporteros eventuales –algunos como visitantes invitados por las naciones en liza–, dispusieron crónicas bélicas se inclinaron a los lectores hacia unas u otras cabeceras, entre ellos: Armando Palacio Valdés, Ramón del Valle-Inclán, Azorín, Ramiro de Maeztu, Corpus Barga, Eduardo Zamacois, Ramón Pérez de Ayala, Margarita Nelken, Carmen de Burgos, Juan Pujol, Ricardo León, Sofía Casanova, Vicente Blasco Ibáñez y Alberto Insúa, quien recordó en sus Memorias su paso por París:
A mediados de noviembre de 1915, en mi pisito de la calle de Jussieu, hacía yo mis primeras armas de periodista. Hasta entonces sólo había escrito y publicado en la prensa de Madrid crónicas literarias, ajenas a la actualidad; o bien hallando en esta pretextos para divagaciones más o menos oportunas. Pero ahora se trataba de todo lo contrario: de hacer «un día sí y otro no», para el diario más leído de España, un artículo sobre la guerra desde uno de los grandes países beligerantes (Fortuño 2003: 247).
De los representantes de aquel periodismo tantas veces de trinchera también destacan Julio Camba, quien estuvo en Berlín como corresponsal del diario ABC; el granadino Fabián Vidal (seudónimo de Juan Fajardo), enviado de La Correspondencia de España al frente francés en 1916 y autor de Crónicas de la Gran Guerra (1919), así como Manuel Ciges Aparicio, colaborador en París de El Mundo y El Mercantil Valenciano que, a finales de 1914, recibió el encargo de El Imparcial para organizar la información sobre la guerra desde la capital francesa.
Pero, al mencionar a periodistas presentes en el conflicto, ineludible es Agustí Calvet, conocido por su seudónimo, Gaziel. En el verano del 14, primero en La Veu de Catalunya y después en La Vanguardia –diario que llegó a dirigir–, vieron la luz las entregas que en 1915 configurarían su Diario de un estudiante en París (Gaziel 2013), editado por la Casa Editorial Estudio, con prólogo de Miguel S. Oliver. Incluibles en la corriente memorialista de la literatura española, sus modélicas crónicas de guerra, concebidas como narraciones, comprenden la etapa inicial del conflicto al situarse entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre de 1914, un mes de esperanzas febriles y zozobras continuas en París, ubicación de la que Gaziel recogió su vida íntima, ausente en periódicos y publicaciones oficiales. Así cosechó gran éxito entre los lectores, logró la corresponsalía en París, se trasladó allí en diciembre y dispuso nuevas crónicas tras recorrer los escenarios de las batallas del Marne y de Verdun. También bajó a las trincheras a conocer la vida de los soldados que las habitaban y fue testigo del nacimiento de la moderna y mortífera industria armamentística (Gaziel 2014a). Por ello, en el prólogo a De París a Monastir (Gaziel 2014b), Amat refiere la evolución de los géneros periodísticos y destaca cómo Gaziel afianza una nueva manera de contar la guerra: frente al corresponsal establecido en un cuartel general, y frente a los que copiaban y pegaban notas de agencia, la suya era la mirada del cronista de nuevo cuño, el cronista espiritual de la guerra, quien, más que describir combates minuciosamente o abordar episodios concretos, actúa sobre la repercusión social y el fondo humano en que el conflicto se desenvuelve. Gaziel, pues, representa al periodista cuyas crónicas le hacen creer al lector que contempla lo que se narra en ellas.
En general, las crónicas de periodistas como Gaziel constituyen una amalgama de fórmulas discursivas, tal como pone de manifiesto el excelente análisis de González (5), que señala cómo conforman un género de discurso con escasos precedentes en las letras españolas. Un género por entonces flexible, no codificado, que permitió dicha amalgama: del relato de viajes a la opinión personal, pasando por el discurso artístico, la efusión lírica y el relato de acontecimientos de dimensiones casi novelescas, como muestran Eduardo Zamacois o Juan Pujol. Además, a las crónicas para diarios españoles se sumaban otras foráneas, como las de Ramón Pérez de Ayala en los frentes italianos, comisionado por La Prensa de Buenos Aires.
Las crónicas son textos de urgencia, del instante vivido y hasta de propaganda porque nacen del fragor de la batalla, proceden de miradas in situ, son testimonios históricos de testigos de la encarnizada lucha y, con frecuencia, plantean un conflicto moral al lector, como también sucede con los relatos y novelas en torno a la contienda. Asimismo, en ellas nuclear es la mirada puesta en la retaguardia, en la vida en las ciudades sacudidas por la contienda, como Gaziel y Ciges Aparicio muestran desde París o Sofía Casanova desde Varsovia. Desde el exterior como en el interior del país, compaginando o no la labor periodística con la literaria, no pocos hombres y mujeres españoles, letraheridos, en diarios españoles y extranjeros ofrecieron su punto de vista acerca de cuanto acaecía en Europa. Así, el escritor-periodista que devino corresponsal manifestaría el «orgullo del periodismo moderno», que, años después, el argentino Roberto Arlt (2009) definiría en una de sus crónicas como «estar junto al fuego donde los hombres fríen la catástrofe». En su columna «Al margen del cable», en esa crónica del 4 de enero del 38 sobre la Guerra Civil española, también añadía: «El gran periodismo es una especie de pugilato», esto es, los periodistas se acompañan en el frente y se imitan, pero también unos a otros buscan superarse. Todo ello es resultado de quien explica la lucha y participa en ella mediante sus contribuciones escritas, alguien involucrado en una guerra global que, como la del 14, ya fue marcadamente mediática. Efectivamente, como señala Susan Sontag en Ante el dolor de los demás: «Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una experiencia intrínseca de la modernidad, la ofrenda acumulativa de más de siglo y medio de actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados periodistas» (13).
Inicialmente todo brotaba en las crónicas de los diarios para, no mucho después, en algunos casos reunirse en series y en otros tomar cuerpo en obras literarias sobre la guerra. En este sentido, en el prólogo a Campos de batallas y campos de ruinas de Enrique Gómez Carrillo (1915: IX), Pérez Galdós escribía este iluminador texto en marzo de 1915:
Estamento fundamental de la literatura en la Edad Moderna es la Prensa. El siglo XIX nos la transmitió potente y robusta, y el XX le ha dado una realidad constitutiva y una fuerza incontrastable. Máquina es esta que cada día invade con más audacia las esferas del arte y del pensamiento. Gentes hay que reniegan de ella cuando la ven correr desmandada y sin tino, y otras la encomian desaforadamente, estimando que de sus errores y de sus aciertos resulta siempre un evidente fin de cultura. Periodistas somos hoy todos los que nos sentimos aptos para expresar nuestras ideas por medio de la palabra escrita: unos toman la Prensa como escabel o aprendizaje para lanzarse después a distintas empresas literarias; otros en la Prensa nacen y en ella viven y mueren, y estos son los que constituyen una de las falanges más intrépidas y triunfadoras de la intelectualidad contemporánea. Estos periodistas son hoy los obreros que labran la materia prima de la Historia.





























