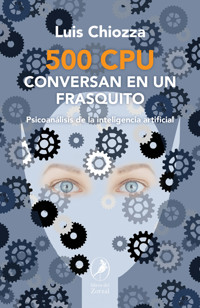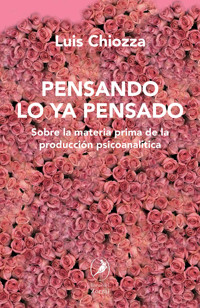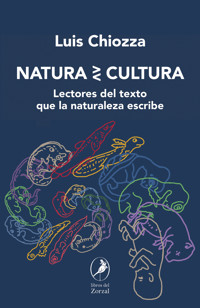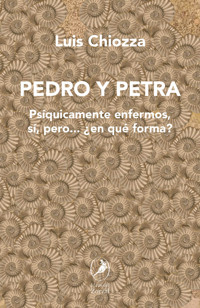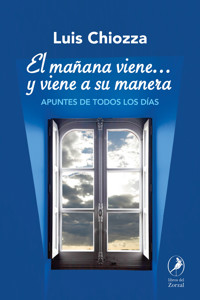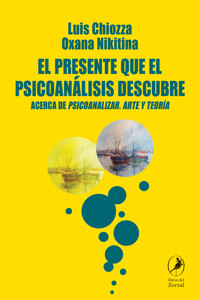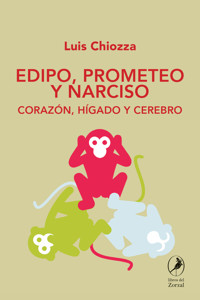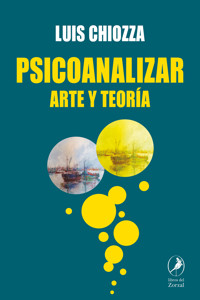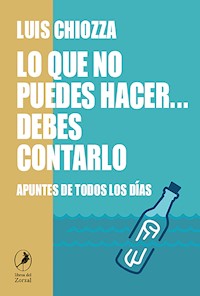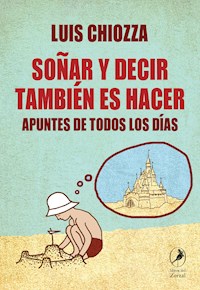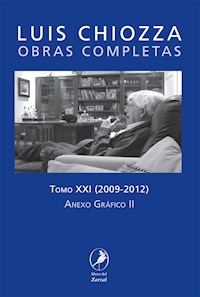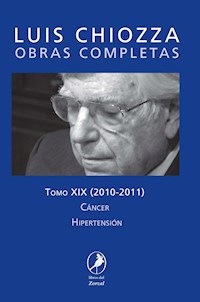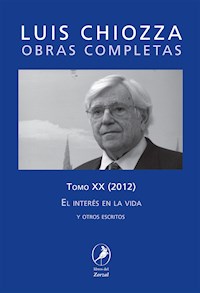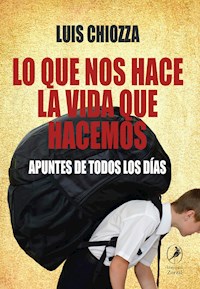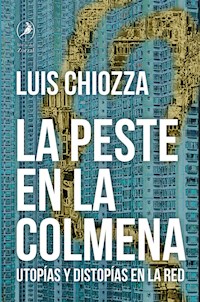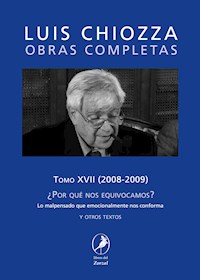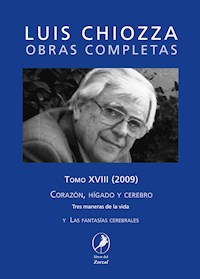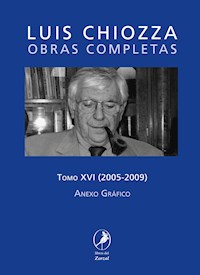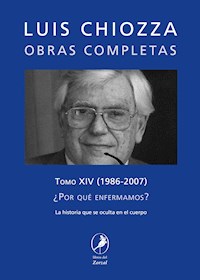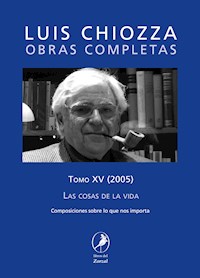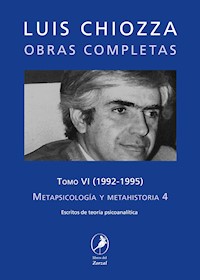
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El Dr. Luis Chiozza es sin duda un referente en el campo de los estudios psicosomáticos, cuyo prestigio ha trascendido los límites de nuestro país. Medicina y psicoanálisis es el tomo inaugural de sus Obras completas, a la vez que una guía y manual de uso de las mismas, cuyos quince tomos se presentan completos en un CD incluido en este libro. Este volumen está pensado con el objetivo de facilitar el acceso al fruto de la labor profesional y académica del Dr. Chiozza, a la vez que permitir una inmediata aproximación a sus principales enfoques y temas de interés. En primer lugar, el lector encontrará una serie de textos introductorios, entre los cuales figura uno del autor, titulado "Nuestra contribución al psicoanálisis y a la medicina". Le sigue el índice de las Obras completas, tal como aparece en cada uno de los tomos que la integran (disponibles en el CD). Luego, la sección "Acerca del autor y su obra", compuesta por un resumen de la trayectoria profesional de Chiozza, un listado de las ediciones anteriores de sus publicaciones y su bibliografía completa. Un índice analítico de términos presentes en los quince tomos cierra el volumen. Esta obra, referencia obligada para los profesionales de la disciplina, sienta un precedente ineludible en los anales de la psicología argentina.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Luis Chiozza
OBRAS COMPLETAS
Tomo VI
Metapsicología y metahistoria 4
Escritos de teoría psicoanalítica
(1992-1995)
Chiozza, Luis Antonio
Metapsicología y metahistoria 4 : escritos de teoría psicoanalítica . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012.
E-Book.
ISBN 978-987-599-243-6
1. Medicina. 2. Psicoanálisis.
CDD 610 : 150.195
Curadora de la obra completa: Jung Ha Kang
Diseño de interiores: Fluxus
Diseño de tapa: Silvana Chiozza
© Libros del Zorzal, 2008
Buenos Aires, Argentina
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de
Obras Completas, escríbanos a:
www.delzorzal.com.ar
Índice
En busca del cuerpo perdido
(1992) | 7
Debate | 15
¿Por qué se enferman los niños?
(1992) | 22
Luis Chiozza y Silvana O. de Aizenberg | 22
Una introducción al estudio de las claves de inervación de los afectos
(1993 [1992]) | 28
Luis Chiozza, Luis Barbero, Liliana Casaliy Roberto Salzman | 28
I. Algunas referencias históricas | 31
II. Fisiología de las emociones | 33
III. La teoría psicoanalítica de los afectos | 40
IV. Afectos fundamentales y algunas de sus inervaciones | 48
V. Síntesis y conclusiones | 88
El significado inconciente De los giros lingüísticos
(1993 [1992]) | 99
Luis Chiozza, Dorrit Busch, Horacio Corniglioy Mirta Funosas | 99
I. El lenguaje en la teoría psicoanalítica | 102
II. La naturaleza del lenguaje según otros autores | 111
III. El estudio de los giros lingüísticos | 120
IV. Síntesis y conclusiones | 141
Fantasía inconciente
(1993) | 145
El significado y la forma en la naturaleza y en la cultura
(1995 [1993]) | 153
El problema del significado | 155
La forma | 156
La naturaleza | 157
La cultura | 158
El hombre enfermo | 159
Significado y forma en la histeria | 160
Las metas pulsionales | 161
El significado del cuerpo | 161
La significancia del afecto | 162
La segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis | 163
Cultura y naturaleza | 163
Una metapsicología metahistórica | 164
Una triple organización conceptual de la conciencia | 165
Unidad y oposición entre significado, forma, naturaleza y cultura | 168
Prólogo del libro un lugar para el encuentro entre medicina y psicoanálisis
(1995 [1994]) | 171
El centro Weizsaecker De consulta médica
(1995) | 177
El carácter y la enfermedad Somática
Acerca de una relación específica entre ciertos rasgos de carácter y determinadas enfermedades somáticas | 195
(1995) | 195
Luis Chiozza y Eduardo Dayen | 195
I. Introducción | 198
II. El carácter | 199
III. La formación del carácter y el sistema esquelético | 201
IV. Fijación y regresión hepáticas. Sus consecuencias en la estructuración del carácter | 205
V. La fantasía específica diabética. Sus consecuencias en la estructuración del carácter | 212
VI. En síntesis | 215
La concepción psicoanalítica del cuerpo
¿Psicosomática o Directamente psicoanálisis? | 217
(1995) | 217
I. El cuerpo físico, el cuerpo “biológico” y el cuerpo “erógeno” | 220
II. El paralelismo psicofísico | 222
III. Las series psíquicas | 223
IV. Las dos hipótesis fundamentales del psicoanálisis | 224
V. La representación del cuerpo | 232
VI. Las metas pulsionales | 234
VII. La “observación” clínica del cuerpo | 237
El psicoanálisis y Los procesos cognitivos
(1995) | 244
I. La inteligencia artificial en el mundo del hombre | 246
II. Las diferencias entre el ordenador y la mente | 248
III. La teoría psicoanalítica de los procesos cognitivos | 252
IV. El desarrollo de la psicología cognitiva | 261
V. Más allá de la lógica | 263
VI. El significado del significado | 266
VII. El prejuicio “cerebral” | 269
VIII. La formación de símbolos | 272
IX. “Pienso, luego existo” | 276
X. La inteligencia del ecosistema | 277
XI. Las tres manos del hombre | 280
XII. Síntesis | 282
Prólogo del autor a Luis Chiozza cd
(1995) | 284
Bibliografía | 289
En busca del cuerpo perdido
(1992)
Referencia bibliográfica
CHIOZZA, Luis (1992c) “En busca del cuerpo perdido”.
Ediciones en castellano
Sergio Cecchetto, Discursos apasionados, Fundación Bolsa de Comercio, Mar del Plata, 1992, págs. 71-75.
Luis Chiozza CD. Obras completas hasta agosto de 1995 (cd-rom), In Context, Buenos Aires, 1995.
Luis Chiozza CD. Obras completas hasta agosto de 1996 (cd-rom), In Context, Buenos Aires, 1996.
El contenido de este artículo corresponde a la participación del autor en el panel que llevaba el mismo nombre, en las Jornadas de “Calidad de vida, política y salud” organizadas por la Fundación de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, en el año 1992.
Insensiblemente hemos caído en la idea de que estar enfermo es una especie de descompostura como la que les ocurre a los aparatos.
Concebimos a nuestro cuerpo como un mecanismo que, a veces, se descompone, y entonces, hay que recomponerlo cuanto antes. Con este bagaje, el enfermo concurre al médico porque se siente mal, pero internamente lleva una pregunta: ¿por qué me ha sucedido esto? Y el médico siempre contesta cómo le ha sucedido, pero nunca por qué. El enfermo, entonces, se olvida de su antigua pregunta, se olvida de que ha concurrido al doctor en busca de conocimientos y se encuentra con alguien que en lugar de aportarle conocimientos le da una receta. A veces le dice: “Ya se le va a pasar”, y al paciente se le pasa el síntoma por el cual consultó pero no el problema que estaba en la raíz del síntoma. Estamos acostumbrados a pensar en este “cómo” en términos de causa y efecto, tanto que aun si nos referimos a problemas psíquicos, nos manejamos como si lo psíquico fuera una causa. (Se podría pensar en lo psíquico como causa forzando un poco las cosas, porque lo psíquico es fundamentalmente significación, refiere a lo que las cosas significan.)
Nosotros queremos estudiar lo que ocurre con el enfermo y con la pregunta que se hace siempre, aunque a veces la olvide y haya aprendido de los médicos cómo debe consultarlos. A través de todos los canales de comunicación se le explica al paciente qué es lo que debe preguntar, y de esta manera el enfermo aprende a ser enfermo, aprende lo que la medicina le enseña en una determinada dirección y desaprende lo que intuitivamente sabe: que está enfermo por algo que tiene que ver con su vida.
Después de muchos años de investigar esto descubrimos –no solamente mi equipo de trabajo sino también muchos médicos que han tomado el mismo camino, sobre todo a partir de Freud– que, en realidad, lo que aparece como enfermedad es siempre un pedazo de biografía que para el enfermo mismo queda oculta. Como si la biografía estuviese conformada por capítulos que el enfermo puede unir entre sí a la manera de eslabones de una cadena, si uno lo interroga. Pero de pronto esos capítulos se interrumpen y aparece uno en forma de enfermedad que aparentemente no tiene nada que ver con el resto. Por ejemplo, un señor se iba a casar, o un señor se acababa de jubilar, o un señor se acababa de mudar al pueblito en donde antes pasaba sus fines de semana, y cuando todo parecía encaminarse en una determinada dirección le “aparece” una enfermedad desde “afuera”, por accidente. Esto nunca es así. Cuando se comprende realmente el lenguaje que habla la enfermedad, es decir, su significado –no estoy hablando de causas sino de significados–, siempre se comprueba que ese lenguaje recompone la secuencia de la biografía interrumpida. Dicho en otras palabras, la enfermedad es una historia que se oculta en el cuerpo, que el enfermo se oculta a sí mismo y que vive como una descompostura.
Cuando el enfermo recupera el sentido de su enfermedad, ya no está más enfermo. Se sentirá víctima de otro tipo de desgracia, sufrirá un dolor, a veces un sufrimiento inevitable, pero no se experimenta a sí mismo como enfermo sino como alguien que vive, a lo sumo, una tragedia. Y digo esto porque no siempre es tan trágico comprender el sentido de una enfermedad. Hay veces en que la enfermedad y los dolores son mal negocio, y otras en que son un negocio muy bueno, que vale la pena ser vivido. Calmar un dolor no es conveniente si el enfermo, junto con la extirpación del dolor, borra el sentido de su enfermedad y en consecuencia esa enfermedad se le presenta como un castigo o una interrupción, desde afuera, del curso de su vida.
Por otro lado, la medicina descubre que las distintas enfermedades tienen distintos guiones, distintas temáticas, distintos leitmotiv. Una hipertensión es una manera de vivir una temática particular cuyo significado equivalente en el lenguaje verbal corriente, grosso modo, es la indignación. Y un infarto de miocardio o una angina de pecho son también maneras particulares de vivir una temática que desde el lenguaje verbal podemos llamar ignominia. Y una enfermedad hepática es una manera de vivir un guión particular que desde nuestro lenguaje verbal podemos llamar envidia. Y una enfermedad renal es un modo de vivir una temática particular que grosso modo podemos llamar ambición. Y así sucesivamente. Esto es bastante extraño pero, en realidad, el camino que nos separa de este conocimiento es el enorme consenso que sigue insistiendo en que enfermamos porque se ha descompuesto el mecanismo. Lo cual, en cierta manera, también es cierto: pero es una parte de la verdad y no toda la verdad.
Quisiera relatar ahora la historia de un infarto. Recuerden que esta historia no es atípica e individual sino que en todos los infartos y en todas las anginas de pecho hay una historia como ésta, y que es un guión distinto del que se encuentra en un canceroso, distinto del que se encuentra en un enfermo renal y distinto del que se encuentra en un enfermo hepático.
El hombre de mediana edad, de aspecto desaliñado y fatigado, que detiene su automóvil en doble fila frente a un hotel “de mala muerte”, contrasta notablemente con el “clima” bullicioso y superficialmente divertido que ofrece Villa Carlos Paz durante el mes de enero. No encuentra alojamiento desde hace, ya, dos horas. Un número inusitado de turistas ocupa todos los lugares. Acepta, para dormir, la cuarta cama de una habitación compartida con otros tres viajantes. Debe subirse él mismo las valijas hasta el tercer piso y, para colmo, ni siquiera existe un ascensor. Allí sufre el ataque, “una tremenda puntada en el pecho”, y piensa: “hay que ocuparse de estacionar el automóvil”. Es un infarto agudo de miocardio.
Había dejado a Beatriz por su mujer, había roto con ella suponiendo que era lo correcto. Quería (¿o debía?) consagrarse a su familia, pero de pronto se encontró nuevamente solo, agotado, desganado, sintiendo que todos sus esfuerzos habían perdido, progresivamente, su sentido. Ya no tenía para qué, ni para quién, seguir luchando.
Cuando, a los 22 años, se enamoró de Lina, vio en ella a la mujer buena y cariñosa que podría mitigar esa soledad de niño pupilo que llevaba dentro del alma. Pero los desencuentros en la convivencia y en la sexualidad, sobre todo en la sexualidad, comenzaron con el casamiento mismo.
Lina se ocupaba permanentemente de los hijos, mientras que él, Guillermo, se esforzaba por afianzar la economía. Había forjado su vida bajo el lema del “deber ser”, y dedicó su esfuerzo a construirla siguiendo “un camino recto de honestidad y nobleza”. De este modo le era posible “pasar por encima” de los celos, las desilusiones, las ofensas y el resentimiento que, lentamente, lo iban invadiendo.
Beatriz no fue un encuentro ocasional. El vínculo de camaradería que mantenían posibilitó el comienzo de una relación afectiva que fue creciendo en importancia. Cuando el padre de ella murió, y Guillermo se acercó para confortarla, se convirtieron en amantes. “Beatriz es la clase de mujer que los hombres sueñan con tener.” Se comprenden, se aman, Guillermo descubre que la sexualidad con ella colma su vida con una nueva fuerza.
Pero es inútil: no puede, por más que lo desee, enfrentar los conflictos que el progreso de su amor le suscita. Han pasado tres años y todavía no se anima a desarmar su familia. Beatriz nada le exige, pero Guillermo piensa que no es noble quitarle la oportunidad de organizar su propio hogar. Un día se decide y se despide de ella. Nunca más la verá. En ese entonces todavía no sabía... que nunca, jamás, lograría olvidarla.
Con el tiempo... ocurrieron otras cosas. Se fue sintiendo, cada vez más, un extraño en su familia. Sus hijos abrazaron ideales distintos de los suyos, sus socios respondieron mal a su confianza. Y luego... el viaje con Lina... un intento de “luna de miel” del cual ambos regresaron peor aun.
Algo muy doloroso, casi intolerable, adquirió la fuerza de un presentimiento... tal vez se ha equivocado. Tal vez ha elegido un sacrificio que le valió de nada. Pero: “¿quién tenía la culpa?”... ¿el carácter de Lina?... ¿la docilidad de Beatriz?... ¿o su propia indeterminación?
Se siente desmoralizado. Debe encontrar, ineludiblemente, una solución para un conflicto acerca del cual siente que no existe solución alguna. Le parece imposible enfrentar ese fracaso. Recomponer su vida se le antoja un esfuerzo para el cual no se siente capaz.
Pocos días después del viaje con Lina, parte, a la madrugada, desde una ciudad del interior. Viaja muchas horas, ya es de noche, y le faltan, todavía, doscientos kilómetros. Come un sándwich en el auto y decide seguir...
Su próximo destino es Carlos Paz. Ignora (¿o ya sabe?) que lo esperan un degradante hotel “de mala muerte”, la humillación de una escalera dura, y una ignominia que su conciencia no logrará admitir.
Podemos comprender el significado del infarto de Guillermo contemplándolo como el desenlace de una historia cuyos elementos, dispersos en distintas épocas de su vida, confluyen, en una trama inconciente, hacia un punto nodal.
Mientras Guillermo forjaba su vida bajo el signo del deber y asumía la nobleza como un valor rector y respetable, sentía que se convertía en acreedor de una deuda que algún día podría exigir. El “crédito” acumulado sostenía el sentimiento de que merecía ser tratado con la “debida” consideración.
La entrega de Guillermo a la devoción del deber fue creciendo en la medida en que la postergación de las satisfacciones colmaba su ánimo de anhelos incumplidos. Aquello que en un principio correspondía a la fantasía inconciente de aumentar su capital de méritos para una dicha futura, se convirtió, paulatinamente, en una técnica mágica, cada vez más desesperada, para forzar al destino a cumplir con su deuda.
Luego de su renuncia al amor con Beatriz, cuando le ocurre que sus socios traicionan su confianza, sus hijos abrazan ideales distintos de los suyos y el intento de “luna de miel” con Lina fracasa, comienza a pre-sentir que su futuro no cumplirá con “lo debido”. Es algo más que una injusticia, es casi una estafa del destino experimentada como traición y engaño. A veces llega hasta el extremo de sentirlo como una burla cruel.
¿Pero por qué una burla? Nos burlamos de quienes creen ser más de lo que son, o merecer más de lo que obtienen. Guillermo sospecha que no es inocente en la pretendida injusticia del destino. Piensa que tal vez se ha equivocado, porque intuye que la verdadera nobleza no consiste en un crédito exigible. Pre-siente (se palpita) que no dispone de un “capital ahorrado”. Si el acto noble (“coronario” deriva de “corona”) encuentra el premio en sí mismo, sin una deuda que perdure, la satisfacción que se posterga es una definitiva privación, ya que el futuro no depara jamás satisfacciones “dobles”. Es imposible dormir dos veces, hoy, por el insomnio de ayer. Sólo puede satisfacerse el apetito actual.
Sin embargo, pre-sentir no es lo mismo que sentir. Si lo que se pre-siente es doloroso, sentirlo puede, a veces, llegar a ser insoportable. Si Guillermo hubiera podido creer completamente en la injusticia, habría luchado o se habría resignado sin “tomárselo a pecho”. Si, en cambio, se hubiera sentido completamente responsable, habría procurado reparar el daño cambiando su rumbo. Vivía, por el contrario, atrapado en ese dilema insoluble, y además, en la doble des-moralización de haber perdido el ánimo y la “ética” que hasta entonces gobernaban su vida. Debía, por lo tanto, evitar sentir lo que “no tiene nombre”. Esta “ignominia” se completa cuando la humillación, indecorosa y “pública”, de un hotel “de mala muerte”, añade la gota de agua que colma la copa y desencadena, como factor eficaz y específico, el infarto. La estenosis coronaria, al mismo tiempo que simboliza el estrangulamiento de un afecto pre-sentido como ignominia que no debe “nacer” en la conciencia, dramatiza la ofensa “tomándose a pecho” la injuria, que “se le clava” como si fuera un puñal o una espina, porque no puede distinguir entre la responsabilidad y los sentimientos de culpa.
Guillermo se lastima, en un esfuerzo “corajudo y temerario”, en el colmo de la lástima que siente hacia sí mismo, y “se le parte el corazón” que al palpitar pre-siente1.
Debate
Primera intervención
Los grandes culpables somos cada uno de nosotros cuando nos resistimos a comprender la importancia cotidiana que tiene esto. Podemos hacer denuncias de los sistemas médicos, podemos hacer denuncias de los sistemas políticos, podemos encontrar negociados en referencia a la salud, pero creo que esto no es lo esencial. Lo fundamental es comprender que en algún momento necesitaremos el recurso de la medicina, y cuando ese momento llegue todo lo que hayamos hecho, a favor o en contra de una buena medicina, redundará directamente en nuestro propio beneficio o perjuicio.
Uno de los puntos privilegiados para poder conmover un poco las estructuras vigentes es el médico enfermo. Es decir, cuando un médico enferma, dado que conoce desde adentro el sistema, es probable que pueda operar modificaciones en las cuestiones citadas. Pero no es sólo responsabilidad de los médicos sino de todos nosotros el comprender qué significa estar enfermo.
Volviendo al caso de Guillermo: ¿se podría haber salvado del infarto si hubiese hecho un buen régimen por el cual disminuyera su colesterol? Tal vez, pero, si el significado de la vida de Guillermo hubiese seguido siendo éste, Guillermo jamás habría aceptado un régimen que le disminuyera el colesterol; esto es lo que hay que comprender. Los médicos a veces hacemos muy buenas recetas que los pacientes, luego, tiran a la basura y no por casualidad sino porque necesitan seguir adelante con esa forma de encarar su vida. Es más, dicho sea de paso, hay infartos de corazones sanos, sin arteriosclerosis, sin coronariopatía, y hay espasmos en arterias sanas. Es decir, el colesterol no es condición suficiente para un infarto, pero tampoco es condición necesaria para un infarto. A pesar de que, evidentemente, con menos colesterol hay menos riesgo de infarto. Pero creo que el fenómeno es complejo. Para que esto quede más claro vayamos a otro ejemplo: la úlcera gastroduodenal. Nos damos cuenta de que el enfermo ulceroso está hablando a través de su úlcera. Hacerle una gastrectomía a veces es imprescindible, sobre todo si tiene una complicación que lo puede matar. Pero estamos procediendo como si le sacáramos los lagrimales a un paciente que llora. Podríamos también decir: “Acá hay algo que funciona mal”. Le damos una dieta pobre en sal, a ver si retiene líquidos y no le rueda agua por la mejilla. Si esto no es suficiente y sigue llorando, le sacamos el conducto lagrimal. Esto parece una barbaridad, pero analizando desde el punto de vista de alguien que comprende el sentido de una úlcera, sacarle el estómago a un ulceroso (que se las arreglará para hacer una úlcera en otro lado u otra enfermedad equivalente con la cual expresar el conflicto vital que no ha resuelto) resulta también salvaje.
No es porque yo esté en contra de que se hagan gastrectomías sino porque muchas veces las hacemos de más. Vemos la enfermedad y no vemos al enfermo.
Segunda intervención
Cuando alumnos de Psicofisiología me preguntaban sobre alguna especificidad particular de los trastornos, me ponían en un compromiso, porque de alguna manera la enfermedad oculta a la conciencia aquello que no se quiere hacer conciente. De manera tal que después de que yo diga cuál es el significado del asma, por ejemplo, es seguro que no va a poder ser creído. Me preguntaban: “¿En todos los casos es así?”, y yo tenía que decir: “Bueno..., en casi todos los casos... tal vez en el de su tío no”. En realidad son todos así, porque esto no es una estadística que dictamina para el 70% de las personas con una enfermedad histérica un trauma sexual infantil. Así procedió Freud, trabajando sobre la totalidad de los casos; si no es así, no puede ser histeria. Lo que se ve en el asma –dicho de la manera más general posible– es un llanto que se internaliza dentro del pulmón, y el pulmón es un grito reprimido, por eso la disnea es respiratoria. Un grito de ayuda reprimida y al mismo tiempo una secreción bronquial, un catarro bronquial que reemplaza al llanto.
¿Por qué se corresponden tan exactamente infarto con ignominia, hipertensión con indignación? En realidad habría que extrañarse de lo contrario. ¿Cómo no nos damos cuenta de que las enfermedades son siempre las mismas? ¿Por qué si la enfermedad es típica corporalmente, no lo va ser su significado? Piense usted que un infarto es bastante parecido a otro infarto, admitiendo muchísimas variantes como hay muchísimas variantes entre las narices. Pero hay algo que tienen las narices que no tienen las orejas y que hacen que las llamemos narices. Eso que tienen en común todas las narices es lo que tipifica al objeto nariz; eso que tienen en común todos los infartos es lo que tipifica fisiopatológicamente y anatomopatológicamente al infarto. Luego, cuando lo estudiamos psicológicamente, nos encontramos con que la historia de un anginoso de pecho es típica, tan típica (por supuesto con sus diferencias individuales) como su enfermedad en el aspecto o cuadrante somático. La historia de un enfermo hepático es típica, es típica la de un enfermo renal y así sucesivamente.
Hace poco estudiamos la esclerosis en placas y encontramos que en la estructura temática particular de estos enfermos hay una figura familiar con una elevada capacidad de materializar los ideales que nosotros llamamos ecuestres, por su carácter especialmente afín a lo muscular.
Existe una película basada en la vida de una famosa violoncelista (en la película aparece como violinista) llamada Tiempo de amar. Se trata de la historia de una mujer enferma tempranamente de esclerosis en placas. La película comienza mostrando monumentos con figuras ecuestres. Ustedes dirán: “¿Cómo el director conocía la teoría de ustedes?”. No la conocía, pero en el inconciente todos sabemos todo y el artista, muchas veces, descubre de manera intuitiva. En el caso de Guillermo se trata sólo de ignominia; hay muchos otros afectos, claro está, pero la ignominia es el significado primario. Para que la enfermedad adquiera la forma y la localización que llamamos infarto de miocardio o angina de pecho, debe existir este significado primario. Se podrá después re-significar en relación con todos los significados que complejizarán el cuadro, pero la nuez del asunto es el significado primario.
Tercera intervención
Creo que un tomógrafo es un aparato estupendo a pesar de que podría contarles a ustedes historias de pacientes que han muerto gracias al tomógrafo. Y no porque lo manejaran médicos que no conocían su profesión, sino porque una vez encontrada una imagen se hacía necesario operar, y el enfermo moría como consecuencia de la operación. Se descubría después del acto quirúrgico que la operación había resultado innecesaria. Esto es común, es desagradable pero sucede en todas partes. Pero con la tomografía pasa como con la televisión o con la electricidad. La electricidad no es mala: puede iluminar a una ciudad o puede electrocutar a la gente; la televisión no es mala: puede haber buenos programas o malos programas. El grave problema que tenemos los médicos es un problema de pensamiento. Aprender a pensar con claridad para la utilización de las pruebas diagnósticas no es fácil. El déficit de nuestra sociedad moderna es de pensamiento, el tan desacreditado pensamiento. Muchas veces hacemos una prueba diagnóstica cuyo riesgo de mortalidad puede ser del 5% (por ejemplo, una arteriografía cerebral), para llegar a un diagnóstico que, una vez obtenido, no introduce ningún cambio en la conducta terapéutica. ¿Esto qué es? Creo que es un déficit de pensamiento porque el médico parte del pensamiento “automático” de que hay que completar el diagnóstico. Además, ¿quién quiere saber el diagnóstico? El médico. Pero al paciente, ¿de qué le sirve? De nada. Como si todo fuera poco, la morbimortalidad de un 5% no es casi nada, pero cuando ese 5% le toca a uno, se convierte en el 100%.
Sobre la estadística se pueden decir muchas cosas. Puedo operar con una técnica con la cual tengo el 5% de muertes u operar con otra con la cual tengo el 95% de muertes. Pero al paciente le es indiferente, porque él no tiene manera de saber con cualquiera de las dos técnicas qué punto le toca. Es exactamente el problema de la ruleta rusa: para el que se va a disparar un solo tiro es indiferente que el revólver tenga cinco balas y un agujero vacío o cinco agujeros vacíos y una bala. Les confieso que si tuviera que elegir entre cualquiera de los dos revólveres elijo el que tiene cinco agujeros vacíos. Contesto honestamente: yo elegiría ese, pero por superstición. Mi razón no me puede defender en esto.
Los graves defectos que cometemos los médicos son errores de pensamiento. No tienen la culpa los aparatos. Estamos inmersos en un sistema médico que, como todos, es un sistema de poder, premia la coincidencia y sanciona la disidencia y, a veces, con todo el aparato legal. En los EE.UU. los médicos se quejan porque no pueden salirse de lo que les prescriben los manuales de procedimiento a pesar de que piensen, en un caso particular, que deberían aplicar tal o cual medicamento. En cuanto se mueven un punto de lo que dice el protocolo corren el riesgo de ser demandados. Entonces este es otro problema: para ciertas cuestiones es mejor ir a atenderse médicamente a los EE.UU. porque tienen un sistema más perfeccionado. Para otras –¡líbreme Dios!–, se lo va a atender mucho mejor aquí o en una comunidad rural que en aquel centro civilizado.
Por eso digo que la cuestión de la salud ya no es una cuestión de médicos, es cuestión de todos. Y me expresé mal recién, cuando dije que los culpables somos nosotros, porque no lo quería decir en términos de culpabilidad sino en términos de responsabilidad. Cada uno de nosotros deja la cuestión para mañana, hasta que tenga un hijo enfermo o a uno mismo le toque estar en una sala de terapia intensiva, y tenga que morir sin poder despedirse de los seres queridos. La medicina vive una época de crisis porque el ser humano responde mal a ese reduccionismo tecnificado.
Cuarta intervención
Tenemos que saber qué es lo que pregunta el paciente cuando inquiere por su diagnóstico. La conducta con la cual se debe manejar el médico, en esos casos, resulta muy parecida a la que se adopta respecto de la iniciación sexual del niño; no se debe contestar a lo que se pregunta, sino a lo que se quiere preguntar, aunque quien cuestiona no lo sepa con claridad. Este tipo de diálogo con un paciente es como realizar una cirugía mayor: no la puede emprender cualquier médico.
Otro problema distinto aparece cuando nosotros le decimos a un paciente que se va a morir en tres meses. Estamos entonces cometiendo un abuso, porque no lo sabemos. La medicina rebosa de pacientes que se tenían que morir en tres meses y vivieron tres años. A lo sumo podemos decir que el 98% se ha muerto a los tres meses, pero esto, ¿qué valor tiene?, ¿acaso sabemos si él entra en ese 98%? Y además, ¿sabemos si él lo quiere saber? Hay que establecer un diálogo, preguntar, no contestar definitivamente, ir acompañando al paciente.
Otro tanto pasa con el suicida. Cuando un suicida se quiere matar, no existe sistema médico que lo pueda impedir. En los sanatorios especializados donde los protegen noches y días, los que de veras se quieren matar, se matan. Esto que nosotros llamamos “evitar” implica que se lo ayuda cuando el paciente no tiene tantas ganas de suicidarse como parece.
El suicida no solamente se suicida histéricamente. Otros muchos se suicidan psicóticamente, es decir, porque están cometiendo un malentendido: se identifican con el asesino y no con la víctima. Recuerdo el caso de una señora que se tiró por el balcón y cuando venía cayendo gritaba: “¡No!”. Porque ella se tiró con la fantasía psicótica de que tiraba a la mala, pero cuando caía era la mala la que había tirado a la otra. Se integró en el aire, por decirlo así.
Es imprescindible que el médico tenga una disciplina mental que lo ayude a pensar bien. Y creo que en esta época, si de algo estamos carentes no es de recursos técnicos sino justamente de filosofía.
¿Por qué se enferman los niños?
(1992)
Luis Chiozza y Silvana O. de Aizenberg
Referencia bibliográfica
CHIOZZA, Luis y AIZENBERG, Silvana (1992d) “¿Por qué se enferman los niños?”.
Ediciones en castellano
La Nación, Buenos Aires, 23 de mayo de 1992, pág. 7.
Luis Chiozza CD. Obras completas hasta agosto de 1995 (cd-rom), In Context, Buenos Aires, 1995.
Luis Chiozza CD. Obras completas hasta agosto de 1996 (cd-rom), In Context, Buenos Aires, 1996.
L. Chiozza, Un lugar para el encuentro entre medicina y psicoanálisis, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1999, págs. 53-56.
Traducción al italiano
“Perché i bambini si ammalano?”, en Quaderni di Psicoterapia Infantile, Nº 31, Borla, Roma, 1995, págs. 56-59.
Se incluyó como primer apartado de “La patobiografía en los niños” (Chiozza y colab., 1995C [1992-1995]).
La enfermedad de un niño despierta, generalmente, un sentimiento de urgencia en cuanto a la necesidad de liberarlo de su sufrimiento. Los padres habitualmente se preguntan, con temor o con angustia, ¿por qué pasa esto? El niño, lo diga o no lo diga, aun siendo muy pequeño, siempre se pregunta lo mismo.
La necesidad de encontrar una explicación y una respuesta acerca de las causas de la enfermedad suele ser, en los padres, la parte más conciente de los interrogantes. Pero sucede, además, que un niño enfermo siempre establece (y su familia también) algún tipo de relación entre sus síntomas, sus sentimientos, y las dificultades que han surgido, de un modo o de otro, precisamente en ese momento de su vida junto a las personas que comparten su mundo afectivo.
Las consecuencias psicológicas que una enfermedad física puede desencadenar en un niño (angustias, temores nocturnos, depresiones, etc.) son, hoy, ampliamente conocidas. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los motivos afectivos profundos por los cuales se puede enfermar físicamente. Aunque es muy común que esos motivos se presenten fugazmente en la conciencia de quienes conocen bien la situación que el niño vive, suelen ser reemplazados inmediatamente por argumentos “más razonables”.
La idea de que la psicoterapia puede ayudar a resolver algunos trastornos que se presentan en la infancia (tales como fobias, obsesiones, robos, mentiras exageradas, dificultades de crecimiento o de aprendizaje, etc.) se ha ido introduciendo, cada vez más, en la mente de padres, médicos y educadores. No sólo el psicoanálisis o la psicología, sino también la pedagogía, la sociología, la literatura u otras formas del arte que impregnan la cultura de nuestra época, nos transmiten la idea de que se trata de síntomas que tienen significados ocultos, y que, una vez descubiertos, nos otorgan un camino para obtener el alivio o la desaparición del trastorno.
Cuando un niño miente, por ejemplo, puede estar expresando, con su construcción fantasiosa, el deseo inconciente de transformar en placentero algo que siente penoso en su vida, algo que no puede aceptar o tolerar. Cuando un niño roba, puede estar expresando una necesidad de amor, insatisfecha, que él mismo ignora. La necesidad, por ejemplo, de que alguien se interese por él, que lo quiera con un intenso deseo y que lo “tome”; así como él, en su conducta sintomática, se apodera con irresistible deseo de las cosas que sustrae.
Los trastornos de conducta suelen ser “soluciones” que el niño encuentra para poder expresar dificultades. Desde este punto de vista, su comportamiento es una forma de “lenguaje”, un intento de comunicación que sólo puede realizar de esa manera.
Pero el panorama actual, en ese campo, no sólo se limita a los trastornos de conducta. Los desarrollos de la medicina psicosomática, además de enriquecer, desde una nueva perspectiva, el campo médico y las vías de abordaje de las enfermedades de los adultos, amplían enormemente las posibilidades de la acción terapéutica en los niños.
Aunque son todavía muy pocos los que se atreven a pensar que estos fenómenos intervienen en todas las enfermedades, casi todo el mundo acepta, actualmente, que una enfermedad del cuerpo puede llegar a constituir un modo singular del lenguaje y de la comunicación. Un modo cuya singularidad consiste, precisamente, en que el enfermo mismo no tiene conciencia acerca de aquello que intenta comunicar.
La discusión actual, entre los especialistas en estas cuestiones, pasa por otro terreno.
Muchos, siguiendo una línea de pensamiento cuyo representante más conocido es el francés Pierre Marty (Marty, M’uzan y David, 1963), piensan que la dificultad para expresar o comunicar concientemente los afectos conflictivos proviene de un déficit en la capacidad de “mentalizar” necesidades y excitaciones corporales inconcientes.
Otros, desarrollando ideas que se inician con Freud, Groddeck y Weizsaecker, sostenemos (Chiozza, 1997a [1986]) que tal “insuficiencia” es aparente y que constituye una “actitud” que adopta la conciencia frente a determinadas fantasías que no puede tolerar, fantasías que, aunque inconcientes, poseen un significado afectivo o “mental”.
Esta segunda posición teórica nos permite comprender un hecho que la observación atenta corrobora una y otra vez: los distintos trastornos corporales corresponden a significados psicológicos inconcientes que son particulares de cada trastorno.
Que un niño se resfríe, por ejemplo, no es lo mismo, en lo que respecta a los significados emotivos inconcientes de su trastorno, a que sufra una crisis asmática. (Tampoco es lo mismo, desde ese punto de vista, que padezca una psoriasis, una hepatitis, una leucemia o cualquier otra enfermedad.)
La fotografía de un niño resfriado se parece extraordinariamente a la fotografía de un niño que llora. La investigación psicosomática demuestra, concordantemente, que cuando un niño se resfría a menudo, es porque se encuentra embargado por sentimientos de tristeza que no puede tolerar y que, durante el resfrío, permanecen inconcientes.
En el asma, en cambio, los sentimientos comprometidos son otros. La tristeza se ha reprimido más profundamente; el llanto, para decirlo con una metáfora, “se ha metido en los pulmones” y se expresa como secreción bronquial. Pero, además, el niño asmático vive atrapado por una fantasía inconciente que posee, para él, toda la fuerza de una realidad: está convencido, sin tener conciencia de ello, de que alguna persona de su más íntimo entorno, sin la cual le parece que no podría vivir, lo amenaza con el abandono. Siente que depende de ella tan intensamente como dependemos, todos, del oxígeno que respiramos, pero al mismo tiempo experimenta, también de modo inconciente, que el vínculo con ella contiene todos los peligros de un contacto hostil. Con el espasmo bronquial se aferra al aire que respira y no lo deja escapar, pero ese aire, viciado, que ya no le sirve, que impide la llegada del aire fresco y necesario, funciona como una presencia asfixiante que restablece el círculo vicioso.
Comprender las distintas enfermedades físicas de la infancia como la expresión de distintas fantasías que no son concientes, nos enfrenta con una realidad cuya importancia, en los últimos años, se nos ha revelado cada vez con mayor claridad. Dado que esas fantasías se desarrollan en el vínculo con las personas del entorno, la enfermedad del niño, funcionando como el fusible de un circuito eléctrico, constituye siempre el emergente de conflictos inconcientes que involucran a toda la familia.
Un niño, mucho antes de nacer, ya es hijo, nieto, sobrino o hermano. No sólo ocupa, desde entonces, un lugar en las fantasías inconcientes de ambos padres, sino también en una complejísima trama de emociones inconcientes en la cual participa, en mayor o menor grado, toda la familia. La observación y el estudio de la conducta en los recién nacidos demostraron que poseen una riquísima vida emocional, y que todo niño, aun siendo muy pequeño, no sólo recibe la influencia de las fantasías inconcientes de las personas que lo rodean, sino que reactúa sobre ellas mediante un tipo de “diálogo” cuyas “palabras” se construyen con las funciones del cuerpo.
Una introducción al estudio de las claves de inervación de los afectos
(1993 [1992])
Luis Chiozza, Luis Barbero, Liliana Casaliy Roberto Salzman
Referencia bibliográfica
CHIOZZA, Luis y colab. (1993i [1992]) “Una introducción al estudio de las claves de inervación de los afectos”.
Ediciones en castellano
L. Chiozza y colab., Los sentimientos ocultos en... hipertensión esencial, trastornos renales, litiasis urinaria, hipertrofia de próstata, várices hemorroidales, esclerosis, enfermedades por autoinmunidad, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1993, págs. 225-287.
Luis Chiozza CD. Obras completas hasta agosto de 1995 (cd-rom), In Context, Buenos Aires, 1995.
Luis Chiozza CD. Obras completas hasta agosto de 1996 (cd-rom), In Context, Buenos Aires, 1996.
L. Chiozza, La transformación del afecto en enfermedad. Hipertensión esencial, trastornos renales, litiasis urinaria, hipertrofia de próstata, várices hemorroidales, esclerosis y enfermedades por autoinmunidad, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1998, págs. 191-245.
L. Chiozza, Cuerpo, afecto y lenguaje, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1998, págs. 235-291.
Traducción al portugués
“Uma introdução ao estudo das chaves de inervação dos afetos”, en L. Chiozza (org.), Os sentimentos ocultos em… hipertensão essencial, transtornos renais, litíase urinária, hipertrofia da próstata, varizes hemorroidais, esclerose, doenças auto-imunes, Casa do Psicólogo Livraria e Editora, San Pablo, 1999, págs. 189-242.
Este trabajo fue realizado en el Departamento de Investigación del Centro Weizsaecker de Consulta Médica y presentado para su discusión en la sede del Centro el 16 de octubre de 1992.
Los apartados III y IV se incluyeron parcialmente en la primera parte de “Body, affect, and language” (Chiozza, 1999d [1993-1998]).
Al llegar a su término, por ahora indeterminable, todos aquellos conocimientos que hayamos logrado adquirir en nuestro camino, por mínimos que parezcan, se encontrarán transformados en poder terapéutico.
Freud (1916-1917 [1915-1917], pág. 282)
I. Algunas referencias históricas
Desde la Antigüedad las emociones fueron objeto de interés para la filosofía, la teología, la psicología y la fisiología. Numerosos pensadores –Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, Bacon, Hobbes, Harvey, Pascal, Spinoza, Locke, Kant, Rousseau y W. James, entre otros– han explorado diferentes aspectos de la experiencia emocional como, por ejemplo, la naturaleza de la emoción y sus causas; su clasificación y enumeración; su consideración desde el punto de vista de la moral, la política y la oratoria; su relación con la razón y la voluntad; las alteraciones corporales en la emoción; la descripción de afectos particulares, etc. (Great Books, 1990).
En el siglo VI a.C., los griegos vincularon la fuerza sensitiva con el corazón, y la fuerza mental o cognoscitiva con el cerebro. Desde la época de Hipócrates y de Galeno hasta el siglo XIX, el mundo médico suscribió la teoría de que los pensamientos transcurren por el cerebro mientras que las emociones circulan por el sistema cardiovascular (Babini, 1980, págs. 38-39; Pribram y Melges, 1969, pág. 319).
La idea de que las emociones alteran el curso normal del funcionamiento del cuerpo se conoce desde la Antigüedad. Aristóteles sostenía que la mera advertencia de un peligro no induce a la fuga “a menos que el corazón se conmueva”. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino declara que “la pasión se encuentra donde hay una transmutación corporal” y describe algunos cambios somáticos que ocurren en el enojo y en el miedo (Great Books, 1990, págs. 329-330).
Descartes suele ser considerado como el primer autor que estudió metódicamente las emociones, separándolas de las consideraciones prácticas de la oratoria, la moral y la política (Dumas, 1933b; Great Books, 1990, pág. 326). En su obra Las pasiones del alma, publicada en 1650, se apoya en los conocimientos científicos rudimentarios de su época, y vincula a los sentimientos con su manifestación en la fisonomía y en el sistema circulatorio (Dumas, 1933b).
En un libro que llegó a constituir una obra clásica sobre el tema, Darwin (1872b, pág. 8) estudia la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Considera que uno de los principios que rigen la expresión emocional es la reproducción, en un grado más débil, de acciones que fueron útiles en otra época, histórica o prehistórica, aunque carezcan de utilidad en la actualidad. En la configuración de la emoción tendría importancia la herencia de gestos, movimientos y costumbres que debieron adquirirse durante una larga serie de generaciones, y que aparecerían en los descendientes a una edad más temprana que aquella en la que fueron contraídos por sus antecesores.
Tal como lo señala Strachey, Freud (1926d [1925]*, pág. 126 n. 3) retoma esta idea de Darwin y desarrolla la teoría psicoanalítica de los afectos. El descubrimiento de que la represión de las emociones es determinante en la producción de las neurosis, ubica a los afectos en un lugar central dentro de la teoría y la práctica psicoanalíticas.
Tal como lo planteamos en “La interpretación psicoanalítica de los fenómenos somáticos” (Chiozza, 1975b, apdo. II), el estudio psicoanalítico de las funciones corporales y de las enfermedades orgánicas busca interpretar esos fenómenos como desarrollos equivalentes específicos de afectos que permanecen inconcientes. Intentaremos realizar en este trabajo el camino complementario. Partiremos del estudio de los afectos para introducirnos en la tarea de identificar los signos físicos que configuran la clave de inervación específica de cada uno de ellos, y comprender el significado de esos signos como parte del acto motor, justificado en la filogenia, que los constituye.
II. Fisiología de las emociones
a. Introducción
Los estudios fisiológicos acerca de la emoción giran alrededor de dos teorías principales: las periféricas, que vinculan la emoción con las reacciones víscero-glandulares, y las centrales, que sostienen que la emoción está condicionada por el sistema nervioso.
En 1884, James y Lange plantean la cuestión de la naturaleza de las emociones y postulan la tesis de que la emoción es la percepción de las sensaciones periféricas que corresponden a los cambios motrices, secretorios, vasculares, etc., que siguen a la percepción de un hecho excitante. Una emoción es inconcebible sin su expresión corporal; sólo resultaría entonces una forma puramente cognoscitiva, un juicio abstracto.
Las emociones particulares son la percepción de las diferentes sensaciones periféricas, y la función de la corteza cerebral consistiría, en cuanto se refiere a los afectos, en recibir y percibir los cambios que se operan en cada uno de los órganos (Dumas, 1932f).
Autores posteriores discuten la idea de que la emoción es un fenómeno afectivo de naturaleza periférica. Cannon y Bard (en Pribram y Melges, 1969, pág. 319) sostienen que este aspecto es secundario, y que la emoción –resultado de la interacción córtico-talámica– estaría condicionada centralmente. El tálamo tiene conexiones con la corteza cerebral, que permite la conciencia de los procesos emocionales, y con los músculos y las vísceras, que expresan la emoción en todo el cuerpo.
Papez en 1937 y Mac Lean en 1949 asignan importancia tanto a los procesos viscerales como corticales. Sostienen, sin embargo, que el responsable del control visceral no es el tálamo sino el sistema límbico, que Mac Lean denomina cerebro visceral (Pribram y Melges, 1969, pág. 320).
Pribram y Melges (1969, págs. 316-342) desarrollan la teoría cibernética de las emociones y plantean que ellas constituyen un grupo de procesos que reflejan el estado de desorganización relativa de una configuración habitualmente estable de los sistemas neuronales, y constituyen también aquellos mecanismos que operan para restablecer el equilibrio inicial.
La re-equilibración se efectúa a través del control sobre los estímulos que ingresan (“input”) más que sobre la acción en el ambiente, en tanto aquéllos pueden interrumpir los planes que están en funcionamiento. Se produciría una discontinuidad temporaria, literalmente una “e-moción” (término que proviene del latín e-movere, que significa estar “fuera” o “lejos” del movimiento como acción sobre el mundo exterior).
Según Pribram y Melges (1969, págs. 316-342), un modelo excitatorio neuronal dado no produce una emoción sino que, más bien, ambos procesos se reflejan el uno al otro. La distinción entre ellos es parecida a la que existe entre el lenguaje compilado usado para programar una computadora y la secuencia electromagnética realizada por la máquina. Partiendo de un enfoque integral, consideran a la emoción desde dos marcos conceptuales de referencia: el social-comportamental, que comprende lo subjetivo intrapsíquico, y el biológico, que incluye lo físico, lo químico y lo neurológico. Esos diferentes universos del discurso permiten describir las imágenes “en espejo” que, aunque pueden desplegar características diferentes en los dos contextos, corresponden a sucesos idénticos.
b. Las emociones y el estrés
La medicina vincula frecuentemente la influencia de las emociones sobre el organismo con la teoría del estrés, desarrollada por Hans Selye (1956). Este autor, interesado en comprender qué es la enfermedad, encuentra que la mayor parte de los signos y síntomas son comunes a prácticamente todos los trastornos. Describe el “síndrome de estar enfermo” y concibe una teoría unicista del enfermar. Sostiene que, aunque el daño pueda ser causado por una variedad de agentes nocivos, el organismo se defiende desarrollando una reacción general inespecífica, que denomina “síndrome de estrés” o “síndrome general de adaptación (SGA)”2.
La palabra inglesa stress significa, como sustantivo: “fuerza, peso, importancia; esfuerzo; tensión; acento, énfasis”, y, como verbo: “someter a esfuerzo, dar importancia o énfasis, subrayar, poner de relieve” (Cuyás, 1962). Podemos pensar, por lo tanto, que su significación compromete aquello que describimos (Chiozza, 1979i) con el nombre de significancia–importancia del significado–. En este sentido, el estrésaludiría a aquello que tiene “acento, énfasis, importancia”, y el síndrome de estréssería un síndrome de “énfasis”, que puede ser desencadenado por cualquier agente que adquiere importancia. A veces tiene valor curativo y resulta estimulante, como en el caso de las tareas vitales nuevas y complejas.
Aunque en el empleo médico y psiquiátrico, y también en el uso cotidiano, suelen tomarse como equivalentes, Selye destaca que el estrés no es tensión nerviosa o emocional. Las emociones pueden ser uno de los múltiples agentes productores de estrés, así como las heridas, infecciones, traumatismos, venenos, etc., o bien pueden constituir uno de los síntomas subjetivos del síndrome de estrés. Por ejemplo, cualquiera que se siente agotado, que experimenta todo lo que está haciendo o le está ocurriendo como extenuante, tiene la vivencia de lo que significa la fase de agotamiento del estrés.
Desde un significado más amplio del que la palabra ha conservado actualmente, el estrés comprende tanto las modificaciones en la estructura y composición química del organismo, que son signos directos del daño o la lesión, como los cambios que son manifestación de las reacciones defensivas, o de adaptación. El estrés no constituye necesariamente una alteración en el estado de salud; puede ser el precio que se paga por el desgaste que se produce durante el vivir normal.
c. El cerebro y las emociones
Taylor (1979a, págs. 36-37), basándose en los descubrimientos de Gall, describe la existencia de cuatro cerebros:
1) el cerebro antiguo o paleoencéfalo, al que denomina “el jefe de máquinas”, cuya función es regular los latidos cardíacos, la respiración, el tamaño de los vasos, etcétera;
2) el cerebro pequeño o cerebelo, que funciona como “el piloto automático” y se ocupa de los actos o habilidades que, ya aprendidos, se realizan “sin pensar”;
3) el cerebro nuevo o corteza cerebral, cuya función es la de ser “el capitán”;
4) el rinencéfalo3, que se relaciona con las emociones.
La corteza es el analista de la visión y el ejecutor del comportamiento. Funciona como una computadora a la que se recurre para efectuar estudios precisos y detallados, y parece referir sus hallazgos sobre el mundo al rinencéfalo, para que éste los “tase” emocionalmente. De acuerdo con Ewert (citado por Taylor, 1979a, pág. 39), el cerebro nuevo “nos dice qué es” y el rinencéfalo “nos comunica si tiene importancia”.
Olds (citado por Taylor, 1979a, pág. 39) denomina al cerebro vinculado con las emociones, “cerebro caliente”, y a la corteza, “cerebro frío”. El primero “es impulsivo y porfiado, se impacienta por conseguir todo enseguida e intenta imponer sus normas al mundo exterior”. El segundo “medita el futuro y calcula el resultado de sus actos; a veces dice ‘no’ al ‘caliente’ y trata de establecer la organización externa en la interna. Sin embargo, en los momentos extremos de miedo, ira o alegría, el cerebro ‘caliente’ se halla tan hiperactivado que ignora o acalla los datos provenientes de la corteza” (Taylor, 1979a, pág. 40).
Según Koestler (citado por Taylor, 1979a, pág. 40), los problemas humanos se deben al enorme desarrollo del cerebro “frío” a expensas de nuestros sentimientos, es decir, al exceso de razón que genera la búsqueda de propósitos intelectualmente impuestos, en aras de los cuales es posible encarcelar, torturar y matar. Considera que las emociones del cerebro “caliente” serían amistosas si éste se hallase exento del hipertrofiado dominio cortical.
Taylor (1979a), en cambio, piensa que nuestro cerebro “caliente”, que ansía poder, prestigio y riqueza, es poderoso y esclaviza al “frío”, que ingenia, sumiso, proyectos y armas con que alcanzar sus fines. Sugiere la posibilidad, si es que existe, de modificar las exigencias del cerebro “caliente” orientándolas en dirección más pacífica y comunitaria.
En un trabajo anterior acerca de las cefaleas y los accidentes cerebrovasculares (Chiozza y colab., 1991d [1990]) sostuvimos que el cerebro interviene preponderantemente en la actividad de pensar y que, por este motivo, el cerebro o la cabeza suelen arrogarse la representación de los procesos de pensamiento. Retomamos entonces la concepción de Mac Lean (1949), quien, de acuerdo con la antigüedad filogenética, diferencia tres cerebros:
1) El arquiencéfalo o cerebro “reptil”, que regula el funcionamiento visceral y los mecanismos reflejos, y posee un sistema de alarma frente a la información sensorial.
2) El paleoencéfalo o cerebro “roedor”, denominado también “cerebro caliente”, que integra las emociones. Su vinculación con el cerebelo, órgano que incorpora las habilidades aprendidas y las transforma en hábitos automáticos, permite admitir la existencia de automatismos afectivos, adquiridos y heredados, tal como sostenía Darwin (1872b, págs. 7-32).
3) El neoencéfalo (neocórtex) o “cerebro frío”, que suele ser comparado con las computadoras digitales y está ligado a los procesos del pensamiento racional y a la ejecución de acciones voluntarias. Se considera que posee, asimismo, la importante función de inhibir o atemperar la conducta afectiva. Cobb (1954) sostiene que esto último se deduce al observar las reacciones emocionales intensas (por ejemplo, ataques de ira) que se producen cuando, por medio de lesiones experimentales, se libera al arquiencéfalo y al paleoencéfalo del control ejercido por el neoencéfalo.
De acuerdo con la teoría psicoanalítica, la descarga afectiva es una de las manifestaciones que proviene de la organización pulsional, y cuando la descarga se realiza a plena cantidad, se configura un afecto primario, que corresponde a lo que suele denominarse una “pasión”. Si la descarga de una pasión resulta displacentera para una parte del yo, o se genera un conflicto entre emociones contradictorias, puede surgir la necesidad de atemperar los afectos, proceso que se realiza a través del trabajo del pensamiento, es decir, de la ligadura que integra los componentes ideativos del afecto conflictivo con los de otros afectos o con procesos cogitativos y juicios previos (Chiozza y colab., 1991d [1990]). En otras palabras: las investigaciones desarrolladas por la neurofisiología acerca del cerebro y, más específicamente, de la corteza cerebral coinciden con los hallazgos provenientes del psicoanálisis en sostener que una de las funciones de los pensamientos es la de atemperar las emociones.
d. Las emociones y el sistema límbico
Los estudios neurofisiopsicológicos (Mac Lean, 1949; Balcells Gorina y otros, 1965; Best y Taylor, 1991) han puesto de relieve la importancia que tiene el sistema límbico en la organización de la vida instintivo-afectiva, así como en la modulación de las funciones viscerales y endócrinas.
En el rinencéfalo pueden reconocerse dos grandes componentes: el lóbulo olfatorio en la parte basal y el lóbulo límbico, formado por las estructuras dispuestas circunferencialmente alrededor del hilio del hemisferio y limitadas por fuera por el surco del hipocampo, continuado por el seno del cuerpo calloso.
En el lóbulo límbico se distingue un limbo medular, formado por la fimbria y el fórnix, y un limbo cortical o hipocámpico. El hipocampo tiene su mayor desarrollo en el hombre y es sumamente importante, no sólo por su morfología compleja sino por su significación funcional.
Al rinencéfalo se aproximan otras estructuras vecinas, que caben en una idea amplia del sistema límbico: la circunvolución del cuerpo calloso, el istmo del gran limbo cortical de Broca, la región de la ínsula, la corteza orbitaria y la región teletemporal.
El sistema límbico guarda íntimas conexiones con el hipotálamo y con la formación reticulada mesencefálica. Basándose en la disposición circunferencial de las estructuras en cuestión, Papez (Balcells Gorina y otros, 1965, pág. 990) propuso un “circuito” que, partiendo del hipocampo, pasa a través del trígono a los tubérculos mamilares y luego por el fascículo mamilotalámico, a los núcleos anteriores del tálamo, de donde prosigue hacia el giro cingular y de nuevo hacia el hipocampo. Sin embargo, parecería que no está demostrado que existan conexiones importantes que “cierren” este circuito rinencéfalo-diencéfalo-rinencefálico. Mayor justificación anatómica e importancia funcional parece tener el circuito retículo-rinencéfalo-reticular descripto por Adey (Balcells Gorina y otros, 1965, pág. 990), que arranca de la formación reticulada mesencefálica, pasa a las áreas talámicas y septales, ingresa por el trígono hacia el hipocampo, pasa al lóbulo olfatorio posterior y de nuevo se proyecta, a través de la “stria medullaris”, sobre la sustancia reticulada.
En conjunto, el sistema límbico tiene una acción que puede llamarse moduladora, en comparación con la función analizadora de la corteza. Interviene como eslabón fundamental en la integración de la vida emocional del hombre, aunque, a su vez, “el sistema límbico se va construyendo a sí mismo –en sentido anatomofuncional– a lo largo de la vida humana, sobre todo en los primeros años, de acuerdo con las sucesivas integraciones emocionales en que va participando”(Balcells Gorina y otros, 1965, pág. 990).
El lóbulo límbico recibe informaciones de todos, o prácticamente todos, los sistemas aferentes. Además de intervenir de manera importante en los registros mnésicos, en la modulación endócrina y de los mecanismos de defensa, interviene en la modulación de las funciones orales, sexuales y de los comportamientos emocionales (principalmente el miedo y la cólera). Es un eslabón primordial en la regulación de la actividad visceral. Influye sobre una profusión de actividades efectoras vegetativas y también somatomotoras y tiene una participación preponderante en la neurofisiología de las integraciones emocionales.
En tanto la emoción se configura como un proceso de descarga vegetativa, sensorio-motora, el sistema límbico, cuya función consiste en regular dichos procesos, parecería actuar como la central organizadora (de los componentes somáticos) de la clave de inervación, que determina la figura específica de cada afecto particular.
III. La teoría psicoanalítica de los afectos
Freud desarrolló sus ideas sobre los afectos en distintos pasajes de su obra, sin reunirlos en una concepción sistemática. Tal vez la dificultad de integrar sus afirmaciones en una teoría unificada dio lugar a controversias, que subsisten hasta la actualidad, entre los autores psicoanalíticos. Los trabajos que acerca del tema publicaron Brierly (1951), Rapaport (1962), Rangell (1967), Sandler (1972), Green (1973) y Limentani (1977), muestran la existencia de diferentes lecturas de los textos freudianos y de sus implicancias para la teoría y la práctica clínica.
En el “Apéndice” al trabajo de Freud “Las neuropsicosis de defensa”, Strachey (1962a) señala que en numerosos pasajes de varias obras, Freud parece emplear indistintamente los términos “afecto”, “emoción” y “sentimiento”. Sin embargo, su distinta denominación parece aludir a matices que los diferencian. La etimología señala que el término “afecto” deriva del latín afficere, “influir, obrar sobre alguno”, “afectar” (Blánquez Fraile, 1975).
Un afecto es, entonces, en primera instancia, algo que afecta al yo. En “La enfermedad de los afectos” (Chiozza, 1975c) sostuvimos que cuando el afecto, por la deformación de la clave mediante la cual se descarga, no puede ser reconocido como tal, suele ser percibido por la conciencia como una afección somática, privada de su significado emotivo.
La palabra “emoción” proviene del francés emouvoir, que significa “conmover”, “emocionar” (Corominas, 1983). Está formada por motion, “mover”, “poner en movimiento”, y por la partícula e- que, según Skeat (1972), quiere decir out, que significa “fuera”, “sin participación en”, y much, equivalente a “mucho”. De allí que el término “emoción” puede aludir, como señalan Pribram y Melges (1969), a estar fuera del movimiento que implica una acción sobre el mundo exterior, o puede referirse al movimiento afectivo que, como conmoción neurovegetativa, recae sobre el yo.
El término “sentimiento” deriva del latín sentire, que condensa los significados de “sensación”, “percibir a través de los sentidos” y “darse cuenta de algo”, “pensar, opinar” (Blánquez Fraile, 1975; Corominas, 1983). Dijimos ya en “Apuntes sobre metapsicología” (Chiozza, 1972a) que, en un sentido más restringido, la palabra “sentimiento” designa a los afectos que, atemperados por los procesos de pensamiento, llegan a la conciencia y allí reciben un nombre.
En diferentes pasajes de su obra, Freud afirma que la agencia representante de la pulsión consta de dos elementos: a) la representación o idea, y b) el factor cuantitativo o energía pulsional que inviste la representación, y que denomina “monto de afecto” o “suma de excitación”, términos que, según Strachey, Freud equipara (Freud, 1894a*, pág. 61). El afecto aparece, entonces, como una cantidad, es decir, como algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento o descarga. Sin embargo, en un artículo que escribe en francés (Freud, 1893c*, págs. 208-210), utiliza la expresión “valor afectivo”, cuyos términos comprometen una idea de significación que va más allá de la mera cantidad.
Freud (1915d*, 1915e*) sostiene que la meta genuina de la represión es la sofocación del afecto y establece diferencias entre los afectos o emociones inconcientes y las ideas o representaciones inconcientes. La posibilidad de acceso a la conciencia de una idea inconciente depende de la transferencia de una investidura inconciente actual sobre huellas mnémicas preconcientes verbales o visuales, mientras que los afectos son procesos actuales de descarga, cuyas exteriorizaciones últimas son percibidas como sensaciones y sentimientos. Considera que no puede hablarse de afectos inconcientes en un sentido análogo al que utilizamos cuando nos referimos a las representaciones inconcientes. A diferencia de la idea inconciente, que sigue existiendo como formación “real”, “al afecto inconciente le corresponde sólo una posibilidad de planteo (o amago) a la que no se le permite desplegarse”. Estas disposiciones potenciales al desarrollo de afecto constituyen las “formaciones de afecto” (Freud, 1915e*, pág. 174) o, tal como lo hemos planteado en “La transformación del afecto en lenguaje” (Chiozza, 1976h