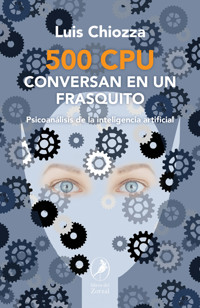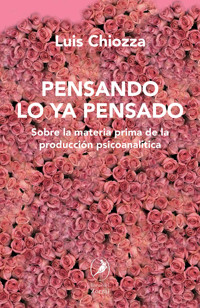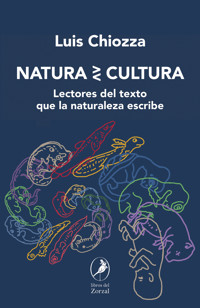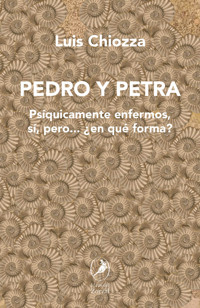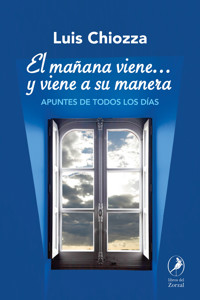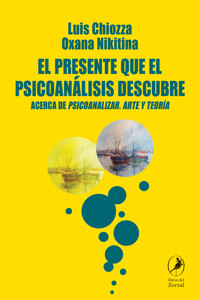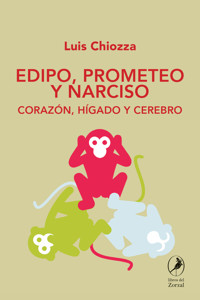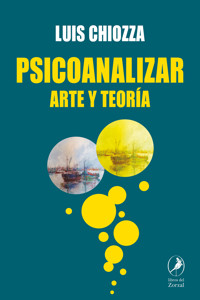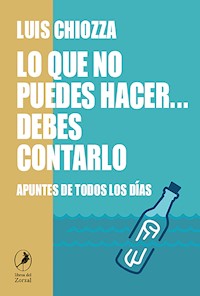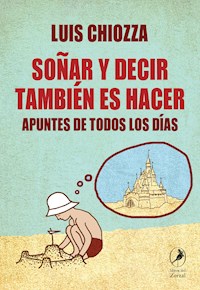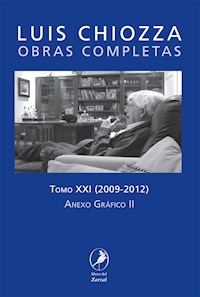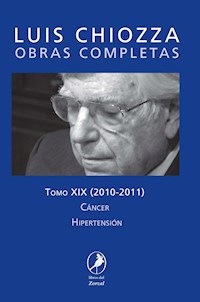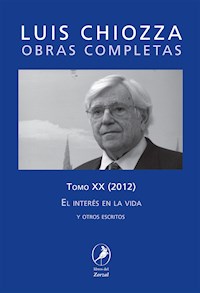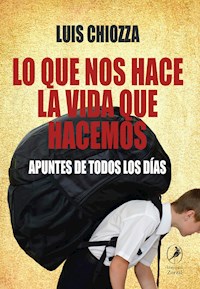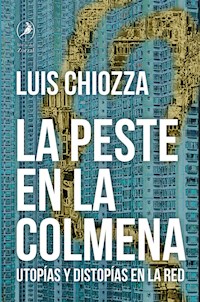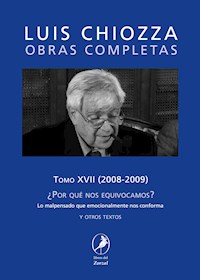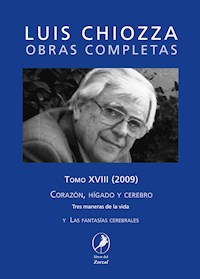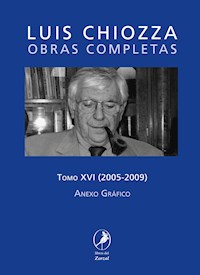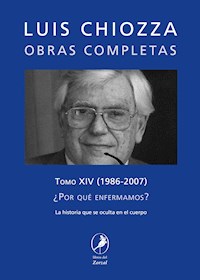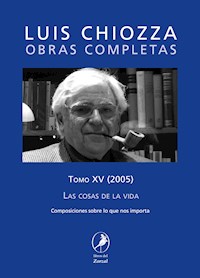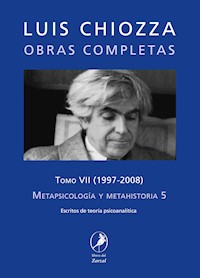
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El Dr. Luis Chiozza es sin duda un referente en el campo de los estudios psicosomáticos, cuyo prestigio ha trascendido los límites de nuestro país. Medicina y psicoanálisis es el tomo inaugural de sus Obras completas, a la vez que una guía y manual de uso de las mismas, cuyos quince tomos se presentan completos en un CD incluido en este libro. Este volumen está pensado con el objetivo de facilitar el acceso al fruto de la labor profesional y académica del Dr. Chiozza, a la vez que permitir una inmediata aproximación a sus principales enfoques y temas de interés. En primer lugar, el lector encontrará una serie de textos introductorios, entre los cuales figura uno del autor, titulado "Nuestra contribución al psicoanálisis y a la medicina". Le sigue el índice de las Obras completas, tal como aparece en cada uno de los tomos que la integran (disponibles en el CD). Luego, la sección "Acerca del autor y su obra", compuesta por un resumen de la trayectoria profesional de Chiozza, un listado de las ediciones anteriores de sus publicaciones y su bibliografía completa. Un índice analítico de términos presentes en los quince tomos cierra el volumen. Esta obra, referencia obligada para los profesionales de la disciplina, sienta un precedente ineludible en los anales de la psicología argentina.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Luis Chiozza
OBRAS COMPLETAS
Tomo VII
Metapsicología y metahistoria 5
Escritos de teoría psicoanalítica
(1997-2008)
Metapsicología y metahistoria 5 : escritos de teoría psicoanalítica . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012.
E-Book.
ISBN 978-987-599-244-3
1. Medicina. 2. Psicoanálisis.
CDD 610 : 150.195
Curadora de la obra completa: Jung Ha Kang
Diseño de interiores: Fluxus
Diseño de tapa: Silvana Chiozza
© Libros del Zorzal, 2008
Buenos Aires, Argentina
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de
Obras Completas, escríbanos a:
www.delzorzal.com.ar
Índice
Prólogo a la mujer y su ética De maría zulema areu crespo
(1998 [1997]) | 8
Prólogo a la segunda edición de cuerpo, afecto y lenguaje
(1998) | 16
Acerca de la relación entre sensación somática y afecto
(1998) | 20
La percepción de un mundo físico | 22
Las sensaciones “ligadas al cuerpo” | 23
El afecto como sensación y la percepción del afecto | 24
La cualidad “somática” de la sensación | 25
La cualidad de la pulsión | 26
Una tercera “superficie” | 27
La distinción entre percepción y recuerdo | 28
La actualidad del afecto | 29
Presencia, actualidad y representación | 30
La distinción entre recuerdo y deseo | 31
La percepción somática en la sensación | 32
Memoria y recuerdo | 33
Los afectos y sus vicisitudes
(2000 [1999]) | 35
En los orígenes del psicoanálisis | 36
Formulaciones metapsicológicas | 37
Ontogenia y filogenia de los afectos | 39
La relación entre afecto y lenguaje | 42
Prólogo a cuando el cuerpo Habla de gladys tato
(1999) | 45
Prólogo a presencia, transferencia e historia
(2000) | 51
Sobre una metahistoria Psicoanalítica
(2000 [1991-2000]) | 56
I. La construcción de una metahistoria psicoanalítica | 58
II. La construcción de una historia psicoanalítica | 62
Fundamentos para una metahistoria psicoanalítica
(2000) | 69
Las culturas visual y auditiva | 71
Percepciones, sensaciones y evocaciones | 72
Las cosas, sus imágenes y sus relaciones | 73
Sustantivos y adjetivos | 75
La razón y el juicio | 77
Mundo externo y mundo interno | 78
Lo propio, familiar, y lo ajeno, extraño | 79
El tiempo primordial | 80
La contrafigura ilusoria de la enunciación negativa | 82
Necesidad y posibilidad de la historia | 83
Inocencia y experiencia | 84
Los mapas del mundo y del yo | 86
El personaje, la escena y el drama | 88
Las distintas verdades del relato histórico | 89
Presencia, transferencia e historia
(2000) | 93
En el centro del tríptico | 95
Las dos definiciones de transferencia | 96
Cronológica y atemporalidad | 98
El espacio y el tiempo | 99
Representación, reactualización y memoria | 100
Transferencia y afecto | 101
Cualidad y cantidad, forma y sustancia | 103
La transferencia como reactualización | 104
Cualidad y cantidad de la transferencia | 106
La realidad psíquica y la realidad del mundo | 108
La realidad objetiva | 109
La realidad subjetiva | 110
Lenguaje e historia | 112
Prólogo a una concepción psicoanalítica del cáncer
(2001 [2000]) | 114
El cáncer en dos cuentos de Sturgeon
(2001[1978-2001]) | 122
I. Theodore Sturgeon, por Luis Chiozza | 124
II. El encuentro del hombre con el cáncer, por Luis Chiozza | 126
III. “Cuando se quiere, cuando se ama” de Sturgeon, por Alejandro Fonzi | 130
IV. Nuevamente Sturgeon, por Enrique Obstfeld y Silvia Furer | 133
El llamado “factor psíquico” en la enfermedad somática
(2001) | 140
Introducción | 141
El alma y el cuerpo | 143
El psiquismo inconciente | 144
El modelo físico del psicoanálisis | 146
El modelo histórico | 147
Cien años después | 148
A manera de síntesis | 149
El valor afectivo
(2005 [2003]) | 151
Prólogo y epílogo | 153
I. La organización de la conciencia humana | 154
II. El modo de ser (pático) de aquello que no es | 157
III. Notas | 180
La conciencia
(2005 [2003]) | 196
El enigma de la conciencia | 199
El psiquismo inconciente | 202
Hacia una definición de la conciencia | 206
El alma y el cuerpo, significado y materia | 212
Sensación, percepción y evocación concientes | 216
La conciencia moral | 218
Acerca de lo óntico y lo pático | 221
El pentagrama pático | 223
El carácter pático de la conciencia subjetiva | 227
Síntesis y conclusiones | 231
Prólogo a patosofía De viktor von weizsaecker
(2005 [1988-2005]) | 239
Prólogo a un psicoanalista En el cine de gustavo chiozza
(2006) | 248
Psicoanálisis: presente y futuro
(2008 [2006]) | 256
Introducción: La vigencia actual del psicoanálisis | 257
I. El estatuto científico del psicoanálisis | 258
II. Cien años después | 261
III. El psicoanálisis como psicoterapia | 266
Enfermar y sanar
(2008) | 274
La definición de enfermedad | 276
Cambios en la noción de enfermedad | 277
La enfermedad en nuestro tiempo | 279
Cómo y por qué se alcanza la condición de enfermo | 281
La relación entre el cuerpo y el alma | 283
Una vida psíquica inconciente | 284
La enfermedad y el drama | 287
La historia que se esconde en el cuerpo | 289
El camino de vuelta a la salud | 291
El duelo | 293
Hay cosas que no valen lo que vale la pena | 296
La resignificación de una historia | 298
Bibliografía | 300
Prólogo ala mujer y su ética De maría zulema areu crespo
(1998 [1997])
Referencia bibliográfica
CHIOZZA, Luis (1998t [1997]) “Prólogo a La mujer y su ética de María Zulema Areu Crespo”.
Primera edición en castellano
Con el título “Prólogo” se publicó en:
María Zulema Areu Crespo, La mujer y su ética, Julián Yebenes, Santiago de Chile, 1998, págs. 7-11.
El tema que este libro aborda desde el psicoanálisis compromete dos grandes asuntos que han hecho crisis en el universo cultural de nuestra época. Por un lado la ética que, en tanto se refiere al proceder del hombre, lleva implícita la necesidad de asumir determinados valores, y por otro lado la mujer, cuyo desempeño en la sociedad de nuestros días transcurre sobre un terreno todavía inestable.
Ocuparse de la ética en el contexto constituido por la teoría psicoanalítica conduce inevitablemente a pensar en el superyó. El tratamiento psicoanalítico se propone lograr un superyó más tolerante, menos cruel, menos primitivo. Un superyó que disminuya, frente al yo, su carácter punitivo o arbitrariamente prohibidor y aumente su capacidad de protegerlo. Un superyó más tolerante no es un superyó más débil, sino, por el contrario, un superyó más evolucionado. Un hombre con una capacidad de vida más rica, más creativa, más placentera y más sana, no es, como suele decirse, un hombre que tiene “menos” superyó, sino un superyó mejor. La neurosis no es un exceso de superyó, sino un déficit en el desarrollo superyoico. Déficit que se manifiesta como retorno hacia formas superyoicas que contienen pensamientos y normas primitivas, superados en los estratos concientes de la personalidad o de la cultura.
En la época de Freud, las normas sociales que, a través de la autoridad de los padres, debían pasar a integrar el superyó, formaban parte de un mundo ordenado. Es comprensible entonces que la tarea magna consistiera, frente a la formación neurótica, en alcanzar un desarrollo superyoico equivalente al de las mejores formas de la civilización y la cultura imperantes, a partir de los núcleos superyoicos más antiguos que correspondían a la perduración, actualmente neurótica, de estructuras de pensamiento que configuran normas primitivas, generalmente inconcientes.
Es cierto que el psicoanálisis ha contribuido a una modificación lenta y paulatina de aquella moral que se manifiesta como represión de la sexualidad. Con ello ha contribuido, también lentamente, a una variación progresiva de algunas normas sociales, lo cual influirá, a su turno, en la formación del superyó de los individuos que pertenecen a esa organización social. Pero el tratamiento psicoanalítico ha sido siempre concebido, en lo que respecta a este punto de vista, como una tarea dirigida hacia las relaciones entre el yo y el superyó del paciente, una tarea encaminada a lograr un grado suficiente de “maduración” en el desarrollo de un superyó cuyo modelo ideal estaba “al alcance de la mano”, en un mundo que, según se pensaba y se sentía, debía ser perfeccionado, pero no era necesario que fuera radicalmente cambiado.
Vivimos hoy tiempos muy diferentes de aquellos en los cuales Freud construyera su teoría y efectivizara su práctica. Los tiempos que hoy vivimos se manifiestan de una manera peculiar tanto en el terreno de lo que denominamos sociedad como en el campo restringido de un tratamiento psicoanalítico. El neurótico no solamente es hoy un sujeto que adolece de un superyó “inmaduro” con respecto a la norma, es también un sujeto que padece por una crisis de valores que comparte con un consenso mayoritario dentro de su sociedad, consenso en el cual es posible, y aun probable, que participe su psicoanalista. No debemos engañarnos en esto: por importante que haya sido la evolución de nuestra cultura civilizada, conciente y racional, aprendemos nuestras normas a partir de un ligamen afectivo, en su mayor parte inconciente, que impregna nuestro entorno.
Disponemos de miles de palabras para designar a los objetos de nuestro mundo perceptivo, y de unas pocas, poquísimas, para referirnos a los afectos que sentimos. El hombre de hoy viaja en avión, usa el rayo láser, se entera en unos pocos minutos de lo que ocurre en Tokio, desarrolla una ingeniería genética y logra transplantar sus órganos, pero experimenta la envidia de un modo muy similar a como la experimentaban los hombres de una pequeña y aislada comunidad en los tiempos de Shakespeare. No debe extrañarnos entonces que una semejante desigualdad en su desarrollo lo precipite, inexorablemente, en una crisis ética.
No se entenderá bien lo que digo si no describimos, aunque sea someramente, algunas de las líneas de fuerza que estructuran el mal trabado universo axiológico del “hombre medio” de nuestros días.
Un grupo de virtudes personales tales como la dignidad, la honradez, la responsabilidad, la fidelidad, la confiabilidad, la “formalidad”, o la cultura, a pesar de que a menudo se hable de ellas, o se las aproveche muchas veces en el propio beneficio, son, en realidad, relativizadas. Otro grupo que incluye valores tales como el poder, la posesión, especialmente de bienes materiales, o el conocimiento científico y técnico (know how),tienden a ser considerados absolutos. Formas sociales como la libertad o la justicia son defendidas “desde lejos” y “en teoría” sintiendo que han perdido vigencia, o con la oscura conciencia de que, en un mundo complejo, funcionan codeterminadas por parámetros mal conocidos.
El auge del individualismo, que otrora condujo al hombre hacia el florecimiento pleno de sus disposiciones latentes, nos muestra hoy sus for-mas caducas. El orgullo, que implica responsabilidad y esfuerzos, cede su puesto a menudo a la vanidad, que es irresponsable y más fácil. Un narci-sismo excedido se oculta frecuentemente bajo el disfraz del amor a los hijos. El egoísmo se viste con el ropaje más digno del amor familiar. La amistad, sazonada con el cálculo, queda sometida a las leyes de la relación concretamente útil. El cariño, que enriquece el vínculo amoroso a través de la generosidad y la capacidad de cuidar, se convierte en una debilidad peligrosa, que debe ser sustituida por la pasión y el enamoramiento, que procuran la posesión del objeto. Todo esto en nombre de una necesidad de progreso individual, que se hace imperativo bajo las formas, paupérrimas en su absurda simplicidad, de mayor poder, o prestigio, y de mayor riqueza.
El hombre no ha nacido, sin embargo, para vivir aislado. Para realizarse plenamente le hace falta, como a la neurona, vivir inmerso en un mundo de interlocución. Para gozar de sus posesiones necesita, como le ocurre a un niño con una pelota, la presencia de alguien con quien compartirlas. El goce pretendidamente solitario se realiza mediante el artificio efímero de una presencia imaginaria.
Las formas de un individualismo degradado, en el cual la exasperación materialista genera una carencia de espiritualidad, desoyendo esta perentoria necesidad de convivir, crean en el hombre medio de nuestros días un vacío existencial de fondo. No suele percibirse en los años de la juventud, o de la vida adulta, destinados a crecer y procrear, y en los cuales sus afanes transcurren, si no intervienen otras circunstancias, sin las dificultades graves que derivan de su debilidad afectiva. Pero cuando el hombre envejece, el crecimiento y la procreación dejan lugar, en condiciones saludables, a una creatividad que surge de su capacidad sublimatoria. Aunque el hombre y la mujer añejos disfruten de una actividad genital satisfactoria hasta el fin de sus días, y aunque puedan gozar de la compañía de cónyuges, hermanos, hijos, sobrinos, nietos, amigos o vecinos, necesitan inexorablemente, para vivir “en forma” y para evitar la ruina, realizar en su cotidiano presente una actividad auténtica que trascienda la terminación de sus vidas, y los arranque de la ilusión de que se puede vivir del pasado, entreteniendo los ocios con tareas menores o con la fantasía de un perpetuo recreo.
El segundo de los círculos excéntricos de cuya superposición nace este libro es el tema de la mujer. La mujer de hoy, atenazada, en una época de cambio, entre dos estructuras normativas que le resulta difícil conciliar y que operan en su vida desde lugares diferentes. Una, en su mayor parte afectiva e inconciente, es por lo general coherente y anacrónica; la otra, intelectual y conciente, tiene menos fuerza y menos coherencia, pero tiene todo el apoyo de un consenso actual.
Hoy se habla, demasiado a menudo, de igualdad, confundiéndola con la equivalencia, cuando es obvio que dos cosas pueden ser equivalentes sin necesidad de ser iguales, como sucede con los dos guantes que integran un par. Es también obvio que el hombre y la mujer que conforman una pareja humana ingresan en una relación complementaria dentro de la cual la extrema simplificación que surge de la confusión de ambos términos conduce a sufrimientos y daños que no deben ser subestimados. Es un dudoso beneficio, para una mano izquierda, que se le otorgue precisamente el guante que corresponde a la otra.
A pesar de que la función que la mujer desempeña en la sociedad ha evolucionado, y que esa evolución tiene un indudable valor positivo, es negativo el hecho de que coexistan, en la vida concreta del hombre y la mujer de nuestra época, en una mezcla incoherente y a menudo confusa, esquemas normativos antiguos y modernos, algunos concientes, y otros, precisamente los que más repercuten, inconcientes. Es casi inevitable que la mezcla de esquemas se constituya de manera incongruente, ya que se tenderá a combinarlos utilizando, de cada uno de ellos, solamente la parte que se estime más ventajosa. Se explica en gran parte de este modo el sufrimiento, el deterioro y la infelicidad en la cual incurren hombres y mujeres, infelicidad que conduce, en nuestros días, al naufragio de tantas parejas.
Cada uno de esos dos grandes temas, la ética y la mujer, hoy acuciantes e impostergables, justifica por sí solo el interés que despierta este libro. El territorio que la confluencia de ambos delimita aumenta todavía más ese interés, y lo mismo ocurre cuando leemos su índice. A esto debemos añadir las cualidades personales de la autora, una mujer inteligente y culta que es, a la vez, abogada y psicóloga.
El libro aborda el nunca bien esclarecido tema de la constitución del complejo de Edipo en la niña, para, partiendo de ese punto, establecer conclusiones acerca del superyó femenino. Sus páginas nos ofrecen abundantes ejemplos extraídos de la literatura, la leyenda o la práctica psicoterapéutica. Más allá de la discusión detallada, en lo que atañe a la teoría psicoanalítica, de los distintos pormenores que se refieren a los primeros estadios del desarrollo, la tesis que vincula el orden de la justicia con la masculinidad y el orden de la misericordia con la feminidad es convincente, y ayuda a comprender mejor gran parte de lo que ocurre cuando los modos masculino y femenino del pensar entran en contacto.
No deseo terminar este prólogo sin mencionar el deleite que me ha producido la lectura de algunos pasajes, tales como el del encuentro de Jesús con Marta y María, o el de la versión irónica, y “políticamente correcta”, del cuento de Caperucita Roja. Creo que este libro no defraudará al lector que se interne en sus páginas.
Octubre de 1997.
Prólogo a la segunda edición de cuerpo, afecto y lenguaje
(1998)
Referencia bibliográfica
CHIOZZA, Luis (1998o) “Prólogo a la segunda edición de Cuerpo, afecto y lenguaje”.
Primera edición en castellano
Se publicó con el título “Prólogo” en:
L. Chiozza, Cuerpo, afecto y lenguaje, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1998, págs. 11-12.
Han pasado ya más de veinte años desde la primera edición de Cuerpo, afecto y lenguaje (Chiozza, 1976a), mi segundo libro, publicado en 1976. En 1980, lo que hubiera podido ser una nueva edición, pasó a formar parte de otro libro mayor, Trama y figura del enfermar y del psicoanalizar (Chiozza, 1980a). Me satisface verlo recobrar hoy su forma y proporción primitivas, y también su título, aunque su contenido difiere un poco de la primera versión.
Hemos suprimido los capítulos “de técnica”, incluidos ahora en otro volumen de esta misma colección –Hacia una teoría del arte psicoanalítico (Chiozza, 1998h)–. Le hemos agregado, en cambio, una cuarta parte y un apéndice –además de un capítulo sobre el carácter y la enfermedad somática (Chiozza y Dayen, 1995J), otro sobre las claves de inervación de los afectos (Chiozza y colab., 1993i [1992]) y otro sobre la minaprina (Chiozza, 1995o [1984])–.
Los capítulos añadidos no sólo constituyen una continuación natural de las ideas que conformaron, hace ya muchos años, este libro, sino que exploran, todos ellos, cuestiones esenciales de la psicosomática. La relación entre signos y símbolos, la noción freudiana de “lenguaje de órgano”, el amplio y mal definido panorama de los distintos afectos y sus claves de inervación, el concepto psicoanalítico de “soma” que se desprende de la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis y, por fin, una indagación acerca del papel que juega, en la conciencia del afecto, la relación entre sensación somática y percepción. Algunos de los trabajos que integran esos capítulos fueron ya publicados en otros volúmenes de esta misma editorial, pero fue necesario incluirlos porque completan la unidad temática de este libro.
Los dos capítulos del apéndice, escritos por mi hijo Gustavo, abordan también cuestiones esenciales. El segundo de ellos (G. Chiozza, 1996b) discute, desde la perspectiva creada por nuestra manera de concebir la psicosomática, el problema creado por la histeria como entidad nosográfica. El primero (G. Chiozza, 1998), dedicado a exponer de manera explícita la metapsicología que surge de Psicoanálisis de los trastornos hepáticos –tercera edición– (Chiozza, 1998b [1970]), no podía faltar en este libro que, tal como puede verse en el “Prólogo y epílogo” escrito para la primera edición (Chiozza, 1976j), examina, a partir del mismo Freud, la metapsicología freudiana, basada en un modelo físico “clásico”, e introduce, junto a la idea de la atemporalidad de lo inconciente, consideraciones metahistóricas.
Octubre de 1998.
Acerca de la relación entre sensación somática y afecto
(1998)
Referencia bibliográfica
CHIOZZA, Luis (1998m) “Acerca de la relación entre sensación somática y afecto”.
Primera edición en castellano
L. Chiozza, Cuerpo, afecto y lenguaje, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1998, págs. 359-371.
Se incluyó como segunda parte de “Body, affect, and language” (Chiozza, 1999d [1993-1998]).
La percepción de un mundo físico
Hay una primera “superficie” de la conciencia a través de la cual se perciben los objetos del llamado mundo circundante –cuya imagen se construye, de acuerdo con Uexküll (1934), según las necesidades perceptivas de cada organismo biológico–. Suele decirse que esa superficie está orientada hacia el exterior, pero la idea de “exterior” es un concepto al cual, me parece, no conviene quedar definitivamente anclado.
Se justifica, en cambio, decir “primera”, dado que, de acuerdo con Freud, la conciencia se constituye alrededor de la percepción, sobre todo auditiva, pero también visual (Freud, 1923b*, pág. 23), hasta el punto de que para que una idea inconciente devenga conciente tiene que transferirse sobre el resto mnémico de alguna de esas percepciones.
De modo que, tal como lo señala Mark Solms en su trabajo “What is affect?”(Solms, 1995b, n. 13), cuando la atención recae sobre los afectos o sobre los procesos de pensamiento, realiza una “contorsión antinatural”, una especie de movimiento antiperistáltico. Tenemos miles de palabras para designar a los objetos, pero muy pocas para diferenciar a los afectos.
Desde la percepción nacen las nociones de espacio, materia y realidad, que pertenecen a la organización del conocimiento que llamamos “física”. Da lugar además a la noción de presente no en el sentido de “ahora”, sino en el de aquí, “frente a mí”, que la etimología de la palabra “presente” revela. Esquemáticamente se configura a través de las puertas constituidas por los cinco sentidos: tacto, gusto, olfato, oído y vista.
Uno podría ponerse riguroso y restringir la “superficie” de entrada que constituye a la conciencia (desde un núcleo perceptivo, como quería Freud) sólo a los dos “sentidos” distales, la vista y el oído. Me parece excesivo y, ante la alternativa, prefiero aceptar también (aunque sé que es un poco arbitrario) un tipo de conciencia menos “nítida” que se realiza a partir de los restos de percepciones olfativas, gustativas y táctiles.
Pero entonces ¿por qué no seis? ¿Por qué no incluir las sensaciones somáticas dentro de esta serie? Es cierto que las sensaciones somáticas se ligan a la percepción “física” de los órganos, pero la cuestión tiene una dificultad “doble”. Por un lado, no se trata de un tipo, “la” sensación somática, tan bien diferenciado como los célebres cinco sentidos, se trata de un conjunto heterogéneo de sensaciones somáticas que se constituyen de muy diversa manera. No es lo mismo la sensación de estar sentado que la sensación de tragar un líquido tibio. Por el otro lado, cabe distinguir aún, dentro, por ejemplo, de la percepción visual, aquello que veo, de la sensación de ver. Sobre este último tipo de sensaciones sensoriales edifica Nicholas Humphrey (1992), en su libro A history of the mind, su teoría acerca de cómo se constituye la conciencia.
Me parece que de agregar la sensación somática a la lista de los sentidos no deberíamos pensar en “el sexto”, sino tal vez en más de uno. Es claro que nunca encontramos percepciones ni sensaciones “puras”, pero la cuestión tiene una importancia adicional, porque si definimos como mundo físico aquel que se construye sobre los datos de la percepción, no podemos después definir a la percepción por el hecho de que se dirige “hacia” el mundo físico.
Podemos preguntarnos, claro está, ¿por qué el dolor de un pinchazo, o ver una luz deslumbrante, han de ser una sensación, y sentir un perfume, saborear una manzana, ver un sillón, o registrar que en la piel de mi espalda se ha trazado un triángulo con la punta de un lápiz, han de ser una percepción? Me parece que hablamos de percepciones cuando reconocemos objetos, y que, en cambio, hablamos de sensaciones cuando nos afecta una actualidad más allá de nuestra capacidad para construir la imagen de un objeto.
Las sensaciones “ligadas al cuerpo”
Hay otra superficie (evito a propósito decir “segunda” y también “interna”) a través de la cual llegan las sensaciones de displacer-placer, pero no sólo ellas, también el hambre, la excitación del deseo, la angustia, la vergüenza y, además, la sensación que tengo, cuando percibo, de que estoy percibiendo. Son sensaciones “ligadas al cuerpo”, pero no se trata aquí del cuerpo (físico) que percibo (por ejemplo, mis manos cuando las veo pálidas, o el rubor de mi cara en el espejo), sino del “cuerpo” (psíquico, anímico, animado o vivo) con el cual percibo (por ejemplo, los movimientos de mi mano cuando busco el encendedor en el bolsillo).
Lo esencial parece residir en este caso en que el “objeto” del cual proviene la sensación (por ejemplo, el calor del rubor en mis orejas, o la posición de mis piernas en la silla) forma parte de mí. (Parece, por lo tanto, más correcto usar, para este tipo de percepción, la palabra “propioceptiva” que la palabra “interna”.)
Podría decir, por ejemplo, que percibo en el mundo el alfiler que me pincha, pero que siento el pinchazo que me está ocurriendo a mí. Ese pinchazo es mío como sensación “somática” del cuerpo psíquicamente animado, antes que del cuerpo como objeto físicamente perceptible. Es algo actual, pero no tanto en el sentido de real en que se usa la palabra actually en el idioma inglés, como en el sentido de que actúa y lo hace ahora (en el mismo sentido en que Freud la utilizaba en el concepto de neurosis actuales).
Es mío además, pero secundariamente, porque pertenece al “territorio” al cual nos referimos con el nombre “esquema corporal”. Este esquema, que debe al encuentro o interfaz entre percepción y sensación el ser “la proyección de una superficie”, es una construcción secundaria que tuvo que ser aprendida (como lo muestran juegos infantiles tales como “qué linda manito que tengo yo”).
El afecto como sensación y la percepción del afecto
Me parece que nos referimos a los afectos con la palabra “afecto” porque “losnuestros” nos afectan de manera actual, y los llamamos “sentimientos”, porque los sentimos como sensaciones que, en principio, penetran a la conciencia por la misma “superficie” por la cual penetran las sensaciones de displacer-placer. Sólo posteriormente aprendemos a reconocer los afectos en los otros (y en nosotros mismos), mediante la percepción, en ellos, de los signos físicos que los acompañan, como, por ejemplo, el rubor de la vergüenza.
Tal como lo afirma Solms (1995b, n. 33) el registro conciente de una sensación somática se organiza como una percepción compleja referida al esquema corporal y, por lo tanto, los afectos se refieren a órganos internos vagamente representados en la “superficie” orientada hacia la percepción, que da origen a una imagen física del mundo. Solms también señala, en relación con este punto, que “el paciente confunde sus percepciones internas (psíquicas) con objetos externos (físicos)” y que “esta confusión entre las dos clases de percepciones alcanza su más extrema forma en el lenguaje de órgano de la esquizofrenia, en la cual sentimientos generados internamente son confundidos con los órganos internos del cuerpo”. Sin embargo, el término “lenguaje”, que utiliza Freud, alude a una forma de ejercicio expresivo o simbólico que va más allá de la confusión.
La cualidad “somática” de la sensación
Tratar de interpretar el significado inconciente de las distintas enfer-medades que alteran al cuerpo nos obliga a prestar atención al hecho de que lo esencial de la sensación somática es, precisamente, no ser percepción (por eso no me satisface hablar de “percepción interna”, o de “dos clases de percepción”). Tal vez quedaría más claro si, al referirnos a ese aspecto esencial de las sensaciones, renunciáramos definitivamente a llamarlas “somáticas”. Pero, claro está, eso sólo es posible si, lejos de reducirlas a la mera intensidad de un “quantum”, o al incremento o disminución de la excitación en la unidad de tiempo, conservamos su aspecto cualitativo específico, que diferencia a las sensaciones del asco de las de la envidia, de las del miedo, o de las de la vergüenza, y que condujo a Freud (1900a [1899]*, pág. 582) a postular, en su Interpretación de los sueños, la existencia, para cada afecto, de una “clave de inervación” particular e inconciente.
Por otro lado, aunque renunciemos a llamarlas “somáticas”, subsiste el hecho de que, para referirnos a la cualidad específica de cada sensación, no podemos prescindir de las representaciones del cuerpo. No es casual que, cuando diferenciamos una fantasía inconciente oral, de otra, anal, las nominamos y diferenciamos con términos que aluden a estructuras y funciones corporales. Interesa subrayar entonces que el afecto, cuya actualidad depende de las sensaciones corporales, no es sólo cantidad, es también cualidad, y que, además, no determina un proceso particular de descarga motora o secretora, sino que es ese proceso particular contemplado desde la vertiente de su significado.
Aparentemente, cuando hablamos de la cualidad de la envidia, o de la vergüenza, ya nos hemos salido del terreno de la “pura” sensación, para entrar en el campo del afecto, que –tal como lo afirma Solms (1995b)– se constituye de una manera “mixta” integrando los elementos de la serie displacer-placer y el recuerdo de las escenas del pasado, con los que provienen del registro perceptivo “físico” de los órganos del cuerpo. Aclarar esta cuestión nos lleva a señalar el hecho de que el Freud de la segunda hipótesis nos obliga a reflexionar cuidadosamente acerca de las distintas formulaciones del concepto freudiano de pulsión.
La cualidad de la pulsión
Creo que no podemos considerar que la pulsión es el representante psíquico de una excitación física “endosomática”, como sostiene Green (apoyándose en Freud) en su introducción al seminario de Organsprache (Chiozza y Green, 1992a [1989]), porque eso, aunque él lo llame “dualismo de la reunión”, es otra vez paralelismo. Pero por las mismas razones tampoco puede ser un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. ¿En esa frase la pulsión es un concepto y lo psíquico y lo somático no lo son? Si lo psíquico y lo somático son la “cosa en sí” de Kant, hemos recaído en el paralelismo; si son conceptos (lo cual debería ser explícito diciendo: el concepto de la pulsión es un concepto límite entre el concepto de lo psíquico y el concepto de lo somático), no me parece una formulación feliz reducir la magnitud teórica del concepto de pulsión que emerge de la segunda hipótesis, a una metáfora geográfica que no explica ni ilumina.
Surge de la segunda hipótesis que lo psíquico genuino o verdadero no se define por la conciencia sino por el sentido o, en otras palabras, por su pertenencia a una serie encaminada a un fin. Las pulsiones son, pues, tendencias hacia metas, y Freud dirá que muchas veces del examen de sus fines es posible deducir cuál es la fuente, cualitativamente diferenciada en términos de zonas erógenas (es decir: de funciones corporales teleológicamente orientadas), que le ha dado origen.
Me parece entonces que lo esencial de la sensación no está en el punto de “llegada” (central o neurológico) que la refiere a una determinada zona del esquema corporal o a la representación vaga de un órgano “interno” en términos de un espacio físico. Lo esencial me parece que consiste en que la pulsión o el placer (Organlust) son cualitativos “desde su fuente” inconciente, que representamos de dos modos: como meta psíquica cualitativa e inconciente (sin necesidad de que la conciencia, el cerebro o el hipotálamo la convierta en cualidad), y como función fisiológica teleológicamente comprensible, o interpretable, como el efecto de una causa física. En otras palabras, no es el punto de llegada sino “la superficie de entrada” lo que las diferencia.
Una tercera “superficie”
Hasta aquí dos superficies, pero las cosas presentes (aquí) pueden estar ausentes, en el sentido de que tenemos noticia de su ausencia específica, y las cosas actuales (ahora) pueden estar latentes, es decir ser potenciales, en el sentido de que notamos el hecho de que no estén ocurriendo.
Hay pues otra superficie más, a través de la cual “ingresa” una representación de un objeto que alguna vez fue percibido (presenciado), generando la noticia de su ausencia específica y generando también, simultáneamente, la noción de pretérito implícita en el recuerdo, y la noción de futuro implícita en el deseo y el temor.
Metapsicológicamente (en el sentido “fisicalista” freudiano de tópica, dinámica y economía), recuerdo y deseo (o temor) son idénticos, ambos equivalen a la investidura de una huella mnémica, pero se diferencian en la medida en que generan tiempos distintos, es decir que dan lugar, desde el preconciente –como afirmaba Freud (1920g*, pág. 28) de la mano de Kant–, a la categoría de “tiempo”, que junto a la de “espacio” no son propias del mundo, sino del modo de pensar del hombre. En otras palabras: derivan del ejercicio del sistema preconciente-conciente.
La distinción entre percepción y recuerdo
La posibilidad de distinguir entre percepción y recuerdo constituye un concepto esencial de la teoría psicoanalítica. Freud tuvo que postular la existencia de una imaginaria “oficina etiquetadora” que, tautológicamente, otorgaba a las percepciones y negaba a los recuerdos los llamados “signos de realidad objetiva” a partir de las cualidades perceptivas (Freud, 1950a [1887-1902]*, pág. 370).
Esa distinción se halla en la base de la diferencia entre identidad de percepción (propia del proceso primario, de la magia y del principio del placer) e identidad de pensamiento (propia del proceso secundario, de la lógica y del principio de realidad). De allí surge también la distinción entre las descargas propias de la acción (o del afecto “actual”), que se realizan con investiduras plenas, y las descargas propias del pensamiento, que se realizan con investiduras de pequeña cantidad que son ensayos “tentativos”.
También surge de allí la diferencia entre la satisfacción de la necesidad, que hace cesar la excitación que emana de la fuente pulsional, y el cumplimiento alucinatorio del deseo. En este último caso se otorgan (o transfieren) “falsamente”, y a los fines de postergar la frustración, los signos de cualidad perceptiva que son propios de la percepción del dedo pulgar succionado, al recuerdo (representación) del pecho ausente, el cual, debido precisamente a su ausencia “específica”, no puede hacer cesar la excitación correspondiente, y ocurre entonces que la excitación emanada de la fuente se descarga sobre el propio organismo “sobreexcitando” otras zonas erógenas.
Tan importante fue este tema para Freud, como para llevarlo a pensar que nada que estuviera privado de los supuestos signos de cualidad perceptiva podía penetrar en la conciencia, de modo que las representaciones (recuerdos y deseos) que carecían de ellos debían, para poder devenir concientes, utilizar los signos que alguna vez (Freud, 1950a [1887-1902]*, pág. 421-422) llamó “de descarga lingüística”, es decir los que provenían de los restos mnémicos acústicos de la percepción de la palabra oída.
Usó también la misma idea para explicar la represión “propiamente dicha”, sosteniendo que a la represión (secundaria) le basta con “sustraer” la investidura de una tal asociación con los restos perceptivos (generalmente palabras), para lograr su cometido.
La actualidad del afecto
A pesar de la “limpieza” de este esquema, es necesario admitir que a través de la “tercera” superficie de la conciencia no sólo penetran representaciones de ausencias que lo logran asociándose a los restos de antiguas percepciones. Recordemos, antes de proseguir, lo que Freud afirma en su artículo acerca de lo inconciente. Los afectos inconcientes no existen, en realidad, como tales, del mismo modo en que existen las ideas (o representaciones) inconcientes. Hablando con propiedad, se trata de disposiciones (potenciales) que sólo existen como actuales en la medida en que constituyen procesos de descarga que logran acceso a la esfera motora del yo (Freud, 1915e*, págs. 173-174).
Tal es así que los afectos no necesitan unirse a los signos de descarga lingüística, no necesitan, para devenir concientes, de la intermediación de la palabra (Freud, 1923b*, págs. 22-25). (Incidentalmente, toda la teoría de la alexitimia, o incapacidad para hablar de los afectos, como origen de la enfermedad “psicosomática” se desmorona en este punto, lo mismo que la teoría de la incapacidad simbólica.)
Junto a la postulación de los signos de cualidad perceptiva que permiten hablar de una capacidad para “examinar la realidad”, Freud mencionó, una sola vez (Freud, 1917d [1915]*, pág. 231), la idea de una análoga capacidad para “examinar la actualidad”, de modo que, así como la primera testimonia que lo que se recuerda, como registro conciente de una representación inconciente, además está allí presente, y es por ese motivo y en realidad también una percepción, la segunda testimonia que lo que se desea o teme (recuerda) como registro conciente de una disposición latente, además está ocurriendo actualmente (inmediacy)ahora, y es por ese motivo y “de verdad” (actually) también un afecto que se siente como sensación. Por esto suscribe Freud la afirmación de Stricker: “Si yo en el sueño siento miedo de unos ladrones, los ladrones son por cierto imaginarios, pero el miedo es real” (Freud, 1900a [1899]*, pág. 458).
Presencia, actualidad y representación
Ya dijimos que la actualidad (ahora) proviene de una sensación que penetra a la conciencia por una superficie o “puerta” distinta de la que usa la percepción real de los objetos presentes (aquí) y de la que usa el recuerdo (que en su estado “puro” es la re-presentación conciente de un objeto ausente). Podemos sostener entonces que existen signos de actualidad que poseen un tipo de relación con la sensación “somática”, análoga a la que poseen los signos de realidad objetiva con la percepción y los signos de descarga lingüística con el recuerdo.
Si aceptamos cuanto llevamos dicho, existe un tipo de derivado conciente de una representación inconciente, el deseo (o el temor), que corresponde a lo latente, y que penetra en la conciencia como “recuerdo”, por una superficie distinta de la que usa la sensación y distinta de la que usa la percepción.
En la distinción entre percepción y recuerdo se basa la oposición presencia-ausencia, en la distinción entre percepción y sensación se basa la oposición presencia-actualidad (que da lugar también a la oposición entre el aquí y el ahora) y en la distinción entre sensación y recuerdo se basa la oposición actualidad-latencia.
La distinción entre recuerdo y deseo
Freud decía que es necesario perseguir por separado los destinos que la represión impone al afecto de aquellos que impone a la parte eidética de la representación (Freud, 1915d*, págs. 146-147). La representación puede descomponerse, pues, en dos partes, es decir que lo que llamamos afecto forma parte de la representación, o en otras palabras, no sólo la idea que constituye el recuerdo, sino también el afecto (que no necesita para ello palabras) pueden re-presentarse en la conciencia. El recuerdo es la representación de una idea unida a los restos de percepción. El afecto, cuando se descarga, se experimenta directamente en la conciencia como una sensación actual que no necesita de las palabras para ser conciente, aunque, sin embargo, puede quedar unida a los recuerdos.
Pero, cuando el afecto no se descarga, ¿tampoco se “re-presenta”? ¿Qué constituye entonces la latencia? ¿Cómo nos enteramos de ella? Creo que los afectos latentes pueden “re-presentarse” (exentos de los signos de actualidad que sólo existen cuando el afecto se descarga) a través de la superficie por la cual penetra el recuerdo, como las formas particulares del recordar que llamamos “deseo” y “temor”.
De modo que habría una manera de distinguir, metapsicológicamente, al recuerdo del deseo (o del temor), ya que si bien ambos se constituyen como la investidura de una huella mnémica (de percepción en ambos casos pero también de sensación), el deseo se constituiría con una investidura “media” mayor que la pequeña investidura del recuerdo. De modo que el recuerdo, testimonio de una ausencia, genera la noción de pretérito, y el deseo, testimonio de una latencia, de una disposición “en potencia”, genera la noción de futuro. Por eso la nostalgia se constituye con recuerdos, el anhelo con deseos y la ansiedad con temores.
Decirlo de este modo nos llevaría a sostener que el deseo no se caracteriza, como el afecto, por ser un proceso de descarga, ni se caracteriza, como el recuerdo, por unirse a los restos mnémicos de percepciones anteriores, aunque ambos procesos forman parte de él, sino que lo que parecería constituir la peculiaridad esencial que lo “define” es el devenir “actualmente” conciente a partir de los restos mnémicos de sensaciones anteriores.
La percepción somática en la sensación
De todo cuanto hemos dicho hasta aquí surge la importancia de distinguir la sensación de la percepción (y la actualidad de la presencia). Esto nos obliga a tener en cuenta el tema de las llamadas sensaciones exteroceptivas, que se constituyen –en términos del aparato psíquico freudiano y de acuerdo también con la neuroanatomía (Solms, 1995b)– integrando funciones que corresponden a la percepción del mundo físico.
Podemos concluir entonces en que es indudablemente lícito otorgarle a la sensación somática el carácter de formación mixta secundaria (que se constituye combinando sensación con percepción), siempre que, al mismo tiempo, admitamos la necesidad teórica de postular sensaciones primarias que llegan a la conciencia por la superficie de la actualidad, y cuya cualidad proviene de las zonas erógenas que las originan.
Memoria y recuerdo
Falta aclarar, todavía, una última cuestión, que atañe a la diferencia entre representación y reactualización, implícita en algunos de los planteos que hemos realizado.
El idioma italiano distingue dos formas de la amnesia: la palabra scordare se usa para denominar el hecho de arrancarse un recuerdo del corazón, y dimenticare,para referirse al sacárselo de la mente. La expresión castellana “me asaltan los recuerdos”, que generalmente se usa para describir algo que ocurre durante una parte del proceso de duelo, muestra que los recuerdos “llegan” a la conciencia, pero ¿a qué se refiere esa diferencia entre llegar al corazón y llegar a la mente?
Admitimos que el registro inconciente de un hecho acontecido deja una huella que llamamos mnémica, de manera que llamamos memoria (como es el caso de la memoria inmunitaria) a la existencia de esa huella inconciente. Cuando la huella se reactiva a partir de una pulsión que la inviste, puede representar en la conciencia una imagen del objeto que la produjo, y reactualizar, de modo atemperado, la sensación somática que formó parte de la experiencia que dejó esa huella. Dada la carencia de términos suficientes, me gustaría reservar la palabra “memoria” para la representación “mental” de la imagen, ya que la palabra “recuerdo” (que literalmente significa “volver al corazón”) se presta mejor para designar a la reactualización “afectiva”.
Es importante aclarar que, así como distinguimos una representación de una presencia, distinguimos una reactualización de una actualidad, y que la reactualización corresponde a la cualidad de investidura “media” que en los apartados anteriores atribuimos al deseo y al temor.
Llamaríamos entonces “memorias” a los recuerdos implícitos en las representaciones de ausencias, y reservaríamos las palabras “recuerdo” y “presentimiento” para las reactualizaciones de latencias, que no descargan, a plena cantidad, la excitación que ha reactivado una disposición afectiva.
Si pensamos en el afecto como en una formación “mixta” que integra sensaciones “somáticas” con percepciones, debemos reconocer ahora que estas formaciones mixtas abundan, y que lo que habitualmente denominamos “recuerdo”, o “presentimiento”, debe constituirse también como una formación mixta que integra las reactualización de las sensaciones que corresponden al afecto, con la representación de las imágenes que corresponden a la percepción.
Aquello que, a partir de Freud, hemos llamado la parte eidética de la representación, correspondería entonces a la noticia de una ausencia que deviene conciente gracias a la existencia de signos de descarga lingüística que le prestan su carácter “perceptivo”. Y aquello que llamamos reactualización de una disposición, correspondería, en cambio, a la noticia de una latencia que deviene conciente gracias a la existencia de signos de “descarga” que no son lingüísticos, sino “sensoafectivos”, y que corresponden a sensaciones somáticas atemperadas que prestan a la reactualización su coloratura o su tonalidad afectiva.
Los afectos y sus vicisitudes
(2000 [1999])
Referencia bibliográfica
CHIOZZA, Luis (2000d [1999]) “Los afectos y sus vicisitudes”.
Primera edición en castellano
L. Chiozza, Presencia, transferencia e historia, Alianza Editorial, Buenos Aires, 2000, págs. 179-186.
Traducción al italiano
“Gli affetti e le loro vicissitudini”, en Ricerca psicoanalitica. Rivista della Relazione in Psicoanalisi, año 13, Nº 3, Editore CDP, Génova, 2002, págs. 225-234 (incluye un resumen).
El texto de este artículo corresponde a la ponencia presentada en el 41º Congreso de la IPA (International Psychoanalytical Association), Santiago de Chile, julio de 1999.
En los orígenes del psicoanálisis
Aunque Freud nunca reunió, en un trabajo dedicado a los afectos, las distintas ideas sobre el tema que su pensamiento recorre, la teoría psicoanalítica ofrece fundamentos originales y profundos para un estudio biológico integrador acerca de los afectos.
Las circunstancias en que nació el psicoanálisis, y sus primeras afirmaciones, nos ponen en contacto con tres hechos significativos. Nació como un intento de aclarar la etiología de la histeria; nació bajo la forma de un método, llamado catártico, que procuraba una descarga afectiva, y nació como un procedimiento terapéutico ejercido mediante la palabra.
El primero de estos hechos nos indica que el psicoanálisis, desde sus inicios, se constituye, inevitablemente, como una teoría de la relación cuerpo-mente.
El segundo señala la fundamental importancia que poseen los afectos en lo que se refiere al proceso terapéutico. Freud escribirá más tarde (Freud, 1915d*, 1915e*) que el verdadero motivo de la represión es impedir la descarga de un particular afecto. Dado que el trastorno es un producto de la represión, la desaparición del síntoma, el levantamiento de la represión y la reaparición del afecto constituyen distintos aspectos de un mismo proceso.
El tercero muestra, de modo inequívoco, que, aunque el afecto puede hacerse conciente sin la intermediación de la palabra (Freud, 1923b*), la descarga afectiva depende, siempre, de un cambio de estado en la conciencia. Ese cambio de significación se obtiene cuando determinadas representaciones inconcientes logran acceder a la conciencia gracias a que se unen con restos mnémicos de la percepción, predominantemente verbales, pero también visuales (Freud, 1923b*).
¿Qué podemos decir acerca de esa triple circunstancia inicial del psicoanálisis, si recorremos el arco completo de la trayectoria freudiana que media entre los comienzos del método y sus trabajos últimos?
En lo que respecta a la relación mente-cuerpo, Freud parte de una posición que en cierto modo coincide con el paralelismo psicofísico (Strachey, en Freud, 1915e*, pág. 164 n. 1; Saling y Solms, 1990, pág. 96), para terminar afirmando, en 1938, que el psicoanálisis evita el callejón sin salida al cual el paralelismo conduce, sosteniendo con énfasis que lo verdaderamente psíquico es inconciente, y que el pretendido con-comitante somático y lo psicológico conciente, que sostienen la dico-tomía cuerpo-mente, son categorías que se constituyen en la conciencia (Freud, 1915e*, 1940a [1938]*, 1940b [1938]*; Chiozza, 1991c [1989], 1995L; Solms, 1994).
Esta oscilación en la posición epistemológica de Freud, que impregna toda su obra y se define “enérgicamente” en sus últimos escritos, no podía menos que manifestarse también en la evolución de su pensamiento con respecto a la segunda “circunstancia inicial”, que otorga una importancia fundamental a la descarga afectiva, y con respecto a la tercera, que relaciona al afecto con el lenguaje.
Formulaciones metapsicológicas
Freud (1915d*), en 1915, sostiene que el representante psíquico del instinto (Freud, 1915c) se compone de dos partes, y que es necesario seguir por separado el destino que la represión impone a la idea (la parte eidética de la representación) del que impone a la cuota de afecto (la energía instintiva vinculada con ella). En esta formulación freudiana, la cuota de afecto es concebida como una cantidad de excitación exenta de cualidad, dado que la cualidad es otorgada por la idea inconciente. Se trata de un planteo que incurre en el paralelismo psicofísico, ya que la “suma de excitación” es concebida como un fenómeno material, y la parte eidética de la representación como un fenómeno psíquico. Sin embargo, en un artículo que Freud escribe directamente en francés, utiliza la expresión “valor afectivo” (Freud, 1893c*, pág. 208), que posee connotaciones cualitativas, para referirse a la cuota de afecto.
Strachey (1962a, pág. 67) afirma que, aunque puede deducirse de algunos pasajes que Freud trata a la energía psíquica y al afecto como sinónimos, no parece ser así, ya que el mismo Freud (1915d*) escribe que una posible vicisitud del instinto es su transformación en afecto.
También señala Freud (1915e*) que no existen afectos inconcientes en el mismo sentido en que existen ideas inconcientes. Las ideas inconcientes son investiduras de huellas mnémicas, y en ese sentido son actuales. Los afectos y las emociones son procesos de descarga cuyas últimas manifestaciones son percibidas como sentimientos. Cuando hablamos de afectos inconcientes nos estamos refiriendo a estructuras afectivas que son disposiciones, un “potencial comienzo” que no se desarrolla.
Los afectos, emociones o sentimientos se exteriorizan en una descarga motriz o secretoria que produce una alteración del propio cuerpo, la motilidad en acciones destinadas a la alteración del mundo (Freud, 1915e*). Las funciones motoras o secretoras que corresponden a la descarga afectiva dependen de inervaciones que son “excitadas” de acuerdo con una “clave” que determina la distinta cualidad de cada afecto y que existe bajo la forma de una idea inconciente (Freud, 1900a [1899]*, pág. 573). Se trata de una estructura afectiva disposicional inconciente (Freud, 1915e*; Chiozza, 1976h [1975]).
En estos enunciados metapsicológicos, que culminan alrededor de 1915, se mantiene la disociación cuerpo-mente que es propia del paralelismo, las inervaciones son físicas, la clave es anímica. Señalemos además que, mientras que la palabra “inervación” se usa profusamente, la palabra “clave” se menciona una sola vez en toda la obra freudiana.
Sin embargo, tal como lo expresamos ya en nuestros primeros trabajos acerca de los afectos (Chiozza, 1972a, 1975c, 1976h [1975]; 1975b, apdo. II), la existencia de esa clave de inervación permite comprender que las disposiciones inconcientes al desarrollo afectivo son diferentes y específicas de cada particular afecto, y también que la enfermedad somática se constituye a partir de un modo particular de sofocación del afecto.
En la neurosis se evita el displacer sustituyendo la representación del objeto ligado a la descarga afectiva. En la psicosis, mediante una alteración en la percepción de la realidad, se sustituye al afecto descargado. En la enfermedad somática (que desde este punto de vista podemos llamar “patosomatosis”), la investidura afectiva se desplaza sobre una de las inervaciones de la clave, generando de este modo una descarga que ya no posee la cualidad del afecto conocido. De acuerdo con la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis (Freud, 1940a [1938]*, 1940b [1938]*), una tal descarga, que la conciencia percibe desprovista de su significado original, afectivo, será categorizada como somática (Chiozza, 1991c [1989], 1995L).
Más adelante, cuando nos ocupamos de investigar en el significado inconciente específico de la esclerosis múltiple (Chiozza y colab., 1986e), se hizo evidente que el fructífero concepto de “clave de inervación” podría ser aplicado también para la descarga en la acción motora ligada con la satisfacción del deseo. Se consolida de este modo la idea (Chiozza, 1976h [1975]) de que la descarga del afecto forma una serie complementaria con la descarga lograda mediante la acción eficaz. No se agotan sin embargo, en este punto, las repercusiones que tiene para la teoría el concepto de “clave de inervación”. Nuevas reflexiones (Chiozza, 1999d [1993-1998]) nos llevan a pensar, a partir de la idea de “clave”, que el deseo se entreteje con los materiales que provienen de la sensación “somática” de un modo similar a como el recuerdo se entreteje con los que provienen de la percepción.
Ontogenia y filogenia de los afectos
Las inervaciones motoras o las descargas que corresponden a cada particular afecto se acompañan de la percepción de las acciones ocurridas y de las sensaciones de placer o displacer que otorgan, a cada uno de ellos, su tono dominante (Freud, 1916-1917 [1915-1917]*). El núcleo que mantiene unido al conjunto es la repetición de una vivencia significativa, una “reminiscencia”, que Freud ubica en la filogenia. De modo que concluye afirmando que “el ataque histérico es comparable a un afecto individual neoformado, y el afecto normal, a la expresión de una histeria general que se ha hecho hereditaria” (Freud, 1916-1917 [1915-1917]*, pág. 360). En 1925 lo repetirá con otras palabras: el afecto es un símbolo mnémico que equivale a un ataque histérico típico, universal y congénito (Freud, 1926d [1925]*).
Los términos “vivencia significativa”, “reminiscencia” y “símbolo mnémico”, referidos a la filogenia, poseen, en la obra de Freud, un significado preciso. En el dibujo con el cual esquematiza el concepto de las series complementarias en la etiología de las neurosis (Freud, 1916-1917 [1915-1917]*, pág. 330), usa el término “prehistoria” para referirse a los factores universales y congénitos. Cuando se ocupa de esclarecer la formación de los síntomas histéricos, señala que están determinados por las escenas cuyos restos mnémicos esos síntomas “figuran” (Freud, 1910a [1909]*, pág. 11). Esos “restos” son símbolos mnémicos, reminiscencias o monumentos conmemorativos (Freud, 1910a [1909]*, pág. 13), que se esclarecen en su particularidad, por la referencia a la escena traumática, propia de la historia individual, que esos síntomas conmemoran. En 1925 escribe: “Si uno quiere explicar el ataque histérico, no tiene más que buscar la situación en que los movimientos correspondientes formaron parte de una acción justificada” (Freud, 1926d [1925]*, pág. 127).
Freud sostiene que las sensaciones e inervaciones de la histeria “pertenecen a la ‘expresión de las emociones’, que, como nos lo ha enseñado Darwin (1872a), consiste en operaciones en su origen provistas de sentido y acordes a un fin, por más que hoy se encuentren en la mayoría de los casos debilitadas a punto tal que su expresión lingüística nos parezca una transferencia figural...” (Freud y Breuer, 1895d*, pág. 193). También afirma que “la conversión histérica exagera esa parte del decurso de un proceso anímico investido de afecto; corresponde a una expresión mucho más intensa, guiada por nuevas vías, de la emoción” (Freud, 1910a [1909]*, pág. 15).
En resumen: en este grupo de ideas el afecto aparece como una estructura “doble”, descarga somática por un lado y reminiscencia psíquica por el otro. ¿Esto significa que nace simultáneamente en el cuerpo y en el alma, o que está formado por una mezcla de ambas cualidades? Creo que el Freud de la segunda hipótesis nos autoriza a suponer que la conciencia registra dos aspectos, la descarga física y la significación histórica, de una misma realidad inconciente, el desarrollo de afecto, que carece de esas dos categorías.
La equivalencia entre histeria y afecto, que encontramos ya en los comienzos del psicoanálisis, permite comprender que, así como el síntoma histérico constituye un acto motor “justificado” (es decir comprensible en su sentido) en la escena del pasado individual que le dio origen, el afecto constituye un “acto motor” cuyo sentido se “justifica” en el pasado universal filogenético.
A partir de este punto y de la idea antes expresada, acerca de la deformación de la clave de inervación en las patosomatosis, Gustavo Chiozza (1996b) sostendrá que la histeria no se diferencia de la enfermedad que llamamos somática porque en ella opera un mecanismo propio llamado conversión, sino que tanto en una como en otra cabe distinguir síntomas típicos, que se constituyen mediante la deformación de una clave filogenética, como significaciones primarias, como “símbolos universales”, “prehistóricos”, “congénitos”, y síntomas particulares, que se constituyen como “símbolos mnémicos individuales”, “históricos”, ontogenéticamente adquiridos, que se añaden a la patosomatosis como resignificaciones secundarias. Ejemplo de los primeros lo encontramos en el ataque histérico y en las lesiones neuroaxíticas de la esclerosis en placas; ejemplo de los segundos, en los fenómenos “únicos” que determinan la particular astasia-abasia de Elisabeth von R., o los igualmente singulares que producen la muerte de un enfermo de cardiopatía isquémica en un tiempo y manera que conmemora un especial suceso de su vida pasada.
De acuerdo con cuanto llevamos dicho hasta aquí, tanto en la histeria como en la enfermedad somática hay una parte que se manifiesta como un trastorno material típico y universal que corresponde a la deformación de una clave afectiva filogenéticamente formada, y una parte que se manifiesta como un trastorno material individual, propio y atípico, que debe corresponder a la deformación de la clave de un afecto individual y neoformado durante el desarrollo ontogenético.
Como hemos visto, Freud identificaba a la histeria misma con un afecto de ese tipo, pero estamos ahora en condiciones de comprender que la parte de la histeria que identificamos como típica es el resultado de la deformación de una clave filogenética, y que, aunque la parte altamente individual de la histeria puede ser vista como la deformación de un afecto ontogenéticamente adquirido, no todos los afectos “nuevos” deben forzosamente descargarse, deformados, como síntomas histéricos o como resignificaciones secundarias de los síntomas que acompañan a las enfermedades somáticas.
En trabajos anteriores (Chiozza, 1972a) distinguimos afectos primarios, pasionales, productos de la descarga de disposiciones universales y congénitas; afectos secundarios, productos de la descarga de disposiciones atemperadas por el pensamiento y la cultura, y afectos neoformados (Chiozza y colab., 1983h [1982], 1993i [1992]), como producto de un desarrollo emocional “terciario” que actualiza disposiciones latentes que habitan el psiquismo como protoafectos o presentimientos.
La relación entre afecto y lenguaje
Freud (1950a [1895]*) señala que el niño, al principio de su desarrollo, para poder llevar a cabo la acción específica necesita de la asistencia ajena, aprende entonces a utilizar la descarga afectiva, que testimonia su particular necesidad, a los efectos de la comunicación. El afecto adquiere así, en palabras de Freud, la “importantísima función secundaria” de la comunicación (Freud, 1950a [1895]*, págs. 362-363).
Uno podría, a partir de este párrafo, sentirse tentado a interpretar que el poder comunicativo del afecto es rudimentario, pero no es así. Hemos sostenido que los afectos constituyen una serie complementaria con las acciones eficaces. Su emergencia indicaría, pues, una ineficacia en la acción. Freud ha escrito repetidamente que el displacer, y finalmente la angustia (Freud, 1926d [1925]*), puede ser utilizado como señal para evitar un desarrollo afectivo que expone a un sufrimiento mayor. A partir de estas dos afirmaciones, Boari ha insistido en el valor comunicativo que poseen todos los afectos, independientemente de cuál sea su tono dominante, para el mismo sujeto que los experimenta, en tanto son testimonios actuales que orientan la acción hacia una mayor eficacia.
Si tenemos en cuenta que el afecto se constituye alrededor de una vivencia significativa como un monumento conmemorativo, o como un símbolo mnémico, llegamos a la conclusión de que la descarga afectiva no sólo es expresiva, sino que además es simbólica. Pero la cuestión, grávida de consecuencias, no se detiene en este punto; llegamos también a la conclusión de que los afectos, a través de su tono dominante displacentero o placentero, no sólo motivan la represión, sino que determinan la finalidad de cualquier otro movimiento de la conducta humana (Chiozza, 1997a [1986-1997], 1995O). En otras palabras, determinan la significancia, la importancia del significado.
Aunque los afectos llegan a la conciencia sin necesidad de ligarse con palabras, la experiencia no sólo muestra que sentimos la necesidad de buscar nombres para los afectos inefables, sino que, además, buscamos identificar y nominar objetos y “lugares” perceptivos en relación con los cuales esos afectos surgen. El ejemplo más representativo de esa situación lo encontramos en el caso de la angustia.