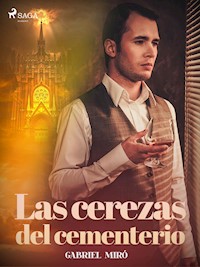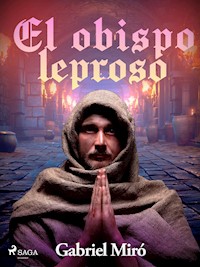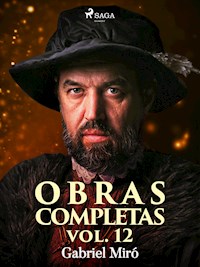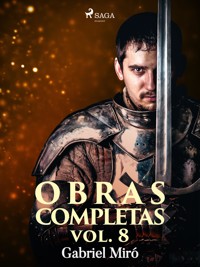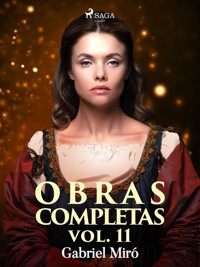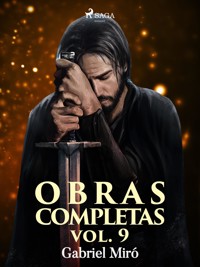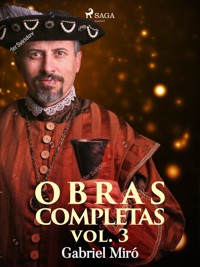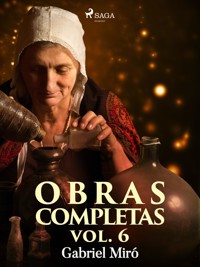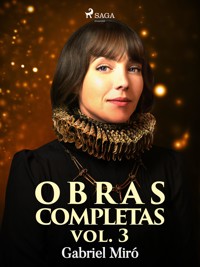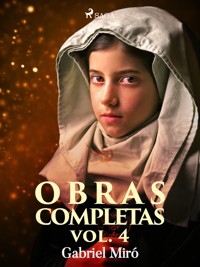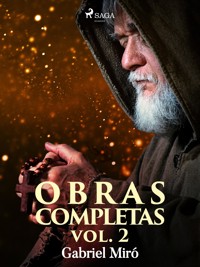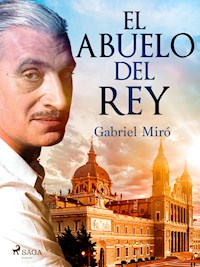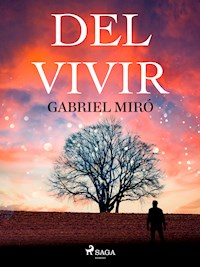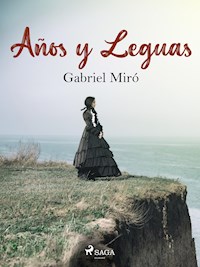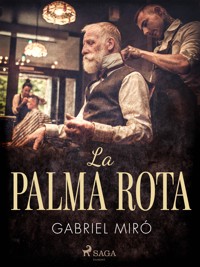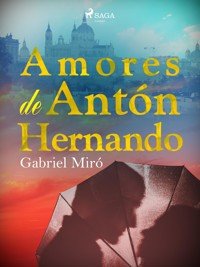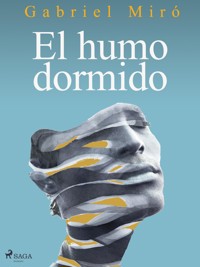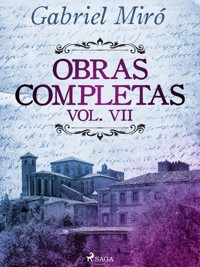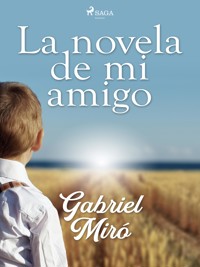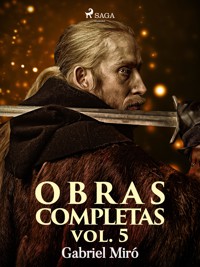
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge la primera parte del título «Figuras de la pasión del señor».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. V
I
PRÓLOGO POR RICARDO BAEZA
Saga
Obras Completas vol. V
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508826
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
PROSA DE GABRIEL MIRÓ
Es difícil analizar la prosa de Gabriel Miró; más difícil acaso que ninguna otra prosa castellana. Porque, en el fondo, a pesar de sus maravillosas calidades de oficio, ninguna en que trascienda menos la técnica y abunde más el elemento inefable, ese elemento que escapa a toda preceptiva y es la piedra filosofal de la poesía. Frente a la prosa de Gabriel Miró, sentimos que su perfección no se debe a una virtuosidad de taller, a una retórica, en suma, por original que ésta pudiera ser, sino que reside en una modalidad sensitiva, en una manera de ser personal, que, como en los verdaderos poetas, funde fondo y forma en una unidad tan íntima —hipostática, podríamos decir,— que hace casi imposible aislar la segunda y cuadricularla verbalmente. A tal punto, que pocas veces se habrá dado un estilo tan directo, tan inmediatamente expresivo de la propia sensibilidad, y pocas veces habrá acudido menos el artista en busca de elementos exteriores y ajenos a su propia substancia. De ahí lo inadecuado de la comparación con el orífice o el recamador, a que se suele condenar a todos los creadores de un estilo rico. Aquí, por el contrario, lejos de la acumulación o la yuxtaposición, ha habido condensación y, si precisáramos de comparanza material, el símil del destilador y la alquitara sería seguramente el menos falso.
Nada, en efecto, más concentrado y menos profuso, más lejano de la hipertrofia verbal a que suelen en último término quedar reducidos ciertos estilos de los llamados “artísticos”, que la prosa de Miró. Asi, su riqueza y su singularidad no son un añadido ni una superestructura artificiosa, sino la cifra de una personalidad singularmente rica y original.1 Y ésa es la razón de que, entre todos los grandes prosistas con que contamos en la actualidad, se me aparezca Miró como el más sorprendente y personal de todos. (Es más: por mi parte, aunque como preferencia puramente personal y sin la menor pretensión dogmática, no vacilaría en calificarle como el mayor y más profundamente original de cuantos nos ofrece el panorama pasado y presente de la prosa castellana.)
Un simple ejercicio de pastiches o imitaciones “à la manière de...”, que tan de moda estuvieran en Francia e Inglaterra, nos suministraría ya un ejemplo palmario de la personalidad inconfundible y de aquella superabundancia del elemento inefable sobre el elemento técnico que señalamos como virtud esencial y diferencial de la prosa de Miró. ¿Quién, en efecto, con un poco de estudio y cierta aptitud retórica no lograría su gracioso pastiche de D. Ramón del Valle Inclán, o de “Azorín”, o de cualquiera de los otros? Intente, en cambio, el “pastiche” de Miró, y es casi seguro que, como no se contraiga a un mero calco de frases ya estereotipadas por el autor, ni aun siquiera llegará a un “cliché” aproximado. A tal punto, repito, la expresión en Miró lo es, no de un estilo conscientemente buscado y conseguido, sino de un modo involuntario de ser y de sentir. Y bien acaba de probarlo el hecho de que su prosa fuera lo que es desde el primer momento, desde su libro inicial, donde ya hubo de aparecer cristalizada en su actual sistema.2
De todas maneras, cabe hacer algunas consideraciones de orden externo sobre la prosa de Miró, y es indudable que un estudio detenido de sus características habría de ser singularmente útil e instructivo para el aprendiz de estilista. Claro que no es éste mi propósito, ni ello cabría en el compás de estas páginas; pero séame siquiera permitido el apuntar algunos de los rasgos más salientes.
El primero que requiere nuestra atención es la mesura verbal, que, no obstante el vocabulario riquísimo, le guarda del nefasto prurito de exhibir a tuertas y a derechas su opulencia. Así, pese a la abundancia de descripciones, no podría señalarse una sola cuyo motivo central fuere la exposición de aquel caudal. (Bien al revés de algunos de sus más celebrados contemporáneos, en cuyas páginas, y aun de las más famosas, podrían apuntarse no pocas sin más razón de ser que el muestrario léxico.) Secuela de esta virtud es que las palabras tengan en él una vida íntegra y radical: jardín de aclimatación y no herbario, como en algunos de aquellos otros aludidos, en que se las adivina arrancadas con fruición de los lexicones para ser engomadas sobre la página.
Por otra parte, hay en el léxico de Miró algo que le distingue del de aquellos otros prosistas que parecen no tener más cuidado que el de la cantidad y que, con tal que sean arcaicos o en desuso, lo mismo espigan un vocablo que otro; en Miró, por el contrario, se advierte una tría minuciosa, y al lado de la precisión y la exactitud (que llega a darnos en ocasiones la impresión de que por primera vez oímos llamar las cosas, no por aproximación, sino por su nombre justo) obsérvase una exquisita sensibilidad óptica y auditiva, que le guía por modo infalible en la elección de palabras nobles y bellas de forma y de sonido.
Esta sobriedad que advertimos en la palabra adviértese igualmente en la frase, siempre concisa y admirablemente sintética, de una justedad perfecta, sin un solo arrequive ocioso. Junto a esta sobriedad, un aire a la vez “muy antiguo y muy moderno”, como queria Rubén. Nadie, en este sentido, menos casticista, y nadie como él que advirtiera la inanidad del pseudoclasicismo que es la imitación de los clásicos. En cambio, una exquisita aleación de lo antiguo y lo moderno; el sentimiento, a la vez, de lo remoto y lo cercano; la nobleza y la profundidad de lo antiguo, que nos ahonda las raíces en el pasado, unidas al ímpetu y la gracia y la susceptibilidad de lo moderno.
Con aportaciones técnicas, podría discernirse en la prosa de Miró un empleo personalísimo de las formas verbales, que le hace aplicar el significado de ciertos verbos con una novedad sorprendente y, sin embargo, tan justa, que se tiene la impresión de verdaderos descubrimientos. Una gran novedad, igualmente, en la adjetivación, y más que nada, acaso, la novedad de la imagen. En este terreno podría decirse que Miró renueva la metáfora castellana, y por mi parte me atrevería a decir, que ni en nuestro idioma ni en los ajenos, existe actualmente un innovador de la imagen —de la imagen dentro de la lógica y la gramática3— comparable a Miró.
Miró, en efecto, trasforma la anatomía de la imagen, que hasta ahora venía constituyéndose del “como”, del “diríase” y de las semejanzas. Miró suprime todo este andamiaje y tramoya, y crea la metáfora directamente con el verbo o el sustantivo. Hasta el punto de que en toda esta prosa, henchida de imagen, apenas se encontrará una metáfora mediata o por comparación, que utilice los apéndices antes citados. Un ejemplo nos aclarará esto. Tomemos, verbigracia, una de las frases que algunos de sus catoncillos4 han estado unánimes en apuntar entre sus dislates, y que, como se advertirá, es simplemente deliciosa. “Se ordeñaba su barba nueva” dice la frase en cuestión, refiriéndose a un personaje de “El obispo leproso”. Esto es: lo que en la antigua imaginería se hubiese dicho, más o menos, pero siempre prolijamente: “Se acariciaba su barba con el ademán del que ordeña una ubre”, etc. Igualmente, cuando dice: “Un descolorido presbítero de anteojos de hielo”, o habla de las Juntas de señoras que “remansaban en las antecámaras” del palacio episcopal. Y aun podríamos poner ejemplos más precisos, pues no hemos transcrito sino los que han caído al azar.
Pero en lo que es única esta prosa es en la sensación; y hay que confesar que nunca supo nadie darnos la sensación de las cosas —de un objeto, de una persona, de un paisaje— como Miró. Y no ya solamente la visión, el color y la forma, cuando no el sabor, el olor o el tacto, sino diríase que también el aura espiritual, el contorno sensitivo de la cosa, al tiempo que la emoción de los ojos o del alma que la contemplan. Al punto, que la sensación se hinche y enriquece hasta el límite del sentimiento.
En ocasiones, basta un símil, y hasta una simple palabra, para darnos en su mínimo esquema todo el ámbito de esta sensación-sentimiento. Tómese, por ejemplo, “El obispo leproso”, y desde su primera página se encontrarán ya hallazgos de esta naturaleza: “Se enterraban en la cámara del reloj para sentirse transpasados por el profundo pulso. Allí latían las sienes de Oleza”. Y véase cómo se sintetiza la sensación-sentimiento del que se asoma a un campanario al atardecer y tiende la vista sobre el contorno: “Toda la ciudad iba acumulándose a la redonda. (Y conviene fijarse en este acumulándose, tan estático y dinámico a la vez; minucia, aparentemente, y, no obstante, maravilla.) Su silencio se ponía a jugar con una esquila que sonaba, tomándola y deshaciéndola en la quietud de las veredas. Golpes foscos de aperador; golpes frescos de legones; tonadas y lloros; el bramido del Segral...”. Y fijémonos en estos golpes foscos y frescos, que nos presentan un curioso ejemplo de esas trasposiciones sensoriales que constituyen una particularidad característica de Miró. Aquí es un adjetivo de luz y otro táctil aplicados a la sensación auditiva; pero el resultado es siempre el mismo; el contorno total de la sensación queda enriquecido, y ésta elevada a la categoría de sentimiento. De modo parejo, más adelante, con una incomparable maestría de estos efectos, se nos hablará de una campana que “queda exhalando un vaho de resonido”, y en otra ocasión, de un cimbalillo que “tocaba gota a gota”. (Y los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito.)
Particularmente, como prosa descriptiva, no creo que la de Gabriel Miró tenga rival, ni en castellano ni en ningún otro idioma. En este sentido, las Figuras de la Pasión —que D. Miguel de Unamuno proclamaba “un nuevo camino en la cultura española”, y que es un verdadero prodigio de intuición y de afinidad judaica— es también un libro único. ¡Qué incomparable sucesión de cuadros, y qué diversidad dentro de la más perfecta unidad de gama! Seguramente, ningún colorista verbal ha dispuesto de paleta más rica. Pero sería injusto asimilar el arte descriptivo de Miró a la técnica del pintor. Infinitamente más pródiga en recursos, la prosa de Miró nos da la sensación integral de las escenas rurales y urbanas por que nos lleva; poniéndonos, no enfrente, sino en medio de ellas, y dándonos, no solamente el color y la forma, sino el olor, el sonido y el tacto; la vida, en suma, que los anima; la vida lo mismo de las cosas en soledad que de las muchedumbres en tumulto.
En algunos momentos, la mesura y la nobleza de la línea, la andadura general de la frase, a un tiempo musical y plástica, cobran ritmo poemático, de epopeya cosmográfica, de rapsodia de tierras y lugares. Véase, por ejemplo, la descripción de los sagrados parajes con que se abre el capítulo de: “Un nazareno que le vió llorar”, y trátese de encontrarle parangón fuera del repertorio de Miró:
“Y la Judea..., montañas rotas, fragosas, desolladas; montañas encendidas, montañas como osarios de mundos ya remotos. Mesetas de colinas lisas, cónicas como tiendas de guerreros. Tierras indomables; cárcavas y llagas de wadis y torrentes enjutos. En su silencio infinito, las hordas bravías de los chumbos, del cactus y cardizal, crepitan de lagartos y escorpiones, y se retuercen y van estilizándose sobre un cielo calcinado. País de cenizas y escorias, de aljezares, de pedregal bueno para la vid y la higuera. El desierto duro, rígido, de peña baja con palmito y cañar; y el desierto cegado de torbellinos y olas de arenas humeantes. Y después, cerros calcáreos, cerros velludos de oro de bojas; sobraqueras umbrías; márgenes de basalto, tajadas, profundas; y márgenes de henar, de zízifos, de juncos y papirus; y el Jordán, ancho, limoso, espeso, que se para cuajándose entre islillas de ovas y médanos...”. E inmediatamente de este amplio fresco mural, de acento épico, he aquí la viñeta deliciosamente miniada: “En las raigambres colgadizas de los pobos y tamarindos, se agarran los alciones que miran inmóviles y voraces la corriente, y, de súbito, se precipitan y sumergen, y salen rompiendo un pez palpitante entre las aristas de su pico, y rasan veloces y callados las aguas...”. Viñeta que es como un intermedio lírico, un alto eglógico, antes de recobrar la sinfonía su compás épico, de gran oratorio händeliano: “ Veras blandas, sembradura, pueblos de cal y de adobes, la labranza, el frescor de los herrenes; y otra vez el rio ya rápido, grande, de plata oxidada y cortezas de fungo...”. Arte realmente policromo y polifónico, de múltiples registros, como un órgano en que cantan todos los instrumentos.
¡Y cuántas “viñetas”, delicadas y robustas a un tiempo, buriladas con mano tan infalible, no encontraremos esparcidas por toda la obra de este recóndito maestro en “estampas”, “viejas” sí, pero a la vez tan nuevas! Véase, por ejemplo, esta otra viñeta, tan dispar de la anterior en su intimidad y recato provinciano, donde sensación y sentimiento se fraguan por modo dedáleo: “Huerto blando de hierba borde. Rinconadas de escoria de incensarios, y malvas reales que suben sus tirsos de rosas leves, desaromadas. Un ciprés, el ciprés más recto y sensitivo de Oleza, que embebía su punta de claridad alta. Laureles inmóviles. Encima del pozo, de cigoñal plateresco, trenzado de zarcillos de calabacines, un tul de mosquitos y sol. Un limonero bajaba un pomo de cidras con luces de hilos de arañas; y en el brocal, en las baldosas, en los musgos, vislumbraban, gelatinosos y fríos, los lagartos”.
Y si del paisaje y la “naturaleza muerta” pasamos a la representación dinámica de figuras y de movimiento, encontraremos siempre la misma maestría; y aun más, acaso, aquel elemento inefable, huidizo, que brota del encuentro, en apariencia fortuito, de ciertas palabras, por modo y misterio semejante al de la Química. Véase, por ejemplo, en las “Mujeres de Jerusatén”, que se nos pinta, camino del Gólgotha, a través de calles y veredas: “Les alcanzó un mendigo agarrado al dogal de una rapaza descalza, greñuda, enfangada y seca como una perra hambrienta. Aplastaban todas las inmundicias. Se sintió el empuje de los puños seniles en los hombros canijos de la moza que iba cogiendo y rosigando pezones y cortezas de frutas, y de súbito se precipitó sobre una algarroba ya mordida. Rugió el viejo escupiéndole en la nuca pelada; le hundía en el oído la nariz de guadaña... Era un hombre agigantado y corvo, con turbante duro como una soga amarilla, la faz de cascarrias y mechones; la túnica, recia, cruda, atada por un cincho de pleita; las zancas, de res, y las sandalias, enormes, de pellejos y fibra de palmera”. Y poco después, cuando el mismo mendigo, que es ciego, cree que están ajusticiando ya al nieto, uno de los condenados con Jesús: “El viejo huyó revolcándose; se arrancaba la zalea roñosa de sus barbas; se hería su frontal de muerto, se cerraba los oídos con los puños. La rapaza le llamó enfurecida: —¡No es a él! ¡No es a Genas, tu nieto! ¡Están clavando al otro! Y el ciego seguía derrumbándose, agarrado a los cardizales, a los escombros, a las plastas de podredumbre; llorando por las fístulas de sus órbitas, y se le hinchaban las pieles de su cuello como las agallas de un pez moribundo”.
Pero toda la obra de Miró abunda en estos portentos verbales, cuya perfección de múltiple y secreta raíz, se rehusa al análisis. Y nadie como él nos dará en el esquema sucinto de una frase toda una síntesis de expresión. Tal, por ejemplo, cuando condensando en una línea la impresión bravía y ferina del Bautista trepando a las altitudes de Mackeronte para tronar contra Herodes, nos dice: “Subió del Jordán como un león de su bañadero”. Imagen de una fuerza dramática incomparable. O bien, en el registro lírico, y en la sólita transcripción sentimental de impresiones sensoriales, cuando nos dice en El obispo leproso: “En estas noches olorosas de cosechas se sienten como rebaños que pasturan a lo lejos, como cascabeles de una diligencia que viene por todos los campos”. Donde es particularmente profundo y expresivo este miembro de la frase: “por todos los campos”, que tan íntimamente rebasa la lógica euclidiana. O bien, y pocos ejemplos más típicos del modo Miró: “Pasa un pájaro, y nos abre más la tarde”. Y a renglón seguido: “En cambio, principian a croar las ranas, y no vemos sino agua de balsa”.
Por lo apuntado, y sobre todo por los ejemplos trascritos, creo que podríamos resumir con exactitud las singulares virtudes de la prosa de Miró en la rúbrica “prosa pura” (o “prosa lírica”, si se quiere), aplicable a un sector tan reducido, que apenas si cuenta aún con representantes en la literatura universal. La especie, realmente, es de invención moderna, debida a algunos poetas que, como Baudelaire, se dieron a soñar en el milagro de una prosa cuya virtualidad estribara en su propia sustancia, en su propia belleza sustantiva, independiente de todo significado, de todo contenido dramático o intelectual. Prosa, en suma, paralela y correspondiente a lo que entendemos (los que lo entendemos) por “poesía pura”, que es, sin duda, el ápice de la poesía, belleza que no depende de lo expresado, ni de la sola forma externa, número y rima, sino de un ritmo interior, misterioso, indefinible y casi inaprensible, que nos lleva por la “escondida vía” al reino de lo inefable y a las lindes de la magia.
“Poesía pura”, “prosa pura”, que nos hacen leer gozando del sortilegio de cada frase, de cada palabra casi en ocasiones, independientemente del todo orgánico a que pertenecen y de lo que podríamos llamar su vida de relación. Deleite selectísimo que, en la prosa actual castellana, sólo es capaz de darnos la prosa de Gabriel Miró; y esto es lo que cardinalmente confiere a sus libros una significación única y un radio de acción aparte; aparte también de sus otras cualidades y excelencias más extrínsecas, que, por fortuna para el lector de la mayoría, bastan para ponerlo placenteramente a su alcance.
* * *
Si casi todas las citas con que he ilustrado estas notas sobre la prosa de Miró fueron entresacadas de las Figuras de la Pasión, no ha sido solamente porque estas páginas han de servir de prólogo al volumen que las contiene, en la presente edición conmemorativa, ni aun por las otras circunstancias intrínsecas y extrínsecas que podrían fundamentar la elección —esto es: el valor sustantivo de la obra y mi afición a la leyenda cristiana—, sino también, y muy particularmente, por una razón de orden personal. Acababa de aparecer el primer tomo de las Figuras de la Pasión de Nuestro Señor y aun me llenaba la emoción de su lectura, cuando se anudó mi amistad con Gabriel Miró.
Le había encontrado por primera vez ocho años antes, en el banquete-homenaje con que se celebrara el premio del Cuento Semanal a Nómada, pero hasta el verano de 1916 no me fué dado acercarme a su intimidad, en aquel apacible retiro de la Bona-Nova, que le albergara durante algunos años, por cierto de los más fecundos de su vida literaria. Nuestro encuentro en el citado banquete (que tuvo caracteres de verdadero acontecimiento artístico, tanto por la cantidad y calidad de los concurrentes como por el sentimiento de entusiástica admiración que suscitara la obra en si misma y la personalidad del autor) no pudo ser más fugaz y ordinario: unas palabras de felicitación y un efusivo apretón de manos (efusivo por mi parte, claro está; y con la efusión que se pone en los fervores literarios cuando aun no se han cumplido los veinte años y se siente ya la tiranía de la vocación); pero la persona física de Gabriel Miró irradiaba tal seducción, en el sentido más noble del término, y correspondía de tal manera al espíritu de su obra y a la imagen ideal del poeta (cosa, ¡ay!, tan poco usual entre los escritores, a este respecto pruebas palmarias, en su mayoría, de la ley de compensación), que no es extraño dejara en mí una impresión tan duradera, que el deseo de revivirla y ensancharla, años más tarde, fué sin duda uno de los principales incentivos que habían de moverme a pasar aquella temporada en Barcelona. En todo caso, no creo haber salido nunca con tal ilusión al encuentro de una amistad. Añadir que la realidad colmó con creces aquella esperanza, de seguro que habría de parecer redundante a cuantos tuvieron la suerte de conocer al hombre. La personalidad de Miró, repito, era tan singularmente noble y hermosa, que nadie pudo cruzar su vida, por pasajera o superficialmente que fuese, que no conservase ya un recuerdo perdurable. Esto —aparte de la resonancia espiritual de su obra— explica que, no obstante su vida extraordinariamente recoleta y el círculo reducidísimo de su intimidad, su desaparición, tan trágicamente prematura, provocara un tal sentimiento de duelo en nuestro mundo literario, de suyo tan poco dado a tales emociones altruístas. El caso es que, en aquella ocasión, aun gentes que apenas le conocían, experimentaron la sensación de que perdían algo singularmente raro y precioso; no sólo un máximo artista, sino también, uno de los más sorprendentes ejemplares humanos, en el que artista y hombre, obra y vida, aparecían en la más cabal correspondencia, en una esencial unidad y armonía, de la que eran cifra corpórea el porte patricio, a la vez dulce y grave, y aquel rostro admirable, cuya trigueña palidez iluminaban aquellos ojos zarcos, tan altivos y tiernos a un tiempo. Y los que le conocieron íntimamente, saben cómo aquella presencia y aquella mirada ennoblecían e iluminaban interiormente la vida en torno.
Con muchos sentimientos e ideas comunes, entre las cuales el interés por la leyenda cristiana y los estudios bíblicos, las Figuras de la Pasión contribuyeron no poco a acercarnos y crearon un fuerte vínculo entre nosotros, desde el comienzo mismo de nuestra amistad, que ya no hubo de interrumpirse hasta su muerte, y que siempre he tenido por uno de los más preciosos privilegios y experiencias de mi vida. ¿No es, pues, natural, que este libro me lo represente más vivamente que ningún otro de los suyos y tenga para mí aun más particular significación?
Ya sé que hay críticos que asignan una mayor importancia, en el panorama general de su obra, a otros libros, como El humo dormido, El obispo leproso, Años y leguas, por considerarlos más característicamente personales y más representativos de su arte. Las razones apuntadas de mi preferencia por las Figuras no me dejan sin duda la suficiente objetividad en la materia, y reconozco que quizás la prosa de Miró, por difícil que semejante superación pueda parecer, se haya acendrado y desnudado aun más en sus libros posteriores, hasta culminar en el milagro expresivo de Años y leguas; pero, de todas maneras, y hecha aquella salvedad, creo que, en total, ninguno de sus libros nos ofrece una summa tan perfecta del arte de Miró, un tan cabal ejemplo y fusión de sus virtudes líricas y dramáticas, de novelista y de poeta, como las Figuras; 5y tengo, además, la convicción de que, si amó apasionadamente los campos y horizontes de su región alicantina, sin duda no amó menos, ni vivió menos en espíritu, los de la campiña galilea, también de almendros y palmares, que, vistos y acariciados con los ojos interiores, quizás acabaron confundiéndose en sus adentros con los de su terruño natal; y estoy seguro de que ningún personaje de sus novelas le fué más familiar ni entrañable que estas figuras, brotadas del Evangelio, que pueblan el sublime drama judaico y circundan la pasión y vida eterna del Nazareno...
Ricardo Baeza.
FIGURAS DE LA PASION DEL SEÑOR
A mi Madre, que me ha
contado muchas veces la
Pasión del Señor.
JUDAS
Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar: «¿Por qué no se ha vendido este ungüento en trescientos denarios para socorrer pobres?».
S. JUAN, XII, 4, 5.
Levantaron las mujeres sus ojos al azul de la tarde, y prorrumpieron en palabras de júbilo y bendiciones al Señor.
Muy alto, entre Cafarnaum y Bethsaïda, venía el gracioso triángulo de una bandada de grullas.
Doce aves vió María Salomé. Y las contaba con nombres: Mateo, Tomás, Felipe, Bartolomé, Simón el Zelota, Santiago el Menor y su hermano Judas, Simón Kefa y Andrés su hermano, y Santiago y Juan. ¡La de la punta, el Rábbi! ¡Sus hijos, sus hijos volaban al lado de la grulla cabecera!
La madre de la mujer de Kefa sonrió descreídamente, porque sabía que su Simón guardaba la promesa de las llaves del Reino de los Cielos. Pero pronto olvidaron sus querellas para recibir devotamente el anuncio de la llegada del Maestro y los suyos. El Señor les enviaba su mensaje con las aves del cielo, porque todas las criaturas le pertenecían.
Y cuando bajaron los ojos a la tierra se les apareció un caminante entre las barcas derribadas sobre la frescura del herbazal.
Era un hombre seco, de cabellos rojos, que le asomaban bajo el koufieh de sudario mugriento; su mirada, encendida; sus labios, tristes.
María Salomé le gritó con gozoso sobresalto:
–¿Vienes también tú de parte del Señor?
El hombre se detuvo.
–¡El Señor! ¿Quién es el Señor? ¿Es el solitario que come langostas crudas de los pedregales y miel de los troncos, y camina clamando por el desierto?
Las mujeres se miraron pasmadas de la ignorancia del forastero.
–¡Ese fué Juan! Y lo degolló el Tetrarca en Mackeronte.
–¡Ese justo ya dijo que no era digno de desatar la sandalia del Señor!
El caminante agobió pensativamente su cabeza. Mordía la punta del ceñidor de cuero de su sayal, y murmuraba:
–¡El Señor! ¿Quién es, quién es el Señor? ¿No será el Maestro de los que viven en la ribera de las aguas podridas de Sodoma?
Y ellas reían.
–¿Tú dices de esos que son enemigos de las mujeres y traen su azadilla para hacer un hoyo y enterrar sus inmundicias?
Y añadió la suegra de Pedro:
–¡Ese tampoco! Mira: el Señor nuestro es el que da la salud y libra a los poseídos. Se acercó a mí estando yo postrada de calentura, y me levanté a servirle.
Y el hombre dijo:
–¿Es que lleva en su mano el anillo con raíz de Baaras, la raíz del color de la lumbre que limpia de todo mal?
Entonces, una moza blanca, de ojos de dulce pereza, de dientes de nardo, de pechos de palomas asustadas, alzóse gloriosamente, y todo lo que la rodeaba parecía penetrado de su hermosura.
El hombre de los cabellos rojos se estremeció mirándola, y tuvo que encorvarse para ocultar las brasas de sus pupilas.
–¡El Señor me arrancó con el poder de su voz siete demonios inmundos que me devoraban las entrañas!
Y el caminante envidió a los demonios que se habían sustentado del aliento delicioso de aquella vida.
Salomé aun le dijo:
–Si no sabes del Rábbi, ¿qué buscas entre nosotros?
–Busco a Simón de Jona. Yo me llamo Judas, hijo de Simón el curtidor. Mi pueblo es Kerioth. Han muerto los míos; soy pobre, y pido faena en las barcas.
La suegra de Kefa le advirtió:
– Mi Simón y su hermano son ahora pescadores de hombres. Aguárdate, si quieres, hasta la noche, porque hoy han de venir. El Rábbi nos avisó con el vuelo de las grullas.
Y alzóse, y trajo medio ruedo de pan de cebada y leche de camella.
Judas recostóse a la sombra de las barcas, y engullía con ansia, y se paraba para bendecir la mano que le dió alimento. Y decía:
–Judio soy, que está mi aldea a la otra parte del Hebrón, casi a la linde del país idumeo; mas, allí las gentes son duras como sus montañas, montañas que hieren al tocarlas; llagas se me hicieron en las manos de agarrarme.
Comenzó a beber, y le resonaba desde el pecho al vientre, como un cántaro que se llena. Y con la boca y media faz dentro de la vasija, barbotaba tragando:
–¡Y no tenéis hambre, no tenéis hambre vosotras!
Su barba taheña quedóse toda prendida de nata y de espuma de la leche.
Ellas sonreían, y le prometieron:
–Aun comerás más, comerás con nosotros cuando llegue el Rábbi.
Y Judas repetía:
–¡Judío, judío soy, pero todo mi país es de cardos y quebradas; no así la Galilea, tierna de pastura, gozosa de frutales, y las gentes agradables a Jehová por su misericordia!
La mujer hermosa le reconvino:
–¡Reniegas de la tierra, y es tierra de los patriarcas, tierra de Israel, prometida por Dios!
Relumbraron los ojos del forastero.
–Mucho tiempo caminé por el desierto. Y seguía el rastro de las caravanas para roer sus desperdicios que buscan los chacales; y comí el pan que les sobraba a los legionarios.
Las mujeres le miraban adolecidas de su desamparo. Y no quisieron que les ayudase a cubrir con las velas los cañizos de peces que se secan en el solejar.—Que ya caía la tarde, y los daña la serena. –Curábase allí la última pesca que sacaron las jábegas de Simón y de Andrés, de Santiago y de Juan para llevarla a los mercados de Jerusalén y Jericó. Allí se mostraba el ialtry, casi redondo, que también nada encendidamente en las viejas aguas del Nilo; todas las especies de los cromis, recamados de iris como una dalmática preciosa, los que guardan vivas las crías en la recia bolsa de sus fauces; el bolti, que vive apretado con los suyos y semeja fundirse y cuajarse palpitando bajo las calmas, como un tesoro; el blennius, de subido sabor; la corvina, que se parece a la de Alejandría; el cachuelo, el sollo, el barbo...
Judas llegóse al enjambre de mujeres, y también guarecía los cañizos.
Salomé le apartaba.
–¡Aun resuellas de cansado!
Y él porfió en trabajar, que así tocaba la túnica y las manos de la mujer hermosa.
...Se doraba de sol viejo la ribera de Genezareth. En la paz de las aguas y del aire se deslizaba el vuelo de plata y de rosa de las garzas. Y el casal encalado, los barcos, las redes tendidas, un mástil que subía por el muro, entre la pureza de los manzanos floridos, el humo del horno, todo se copiaba en el sueño de la mar de Galilea.
...Judas acostóse en el establo, dentro del heno, junto a las nasas olvidadas, rotas por las pezuñas de los bueyes. Y se durmió estremecido de fiebre mirando la noche, que caía en bóveda de astros sobre el Tiberiades.
Había remendado las sandalias de seis discípulos del Rábbi. Había molido tres almudes de trigo para el pan de la familia apostólica. Le goteaba el sudor en la piedra harinera. Y llegóse el Rábbi a mirarle; le pasó su mano por las sienes, y el hombre de Kerioth sentía una suavidad de reposo y refrigerio.
Vinieron también mujeres con el profeta. Adivinábase a su madre entre todas; siempre callada y triste. El hijo tenía el ímpetu, el fervor y la luz, el embelesamiento, las melancólicas postraciones del elegido. La madre, la contenida ansia, el miedo al gozo, el resignado silencio y la sombra trabajada de la predestinación que se cernía sobre él. Su dulce belleza de nazarena se iba consumiendo en los rudos caminos y en inquietudes no comprendidas por nadie. Todo lo miraba con padecimiento. Judas tembló traspasado del recelo y afán de los ojos grandes, profundos y amargos de María.
Despertó soñándolos. Y hallóse a los pies del Señor.
Los discípulos contemplaban la cabeza del Rábbi coronada de sol, que salía glorioso por encima de un otero azulado.
Y oyóse la palabra de Jesús, firme como un mandato de Jehová.
–¡Judas, sígueme y participarás del reino de mi Padre!
Y se alejaron por el camino de la playa, murado bravamente de piteras.
La costa oriental, tierra de Gergesa, se desplegaba abrasada, roja, llameante.
Tadeo, Felipe y la redimida de los siete demonios iban por la orilla hincando sus bordones en la arena bañada, y daban un grito jubiloso cuando el agua ceñía sus tobillos con ajorcas vivas de claridad. El Rábbi les sonreía al lado de Juan y de Kefa. Le seguían la madre, Salomé, Susana, Juana de Chouza; después, los otros discípulos, y el postrero, Judas, que no apartaba sus ojos de la imagen de la hermosa espejada en el mar. Y Judas se dijo que él era como el mar, porque aquella mujer se reflejaba en el fondo de sus pensamientos.
Apagóse el ruido de las sandalias. Callaron todas las risas y palabras, y subió la voz de Jesús:
–...Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y, por ventura, se enciende la lámpara para esconderla debajo del celemín o para que brille sobre el candelabro? ¡Así vuestra lumbre ha de brillar delante de los hombres y guiarlos a la casa de mi Padre!
Se entraron a las sombras de los senderos campesinos.
De las granjas y aldeas salían atropellándose las gentes, y agitaban báculos y lienzos llamándoles. Aplastaban los vallados, arrastrando de sus andrajos y vendajes a los tullidos, a los furiosos, a los mordidos de sierpe, a los lisiados, a los llagados, a la prole canija. Removióse la costra humana y se calentaron los hedores bajo el sol. Clamaban las mujeres presentando los pomos y vasos de aceites y vino, para que el Rábbi tomara de allí con sus dedos y pronunciase sobre sus hijos la fórmula de la salud. Los ciegos, postrados en las orillas del camino, se volvían hacia la voz de Jesús gimiendo: «¡Abrenos los ojos, ábrenos los ojos!» Y, apartados, esperaban los inmundos dando el chiflar de sus laringes hendidas por la lepra.
El Rábbi iba tocando y ungiendo piernas retorcidas, manos secas, pupilas calcinadas, lenguas gordas, babeantes, de mudos, de rabiosos, llagas escondidas entre racimos de amuletos.
Era la humanidad semita sin socorro para su desventura; ni los colirios, ni los bálsamos, ni las hierbas de los esenios, que poseen el texto del Sefer Refuot–el libro salomónico de las curaciones–, han podido remediarla. Porque su mal es castigo de las culpas propias o de pecados de los padres. Sus cuerpos están poseídos del Espíritu de la Sangre enferma, del Espíritu del Silencio, del Espíritu de la Ceguera, del Espíritu de la Fiebre, del Espíritu del Maleficio. Son los endemoniados, y sólo el mago, el rábbi, el taumaturgo piadoso sabe las palabras de exorcismo que libran del demonio. Y en todo lugar se acecha el paso de estos hombres que llevan el prodigio en su voz y en su mirada, y apenas se nubla la lejanía con el polvo de su cortejo, la muchedumbre se exalta, y amontona y desnuda sus miserias, y las ofrece bajo la sandalia de los profetas.
Rábbi Jesús descollaba entre todos. El mismo Abba Chelkia y Rábbi Chakina-ben-Dossa, tan colmados de saber, se pasmaban de las maravillas del Rábbi Jeschoua Nazarieth, hijo de Josef.