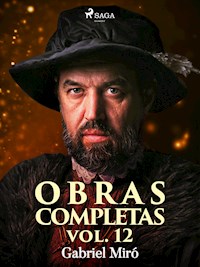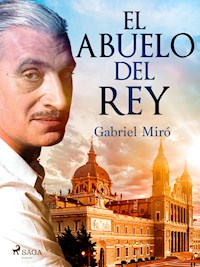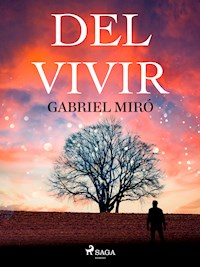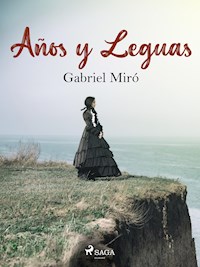Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge la segunda parte del título «Figuras de la pasión del señor».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. VI
II
Y APÉNDICES
Saga
Obras Completas vol. VI
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508819
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PILATO Y CRISTO
...Mas los judíos gritaban diciendo: «Si sueltas a ése, no eres amigo de César».
s. juan, xix, 12.
Una esclava de Alabanda–memorable solar de los mimos y bayaderas–, con túnica verde y cerquillo de cobre en la greña indomable, postróse bajo los robustos hinojos de Pilato y le calzó la sólea, pasándole entre los dedos las bridas de color de jacinto. Volvióse Claudia, y apareció el contorno magnífico de su cuerpo de una íntima palidez de fruta, y sus piernas desbordaron graciosamente del tálamo de limonero y de marfil. Subió los brazos y trenzó las manos en la delicia de su nuca; y prosiguió diciéndole su sueño.
Los dos copos de luz aromosa de la lámpara avivaban una circulación de sangre de resplandores en la imagen de Júpiter Optimo Máximo, y en las telas de Pérgamo, que vislumbran y crujen frías, apretadas como un musgo.
–...¡Dejan sus ojos un pesar que va resbalando con la blandura de un ungüento precioso, y queda nuestra vida tan delgada que parece que vuele encima de sí misma, como un ave cerniéndose sobre su nido! Yo sentí una congoja y un bien, que no trae el dolor ni la salud. Y si me dijesen: «Besa de amor a ese judío», y yo le besara, no besaría en él lo que de él me cautiva, que si a ti, Poncio, te beso, beso a Amor y a lo amado; mas, si por besar la música beso la cítara, no besaré la música, que ya está en mi carne y permanece fuera de mi cuerpo y de la cítara. ¡No recuerdas a ese hombre, oh Poncio!
Poncio sonrió, y alzóse envuelto en su amfimallum de paños dóciles, blancos y felpudos.
Abrió la esclava los tapices. Por un vidrio de Siria penetró el día azul, y al pasar el romano a su terma se produjo un relámpago de vestiduras.
Oyóse la inquietud del agua, rasgada por las piernas de Poncio.
Claudia se expandía desnuda dentro del sol, «el esposo rubio y fuerte», recién ungido de los campos, que llegaba a reposar en el tálamo de la hermosa. Ella se complacía mirándose; pero la memoria de su sueño le apagaba la delectación de sí misma; y entornaba los ojos, y hablaba muy despacio, como si fuese escogiendo y tomando cada palabra de la imagen aparecida en su interior para formarla fuera corporalmente.
–...Tiene su barba dos puntas de rizos, que semejan los brotes del acanto... Su boca, siempre dolorida, se entreabre de cansada. Trae el turbante muy subido, y se le descubre toda la almena de sol de su frente; los cabellos le bajan apretados por su tez de color de trigo. Cuando ese hombre mira, todo lo que está delante de sus ojos parece que palpite desnudo. Su túnica es ancha, de un tejido moreno de hebras rojas, y del manto azul le caen los cordones que le señalan por maestro de gentes. Camina un poco encorvado, parándose, volviéndose a todo lugar. Tiende sus manos, y se le ve el dibujo perfecto de sus dedos. ¡De qué son esas manos, sus manos cinceladas!
Crujió la faz del agua herida por las palmas de Poncio, que dijo con zumba:
–¡Oh, Prócula, y cuán ahincadamente le miraste!
–¡Toda la noche estuvo a nuestro lado! Dormida, comencé a verle; y desperté, y seguí mirándole sin engaños de sueños, porque yo oía el pregón de las vigilias. Las luces del bilychnis doraban su cabeza, quedando en una sombra morada sus pómulos y sus órbitas, y esa obscuridad me miraba, me miraba sin pupilas. Era el hombre que, por vernos, no reparó siquiera en el paso de Ismael-ben-Fabí, el acatado por el esplendor de sus galas y de su mesa...
La bóveda del baño palpitó de risas de Poncio.
–¡Yo tampoco, amiga mía, yo tampoco me vuelvo cuando pasa ese vientre de podre, que despreciaría Edusa! Nada más me enoja que sea su cocina más grande que la nuestra. Afirman que mide ciento cuarenta y ocho pies de longura. ¡He de derribársela; se lo juro a la graciosa deidad del Triclinio!
Claudia prosiguió:
–...Ismael y su cortejo y cuantos hallábamos se doblaban ante nuestra litera, torvos y duros; sólo ese Rábbi levantó su frente para mirarnos. ¡Parecía que contemplara en nosotros toda Roma!
De nuevo rodó la risa de Poncio; pero llegaba desleída en la mañana ancha y libre, porque las siervas habían abierto la azotea para la insolatio. Desnudo y tendido sobre pieles, untado de aceites y bálsamos de flores, que el sol iba exprimiendo sin apoderarse de los aromas, Poncio murmuraba, trémulo por la fricción de las sabias manos de los adobistas.
–¡Por Jove, nunca, nunca... escuché una lisonja de tanta elegancia! El cantor de mi linaje...–Y se detuvo para recoger toda la caricia que le esponjaba la espalda–... ¡El cantor de mi linaje mordería de celos su estilo!... ¡Contemplar en nosotros toda Roma! ¡Oh, fervorosísima, que no sospeche ese elogio Ælius Lammia, porque aun reside más Roma en él que en Poncio Pilato!
Todavía dijo ella:
–...Antes de perdérseme la forma de ese hombre se me acercó mirándome con agonía... ¡He sentido su cuerpo; se agarraban sus dedos a mis hombros; le colgaba la cabellera mojando mi carne de sudor de moribundo!
En las torres vibraron plenas, clarísimas, las trompas de las atalayas, y el sonido frío, luminoso, parecía abrir el azul y alejarse como una bandada de aves.
Por la crujía de los aposentos del Procurador comenzaron a oírse unos pasos macizos, que troquelaban el silencio de las losas.
Llamó la voz del tribuno.
Poncio envióle un siervo; y supo que una multitud, guiada por sanhedritas, pedía el consentimiento de una sentencia de muerte.
Desperezóse, volcándose por la blanda solana, y con su grito acerado mandó que se contuviera al pueblo hasta la hora tertia, en que siempre principiaba la de la Justicia.
Las pisadas volvieron a hundirse en los pasadizos; después, las piedras se cerraban en su reposo mural.
Pero, bajo, rompió contra la cindadela un oleaje tronador de muchedumbre. Era un estallido de la Jerusalén peligrosa, desbordada y fanática.
Resonó descarnadamente el Lithóstrotos por la carrera de la caballería pretoriana.
Irguióse Poncio. Claudia le llamaba. Las siervas se asomaron pálidas y medrosas.
Venían entonces de los adarves los huéspedes del procurador, y hablaban con sosiego. No había tumulto, sino impaciencia popular. Y acercándose a la cámara vestuaria de Pilato, le pedían, remedando los gestos y voces de Israel, que bajase al Pretorio.
Poncio sonreía, y decidióse. Trocó la levísima suela por el calceus patricio, múleo de cuero escarlata y bridas negras que se cruzan y abrochan en el tobillo con una media luna de marfil; se vistió la túnica íntima y corta de hilo de Egipto; encima, la laticlavia, y colgóse sobre los hombros, dejando libre el brazo diestro, la toga pretexta, blanca, franjada de púrpura, de gordos pliegues y cauda ampulosa; enjoyó sus muñecas, tomó su insignia, y bajo el dintel de sicomoro esculpido, recibió el salve de sus invitados.
Junto a una pilastra esperaba el tribuno de la fortaleza.
El Procurador retrajo las salutaciones para mandar que se abriese el Pretorio; y salió con reposado continente a la cumbre de la gradería.
Sus amigos corrieron por los techos de los pórticos y se asomaron a la ciudad desde los arcos.
Poncio se paró en el primer peldaño.
La plaza centelleaba de yelmos, de escudos, de picas y brazales, de la cohorte de Cesárea, perteneciente a la legión «fulminata», legio duodecima gemina. Rodeando el púlpito subían los medallones de los manípulos y los cuatro mástiles del velario.
Fuera se encrespaban las voces y los relinchos.
Volvió el prefecto de la torre. La cabeza de Poncio se ladeaba escuchándole. Y sonrió desdeñoso.
El pueblo se negaba a pisar las piedras de la casa del gentil para no contaminarse en la vigilia de la Pascua.
Poncio recogióse la vestidura, y ceñudo y rápido comenzó a bajar la escala de mármoles. En el último tramo le aguardaba el séquito de Justicia. Le precedieron los lictores, de uno en uno, con toga delgada, cerquillo de laurel de oro en las sienes y, encima del hombro izquierdo, el haz de abedules, atado con la roja correa, donde reluce la lengua de la segur. Después iban los tabularios, con sus garnachas lisas, llevando junto al seno las dos láminas enceradas, tabula dealbata, para la absolución o la condena; los pregoneros, de piernas desnudas y el sayal cruzado por la banda del cuerno de cobre; el trujamán, con turbante rebultado de telas amarillas y verdes y plumas y abalorios, la dalmática morada y recias bragas medas; los cuatro mílites de las ejecuciones, con su apex de bronce, el pectoral de uñas cobrizas, y cayéndoles del costado el sagum o clámide, teñido de púrpura de coccus.
Cruzó Poncio el inmenso patio. Un aire tibio le abría un ala blanca de su toga. Su jabalina de marfil señaló hacia la gran arcada; y ocho númidas hercúleos, de piel callosa de elefante, pasaron los horcones por las argollas del púlpito, arrastrándolo a los portales. Avanzó el centurión con una escuadra de caballería. Gritó la muchedumbre.
Y apareció Pilato sobre la viga forrada del umbral, frente a Jerusalén de cúpulas gozosas, tiernas de sol, y ceñida por el vaho de las callejas sórdidas de Acra.
El silencio fué ondulando hasta cerrarse en toda la planicie.
Se adelantaron los sanhedritas y sacerdotes, y al deshacerse su grupo en fila reverente quedó solo Rábbi Jesús, jadeando entre el aliento de humo de los caballos.
La mirada de Poncio le rozó distraída al hundirse con dureza en el pueblo. Y sin subir a su cátedra levantó la insignia, permitiendo que le hablasen.
Un escriba salmodió el proceso, y el intérprete trasladaba al latín las acusaciones: blasfemias, embaucamientos, adaptación de las profecías, con daño de Israel...
Goteaba la voz en el claustro solitario del Pretorio, con un eco roto y frío.
Poncio se cansaba de aquel relato de culpas, donde no había para él ninguna realidad humana. Y volvióse a su séquito.
Sonaron las trompas. El sanhedrita enmudeció, plegándose. Y Pilato exclamó:
–¡Juzgadle vosotros mismos, según vuestras leyes!
Traducidas las bruscas palabras, las enviaban los corros próximos a los apartados, tejiendo un rumor sañudo.
Poncio, que ya pasaba los claustros, retrocedió impulsivo y siniestro.
–¿Qué quieren?–Y quedó inmóvil, mirando la multitud.
Sobre un fondo de voces surgía el grito metálico de un viejo curial.
–¡Rábbi Jeschoua es digno de muerte; mas a nosotros ya no nos es dado el poder de esa sentencia! ¡Rábbi Jes...
–¿Y qué hizo?–le cortó impaciente y adusto el romano.
Simón-ben-Kamithos, menudo y pálido, le repuso:
–¡No te lo traeríamos si no fuese culpable!
El viejo prosiguió:
–Rábbi Jeschoua se ha rebelado contra el Señor Dios nuestro, contra nosotros y contra ti mismo. ¡Se llama rey!
–¿Rey?
Y la mueca altiva de Poncio acabó en un pliegue de recelo. Se fijó en Jesús y miró al centurión, que arrojóse de su potro, dejando las bridas a un esclavo de las cuadras.
Poncio dijo:
–Súbelo.
Y él adelantóse.
Detrás le aullaban las turbas. Y no se volvió. Comenzaron a llegarle los pasos del soldado. En el sol del mosaico veía caminar la afilada sombra del reo, y la sombra cojeaba.
Pilato se detuvo para mirarle. Rábbi Jesús tenía un pie descalzo, y le sangraban las uñas; el otro llevaba sandalia, una sandalia reventada de subírsele y aplastarle otros pies, gorda de fango y estiércol.
Los palomos de los torreones volaban rodeando el Pretorio, y la proyección de su vuelo se rompía rauda y graciosa en el sol de las murallas.
Pilato apoyó su diestra en el breve pilar que partía la aguda ventana. Era un aposento hondo, vestido de paños, donde millares de siervas labraron figuras de monstruos y vegetales de Egipto y de Libia. Colgaban de los artesones cuencos de pedernal para las estopas de las luces, racimos de aljabas y de clavas, adargas de pieles polícromas, que envió el Gran Herodes de sus guerras con los parthos. Los lechos de ciprés y cornerina formaban un estalo bajo los tapices. En medio de la estancia reposaba una gigantesca loba de bronce sobre un cubo de mármol negro, por el que se trenzaba, reproducida en esmalte, la viña de oro de 500 talentos, «encanto de los ojos», según los judíos, que Aristóbulo regaló a Pompeyo. Y frente al animal sagrado, en una mesa délfica, brillaba una ampolla de vidrio con peces de Aretusa.
Pilato contempló la gloria del día de primavera, los campos tiernos, los montes esculpidos por el cincel de la luz; y junto a su palacio, las manadas de hombres greñudos y foscos, amontonándose tercamente en la planicie. Les odió tanto, que sintió el latido atropellado de toda su sangre.
Asomóse el centurión; luego, Jesús, el trujamán, el asesor.
No lo advertía Poncio. Recordaba las pasadas matanzas, las letras de Tiberio... ¡y se maldijo porque las antiguas crueldades le impedían ahora machacar esa muchedumbre...! ¡Nunca, nunca se le había deparado una costra de humanidad tan densa de israelismo como entonces!
Venían las risas de los caballeros romanos.
Tornóse Poncio, y llamó al tribuno.
–¿Qué nuevas tienes tú del Rábbi?
Y el tribuno, recio y pecoso, sonrió como un chico mazorral... Había visto al Rábbi en el Templo. Bajó él con una escuadra, porque Jesús acometía a los mercaderes de los atrios... Fué después del día de su triunfo en las calles...
–¿Su triunfo?... ¿Cuántos le aclamaban?
Y el custodio de la fortaleza quedóse cavilando. Se veía en su frente ruda el ahinco de torpe y de escrupuloso para el recuerdo. Parpadeó mucho, resolló y dijo:
–Eran todos pobres y forasteros. Menos que hoy. Los que él sanaba; gentes galileas y algunas del arrabal de Bethania, de Bethfage y de Ofel.
–¿Es éste el mago a quien Addaï, rey de Edesa, llamó a su casa?... ¡Empújalo aquí!
Y Poncio sentóse en un dorado bisellium, de espaldas a la claridad. Sus pupilas de cobre se contraían acechando a Jesús. Y de improviso le gritó:
–¡Cuéntame lo de tu reino!
Aun llegaba el Señor, y su frente, sus pómulos, el hueso de su nariz, su barba, iban recibiendo la luz de la estrecha ventana.
El trujamán, pesado, rollizo, repitió en siriaco lo que dijo Poncio, y reparaba soezmente en las basuras de la sandalia del Rábbi.
Pilato apartó al plebeyo, hincándole en la pierna la punta agudísima de su calceus.
Jesús les miró; pasóse la lengua por sus labios terrosos, y contestó en habla greciana:
–¡Mi Reino no es de este mundo!...
El judio dice: tres idiomas hay: el hebreo, para la plegaria; el latín, para la conquista; el griego, para la elocuencia y la plática.
El Rábbi valióse del griego en sus jornadas por Skythópolis, Gerasa, Hippos, Pella y todas las ciudades helenizadas de la Judea oriental; en algunas de Galilea y de Samaria; en sus disputas con helenistas. Y Poncio, como caballero y magistrado romano, hablaba el idioma oficial de la sabiduría de su tiempo.
Ya no era menester que la boca mercenaria obscureciese el coloquio.
Y sin darse cuenta, Pilato arrastró su asiento y Cristo se le acercó más.
Los invitados del procurador comentaban gratamente la pronunciación del Rábbi. Fosidio tomó de la cintura a Celio. ¡Oh, prefería este visionario a la hez israelita que le acusaba! Después no pudo reprimirse y suspiró:
–¡Qué no diera yo por haber escuchado a Cleopatra, sabidora de todas las lenguas! ¡Su garganta se acomodaba a los acentos, como la del ruiseñor a los trinos!
Insistió Jesús:
–¡Mi Reino no es de este mundo, porque si de aquí fuese, mis gentes me librarían victoriosas de vosotros!
Irónico y rápido, le dijo Poncio:
–¿De nosotros, o de esa chusma que te agarró?
Y quedóse mirando las manos de Cristo. Los cordeles las hendían, subiéndole los bordes de la tumefacción amoratada. No eran manos cortas y rudas de artesano, ni untuosas, cadavéricas, rapaces, de mercader semita... Y se las indicaba a sus amigos.
El senador juró por la «Aurora de rosados dedos», que los dedos del Rábbi eran de una pureza verdaderamente latina.
Pilato se acariciaba sus pulidas uñas.
–...¿Luego te crees rey?
Jesús contestó:
–¡Tú dices que lo soy!
–¿Yo? ¡No, por tus dioses y los míos! ¡Yo no! ¡Lo dicen los que te traen y tú mismo lo dices!
Se alzaron las risas de los caballeros, y el centurión, el tribuno, los curiales se daban de codos y también reían.
Jesús prosiguió con una firmeza amarga:
–...Yo para ser Rey nací y para testimonio de la Verdad. ¡Todo aquel que ama la Verdad escucha mi voz!
Poncio, con las piernas tendidas y cruzadas, movía los pies, recreándole el brinco del sol en las lúnulas de su calzado.
Los patricios repetían en su torno las palabras del reo.
Se incorporó Poncio, y en tanto que se subía la toga dijo bostezando:
–¡La Verdad..., la Verdad! ¿Y qué es la Verdad?
Agrupados los amigos, olvidándose de Jesús, se cambiaban los conceptos aprendidos de los sofistas y de sus lecturas.
Pilato los desdeñaba todos; en cada pueblo y en cada hombre había visto florecer una verdad. Hacía tiempo que su esposa triunfaba del anagnostes... Y cansado de vanas sutilezas de adomenos, apotegmas y definiciones, soltóse de Fosidio y de Celio, de más atildaduras y remilgos de erudición que los otros, y bajó al Pretorio.
Rugieron las trompas. Y en el silencio que dejaron se oían los toquecillos que daba Poncio con su jabalina sobre el oro de sus brazaletes.
Onduló la muchedumbre. Y el romano la miraba distraído, impenetrable.
Venía Jesús muy despacio. Y Poncio, señalándole, gritó:
–Yo no hallé culpa en ese hombre. La justicia del Imperio no puede confirmar vuestra sentencia.
Se elevaron los brazos de los sanhedritas. Y el pueblo, que aun no entendiera al Procurador, también alzó sus manos y agitó sus cayadas.
Salió del todo Jesús.
Fué tan estridente el vocerío, que hería el aire y los muros con sensación de piedras que rebotasen.
Bajaron afanosos los invitados de Pilato. Todas las galerías se coronaron de cubicularios y siervas.
A un signo de Poncio cabalgó el centurión, y se removieron estruendosos los corceles.
Los sacerdotes iban a las turbas para aquietarlas, y volvían junto al Procurador. Allí, en un ruedo, se consultaban, con ademanes resbaladizos, con sonrisas incisivas; se estregaban sus manos enjutas; aparentaban sumirse en una consternación sigilosa y ritual. De sus frentes pendían las cajuelas de boj y badana, donde llevan las palabras del Exodo y del Deuteronomio, que deben acompañar todos sus pensamientos. Y compungidos repetían a Poncio los delitos de Jesús, instándose, enmendándose, dándose aletazos con los codos; y cuando alzaban sus miradas, Pilato las pisaba con la suya... «Muchas veces buscaron a Jeschoua Nazarieth para apartarle de sus maquinaciones con la mansedumbre del consejo, con la aspereza de la amenaza, con el aviso del enojo de Antipas y de Roma. Y el Rábbi les menospreció. Toda sumisión peligraba por su doctrina. Revuelto estaba su país de la Galilea, y ahora traía el mal a Jerusalén...»
Poncio contuvo al intérprete. Denotaba una vivacidad propicia.
–¿Por ventura es galileo ese Rábbi?
Y como ellos se lo confirmasen, cerró la causa:
–No tengo poder sobre él. Su foro es el de origen. En su palacio de Sión está ahora el Tetrarca; que Herodes os lo juzgue, y yo consentiré que se cumpla su fallo en la Judea.
Luego dictó a los tabularios:
–Forum originis vel domicilii!
Tendió su insignia, resonaron los cuernos y desapareció, seguido de los atributos y oficiales de la jurisdictio. Detrás, los enormes esclavos le llevaban el púlpito.
La caballería abrió un vado en la riada de muchedumbre. Y Rábbi Jesús se fué alejando por la puente de Tyropeon, entre picas, yelmos, tiaras y turbantes.
Poncio y sus amigos buscaron la umbría de los claustros, haciendo un grupo de claridad y elegancia bajo las rudas bóvedas.
Bílbilo apartó los comentarios del juicio, renovando el propósito de recorrer la Galilea.
Pero Celio pidió ir a Jericó, donde se hunden las rodillas en las mieles de los dátiles y en el suco delicioso del mirabolano.
Mario gritaba:
–¡A Cafarnaum y Tiberiades! ¡Un centurión me ha prometido hebreas que tienen todo el recato de la virgen de Oriente y la oculta y sabia liviandad de la mujer de todos los países! ¡Ellas componen para sus cuerpos un aroma, cuyo secreto no descifraron todavía nuestros perfumistas! ¡Tiberiades!
–¡Tiberiades reciente, pulcra y perversa!–dijo casi cantando el senador–. ¡Tiberiades, la concubina de un príncipe que le ha dado por baño un mar diminuto! ¡Tiberiades, sagrada por su nombre imperial!
Stertinius confesó que le agradaría más quedarse en Jerusalén.
Celio puso sus pálidos dedos, cuajados de anillos, en la boca del héroe.
–¡Por el dulce ceñidor de Venus, que no atienda nuestro huésped tu antojo de soldado!
Y Poncio imitaba los fervores de Mario Antisticio:
–¡Tiberiades, Tiberiades, casa placentera del Tetrarca, en cuyos jardines se ofrece Herodías tan poderosa para la tentación, que hasta los cisnes la miran amándola como si cada uno escondiese un Júpiter!
–«¡Qué palabras se escaparon del cerco de tus dientes!»–recitó Fosidio.
Y Mario, encendido, rugía:
–¡Magistrado cruel que estimulas nuestra hambre de delicias y nos dejas entre gentes ensayaladas! ¡Oh, Bílbilo, cómprate un reino con tus riquezas y arráneanos de Poncio y de Stertinius!
Poncio sonreía.
–¡Acaso realicé hoy, valiéndome del pobre Rábbi Jeschoua, una obra política que abrirá las puertas de Tiberiades para vuestro gusto!
Le acometieron todos preguntándole.
Y él contó:
–Rompióse mi amistad con Antipas por las matanzas que hice de sus súbditos amotinados en el Templo; la sangre de los galileos se juntó con la de los bueyes y ovejas de los holocaustos. En Cesárea tuve también que acuchillar a los judíos. Intercedió Herodes, y no pude oírle. Hoy el Procurador del Imperio le cede un reo en presencia de Jerusalén. ¡Basta una lisonja para trocar en amigo al adversario vano!
Mario le abrazó diciéndole:
–¡Dos tórtolas de las palmeras de Magdala he de ofrecerle a Lubentina para que César te nombre su Legado en Siria!
–¡No, por todo el Olimpo, no pidas mercedes a las divinidades, no fuera que se asemejasen a los hombres que cuando remedian se comportan con el protegido de modo que evitan la gratitud!...
Pasaban por el ergástulo. Celio se estremeció y tuvo que buscar el sostén de su hermano.
Entre dos sillares del zócalo se erizaba una reja, y dentro fosforecía una mirada.
El tribuno les dijo que allí estaban los reos guardados para las ejecuciones de la Pascua. Los suplicios se habían retrasado esperando al Procurador. Ya sólo podrían cumplirse en aquel día, «antes de que apareciesen dos estrellas en el cielo», según comprueba el israelita el tránsito de la tarde a la noche, o después de la santidad de los Azimos.
Quiso verlos Stertinius; y dos esclavos desempotraron los travesaños, sumiéndose en lo profundo con sus linternas cilíndricas de cuerno y las virgas de acebo enfundadas de cuero de toro. Sonaron los varazos abriendo la piel, rebotando en los cráneos. Acercóse un ruido de prisiones y losas, y salió arrastrándose un hombre velludo y fornido que traía en las nalgas la paja y la inmundicia de la yacija. Luego asomó un costal humano, una masa rezumante con dos cabezas: dos reos atados juntos; el lodo y la mugre se les agrietaba en la boca, en los párpados, en las orejas, en el vientre.
Mandó Pilato que desgajasen el montón; y los custodios lo fueron desliando, volcándolo brutalmente bajo el sol del Pretorio.
El tribuno leía en una rodaja de pino colgada del cepo del carcañal los nombres de los sentenciados. Para mostrarlos apoyaba su pie en las frentes; y subía un hervor de moscardas verdosas.
– «Genas, incendiario y ladrón. Gestas, ladrón y homicida».
–¿Y aquél?–preguntó Stertinius señalando al hombre peludo.
El soldado doblóse y el reo le miró como las ratas cuando las ahogan, y le dió sus lomos.
– «Jeschoua-bar-abbas, ladrón, dos veces asesino y sedicioso».
Les interrumpió el estrépito de las trompas de los vigías previniendo de proximidad o sospechas de disturbios.
Y subieron precipitadamente a las terrazas.
Poncio se asomó al pasadizo.
Al verle, los pretorianos que guardaban el Lithóstrotos se apercibieron para acometer. Conocían el ceño de sangre de su amo.
Retornaban las turbas, conmoviendo la mañana de rumores, nublándola con humo de carne y de tierra. Desde lejos adivinó el centurión el afán de Poncio; su caballo botó, y se produjo una llama de hierro, de oro, de púrpura. Pronto estuvo bajo el recio arimez; y en tanto que refería todos los lances del fracasado juicio en la cámara herodiana, fué enjambrándose la muchedumbre al pie de los muros.
Rábbi Jesús traía una ropa blanca, inflada de viento, llena de sol, como la vela de un navío.
Y esa vestidura cándida podría simbolizar tan sólo el oprobio de una quimera; pero Pilato recordaba su significación jurídica en los procesos de Israel. Porque allí el acusado presentábase a los jueces con sayal negro; y reconocida su inocencia, se le ataviaba con vestiduras blancas.
Abrió sus brazos sobre el azul y exclamó:
–Yo no descubrí delito en ese hombre. Su Tetrarca tampoco puede condenarle...
Apenas vertidos sus conceptos saltó unánime el aullar de la plebe, como si viniese ensayada y decidida a la revuelta.
Pilato se sintió acechado de odios. Y brilló en sus ojos un destello de crueldad. Pero, dentro de sí mismo, Roma le observaba.
El grupo de jueces era ya más copioso, y lo presidía el Pontífice, asistido del Hâkân.
Y fué el Sumo Sacerdote el que arredró la multitud, subiendo su báculo de curva enjoyada.
Destacóse pesadamente, y dijo en lengua latina:
–¡Pido justicia a Poncio Pilato! ¡Y la justicia traerá júbilo a la ciudad del Señor y paz al gobierno de Roma!
Poncio sonreía heladamente.
Kaifás esforzó su voz de cortesano.
–Los tres anatemas de la Synagoga han caído sobre Jeschoua Nazarieth. Y el Sanhedrín, en mi aula y en su cámara, le ha condenado a que muera. Porque ha escarnecido la Ley Santa y quebrantó todos sus preceptos; y se llamó el Ungido, el Mesías, que descenderá de David y será tanto como el rey glorioso que redujo a los sirianos y domeñó a los ammonitas. Mas todo impostor que se alce por mesías, «¡muera de muerte!»
Y rugió el pueblo:
–¡Muera de muerte!
– Roma–acabó el Pontífice–no puede oponerse a nuestra sentencia. Jerusalén acusa al falsario que puso asechanzas contra su Templo, y yo soy el testimonio de la ciudad, yo el Sumo Sacerdote desde los primeros tiempos de Valerius Gratus, sin que éste ni tú hallaseis engaño en mí. El Tetrarca no le condena porque aquí aun tiene menos poder que nosotros. El derecho a la muerte, el jus gladii, sólo es del Imperio.
Y volvióse Kaifás, y todas las tiaras se humillaron acatándole.
Los amigos de Poncio se asomaban y escondían. Se les juntó el Procurador, y los cinco le acogieron imitando con el índice y el pulgar de entrambas manos el pico de la cigüeña, ademán de burla en Roma.
Mario gritaba:
–¡Se nos revienta la esponja de la risa, la «pulpa lienis», según diría nuestro Senador, mirando al hierofante de Jehová!
–Yo he visto–dijo Stertinius–, yo he visto en Germania bestias como ese Pontífice: su misma barba, sus orejas, sus ojos, sus ancas, sus pies.
–Tú la tienes, carísimo, en tu atrio–prorrumpió Bílbilo.
Y le recordó la pintura de un bisonte lamiéndose.
Celio gimió:
–¡Oh Poncio, que desuellen y asen todo ese sacerdote de grasa, o que le den eléboro!
Y Fosidio olvidóse de sí mismo para recitar el adagio.
– Ventris obesitas non gignit ingenium!
No participaba Pilato del regocijo. Se le había endurecido la mirada; se oía el temblor del eburno dije de su calceus que golpeaba nerviosamente los balaustres.
¡Un pueblo y un sacerdocio con el Pontífice Máximo acusando a un curandero!
Y se inclinó para mirarle.
Kaifás, que seguía todos sus impulsos, le dijo:
–Ahora está encogido y medroso. ¡Desconfía de él! Examínale más por ti mismo, si quieres, siendo cauto con el astuto.
Movióse la mano del Procurador. Y el centurión empujó a Jesús dentro del Pretorio.
Corrían los viejos del Sanhedrín, buscándose, espesándose. Descollaban Kaifás y un escriba lívido, caroñoso, cuya osamenta se le señalaba espantosamente bajo su túnica rayada de verde y ocre.
La multitud llamaba a los vendedores de agua de miel, de bergamotas y ponciles, de pasta de higos; y la disputa y el bocado les hinchaba la faz pringosa.
Un viento cálido esparcía sobre el Lithóstrotos los humos de los sacrificios.
En la hondonada cruda de sol se desarrollaban largas sierpes de rebaños conducidos por pastores árabes, con sus albornoces rígidos como pieles de tiendas.
Poncio y Jesús se encontraron donde principia el pasadizo de los arcos.
El Rábbi se pisaba el lienzo y la soga de la befa de Herodes.
–¡Quitádselo!–rugió el romano.
Y Jesús le miró.
De una colgada azotea salió un grito de mujer.
Pasaron perezosamente los patricios, y antes de entrar en la cámara de la loba, llamaban a Poncio.
–¡Prevén a Herodes de nuestro viaje!
–¡Oh, ya basta, dilectísimo!
–¡Aconseja al pobre mago que se humille al bisonte!
–¡Que dispongan la comida viaticia!
Poncio sorprendióse de la mirada firme y austera del nazareno. Pero en seguida los ojos del Rábbi quedaron en una quietud soñadora, como si contemplaran un abierto confín.
La liberta de Claudia vino, presentando al esposo una tablilla que decía:
«¡Nada hagas tú contra ese justo! ¡Es el que se paró a mirarnos; es el de mi visión!»
Los trazos del estilo rasgaban, retorciéndose, la faz de la cera.
Poncio sentía en su frente el ahinco de Claudia, asomada entre dos leves pilares.
Leyó otra vez su aviso; se fijó en Jesús.
Y tuvo una sacudida de protesta, porque le cansaba y le violentaba un hombre que era un reo, y un reo de Israel, como los que se revolcaban en su miseria, avivada por el sol del patio.
Y, de improviso, mirando a los ruines, se suavizó su gesto; dió un breve mandato al centurión, y salió sobre las arcadas.
Su voz comenzó a caer recortadamente:
–Est autem consuetudo vobis ut unum dimittam vobis in Pascha.
Kaifás y los sanhedritas que sabían el habla latina, se sobresaltaron, barruntando que el anuncio del jus aggratiandi fuese entonces una destreza de magistrado para librar a Jesús.
Este indulto sancionado por el pueblo, derivado de la fiesta romana del Lectisternium y de la griega de las Thesmophorias, lo traía Roma a sus provincias para dejar en sus sometidos una ilusión de poder; y los hebreos se incorporaron la gracia a su cerrada vida, tomándola como memoria del término de la servidumbre de Egipto.
–Costumbre tenéis vosotros que os suelte uno en la Pascua–tradujo el dragomán al arameo.
Esperó Poncio.
Se le acercaba un hollar de pies descalzos, un resuello convulso, un rumor de argollas.
Y apareció Barabbas; y a su lado, Jesús, frágil, exprimido entre la corpulencia bravía del preso y la blancura estatuaria del romano, cuya palabra revibró:
–Quem vultis vobis de duobus dimitti: Barabbam an Jesum, qui dicitur Christus?
–¿A cuál de los dos queréis que os suelte?– voceaba el mercenario–. ¿A Barabbas o Jesús, que se dice el Cristo?
Los codos de Barabbas retemblaron; crujieron sus quijadas y se le desgarró la boca en un mugido de buey. Dos lictores le contenían estrangulándole los cordeles de los riñones con el astil de su destral. Súbitamente los ojos del homicida, de una esclerótica de coágulo, quedaron fijos a la mirada de Jesús.
–¡Barabbas!–pronunció el Pontífice. Y lo repitió el sacerdocio, y lo aclamó la plebe.
Pilato estrujaba la orilla de púrpura de su toga. En su frente hendida, en la palpitación de sus labios se fraguaba un arranque de ferocidad. Pero abatió su cráneo y retiróse del pretil. Se le estremecían las mandíbulas y las sienes como si estuviera mordiéndose las ataduras de su sangre.
Y en todo el hondo seguía resonando:
–¡Barabbas, Barabbas, Barabbas!