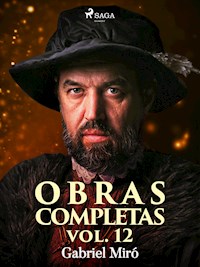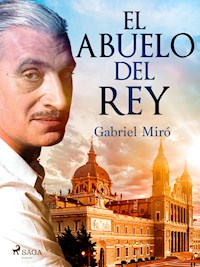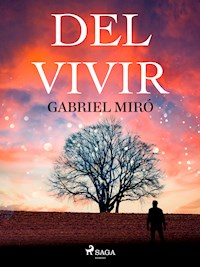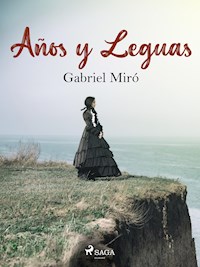Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge los títulos «Dentro del cercado», «La palma rota» y «Los pies y los zapatos de Enriqueta».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. III
PRÓLOGO POR GREGORIO MARAÑÓN.
Saga
Obras Completas vol. III
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508840
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
Gabriel Miró tiene, en mi casillero de los hombres, un lugar aparte, casi único: el del devoto puro de la belleza. Esto mismo se ha dicho de otras gentes; pero casi siempre con notoria inexactitud. El artista, hace su arte, en apariencia, por puro afán creador. Acaso él mismo lo cree. Pero detrás está escondida el ansia del logro material: del dinero, del lujo o de la necesidad de vivir. Y también, se nos dirá, la voluntad de la gloria: pero la gloria es un valor maravillosamente ideal que luego se trueca por cosas materiales; y en Bancos que no quiebran jamás. El instinto imperioso de perdurar físicamente, en sus formas groseras o en sus formas sublimadas, mueve como un resorte subterráneo las más puras actividades de los hombres más puros. El gran creador, sin duda, no tiene que enviar recibos a nadie, como los hombres de las tiendas; ni firmar, al acabar el mes, la nómina. Pero sabe muy bien que el dinero vendrá rodando hasta su taller o su despacho; y, en suma, el gran creador trabaja para vivir, como los obreros manuales, como los que ejercen las profesiones libres y como los oficinistas. Se diferencia de todos ellos únicamente porque trabaja sin norma y por lo común sin aburrirse; y, por lo tanto, con mucho menor esfuerzo. A un gran pintor español, gran artista además, cuya vida transcurrió como un vuelo vago y radiante por un cielo de gloria, le oí decir una vez, cercana ya su muerte: “He sido el hombre más feliz de la tierra porque todos vosotros para poder divertiros habéis tenido que trabajar, que ganar, con un esfuerzo doloroso, el dinero con que se compra, a duras penas, un rato de libertad y de alegría; y a mí, en cambio, el divertirme, que es pintar, me ha hecho rico”.
Y yo pensaba, quizá para consolarme, que aunque él no lo creía, pintaba también para ganar dinero y no por el puro y desinteresado orgasmo creador. Pintaba, pues, –trabajaba– para ser rico, como los demás. Quizá, sin darse cuenta, para no tener que pintar, alguna vez; o bien para poder pintar esa obra distinta de las otras que sueñan todos los artistas y para la que nunca encuentran la ocasión.
Los que siegan en el campo, transidos de sol, las mieses; los que ponen una piedra sobre otra en las casas que se levantan; o los que despachan en una oficina gris sus expedientes, acaso llegan también a figurarse, si la imaginación no les falla, que trabajan por gusto, para no aburrirse; y que el pan que les dan por su esfuerzo no es un pago estricto sino una propina generosa sobre la bienaventuranza de trabajar.
Pero Gabriel Miró ¿para qué, para quién escribía? Acaso para él solo; quizá ni siquiera para sí mismo: crear por crear, sin el último destello utilitario que es el narcisismo del creador.
Conocí poco, de trato directo, al gran escritor. Pero guardo de él, quizá por esto mismo –porque la intimidad enturbia la visión pura de los hombres–, un recuerdo muy esquemático: el de una persona que sonreía a cosas que, por más que buscábamos, no veíamos los demás. Por eso, no me extrañaba nunca cuando oía decir a sus amigos, que la fortuna no le era propicia. ¿Qué fortuna?, me preguntaba yo: ¿la fortuna de por aquí, la nuestra? Eso, no podía importarle más que a ratos perdidos, a este hombre iluminado y bondadoso que sonreía al invisible.
Lo maravilloso de Miró, es, pues, el desinterés absoluto e inalterable de su obra, desde su primera página juvenil hasta la última, juvenil también, pero tocada ya del solemne cansancio de la muerte. No se descubre ni una sola vez, al leerle, la concesión más tenue, ni al gusto bronco de los públicos; ni a la adulación a los poderes de la tierra –hombres o multitudes–; ni a esa esclavitud, que a todos nos roe, del encargo aceptado por necesidad o por cortesía, a contrapelo de la espontánea inspiración. Nada de esto, nunca. Siempre, una purísima gana de tejer, con el hilo sutil de sus palabras, una tela increíble, de lujo magnífico: por el propio recreo de irla urdiendo; y quizá también para los que quisieran libremente prenderse en ella, fueran pocos o muchos: porque la cantidad del lector no existe sino con problema colateral, para quien crea sólo para sí, es decir, casi para nadie.
Pasó a su lado sin conocerle la gran mascarada de la gloria. No llegó a ser rico. Los Premios, las Academias, ya maduros cuando iba a morir, no acabaron de sazonar, a tiempo de que pudiera gustarlos. Sin embargo, la impresión más neta que producía su lectura, en cada uno de sus lectores, era que aquella prosa tan pulida y exacta estaba preñada de permanencia. Acaso era esto lo que hería –lo he pensado muchas veces–, a la sensibilidad de ciertos de sus contemporáneos. Casi todo cuanto se escribe –o se crea en el arte– en los períodos de tránsito de las civilizaciones es un holocausto servil a la tiranía del momento. El paladar de las gentes estragadas de esos tiempos revolucionarios, se contrae en cuanto, en lugar del actualismo viscoso que apetece, quieren franquearlo manjares densos, con peso específico de eternidad. Y así son los libros de Gabriel Miró: podemos afirmarlo hoy, cuando han sufrido ya, y la han vencido, la prueba terrible de la post-muerte del autor. Con cada autor, al morir, se entierra su obra; y sólo al cabo de los meses o de los años, retoña en torno del sepulcro esa obra, valorada ya en sus quilates verdaderos. Unas veces, mucho más escasos que los que se la suponía cuando la animaba, la emoción vital del autor y de su ambiente. Otras veces, esos quilates, resultan mucho más numerosos y más finos. Mientras el autor vive, su obra es ella y su autor; y el autor –valor perecedero– puede tener sobre la obra una eficacia positiva o negativa. Sólo cuando queda la obra creada, huérfana, es cuando nos ofrecerá su densidad pura y definitiva.
Y, ahora, alejado ya Gabriel Miró de nosotros, ¡qué firme nos parece la arquitectura de su arte y qué repleto ese arte, que acaso nos pareció forma pura, de profundidades que no sospechamos jamás!
Pero yo no soy quien para hablar de la estética de Miró. Hablaría en cambio con gusto de su vida, tal como la veo desde la lejanía de su persona y desde la intimidad de sus libros. Hablaría con gusto de ella, si estas páginas, que deposito con tanto fervor en el umbral de una de sus obras, pudieran ser algo más que un puñado de flores de admiración y de amistad.
Pasó nuestro gran poeta por el mundo como el león de uno de sus apólogos admirables, aquellas Estampas de un león y de una leona, en las que se descubre, como una sombra que cruza en la noche y que identificamos–como él quería que se identificasen las cosas y las almas, por insinuación–, en la que se descubre, digo, la visión de su propia existencia. Gabriel Miró, como su león, vivía no para vivir sino para servir a un símbolo de belleza y de energía creadora. Sufrió también la sed de todas las cosas imposibles que había soñado. Dejó su oasis en busca de una selva mitológica que sólo conocía por los cuentos. Cruzó, jadeando, el gran desierto penoso e interminable. Creyó que eran buenos los hombres pedantes que le cazaban con armas de precisión. Pero, acaso, por suerte suya se murió antes de gozar, como su león, de la paz del jardín zoológico en el que tantos vegetamos en plena domesticidad, convencidos de que vivimos en la libertad de la selva virgen del espíritu.
Gran hombre, de humanidad entrañable, Miró, al vivir y al escribir –en él, era todo uno– soñaba y sufría. Sufría sobre todo de ese gran tormento que él mismo definió de manera genial: el de tener que oír las cosas razonables que dicen los cuervos; porque–repitámoslo con él, como una jaculatoria–: “Nada hay tan implacable como el sentido común en lengua de los ruines”.
G. Marañón.
Toledo, 1934, junio.
DENTRO DEL CERCADO
PRIMERA PARTE
I
Laura y la vieja Martina suspiraron, alzando los ojos y el corazón al Señor. La enferma las había mirado y sonreído. Sus secas manos asían crispadamente el embozo de las ropas; los párpados y ojeras se le habían ennegrecido tanto, que parecía mirar con las órbitas vacías. Pero, estaba mejor; lo decía sonriendo.
Laura puso el azulado fanal al vaso de la lucerna; envolvióse en su manto de lana, cándido y dócil como hecho de un solo copo inmenso y esponjoso; y, acercando la butaca, reclinó su dorada cabeza en las mismas almohadas de la madre.
Todo el celeste claror de la pequeña lámpara, que ardía dulce y divina como una estrella, cayó encima de la gentil mujer. Descaecida por las vigilias y ansiedades, blanca y abandonada en el ancho asiento, su cuerpo aparecía delgado, largo y rendido, de virgen mística después de un éxtasis ferviente y trabajoso. Pero, al levantarse para mirar y cuidar a la postrada, aquella mujer tan lacia y pálida, se transfiguraba mostrándose castamente la firme y bella modelación de su carne.
Venciendo su grosura y cansancio salió Martina, apresurada y gozosa; y golpeó y removió al criado de don Luis, que dormía en el viejo sofá de una solana, cerrada con vidrieras.
Despertóse sobresaltado el mozo, preguntando:
–¿Ya ha muerto?
Martina lo maldijo enfurecidamente.
–¡La señora no ha muerto ni morirá! La señora habla y duerme, y está mejor...
– Entonces se muere, y pronto...
Y tornó a cabecear este buen hombre que venteaba la desventura.
Martina abrió la ventana. Había luna grande, dorada y vieja, mordida en su corva orilla por la voraz fantasma de la noche. Los campos desoladores, eriazos con rodales y hondos de retamas y ortigas, emergían débilmente de la negrura untados de una lumbrecita lunar de tristeza de cirios.
Destacaba muy hosca la casuca de un cabrero. Una res, escapada de los establos, había subido por las ruinas del tapial, y desde lo alto miraba la noche. La cornuda silueta de la cabra se perfilaba, negra, endemoniada y siniestra sobre el cielo encendido de luna rojiza. Los perros del ganado la ladraban bauveando empavorecidos.
Esa figura fué para la simple dueña una visión de maleficio; y persignándose exhaló un grito de susto. Acudió Laura. Era su paso de aparición de ángel que anda deslizándose por las aguas y el viento.
La vieja Martina la recibió llena de congoja.
–¡El Santo Patriarca me perdone si he despertado a la señora!
Laura sonrió para sosegarla.
–¡Mire, mire aquello que parece el Enemigo!
Laura le dijo que la pobre cabra estaba muy limpia de todo pacto y hechura del diablo.
En aquel instante el blando y pegajoso vuelo de un murciélago tocó fríamente sus sienes, y la gentil doncella refugióse en la estancia con súbito miedo de la visión.
Entonces, bajo, en el portal, sonaron golpes.
–¡Don Luis!–exclamaron entrambas mujeres.
Y sólo pronunciando este nombre se sintieron fortalecidas y alumbradas de esperanza.
Abrióle Martina, diciéndole atropelladamente la nueva del alivio de la señora.
Y don Luis la acogió con sonrisa de cansancio y tristeza.
Era el caballero alto y de gallardo porte. Frisaba en los treinta años, y había en su mirada, en su boca de patricio dibujo entre la negra barba, y en su pálida frente una expresión, un gesto apasionado, jerárquico sin dureza.
Laura, la señora y Martina, que ya le querían por la fineza de sus prendas, amábanle ahora más por sus cuidados y exquisita ternura.
Don Luis pasaba el día en su estudio de arquitecto, el predilecto de toda la comarca; y su caudal le permitía darse a sueños y quimeras, pues resulta que no es la pobreza el mejor incentivo del artista, como imaginan algunos generosos corazones. Por las noches participaba de los trabajos y angustias de estas pobres mujeres; algunas veces traía a la suya, hija de una hermana ya muerta de la enferma; pero con frecuencia sólo él y Laura la velaban y asistían.
Fueron al dormitorio.
Sonaba el aliento de la señora con un silbo penoso. Tenían sus mejillas la misma blancura de sus cabellos, que se le derramaban esparciéndose en las almohadas.
–¿Verdad que descansa? – deslizó Laura, mirándole con ansiedad.
Quiso él también creerlo. Y retiróse para dejarlas en quietud.
Su criado seguía durmiendo fragosamente.
–¡Ahí lo tiene, don Luis! ¿Qué se hará con este maldecido?
– Nada, Martina, nada; dejémoslo; es tierno y rudo; un verdadero hombre.
Al lado de la galería-solana estaba la salita familiar. Aquí rezaba y leía la madre y bordaba la hija; aquí tenían sus íntimos coloquios; y aquí, una noche estival de muchas estrellas y muchos jazmines, atraída Laura por el encendimiento de la palabra de Luis que les contaba de su orfandad temprana, de su juventud andariega en países remotos, permitió a su mirada internarse en los ojos y en el corazón de aquel hombre.
Un deleite que abrasaba su vida, y que ella adivinó y sintió comunicado a la sangre de Luis, le hizo entornar castamente los párpados; y las dos pinceladas de un oro antiguo de sus cejas se fruncieron por bellísimo enojo.
Desde esa noche celóse Laura a sí misma hasta con menudos escrúpulos. Sin embargo, de continuo era para Luis dulce, efusiva y confiada como antes; sino que al saludarse, sus manos, que siempre se buscaron y oprimieron con descuidada inocencia de amigos felices, se tocaban ahora miedosas y leves.
Recogió Luis la celestialidad de aquella mirada, y en ella se gozaba cuando más lejos se sentía de su quimera de amor.
Su mujer y Laura parecían quererse con más ternura que nunca. Laura no se cansaba de decir alabanzas de su prima, celebrándole todos sus rasgos, hechos y donaires más sencillos.
Y esto – pensaba él – había de serle de mucho contento y de pacificación para su espíritu, porque manifestaba la excelsitud y fineza de su amor. Pero algunas veces necesitaba repetirse ahincadamente esas ideas para no contristarse viendo el mutuo halago y efusión de Laura y Librada.
El lento mal de la madre les acercó sus vidas. Luis trajo a esta casa libros, planos, estuches; y en su improvisado tablero de dibujo, los cartabones de caucho y los platillos de aguadas cubrían los frascos de drogas.
Trocóse el arquitecto en estanciero filial, que cuidaba también de Laura como un hermano grande, y bromeaba, de rato en rato, con Martina como un rapaz travieso. Y en el silencio y angustia de las noches de vela, dentro de sus almas florecía un tímido alborozo sintiéndose muy cerca, muy íntimos, inocentes y unidos.
Sentóse en la butaquita de felpa blanca de Laura, y descansó su brazo en el escritorio, mueble venerable de finísimos herrajes y costosa taracea, guardado devotamente por la señora, y donde la hija anotaba los pagos y cobranzas de la hacienda del hogar que le iba dictando la madre, meditándolos muy despacito.
Contemplándolo, se le aparecía a Luis la graciosa figura de la doncella, acodada sobre su libro de cuentas, y luego distraída, imaginando lejanías de antaño, que también semejaban derivarse del rancio mueble familiar.
Luis no vió a Martina, que mirando su reposo le apagó la lámpara. Percibió que le dejaban un mullido abrigo encima de sus hinojos, un dulce calor que olía a armario y recordaba el perfume de Laura. La quietud de la noche se fué espesando, rodeándole, cercándole, tocándole suave y deleitosa como un ungüento que le llegaba al corazón. Parecióle que se le helaban y emblandecían las sienes; que se afondaba el suelo, que le arrullaban, que le mecían, que se perdía a sí mismo, todo menos que estuviera durmiéndose.
Y se durmió.
Y muy tarde, al despertar, oyó fresco rumor de caños de fuente, de herradas de agua, y un ruido de pasos presurosos, de palabras pronunciadas con timidez, pero sin el cuidado y sigilo de antes.
¿Qué pasaba? ¿Se habría dormido?
Fuera, cruzó Martina, haciendo retemblar el suelo y las vidrieras. Por el quicial asomaba mirándole la rapada cabeza de su criado.
¡Se había dormido, y acaso tan rudamente como ese hombre!
Alzóse; salió; y en el dormitorio halló a Laura, que le dejó abandonadas las manos trémulas, muy frías.
–¿Qué tienes, qué tienes?
Ella inclinó su cabeza y entróse sollozando.
Salió Martina llevando las íntimas ropas de la señora.
Luis quedó contrito, lleno de vergüenza de su sueño. ¡Qué pensaría Laura!
Buscó a la vieja criada, que le dijo llorando:
–¡Fué en un instante! Se le deshizo la vida como un humo; nada más miró a su hija, y se quedó sonriendo lo mismo que las santas... Dormía usted tan ricamente de cansado, que no quisimos llamarle... No nos dejó la señorita.
Oyéndola, se odiaba Luis.
Huyó a la terraza; y bajo la inocencia, la paz y la hermosura de la noche, fué curándose de su vanidoso sufrimiento; y pensó en la muerta y afligióse generosamente.
Entonces tornó a la alcoba.
Estaba la señora vestida de negro, y en sus cruzadas manos goteaban los helados vislumbres de un rosario de nácar.
Mirándola, acudía a la memoria del joven todo el pasado de esta mujer, desventurada por iniquidades del esposo, que se mató por desdenes de una ramera. Y la viuda besó y veló el cadáver del suicida, y fué sabia y fuerte para defender a su hija de la ruina del hogar y de las insidias de las gentes. Apartada, dulce y altiva había vivido; y aun en la juventud tornóse su cabeza blanca, y era como una cumbre que amanece nevada en día de sol; y su carne adquirió la palidez y transparencia del alabastro. Recordaba Luis su noble llaneza y mansedumbre, y su terror de que la hija quedase tempranamente sola en la vida.
La mirada y la piedad de Luis envolvieron a la huérfana, y arrepintióse de haber codiciado penetrar en el corazón de la doncella, huerto precioso y sellado, cuya fragancia podía tener sin quitarle su sosiego ni hollar las flores de su pureza.
Sintió, entonces, que la gracia del recuerdo de su esposa le invadía, dejándole como un aroma de virtud, mitigándole la sed de su carne. Ya gozaba este hombre la costosa paz de sus encendidos y vedados anhelos; ya se anticipaba la alegría, serena y resignada, de un cumplido sacrificio; y Laura, ya era hermana amparada, y no perseguida por su amor.
La huérfana se había inclinado sobre la madre; y en su descuidada actitud de rendida tribulación, de santísima entrega al culto del cadáver, perfilábase toda la hermosura de la silueta femenina alumbrada de cirios.
Para arrancarse el dardo de la tentación, que de nuevo le punzaba, apartó Luis hidalgamente sus ojos de aquella espléndida vida manifestada al lado de la muerte.
Y salió.
Desde fuera estuvo escuchando. Se oía un gemir apagado, un habla rota por sollozos...
...Nacía el alba.
Martina y el criado, avenidos por el paso de la muerte, contemplaban juntos el solitario casal del cabrerizo, y sentían, sin saberlo, una felicidad cálida de camaradas, platicando de augurios, de difuntos, de condenados aparecidos y de almas llenas de celestiales resplandores.
Del establo comenzó a salir apretadamente el ganado, entre un temblor idílico de esquilas y balidos, y el ladrar de los mastines, que saltaban y se derribaban, fingiéndose medrosos, bajo las finas patas y blandos corpezuelos de los recentales.
II
En Alcera, se pronunciaron muchas palabras de lástima y alabanza a la memoria de la infortunada señora muerta; y después hablóse más de la soledad, de la riqueza y hermosura de la hija.
Las gentes picoteras y tracistas, hallaron paño que cortar imaginando lo que a la huérfana había de acomodarle. Ya la sacaban o la quitaban de su apartamiento, y ya la extrañaban, enviándola a otros lugares, porque, ¿qué haría en Alcera mujer tan moza, sola, principal y tan esquiva...?
Se lo preguntaron a Bernardo Suárez, amigo familiar de Luis; pero Suárez no lo sabía.
Y no teniendo noticias acabaron por no apetecerlas, o se cansaron de aguardarlas. Los de Alcera se cansaban de todos y de todo.
Quieren decir algunos muy doctos y sabedores de la vida, de la anticuaria y hasta de la prehistoria de esta ciudad, que lo agostadizo de los propósitos y lo veleidoso de la condición de sus pobladores se debe principalmente a su vecino el Mediterráneo.
Pero no había certamen, festín ni ceremonia, sin que todos los oradores no le dijesen mil lindezas al mar latino, llamándole: «senda gloriosa», «cuna de la libertad», «vehículo de la civilización», y otras excelencias y virtudes entreveradas de otros piropos de la galanía: «mar siempre azul como los ojos de sus mujeres», «mar siempre risueño», también como los labios de esas mismas mujeres.
Aplaudían los alcerenses; se quedaban mirando y mirando el mar. Luego, alzaban los hombros, y tampoco hacían caso del Mediterráneo.
El más claro y firme documento de ánimo tornadizo de estas buenas gentes nos lo facilita la crónica de la bendición de «primeras piedras».
En Alcera se colocan dos o tres primeras piedras todos los años, aunque no hiciese falta, ni tampoco se hiciesen nunca los edificios bendecidos en su origen.
En estas solemnidades hablaba siempre Bernardo Suárez, que se transfiguraba, que se exaltaba de modo que su gesto, su talante y hasta los pliegues y orillas de su levita ostentaban la línea gallarda de las estatuas de los tribunos. En tanto, el señor obispo, empuñaba el reluciente palustre, y una garba de autoridades ajábase a codazos la decrépita ropa ceremonial y pisábase enfurecidamente el calzado nuevo, afanosos los buenos varones por acercarse a una mesita y firmar el acta, que había de ser sellada, emplomada y sepultada.
Tardes después paseaba Suárez por el lugar de su gloria, del que había de huir sin gustar apenas la voluptuosidad de la melancolía, porque los rapaces de peor crianza de Alcera, solían hacer de esos parajes yermos campo de sus pendencias y descalabraduras.
En el Casino, los camaradas de Suárez le tenían siempre rodeado para escucharle. Todos se maravillaban de que no abriese las alas y se marchase a Madrid. Y parece que él nunca apeteció ese gustoso tránsito, bien hallado en el provinciano sosiego con su bufete consultísimo y la gerencia de un periódico publicado a expensas del senador lugareño, hombre rollizo, sordo y flemático, de cráneo mondo y mustio como si se lo doblase la pesadumbre de sus cavilaciones. Y era un señor muy bueno y muy sencillo, que no pensaba en nada, sino que se holgaba y divertía mucho contando sus pasos, y, después, miraba si mentía o no el podómetro que siempre traía en su faltriquera.
Su ama de llaves–pues el senador estaba célibe y sin familia–solía decirle:
–Si lleva el señor aparato que le apunte los pasos, ¿para qué ha de contarlos también el señor? ¿no le parece que sobra uno u otro...?
–¿Uno u otro? ¡Uno u otro... u otro... u otro!– repetía el patricio, abatiéndosele más la cabeza, como si meditase cuál de entrambos podómetros sobraba.
...Uno u otro... uno u otro, dos; uno u otro, tres; uno u otro, cuatro...
A Suárez se le acataba en la ciudad tanto como al senador; pero la más rendida y tierna sumisión la recibía de su hermana.
Llamábase Agueda.
Agueda Suárez era una doncellona humilde, enjuta, silenciosa y fea. Y fea sin motivo, porque ni su frente pálida, ni sus cabellos negros, ni su boca delgada, ni su nariz pequeñita y sus tímidos ojos, ninguno de sus rasgos, separadamente, podían incluirse en el dictado de la fealdad, y hasta imaginándolos en la faz de otras mujeres, habríamos de confesar que quedaban beneficiadas. Pues en Agueda, no. Acaso fuese por alguna misteriosa mengua de armonía; quizás por el apocamiento de su expresión y la delgadez de su figura... ¡Quién sabe si por la rudeza herpética de sus mejillas! Pero por eso, no; que ella había visto mujeres razonablemente hermosas, como la Vicaria de las Clarisas de Alcera, que padecían ese mismo mal de la piel... Entonces, Señor, ¿por qué... era fea?
Y Agueda se angustiaba y lloraba mirándose al espejo y no explicándose la razón de su fealdad. ¿Notarían algunos hombres, por ejemplo, Luis, que tanto gustaba de fijarse en todo, la escondida injusticia cometida en ella?
Todos los dones de talento, de gallardía y fortaleza fueron otorgados a Bernardo, quedando la hermana escasa de ánimo y de cuerpo; pero, lejos de envidiar y malquerer al favorecido, le amaba y reverenciaba por sus perfecciones, y pensando en él y contemplándole venía a extasiarse y maravillarse, como otra Santa Catalina, cuando por grande yespecial favor permitió el Cielo que se mostrase a sus ojos un alma en estado de gracia.
* * *
Estaba Luis en su retirado estudio, acabando el dibujo de un palacio monumental para un concurso de arquitectura en Lima, cuando abrióse la puerta, que era de arcaica riqueza, comprada a una Comunidad de religiosos, yapareció Suárez.
–Ahora vino Laura en su cochecito, yafuera la tienes hablando de convertirse en labradora. También está mi hermana.
Todo lo dejó el arquitecto y salió bromeando con Bernardo, porque súbitamente se había avivado una llama de alegría en su alma.
Laura y Librada conversaban yreían con graciosa infantilidad.
–¡Ya verás–le dijo la última a su esposo–, ya verás qué propósitos tiene esta criatura!... De veras que me río por no pegarle.
Vió Agueda a Luis, y apresurada y confusa pasóse su pañuelo por las palmas de las manos para enjugárselas. Es que le sudaban fríamente.
Saludóla Luis, y la pobre mujer sintió que se estremecía toda su vida. ¡Oh, al lado de este hombre postrábase su corazón con acatamiento dulcísimo! Y cuando recibía su mirada o su palabra, aunque nada más fuese para darle las gracias por unas zapatillas de terciopelo bermejo, como múleos de cardenal, que nunca se calzaba el arquitecto, o por una cigarrera bordada de imaginería y cañutillo, la humilde doncellona subía a la más alta bienaventuranza, y sus entrañas quedaban abrasadas de santos rubores. Le parecía que se le iba deshaciendo blandamente la vida como un aroma encima de ascuas, y que se transformaba toda en nube olorosa, y sólo le quedaban los oídos golpeándole con tanta fuerza, que le dolían mucho, como si dentro de ellos tuviese el corazón encerrado.
Y apartaba sus ojos y su pensamiento de Luis, y acogíase a la dulce intimidad de Librada, mujer sencilla, de belleza serena que no le avasallaba como la hermosura de Laura. ¿Por qué había de acordarse siempre de Laura?
Luis miraba ahincadamente a la huérfana. Estaba más pálida, adelgazada por los lutos, pero su boca era una flor encendida, y en sus ojos asomaba la intensidad de su vida interior. ¿Cómo sería al besarla, al surgir, al desvelarse toda su vida como una luna que se desnuda de nieblas y se ofrece sola, toda y castísima en el cielo?... No lograba Luis fingirse la posesión de esta mujer. Y el misterio de su excelsitud y de su goce le angustiaba; y apetecía y buscaba su padecimiento.
–Luis, Luis–gritábale Librada–, nos deja Laura, se hace campesina; ytoda esta mudanza es por su Corderita... Quiere más a su ahijada que a nosotros... ¡Hasta sabe de memoria las oraciones que dice esa rapaza!
–Si no son oraciones–le interrumpía riéndose Laura.
Y en lo íntimo de esta risa pasaba una ondulación vehemente yun temblor de sollozo.
Ya no ardía en Luis el contento inocente yexpansivo de antes; exaltábase su sangre ysu alma por una inquietud placentera ytormentosa de duda, de misterio. Era ella, la presencia de esa mujer, sencilla yvelada, clara yhonda como noche lunar...
Después, contemplando las dos mujeres, mitigóse la violencia de su amor, acaso porque se repartía, como un río herido, entre las dos hermosuras.
A su lado percibió un suspiro.
Agueda, olvidada, labraba las cifras de un mantel.
Para distraerse de sus encontradas ansiedades, acercóse Luis a la humilde, yle celebró los primores de su bordado; yella, temblando de gozo yde sofocación, inclinó su cabeza, ysus dedos quedaron ociosos.
–Siga, que quiero saber cómo se hace el milagro de esos realces.
Entonces, el corazón de Agueda lloró desconsoladamente.
Haciendo esas labores adornábase su figura de delicadeza y donaire, de que ordinariamente carecía; notaba como el goce de la exaltación del sentimiento femenino; entonces debía parecer más delicada y suave de líneas, más mujer; sus manos aleteaban blancas, leves, acariciadoras como dos pichones. ¡Ay, Señor, y no podía ahora sentir el halago de sí misma, el saberse admirada y deleitarse en el gustoso rubor que debe conmover a la mujer más hermosa; no podía seguir bordando... sin manchar el damasco y las sedas de aquel mantel de Librada con los sudores de sus manos!... ¡Tan enjutas, tan limpitas que estaban, y bastó el requiebro de Luis para que todos los poros de sus desventuradas palmas se abriesen y manasen!...
La protegió Librada, diciendo:
–Ven, Luis, para que Laura te cuente sus propósitos.
Aunque ya eran sabidos, Bernardo llamó a su hermana y despidióse con exquisito comedimiento. Agueda le siguió resignada, dócil, muy triste.
Cuando estuvieron en la calle, Bernardo murmuró secamente:
–Mujer, ni sabes hablar ni sonreír siquiera, ¿en qué piensas?
III
Librada torció la llavecita de la lámpara, y se encendieron tres uvas de luz bajo pámpanos de cobre de un tostado color otoñal.
Sentóse después al lado de Laura; ysonriendo a Luis le indicó que escuchase los peregrinos pensamientos de su prima.
Turbóse la huérfana adorablemente. Esperaban que hablase. ¿Qué podía decir ycómo había de decirlo? De su madre aprendió a reprimir ya esconder la más leve vehemencia; yahora había sido arrebatada declarando un deseo de mucha sencillez, pero que acaso fuese demasiado significativo para Luis. En la soledad de su apartada casa quiso marcharse a su «masía», yeste deseo le parecía ya de mujer antojadiza por el apresuramiento en el decirlo y por el apetito de cumplirlo.
Era la primera vez que salía desde la muerte de su madre. Librada le había pedido que viviese en su hogar; y ella negóse tenazmente. Amaba su casona. Leía libros de devoción de la muerta; miraba y guardaba conmovida sus ropas, sus retratos antiguos de jovencita, sus joyas, sus cartas de recién desposada; rezaba y conversaba de recuerdos con Martina; arreglaba pulidamente la sala familiar, y su dormitorio olía a claustro florido. Pero en esa paz, ¡qué íntima voz le conturbaba y la divertía de su piadoso y filial recogimiento! ¡y sus párpados se entornaban, y la pincelada de oro de sus cejas se fruncía con el mismo enojo que Luis le sorprendiera una noche estival cuajada de estrellas y de aroma de jazmines!...
Y esa tarde súbitamente decidió apartarse más; vivir de modo rústico y descuidado, rodearse de las inmensidades de los cielos y de montañas fragosas, que desde aquí veía azules y cegadas de nieblas; acompañarse de sus árboles, de sus rosales, de su viejo galán de noche, que escalaba la terraza retorciéndose y en lo alto tejía un estrado fragante; y por las tardes saldría con sus corderos y la rapazuela rubia como la miel, que ella llevó a bautizar en la parroquia aldeana, su Corderita que, cuando vino este año a pedirle aguinaldo, balbucía una oración coplera llenita de disparates deliciosos, que le recordaba las de su niñez, dictadas por la vieja Martina. La de su ahijada era más linda... ¿Sería capaz Luis de no saberla, de no habérsela oído a esa criatura?
Necesitaba que su soledad fuera grande, viva, luminosa, de naturaleza, no la fría, estrecha y apagada de un edificio asomado a fábricas y muros y solares yermos.
Mas, esa mudanza de retiro, ¿no significaba cansancio del que ahora tenía, y no le prometía el hastío del que deseaba? Laura se reprochaba ya su visita.
–¡No te irás, no te irás!–decíale su prima–. Si rechazas nuestra casa, te buscaremos un hotelito cerca de aquí, frente al mar; si lo quieres nuevo, arquitecto tenemos que hará maravillas.
–¡No te canses; he de marcharme, y me marcharé!–le porfiaba la huérfana, hablando tan intensamente, que Librada yLuis la miraron intranquilos.
Su prima le tomó las manos; las descansó en su regazo, acariciándolas con sus dedos, en cuya palidez escintilaba una purísima constelación de diamantes. Y atrajo su busto y la besaba con esa graciosa terneza que tanto cautiva la mirada de los hombres.
Luis no osaba disuadirla, porque no podía hacerlo con la lealtad de su mujer, ni alababa su designio, porque menospreciaba la farsa.
Y callaba; y verdaderamente las adoraba mirándolas. Ellas cifraban para él la cabal emoción del eterno femenino. Laura era el amor excelso, afincado, costoso, cuyo presentimiento hería y desgajaba por lo intenso de su goce hasta las más hondas raíces de su vida. En Librada hallaba una belleza y una felicidad resignadas, mansas y quietecitas como claros remansos. Cumbre y llanura deleitosas y amadas eran estas mujeres. Más alta, delgada y misteriosa, entre los negros velos de la orfandad, tornaba a parecerle la «prohibida», pero todavía más tentadora para las imaginaciones fervientes que penetran y adivinan entre la austeridad de los lutos toda la esplendidez y blancura de la carne casta, florida y placentera.
Luego, miró a su mujer; y le contentó y le envaneció poseerla, y noblemente se entretuvo en el pensamiento delicioso de su goce y amor.
Vinieron amigas de Librada; y Laura se despidió. Pero como su coche no había llegado, ofrecióse Luis para acompañarla; y ella lo consintió mostrándose serena.
* * *
Vivía Luis en la calle más ancha, más alumbrada de la ciudad. Todos los edificios eran altos, vistosos, relucientes; algunos, opulentos, y de ellos, modernistas y todo, con bravísima fauna y flora de cemento armado.
Las aceras, amplias y rociadas; los andenes, plantados de acacias redondas, que ya rebrotaban y hacían pensar en los árboles grandes y libres de los campos; la abundancia de luz y la amenidad y tentación de los escaparates y vitrinas de las tiendas, todo era incentivo para que allí acudiese la escogida juventud y el patriciado de Alcera; y acabada la labor de los obradores, era de ver y oír el revuelo y bullicio de costureras y menestralas.
Hacía la gente en su paseo un largo y trabajoso rodar de andaraje, cuyos arcaduces desbordaban alegría de la mocedad o goteaban lentas palabras de vejez, risas, malicias, todo envuelto de olores de peluquería, de drogas, de telas, de esencias, de distinción y muchedumbre, y todo traspasado de un azuloso vaho de polvo y resplandor de focos eléctricos; y entre la malla alambrada de los fanales se golpeaban y morían enloquecidas las pobres libélulas.
Muy recatada iba Laura, y apresurábase por llegar a sitio más solitario y obscuro, pero aun así alzábanse muchos brazos de elegantes para destocarse y saludar, trazando una preciosa rama de parábola.
–¡Cuántos te conocen, Luis; pareces el señor Obispo!
Dejaron esta feria caudalosa de empleados, licenciados, mercaderes, señoritos baldíos, militares en asueto, graves varones aburridos, mujeres que hablan de galas y devoción y se estremecen bajo las miradas del hombre. Y Laura y Luis se internaron en otra calle angosta y sosegada, y desde esta humildad veíase el estrellado cielo de más pureza y hermosura. Cruzaron después una plaza desierta y muy triste, que tenía una fuente de pozo de viejo brocal y cuatro álamos blancos. Desde aquí se percibía la húmeda y ruidosa respiración del mar dormido en la negrura. Las luces de las linternas de los vapores y de los fanales de los faros del puerto bajaban retorciéndose por las aguas.
Había llegado para Luis el instante propicio de acercar espiritualmente su vida a la de Laura. Desde que salieran, hablaron escasas palabras y todas vanas. Luis se había prometido confesar a la mujer vedada sus escondidas ansiedades, y cómo sin menoscabo ni ofensa del amor a la esposa creía amarla a ella por esposa ideálica.
Las risas ycharlas de las gentes, el aturdimiento, la fugacidad de la calle poblada yelegante, habían sellado la boca y aun deshicieron las vehemencias de Luis. Y, ahora, la esperada, la codiciada ocasión de descansar su amor diciéndolo, viéndolo él mismo yentregándolo con la vida de la palabra, el precioso momento también se consumía dentro de un silencio hendido con sus palpitaciones que se oían. Y caminaban más de prisa.
Como era muy espesa la obscuridad y el piso muy rudo de piedras, los leves pies de Laura tropezaban y se herían. Dudó Luis algún tiempo si ofrecerle el sostén de su brazo; y al cabo lo hizo; y oyóse su voz tímida, torpe hasta parecerle ajena.
Y todavía quedó más atado de timidez cuando con el enlace de sus brazos, se fundió, en dulce llama, el cálido pulso de sus vidas.
¿Es que degeneraba su delicadeza en cortedad, o verdaderamente era hidalgo y honrado resistiendo la tentación de convertirse de custodio en amante? Decíase que el favor que, para su gusto, le deparaban la soledad y la noche trocaría la palabra de más acendrada modestia en palabra de audacia y de pecado.
Luis creía que amar a Laura y aun codiciarla, con la alteza que imaginaba, delante de su mujer era menos culpable que decirle sus anhelos camiuando solos y lejos de ella. La misma Laura habría de repudiarle como a un galán que enamora y amartela, prevaliéndose de sombras y fuerza.
Más exenta de amor o más señora de sí misma, venció ella el silencio, diciéndole:
–¿Qué tienes? ¿Es que te pesa que sin quererlo te haya arrancado de tu estudio?
–Laura, no. Yo no voy callado por egoísmo; tú lo sabes.
Subieron por calles hechas de muros de fábricas cuyo negror estaba taladrado de ventanitas luminosas. Sonaba un profundo ruido de aceros trepidantes, de viejos rodeznos; y los pavorosos monstruos de las chimeneas exhalaban un encendido humo que se espesaba ondulando y nublaba la constelada noche. Una caldera de gas parecía una araña inmensa, fabulosa, inquietadora, agarrada vorazmente al cielo; entre los palpos y antenas feroces de los garfios temblaban desnudas las estrellas. La rueda hidráulica de una fábrica de paños giraba muy despacio abrumada de cansancio y lamentos.
Lejos, se oía la fresca y sosegada palpitación del mar encima de la costa.
Volvió Luis a reprocharse su apocamiento. Pero escuchóse, y supo que el dolor que padecía por huir de confidencias deleitosas no era de cobarde, sino de sacrificado. Y se complacía en su sacrificio.
Este agrado, bueno y perdonable, trenzóse pronto con el pesar de la llegada. Ya pisaban la vereda abierta en la hierba de los solares cercanos a la casa de Laura.
Luis, gustando el amargo contento de su templanza, de su abnegada nobleza, apetecía y aguardaba que una frase de la mujer, que un impensado suceso, algo que no fuese su misma voluntad, su misma palabra, le sirviera de medianero de amor.
Ya se habían apartado sus brazos. Llegaban. Y mofóse de sí mismo. No, no fué un custodio heroico, sino un simple rodrigón, un Don Otáñez, un pobre hombre que cautela sus íntimas perversiones.
Acogióles Martina murmurando de la tardanza.
Laura pasó a la salita de la mirada. Y, animado de un delirante ímpetu, la siguió, y en el umbral se detuvo; y mientras la huérfana desenguantaba sus pálidas manos, Luis le dijo:
–Yo he podido padecer; he logrado sacrificarme caminando en silencio a tu lado; pero no tengo la grandeza de olvidar y de esconder mi sacrificio... Tú ibas entregada a mí; y yo había de guardarte hasta de mis palabras. ¡Dime si adivinaste mi padecimiento!
Ella le miró con dulzura; sus brazos se alzaron graciosos y adorables para desprenderse sus velos de luto; y después le tendió su mano de luna, iniciando la despedida.
Luis exclamó arrebatadamente:
–¡Dime que los dos padecimos! ¡Parece que me entregas la mano para subir a la hoguera como dos hermanitos mártires!
Y sucedió que el hombre-mártir no subió a la santa hoguera del heroísmo, sino a la suprema delicia de besar a la amada en los cabellos, en los ojos y en los labios cerrados y fríos como la boca de una muerta.
Huyó Luis, injuriando, maldiciendo su flaqueza, su vana hidalguía, y saboreando el recuerdo de la boca besada.
La huérfana se recogió llorando en su dormitorio. ¡Oh, Señor, por qué recordó entonces que una noche muy lejana vió a su padre acostado sobre este mismo suelo, con la frente vendada y una hebra de sangre bajándole entre los ojos!...
IV
Mucho deseó, pero mucho temió también Luis la efusiva reunión de este día. Cumpleaños de su mujer. Estaban invitados Bernardo y su hermana, y la presencia de ellos y la plática de todos le dejarían aparecer más sereno que hallándose solo con Labrada y Laura después del hurto de los besos.
Vinieron muy temprano los Suárez. Y Librada los llevó en seguida al estudio del arquitecto. Negábase a entrar la humilde doncellona, temerosa de distraer yenfadar al artista. Y su amiga porfiaba que pasase, que ese día no le era lícito encerrarse a su señor marido.
Asomó Luis para recibirles; y en aquel punto vibró un timbre y el arquitecto, él mismo, cruzando apresuradamente la antesala abrió... ¿Por qué había salido?
Y apareció Laura.
Enrojeció Luis; fuego sentía hasta dentro de los ojos, y ni su barba espesa, negra y bellida le quitaba que se descubriese la arrebatada color de sus mejillas.
No se dieron las manos. Ella saludóle levemente pero sin desabrimiento; y al desceñirse su rebociño de pieles perfumadas y tenderlo a Martina, anticipóse Luis y lo tomó; y recibió su fragancia, y apartándose hundió su boca en la finísima prenda.
Pero no se recató tanto que no sorprendiera Laura esa inocente caricia, y estremecióse sintiéndola en su carne.
Lo mismo que la lejana noche de la mirada, desde la noche de los besos se prometió y trazó severamente todas las futuras palabras, sin imponerse el continente artificioso de mujer ofendida, pues ella se veía más pecadora que Luis, y quiso castigarse y remediarse vedándose el ir a casa de sus primos. Pero pronto alzóse su entredicho juzgándole vano y que para ella misma probaba escasa confianza en su firmeza.
Cuando llamó, angustióse notando el frío de su repentina palidez; y asustóse de la palpitación de su costado viendo a Luis.
Tuvo miedo, ypreguntó ansiosamente por Librada para ampararse en la pureza de su cariño.
–Librada está con Agueda yBernardo en mi estudio; ven – le dijo Luis, sintiéndose ya interiormente sosegado.
Todos juntos vieron la miniatura o maqueta del palacio que había de ser enviada al concurso de Lima.
Contemplaba Luis a Laura y a Librada, que se comunicaban muy despacito las bellezas sorprendidas en los rasgos graciosos y atrevidos de los quiciales, en la prodigiosa delgadez de las columnas, yle preguntaban si podrían quebrarse esos juncos de mármol cuando fuesen de veras; y miraban los relieves de los frisos, y querían que les explicase la razón de algunas figuras; y cuando con los ojos le decían su embelesamiento y alabanza, el artista gustaba la infinita recompensa de creer en sí mismo. Y como la felicidad es generosa, acercóse a la hermana de Suárez y le pidió tiernamente su parecer.
Estremecióse Agueda recibiendo el don de la palabra de aquel hombre; sus pobres manos se humedecieron como dos baldosas de patio hondo; sus labios sonrieron mostrando la palidez de sus encías; y no pudo decir nada.
Luis apartóse de ella sin haber recogido la ferviente adoración de esta alma.
Después conversaron del viaje de Laura.
La huérfana les contó entusiasmada sus preparativos para la heredad. Muchos años, más de seis, pasaron desde su último viaje; desde que bautizó a Corderita y plantó con piñones un pinar en sus macetas de la solana, y ya la rapaza traía ropitas de mujer, que en Pascua había venido con brial, basquiña y pañuelo de campesina, y era la primera en la Costura; y ya los pimpollos de pino, transplantados en tierra honda y fresca, daban sus sombras como si fuesen árboles, y le contaban que hacían también sus canciones y rumores de miedo muy formalitos por cualquier capricho del aire, y que olían a piña y todo.
Librada quiso que su prima dijese la «oración de la lunita» de la ahijada. Y Laura, riéndose, salió a los balcones del estudio, que estaban unidos haciendo un voladizo mirador encima del huerto, y quedó sobre un fondo de oro de sol, en cuyos jubilosos resplandores se glorificaba su cabellera.
Porfiaron todos que había de rezar lo que Librada le pedía, pues era su fiesta, y muy fácil el agasajo con que podía regalarla.
–¡Pero si es en valenciano, y yo apenas puedo pronunciarlo!
Todavía insistieron más.
Y Laura tuvo que obedecer; y como niña seriecita que da lección, fué diciendo:
La lluneta es ma padrina;
ella en fa cos i camisa,
me la talla i me la cus
para el día del bon Jesús...
Y se detuvo rogando que la perdonasen de lo que quedaba.
Y como no la perdonaban, sonrió y suspiró, volviendo a ser chiquita.
El Jesús ja no la vol
perque té corona d’or
anramada d’aspinetes
San Jusep pinta casquetes
i convida a les monchetes.
Les monchetes a la Seu...
Escuchábala Luis con íntimo goce, sorbiendo ávidamente ese tosco relato coplero que, pronunciado por Laura, se purificaba de su rudeza, y las humildes palabras tomaban un ritmo, un gusto y aroma de sencillez de antiguo romance, y recibían la gracia y el perfume de la amada boca...
...de la Seu a Magdalena
ballarém la Tirintena;
tots els peixos de la mar
tots eixirán a ballar;
el més xicotet de tots
balla, balla més que tots;
l’agarrarém de la cuéta
i el durém a Tortugueta,
de Tortugueta al mercat.
Vorém allí un pobre gat
arropit en un forat...
Pase una, pasen dos,
pase la Mare de Deu de Agost...
Los dedos de Laura imitaban donosamente la danza de los peces; con la filigrana del meñique hacía la del pececito más menudo, y así iba acompañando todos los simples desatinos de la «oración», que no pudo acabar porque la acallaron las caricias de Librada.
–¡Oírte, es oír y ver a la mozuela, pero más linda!...
De súbito quedaron silenciosos, lastimados de una transición dolorosa de la huérfana.
Después, esforzándose, enjugóse los párpados, ysonriendo, dijo:
–¡Qué bien se llora cuando se siente una muy niña, muy nenita, como si creyera de verdad que «la lluneta es ma padrina»!
Y doblóse su alma bajo el recuerdo de la madre muerta.
* * *
Las rosas y ramas de heliotropo desbordando de los azafates de plata; las gardenias escondidas sabiamente dentro de las servilletas, cuyo damasco se apoderaba del perfume para dejarlo después en los labios; la elección de los vinos, el aliño de los mariscos y de todos los manjares, todo fué obra primorosa de las manos de Librada.
Esta mujer, fina y pálida como una princesita de cuento, aparecía esa mañana fuerte, hacendosa como una madre labradora.