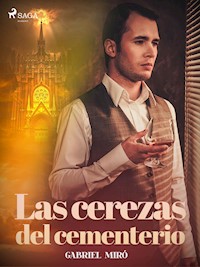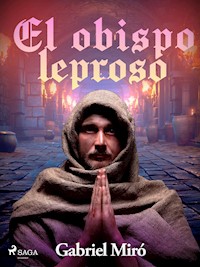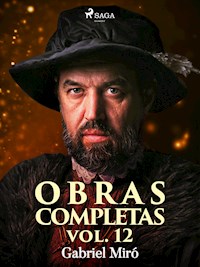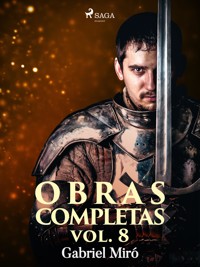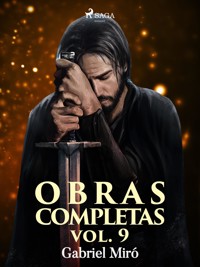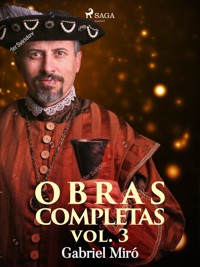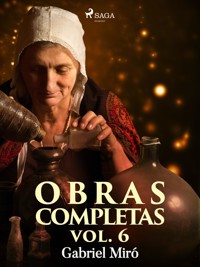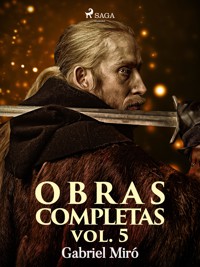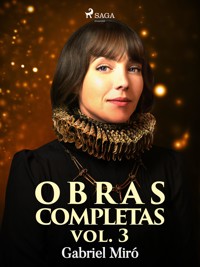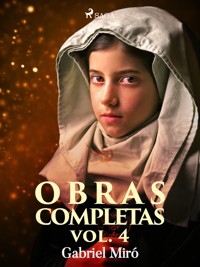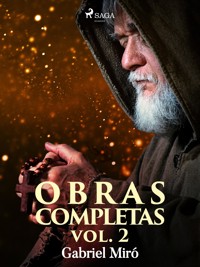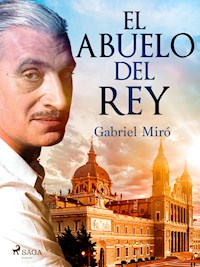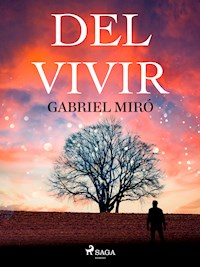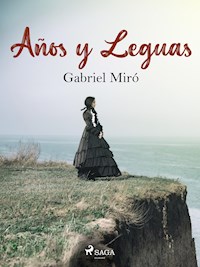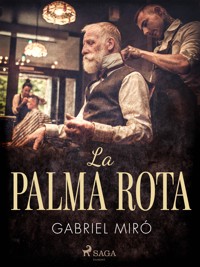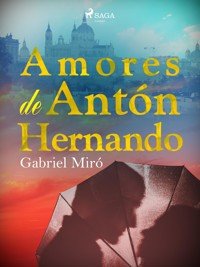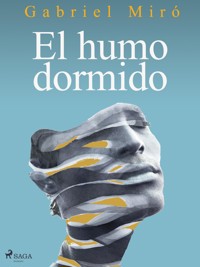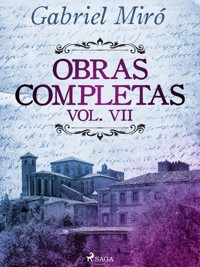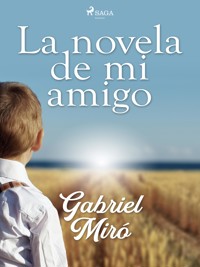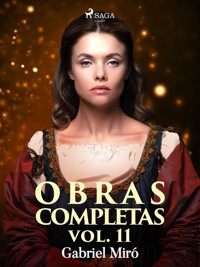
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge el título «El obispo leproso».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. XI
NOVELA Segunda parte de Nuestro Padre San Daniel
PROLOGO POR GERARDO DIEGO
Saga
Obras Completas vol. XI
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508765
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
Voy a ensayar unas sencillas palabras sobre el sentido del tiempo en la obra de Gabriel Miró. Los títulos mismos de algunos libros ya resultan bien expresivos: ”El Humo Dormido”, ”Años y Leguas”, ”El Abuelo del Rey”, ”Las Cerezas del Cementerio”. Puede el escritor considerar el tiempo pasado, lejano, la Historia, con mirada telescópica, arqueológica, en un afán de estudio y ciencia revitalizadora. Puede también traspasarlo, tangenciarlo con mirada tierna, irónica. Porque toda verdadera ironía implica una vertiente de ternura. Esta es la manera favorita de ”Sigüenza”, la posición de Gabriel Miró frente al gran misterio del tiempo fugitivo. Pero no queda con esto agotada la sensibilidad del artista. Considerar, sentir el tiempo, si ha de ser profundamente, suponen vivirlo y entrañárselo dentro hasta la raíz. Es la vibración del presente la que nos da, con su doble condición paradójica de fuga y de éxtasis, la intuición total de esa otra doble esencia contradictoria que constituyen el tiempo y la eternidad. ”Y Sigüenza se dice: Es que se sumerge en una quietud de eternidad; es el presentimiento velado de la eternidad; ¡es la eternidad!”. Sí. Doña Elisa (”Años y Leguas”) es la eternidad. Está dicho con ironía, claro, pero ¿es que hay otra manera de pensarla?
Aquí tenemos a Sigüenza ante una lápida en el huerto de cruces (”Años y Leguas”): ”Tenía veintitrés años. Yo he doblado los cuarenta años. Salvadora nació en 1835; en la Navidad que viene cumpliría ochenta y siete años. ¡Veintitrés... ochenta y siete!... Ahora quizá habría muerto. Veintitrés... ochenta y siete. De modo que ella... De modo que yo...”. El hombre es la medida de todas las cosas. Para comprender esas tremendas realidades (¿realidades?) de la muerte, del tiempo, de la eternidad, no hay otra medida que nosotros mismos, que nuestra propia limitada vida. Así domamos y domesticamos, así humanizamos y enternecemos tan espantables vestiglos. Todo el arte de Gabriel Miró, toda la emoción delicada que emana de sus páginas tan transidas de humanidad piadosa reside en esa autenticidad irónica de su mirada vivida, vívida, y, por lo tanto, en verdad eterna.
Si hay alguna forma de arte que le permanezca totalmente extraña es la del cinematógrafo, sobre todo, en su período mudo y vertiginoso. Miró nunca tiene prisa. Su palabra predilecta para definirnos su arte es estampas. Ambición de eternidad para cada instante de su obra como de su vida. Que quede extático (quizá la x sea excesiva y más justo resulte decir estático), flotante en el humo dormido, donde podremos ir a buscarlo a placer cuando se nos antoje. ”Así se nos ofrece el paisaje cansado o lleno de los días que se quedaron detrás de nosotros. Concretamente no es el pasado nuestro: pero nos pertenece, y de él nos valemos para revivir y acreditar episodios que rasgan su humo dormido. Tiene esta lejanía un hondo silencio que se queda escuchándonos. La abeja de una palabra recordada lo va abriendo y lo estremece todo”. Todo en Miró son memorias, memorias de lo vivido y de lo soñado en el tiempo que pudo ser suyo, y que lo fué también en realidad de ironía.
Sí. El hombre es la medida de todas las cosas, medida temporal como espacial. En los tiempos bíblicos se medían las torres por codos. Los marinos cuentan por brazas. Tierra adentro por pies, palmos y pulgadas. El sistema métrico decimal —abstracción del número concreto de los dedos— aplicado a la medición del tiempo construye los siglos. El siglo es el metro de la Historia, pero la variable vida humana es la elástica vara de la biografía, de la historia del hombre y para el hombre. Y como la otra vara, no llega al metro ni sabemos siquiera cuánto se va a extender. ”De modo que yo... De modo que ella...”.
”Años y Leguas.” El horizonte es la experiencia visible, la familia. Hacia atrás hasta los abuelos, hacia adelante hasta los nietos. Rara vez más... En los siglos pasados sólo se puede penetrar con las llaves de la ciencia o de la imaginación. Miró gusta de alejarse por ellos, pero no perdiendo jamás el contacto con la vida de hoy. Una vez solo, pertrechado de una minuciosa preparación arqueológica tan documentada como la de un historiador, nos invita a contemplar las ”Figuras de la Pasión” en la Palestina del Señor. Pero el artista no renuncia a su sensibilidad, a su idioma anacrónicos de diecinueve siglos. Miró es más moderno, más de nuestro tiempo que nunca en esas páginas arriesgadas. Sin contar la vitalización del paisaje mediterráneo, fuera del tiempo, y la ocurrencia irrestañable de una imaginación suntuosa. Es quizá la única vez que el autor no se desdobla de su obra. En ella está tan seriamente inserto, tan taraceado entre sus propias palabras que no hay posibilidad de ironía, ni a la grandeza del tema convendría tampoco que la hubiera. Sin embargo, como acabamos de ver y gracias a la insobornable sinceridad del artista, el desdoble se produce en la pantalla del lector, y si éste es cristiano creyente, se llega al triple plano.El de la tragedia de la Divinidad hecha Hombre, intersección con lo eterno y ante la que no cabe otra actitud que la ahinojada adoración. El del ambiente histórico en figuras y paisajes que el autor se esfuerza por corporeizar con la máxima y exacta plasticidad. El de las milagrosas calidades poéticas del texto, en sí mismo considerado.
En las restantes ocasiones, Miró ejercita de truchimán visible, y saca o esconde la cabeza para trasportarnos en contínuo vaivén del tiempo histórico al actual. Veamos ”El Obispo Leproso”, la novela más contemporánea del autor. No porque su acción se desarrolle en un tiempo más reciente que otras, sino por su propósito y su técnica. Aquí hay también una ironía. El tiempo de la acción es el fin de siglo, época naturalista. Y la técnica, de una agilidad incomparable y modernísima en el primor y la poesía del detalle, se mantiene irónicamente fiel a los postulados del costumbrismo realista y naturalista, si bien en la construcción total se acoge a la comodidad y fluidez del libre impresionismo. Por lo demás, no falta ni la insinuante sátira de los contrastes sociales y psicológicos ni el desacuerdo entre la tradición y el progreso, pero sátira y desacuerdo resueltos no en docente o política admonición como en Galdós o Pereda, sino en liberadora contemplación lírica. Pues bien, aparte de esa esencial ironía por la superposición 1890-1925, o sea, reducida a la vida del autor, niñez-madurez, el novelista, ya que no tan personalmente como otras veces, abre brechas profundas en el tiempo, apelando para ello a la colaboración de sus eruditos capellanes. Inolvidable ”Don Magín”. No hay en nuestra novela contemporánea criatura de arte que pueda comparársele. Oídle hablar con la Madre del convento, en la mano un bohordo de azucenas: ”Aquel ungüento se hacía del nardo indio y siriano; así lo llama Dioscórides, según se criara la planta en la vertiente del monte que se inclina a la India o en la que se vuelve a la Siria. ¿Piensa usted que ya no hubo más especies de nardos? Pues, sí, señora; pero la legítima era el nardum montanum, nardum sincerum. El aceite más fino y fragante lo hacían en Tarsis, aprovechando las espigas, las hojas y las raíces.” Y todo lo que sigue. La rápida escapada a Plinio, al Oriente, al Evangelio con un guiño a la realidad de hoy, a la Madre, a Don Jeromillo, al P. Bellod. Este último y Pablo, en el capítulo ”Estampas y Graja”, sirven al autor para una nueva evasión por el tiempo. Con un pie aquí y el otro en el entonces que nos acercan los tejuelos de la biblioteca y las estampas de las Religiosas. En cuanto a Don Magín, ya sabíamos por ”Nuestro Padre San Daniel” cuánto le gustaba confundir a las almas sencillas con sus eruditas arqueologías: ”¡Grecia, Deucalión, Pirra, piedras humanadas, Egipto, sangre por agua, Xisuthrus, Hasisadra, George Smith, 1873, Daily Telegraph, Cronos, Noé, Moisés, el Señor, nombres de asiriólogos, singularmente el de Lenormant; y todo dicho entre bromas y veras!”. Pero ”Don Jeromillo no se fiaba de don Magín. Por muchos estudios que tuviese don Magín, Noé era Noé, y no hubo más que un Noé: Noé. Como por mucho que se dijera de las revelaciones del profeta Daniel, de los sueños de Nabucodonosor, del festín de Baltasar y del lago de los leones, Nuestro Padre San Daniel no era de Betheron, de la tribu de Judá, sino de Oleza y de olivo”. Nueva ironía al cotejar las dos posiciones histórica y antihistórica de ambos deliciosos capellanes.
Grandes batallas debieron de librar en el alma, en la vocación de Gabriel Miró el gusto por la historia y la adhesión a la novedad de cada dîa. Batallas que comenzaron sin duda en plena niñez. Recordemos entre el humo dormido: ”Abrimos la memoria de Mauro por las páginas de lo que aquello significaba”, ”aquello” que precisamente no equivalía a lo que pasó, sino a después que pasó. La voz de Mauro iba proyectando la memorable jornada que originó esta ermita.” Acometieron los árabes con increíble arrojo...” ”Un obispo con la cota ceñida sobre sus hábitos...” ”El estandarte verde de la media luna...” ”La bandera blanca de Almanzor...” Veloces, indomables, resplandecientes pasaban las escuadras, los pendones, los caudillos... Y en seguida resalía en nosotros la conciencia y el encanto de la quietud del recinto viejecito: las banderas, inmóviles; el sol, tendido en el ara desnuda; un vaho de sacristía húmeda... En la ventana se paró un pájaro creyendo que estaba la Historia sin nadie; pero nos vió y rasgóse el azul con el trémulo alboroto de la huida”.
El gusto por la exactitud no le abandona nunca. Pero no a la manera estadística de la historia de los pueblos de ”Azorín”. La precisión de Miró es más bien óptica y presente que retrospectiva. Cuando se hace histórica prefiere dejar hablar a los textos mismos, poniéndolos en un dulce aprieto de inacomodación irónica. A veces, es el propio ”Sigüenza” y no otro personaje de su invención o su recuerdo quien lee primero las viejas crónicas, cierra los ojos, medita y vuelve a abrirlos para reposarlos en la contemplación de la vida. Por ejemplo, en el arranque de ”Ochocentistas”, ”Lectura y Corro”. Aquí juegan las épocas: el ochocientos, el siglo XX y al fondo las cartas documentales de 1637. ochocientos se llega dejándose resbalar por la vertiente de la infancia y hundiéndose más abajo en las confidencias de los viejos. El tiempo es todavía humano. Pero a 1637, échele usted un galgo, el de la ironía. A no ser que superpuestas las imágenes, coincidan. Tal sucede en “La Tarde” de “Agustina y Tabalet”, toda ella inmóvil y límpida de eternidad. “Asiste Sigüenza a una pura emoción de eternidad del campo. Como esta tarde pudo ser otra tarde de siglos lejanos. Sigüenza se cree retrocedido en el tiempo, se cree prolongado en esta naturaleza de piedras y de rosas pálidas y moradas, de mar descolorida, de aire inmóvil. Lo mismo, lo mismo esta tarde que una tarde de septiembre de 1800, de 1700, de 1600.” Y “Sigüenza” siente su antigüedad con la raíz de su tierra. Es el dilema: o la vara de nuestra propia vida o la eternidad estática. En cuanto a nuestra vida, la obsesión aritmética. “Ser Sigüenza del todo y hasta sin querer. ¿Pero acaso lo es en verdad? ¿No irá siendo la suma de sí mismo? Nos valdremos de la cronología: ¿Es ya verdaderamente Sigüenza?” Y va contando veinte, veinticinco años, treinta, treinta y cinco. Cuarenta, cuarenta y tantos... Y de pronto se le disparan los años por la culata, nada menos que hasta los anales de un Rey asirio. (“Agua de Pueblo” en “Años y Leguas”). Reveladora, maravillosa fuga irónica ante la inminencia del tiempo cumplido.
Y Sir Henry Rawlinson se da la mano con el maestro de párvulos don Francisco Alemany en un solo y superado paraíso terrenal, gracias a los buenos oficios de “Sigüenza”, estudiante en las bibliotecas bíblicas de Cataluña. Habría que copiar toda la asombrosa página del “Arbol del Paraíso”, con su exquisita pedantería digna de “Don Magín”, su irónica ilusión infantil (“Y de la caracola de toda la escuela prorrumpía: Aaaaah!”) y su final reducción a la conciencia temporal y eterna del hombre Gabriel Miró pensando en un aroma soñado desde su amanecer de Aitana. “Y así, la sensación era más pura, tanto, que quedó poseído de un presentimiento de felicidad, y más hondo el de su límite, el de la muerte, rodeado de la permanencia impasible de Aitana”. Y llegados al límite, ¿qué hacer sino recogernos y callar?
Gerardo Diego.
EL OBISPO LEPROSO
I PALACIO Y COLEGIO
I. ⸝ Pablo.
Se dejó entornada la puerta de la corraliza.
¡Acababa de escaparse otra vez! Y corrió callejones de sol de siesta. Se juntó con otros chicos para quebrar y amasar obra tierna de las alfarerías de Nuestra Señora, y en la costera de San Ginés se apedrearon con los críos pringosos del arrabal.
Pablo era el más menudo de todos, y al huir de la brega buscaba el refugio del huerto de San Bartolomé, huerto fresco, bien medrado desde que don Magín gobernaba la parroquia.
La mayordoma le daba de merendar, y don Magín, sus vicarios y don Jeromillo, capellán de la Visitación, le rodeaban mirándole.
Pablo les contaba los sobresaltos de su madre, el recelo sombrío de su padre, los berrinches de tía Elvira, la vigilancia de don Cruz, de don Amancio, del P. Bellod, ayos de la casa.
–...¡Y yo casi todas las siestas me escapo por el trascorral!
–¡Te dejan que te escapes!
Y don Magín se lo llevó a la tribuna del órgano.
Se maravillaba el niño de que por mandato de sus dedos–sus dedos cogidos por los de don Magín–fuera poblándose la soledad de voces humanas, asomadas a las bóvedas, sin abrir las piedras viejecitas. Siempre era don Jeromillo el que entonaba o «manchaba», gozándose en su susto de que los grandes fuelles del órgano se lo llevasen y trajesen colgando de las sogas.
Se enterraban en la cámara del reloj para sentirse traspasados por el profundo pulso. Allí latían las sienes de Oleza. Luego, otra vez, torciéndose por la escalerilla, llegaban bajo la cigüeña de las campanas; y desde los arcos, entre aleteos de falcones y jabardillos de vencejos, veían el atardecer, que don Magín comparaba a un buen vecino que volvía, de distancia en distancia, al amor de su campanario. Toda la ciudad iba acumulándose a la redonda. Su silencio se ponía a jugar con una esquila que sonaba, tomándola y deshaciéndola en la quietud de las veredas. Golpes foscos de aperador; golpes frescos de legones; tonadas y lloros; el bramido del Segral. Arreciaba la bulla de las ranas.
–¿Las oyes, Pablo? ¡Las chafaría todas con mis pies, pero con los pies descalzos del P. Bellod, poniéndomelos como botas para andar por los fangales! Oyendo un cántico se piensa en algo que está más lejos que ese cántico. Los grillos parecen de plata. En estas noches olorosas de cosechas se sienten como rebaños que pasturan a lo lejos, como cascabeles de una diligencia que viene por todos los campos. Un grillo, sólo un grillo, vibra en muchas leguas. Pasa un pájaro, y nos abre más la tarde. En cambio, principian a croar las ranas y no vemos sino agua de balsa.
Don Jeromillo se dormía. Solía dormirse en todo reposo, en cualquier rincón apacible de un diálogo; y al despertar se atolondraba de verse súbitamente despierto.
Revolvióse el párroco y con el codo tocó los bordes de la «Abuelona», la campana gorda, que se quedó exhalando un vaho de resonido.
–Deja tu mano encima y te latirá en los dedos la campana. Parece que le circule la sangre de las horas y de los toques de muchos siglos. ¿Verdad que tiene también su piel con sus callos y todo?
Pablo decía que sí, y palpaba los costados de bronce, calientes de sol. Se presentían los clamores en lo hondo de la copa enorme y sensitiva.
–Tienes miedo de que suene, y a la vez estás deseando empujarla. Todo el silencio del pueblo y de la vega es una mirada que se fija en tu mano y en tu voluntad. No nos atrevemos a remover la campana porque la tarde duerme dentro y se levantaría toda preguntándonos.
El niño miraba la «Abuelona»; se apartaba; volvía a tocarla despacito. En él se abría la curiosidad y la conciencia de las cosas bajo la palabra del capellán.
–¡Ahora vámonos a Palacio!
Con don Magín entraba en Palacio un claror de vida ancha, como si siempre acabase de venir de viajes remotos. Le rodeaban los curiales, le saludaban los fámulos, le buscaban los clérigos domésticos, le consultaban los vicarios forasteros.
Si el prelado no salía a su ventana del huerto para llamarle, o no le mandaba un paje convidándole a subir, el párroco se iba sin llegar a los aposentos del señor.
Algunas veces su ilustrísima le sentaba a su mesa; pero antes había de internarse don Magín por las cocinas y despensas; y, oyéndole, brincaban de gozo los galopillos, y era menester que el mayordomo se lo llevara para reprimir el bullicio.
Aprovechábase de su confianza ganando licencias, socorros, perdones y provechos para los demás. Era valedor, pero no valido, de la corte episcopal, porque no se acomodaba su desenfado ni con la disciplina del poder. El suyo no lo debía todo a la sangre que perdiera en el tumulto de la riada de San Daniel, sino principalmente a su mérito de humanidad en el corazón del obispo. Don Magín equivalía al diálogo, a salir su ilustrísima de sí mismo, descansándose en otro hombre. De manera que nunca pudo enojarse su ilustrísima de no poder enojarse, como Celio, que, harto de la mansedumbre de su cliente, tuvo que decirle: «¡Hazme la contra para que seamos dos!»
Al principio estuvo Pablo muy parado, sobrecogido del silencio del patio claustral, de la bruma de las oficinas diocesanas. Pronto llegaron a parecerle los techos de Palacio tan familiares como los de la parroquia de San Bartolomé. Se asomaba a los armarios del archivo, removía las campanillas, volcaba las salvaderas, se subía a los butacones de crin y a los estrados del sínodo. En el huerto ya le conocían los mastines, las ocas, los palomos; y hasta las mulas del faetón de su ilustrísima levantaban sus quijadas de los pesebres, volviéndose para mirarle.
Sus juegos y risas alborotaron todos los ámbitos. Y, una tarde, en la revuelta de un corredor, se le apareció un clérigo ordenándole respeto. Pero la voz de alguien invisible que mandaba más se interpuso protegiéndole:
– ¡Dejadle que grite, que en su casa no juega!
Todo lo corrió el hijo de Paulina, desde las norias hasta la torrecilla del lucernario.
Y otro día se perdió por un pasadizo mural que acababa en tres escalones de manises, con un portalillo como los del «Olivar de Nuestro Padre». Entró, y hallóse en una sala de retratos de obispos difuntos. En el fondo había otros tres peldaños y otra puertecita labrada. Pablo la empujó y fué asomándose a un dormitorio de paredes blancas. Encima del lecho colgaba un dosel morado, como el de la capilla del Descendimiento de la catedral. Vió un reclinatorio de almohadas de seda carmesí, un bufete con atril, una mesa con libros y copas de asa y cobertera, copas de enfermo; y junto a la reja, un sacerdote demacrado, con una cruz de oro en el pecho, que le sonrió llamándole.
–No me tengas miedo. Sentí que venías y esperé sin moverme para no asustarte. Desde mi ventana te miro cuando juegas en el huerto.
El niño le contemplaba las ropas de capellán humilde. Su voz era la voz del que mandó que le dejasen jugar a su antojo.
–Yo te conozco mucho. Una tarde que llovía, tarde de las Animas, pasabas con tu madre por la ribera. Ibais los dos llorando...
–¡Sí que es de verdad!
–Y al verme te paraste, y yo os bendije...
–¡Sí que es de verdad!
–¿Por qué llorabais?
– ¡Es el obispo!
Y el hijo de Paulina ladeaba su cabeza mirándole más.
Su ilustrísima lo llevó a la sala del trono, olvidada y obscura, con rápidos brillos envejecidos; le mostró el comedor, todo enfundado, aupándole para que alcanzase confites de los aparadores y credencias de roble; y en la biblioteca le derramó todo un cofrecillo de estampas primorosas.
Pablo las repasó y las contó sentadito en los recios esterones.
–Dime por qué llorabais.
–Yo no lo sé.
Y Pablo se encaramó al sillón de oro de la mesa prelaticia. Resbaló dulcemente, y quedóse sorprendido de tener todo el asiento para él y todo el escritorio para él. En su casa, la mesa del padre le estaba vedada como un ara máxima. Tendió sus brazos con las manos muy abiertas sobre la faz pulida de la tabla. ¡Toda suya! Y se reía.
–¿Y qué os dijo tu padre viendo que llorabais?
–Yo ya no lo sé.
Miraba el sello de lacrar; se apretó en los carrillos la hoja de marfil de la plegadera para sentir el filo de frío. Alzaba los ojos al artesón, y se quedaba pensando.
–En mi casa siempre llora la mamá. Es que la mujer y el marido parecen los otros dos.
Se distrajo con un pisapapeles de cristal, lleno de iris. Poco a poco la tarde recordada por el prelado se le acercó hasta tenerla encima de su frente, como los vidrios de sus balcones donde se apoyaba muchas veces, sin ver nada, volviéndose de espaldas al aburrimiento. Todo aquel día tocaron las campanas lentas y rotas. Tarde de las Animas, ciega de humo de río y de lluvia. La casa se rajó de gritos del padre. Ardían las luces de aceite delante de los cuadros de los abuelos–el señor Galindo, la señora Serrallonga–, que le miraban sin haberle visto y sin haberle amado nunca. Cuando el padre y tía Elvira se fueron, las campanas sonaron más grandes. Le buscó su madre; la vió más delgada, más blanca. Se ampararon los dos en ellos mismos; y entonces las luces eran las que les miraban, crujiendo tan viejas como si las hubiesen encendido los abuelos. Después, la madre y el hijo salieron por el postigo de los trascorrales. Todo el atardecer se quejaba con la voz del río. Caminaban entre árboles mojados, rojos de otoño. Pablo agarróse a una punta del manto de la madre, prendido de llovizna como un rosal. Ella no pudo resistir su congoja, y cayó de rodillas. Una mano morada trazó la cruz entre la niebla, y ellos la sintieron descender sobre sus frentes afligidas...
Entre sus ojos largos, un pliegue adusto le rompía la dulzura infantil. Vió una estampa con orla de acero, al lado del velón. Sobre un fondo ingenuo de cipreses y lirios se reclinaba un niño; un avestruz le hincaba en la frente su pico abierto y voraz.
Su ilustrísima le acercó el grabado.
–Es San Godefrido, un niño siempre puro, que fué obispo. ¿Le tienes miedo a ese pájaro tan alto?
–¡Yo no le tengo miedo!—Lo dijo riéndose; pero se le plegó más la frente, como si se la rasgase el pico anheloso que atormentó los pensamientos de pureza de San Godefrido–. En mi casa hay un pájaro, de grande como una paloma, y no es una paloma, es un perdigote, pero de bulto, gordo, con ojos que miran. Lo tiene tía Elvira de candelero y le pone una vela entre las alas. Y también hay un cuadro bordado de pelos de muertos, y es el nicho de abuelo y abuela que no sé quién son; y una Virgen de los Dolores con cuchillos, que está llorando; todo es de tía Elvira. ¿Quiere venir y verá?
–Yo estuve ya en tu casa del «Olivar» hace mucho tiempo.
–El «Olivar» sí que es de mi abuelo de veras, el que se murió, y mío. Tenemos una lámpara que es un barco de cristales que hacen colores, como esa bola de los papeles. A mí no me llevan al «Olivar».
De repente se le olvidó todo, complaciéndose en la graciosa anforilla del tintero de plata. Lo destapó y asomóse al espejo negro y dormido.
Un familiar entró las luces; y quedóse pasmado de que aquella criatura revolviese la mesa jerárquica. Y el señor, de pie, sonreía consintiéndolo todo.
Pasó por el huerto la voz de don Magín llamando al niño.
Fueron a la ventana; Pablo brincó como un cordero; y gritaba y se reía escondiéndose detrás de su ilustrísima.
II. ⸝ Consejo de familia.
Todavía de pañales el hijo, cerraron los condes de Lóriz su casa, trasladándose a Madrid. Ya podían abrirse confiadamente las celosías de don Alvaro. Su calle se internaba de nuevo en un silencio de pureza; verdadero recinto suyo. Y en abril, casi todos los años en abril, volvía esa gente con sus criados señoriles y el ama del condesito, una pasiega grande, magnífica de ropas de colores de frutas y de collares, de dijes, de abalorios y dingolondangos. Parecía un ídolo rural. Elvira la miraba desde su persiana con rencor y con asco. De seguro que en aquellos pechos, tantas veces desnudos, y en aquellos ojos dulces de becerra se escondía la deshonestidad de una mala mujer. Más tarde, la nodriza se trocó en ama seca, y a su lado principió a caminar la cigüeña de un aya, cansada de idiomas y de virtudes antiguas.
Elvira la aborreció. ¡Qué perversidades no habría detrás de sus impertinentes laicos!
Don Alvaro y sus amigos también la miraban desde la reja del escritorio. En la pared, donde colgaba un trofeo y un retrato del «señor» desterrado, se estampaba el escandaloso resol de una vidriera de los Lóriz. De allí salía, como una fuente musical, la risa de la condesa.
–¡Pero cuándo se irán!—clamaba don Alvaro.
Se iban; y la ausencia de esa gente de elegancias y claridades gozosas entornaba la vida de Oleza. Entornada y todo, la ciudad se quedaba lo mismo. Lo reconocía don Amancio (Carolus Alba⸝Longa), ordeñándose su barba nueva, lisa, barrosa. Lo mismo desde todos los tiempos, con su olor de naranjos, de nardos, de jazmineros, de magnolios, de acacias, de árbol del Paraíso. Olores de vestimentas, de ropas finísimas de altares, labradas por las novias de la Juventud Católica; olor de panal de los cirios encendidos; olor de cera resudada de los viejos exvotos. Olor tibio de tahona y de pastelerías. Dulces santificados, delicia del paladar y del beso; el dulce como rito prolongado de las fiestas de piedad. Especialidades de cada orden religiosa: pasteles de gloria y pellas, o manjar blanco, de las clarisas de San Gregorio; quesillos y pasteles de yema de la Visitación; crema de las agustinas; hojaldres de las verónicas, canelones, nueces y almendras rellenas de Santiago el Mayor; almíbares, meladas y limoncillos de las madres de San Jerónimo.
Dulcerías, jardines, incienso, campanas, órgano, silencio, trueno de molinos y de río; mercado de frutas; persianas cerradas; azoteas de cal y de sol; vuelos de palomos; tránsito de seminaristas con sotanilla y beca de tafetán; de colegiales con uniforme de levita y fajín azul; de niñas con bandas de grana y cabellos nazarenos; procesiones; hijas de María; camareras del Santísimo; Horas Santas; tierra húmeda y caliente; follajes pomposos; riegos y ruiseñores; nubes de gloria; montes desnudos... Siempre lo mismo; pero quizá los tiempos fermentasen de peligros de modernidad. Palacio mostraba una indiferencia moderna. Don Magín paseaba por el pueblo como un capellán castrense. Y esos Lóriz, de origen liberal, y otros por el estilo, se aficionaban al ambiente viejo y devoto como a una golosía de sus sentidos, imaginando suyo lo que sólo era de Oleza. En cambio, todo eso que nada más era de Oleza: sus piadosas delicias, su sangre tan especiada, sus esencias de tradición, el fervor y el olor vegetal, arcaico y litúrgico, se convertían para los tibios en elementos y convites de pecado. Los años aun no descortezaban los colores legítimos de la ciudad; ¡pero las gentes...! (Don Amancio, el P. Bellod, don Cruz, don Alvaro, preveían un derrumbamiento.) Las gentes, esas gentes de ahora, las nuevas; los hijos... Don Alvaro tenía un hijo: Pablo. ¡Y ese hijo...!
Pablo sentía encima de su vida la mirada de célibe y de anteojos de don Amancio; la mirada tabicada, unilateral, de tuerto, del P. Bellod; la mirada enjuta y parpadeante de don Cruz; la mirada huera del homeópata; la mirada de filo ardiente de tía Elvira; la mirada de recelo y pesadumbre de su padre. Ninguno le acusó de sus escapadas a Palacio y al huerto rectoral de don Magín, el capellán más relajado y poderoso de la diócesis. Muchas veces tuvo que recogerle la vieja criada de Gandía. Y nunca trataron de este asunto, porque no todas las desgracias pueden desnudarse. Lo pensaban mirándose; y don Cruz asumía la unanimidad del dolor elevando los ojos hacia las vigas del despacho de don Alvaro para ofrecer a Dios el sacrificio de su silencio.
No se resignaba el señor penitenciario a que un crío, y un crío hijo de don Alvaro Galindo, fuese la contradicción de todos, más fuerte que ellos, hasta impedirles la fórmula de su conciencia. Sus palabras y voluntades evitaban, como si trazaran una curva, el dominio de lo que con más títulos habrían de poseer. Esa criatura tan de ellos y tan frágil por ser el objeto de todas las complacencias de Paulina, se les resbalaba graciosamente entre sus manos. Sospechaban en la madre un escondido contento sabiendo que habían de quedar intactas las predilecciones de Pablo.
Don Cruz llegó a decir que las esposas como Paulina, por santas que fuesen, pueden ofrecer hijos a la perdición.
Reconcentróse don Alvaro bajo la sombra de su tristeza.
–No tan débil como se cree. ¡Nada tan resistente como sus lágrimas!
Don Amancio, dueño de una academia preparatoria, abría la esperanza:
–De cera son los hijos, y podemos modelarlos a nuestra imagen.—Y su calidad de célibe acentuaba su timbre pedagógico.
–¿Pablo de cera?—tronaba el P. Bellod–. ¡Pablo es de hierro, y el hierro se forja a martillazos!
El homeópata propuso que esa difícil crianza le fuera encomendada a don Amancio.
–Mi casa no es herrería ni escuela de párvulos. Mi casa es academia.
Y como don Cruz se volviese con reproche a Monera, Monera, no sabiendo qué hacer, abrió y cerró la tapa de su gordo reloj de oro, y le cedió su butaca, como siempre, a don Amancio. Entonces hablaron del internado en el colegio de «Jesús». La hermana de don Alvaro se compungió. Bien sabía que Pablo se encanijaba entre sus faldas. Muchas veces se confesó culpable de los resabios del sobrino. ¡Pero ya no podía más! ¡Para que Paulina siguiese viviendo en el dulce regaño de hija única, ella había de vivir en los afanes y trajines de ama y de sierva! ¡Arrancar a Pablo de la madre para encerrarle en «Jesús», imposible! Si Paulina les oyese no acabarían sus lágrimas y sus gritos de desesperación. ¡Este era su miedo!
–¡Es usted un ángel!
Don Cruz llevaba muchos años repitiéndoselo; y se lo repetía como si le dijese: ¡Es usted de Gandía, o está usted muy flaca!
Elvira se sofocó virginalmente.
–¡Ya no puedo más!
No podía. Nunca sosegaba. Los armarios, las cómodas, el arcón de harina, las alacenas y despensa, todo se abría, se cerraba, se contaba bajo el poder, la vigilancia y las llaves de la señorita Galindo. En los vasares enrejados, las sobras de las frutas, de las pastas, de los nuégados y arropes iban criando vello; y las dos criadas, sin postres, lo miraban.
Ese estridor de llaves y cerraduras creía sentirlo Pablo hasta con la lengua, amarga por el relumbre del agua oxidada, agua de clavos viejos, que el padre y tía Elvira le obligaban a beber para que le saliesen los colores.
Elvira se abrasaba en la desconfianza como en un amor infinito. Si una puerta se quedaba entornada, temía el acecho de unos ojos enemigos. Retorcida por una prisa insaciable y dura. Prisa siempre. Y en cambio, Paulina recostaba su alma en el recuerdo de las horas anchas y viejas del «Olivar de Nuestro Padre». Una vez quiso mitigar ese ávido gobierno; y se puso muy dolida la hermana del marido.
–¡Yo nada soy aquí! Lo sé; y me dejo llevar de mis simples arrebatos porque no tengo tu calma y tu primor. ¡Yo guardo para ese hijo vuestro! Que Alvaro te diga lo que se nos enseñó de pequeños. ¿Que se pudren y se pierden las cosas teniéndolas guardadas? Más se perderían dejándolas abiertas a todas las manos. Siento a ese hijo vuestro tan mío como de vosotros. ¡Y no me lo impediréis aunque mi mismo hermano me eche de esta casa!
Don Alvaro la tomó de los hombros, acercándosela con ansiedad devota. Elvira se acongojó y sus sollozos vibrantes la revolvían en crujidos... ¡Echar a esa hermana de supremas virtudes, la que se olvidó hasta de su recato de mujer, siguiéndole una noche, con disfraz de hombre, por guardarle de los peligros de «Cararajada»!
En presencia de don Cruz, de don Amancio, de Monera y del P. Bellod, supo Paulina el propósito de poner interno a Pablo en el Colegio de Jesús.
Elvira inclinaba la frente esperando los sollozos rebeldes de la madre.
Paulina nada más pronunció:
–Pablo no ha cumplido ocho anos–. Después recogióse calladamente en su dormitorio.
La cuñada se quedó escuchando.
–¡Es mi miedo, mi miedo a sus gritos, al escándalo de la desesperación!
No venía ni un grito ni un gemido. Y entonces tuvo ella que gemir y gritar; y llamó a Pablo.
Se asomó la vieja criada de Gandía.
–También se ha escapado esta tarde.
–¡Ya no puedo más!
–¡Es usted un ángel!
Y quedó acordada la clausura en «Jesús».
Anochecido llegó Pablo, y buscó en seguida a su madre para besarla. Después, en el comedor, sus ojos resistieron la mirada de tía Elvira sin esconder la luz de su felicidad, felicidad únicamente suya. Tía Elvira no pudo contenerse.
–¡Aprovéchate de los veintisiete días que te quedan. porque el 15 de septiembre se acabó el holgorio! ¡Y veintisiete días..., veintisiete días tampoco, que si quitas el de hoy y el de ingreso...!
Desde entonces, todas las noches, antes de la cena, le presentaba el arqueo de su libertad; y cada noche Pablo se acostaba aborreciéndola más...
III. ⸝ «Jesús».
Espuch y Loriga, el curioso cronista de Oleza, tío de don Amancio, dejó inéditos sus Apuntes históricos de la Fundación de los Estudios de Jesús. Yo he leído casi todo el manuscrito, y he visitado muchas veces los edificios, cantera insigne de sillares caleños fajeados de impostas, con tres pórticos: el del templo, en cuya hornacina está el Señor de caminante con su cayada; el del Internado, de columnas toscanas y recantones, donde se sientan los mendigos que piden a las familias de los colegiales, y el de la Lección, con pilastras y archivoltas de acantos, por el que pasan y salen los externos. Tiene el colegio tres claustros: el de Entrada, con hortal; el de las Cátedras, con aljibe en medio; el de los Padres, de arcos escarzanos y medallones cogidos por ángeles. Tiene huerta grande y olorosa de naranjos, monte de viña moscatel y gruta de Lourdes. Hay escalera de honor de barandal y bolas de bronce, refectorios y salas de recreación de alfarjes magníficos que resaltan en los muros blancos; capillas privadas, crujías profundas, biblioteca de nichos de yeso, y en un ángulo, una celda, cavada en cripta, prisión de frailes y novicios. De la viga cuelga el cepo, y en una losa quedan estos versos de un condenado:
«Todo es uno para mí,
esperanza o no tenella;
pues si hoy muero por vella,
mañana porque la vi».
En cuatrocientos mil ducados de oro tasa Espuch y Loriga el coste de la fábrica; y para que mejor se entienda y aprecie la suma, añade: «...que en aquel tiempo no pasaba de cinco ducados el cahiz de trigo, ni de uno un carnero, ni de dos reales el jornal de un buen operario».
Ese «aquel tiempo» es el del fundador, don Juan de Ochoa, pabordre de Oleza, que tuvo asiento en las Cortes de Monzón.
Los estudios–lo repite el cronista–se hermanaron en sus principios con los de San Ildefonso de Alcalá de Henares y los de Santo Tomás de Avila. Como fray Francisco Ximénez de Cisneros y fray Tomás de Torquemada, don Juan de Ochoa está sepultado en su iglesia colegial. El sepulcro es de alabastro, de un venerable color de hueso; y encima de la urna, soportada por cuatro águilas negras, se tiende el pabordre, con manto y collar. A un lado tiene la espada y el báculo, y al otro los guantes de piedra.
Por la desamortización pasó el colegio del poder de los dominicos al de la mitra, que después lo cedió a la Compañía de Jesús. Era obispo de Oleza un siervo de Dios, de quien se refiere que presentándose una noche en el tinelo, vió en la estera el caballo de espadas que se le cayó a un paje al esconder la baraja. Alzó su ilustrísima el naipe y preguntó el asunto.
–¡Es la estampa de San Martín!
El obispo la besó devotamente, guardándola en su libro de rezos. Rezando le cogió el estruendo de la revolución; y los RR. PP. de «Jesús» partieron expulsados.
Volvieron pronto; y entre las mejoras añadidas al colegio durante la segunda época, todos encarecen la del Paraninfo o De profundis. Solemnizóse la estrena con una velada. Espuch y Loriga recitó una prosa apologética; y el P. Rector dió las gracias conmovidamente en lengua latina, con sintaxis de lápida. Y muchas señoras lloraron.
La ciudad se enalteció. Los sastres, los zapateros, los cereros y todos los artesanos mejoraron su oficio. Los paradores y hospederías abrieron un comedor de primera clase. El Municipio trocó el rótulo de la calle de Arriba por el de calle del Colegio. Se comparaba la fina crianza que se recibía en «Jesús» con la que se daba en el Seminario y en los casones de frailes de sayal gordo. Los PP. ni siquiera se embozaban en su manteo como los demás capellanes; lo traían tendido, delicadamente plegado por los codos, y asomaban sus manos juntas en una dulce quietud devota y aristocrática. Casi todos ellos habían renunciado a delicias señoriales de primogénitos: capitanes de Artillería, tenientes de Marina, herederos de las mejores fábricas de Cataluña...
Los olecenses cedían la baldosa y saludaban muy junciosos a las parejas de la floreciente comunidad que paseaban los jueves y domingos. Y antes de recogerse en casa–no decían colegio, estudios, residencia, sino sencillamente casa–, solían orar un momento en la parroquia de Nuestro Padre San Daniel, patrono de Oleza, y Oleza sentía una caricia en las entrañas de su devoción.
Otro acierto de la Compañía fué que el Hermano Canalda, encargado de las compras, vistiese de seglar: americana o tobina y pantalón muy arrugado, todo negro; corbata gorda, que le brincaba por el alzacuello; sombrero duro, y zapatones de fuelles. Con hábito y fajín de jesuíta, no le hubieran tocado familiarmente en los hombros los huertanos y recoveros del mercado de los lunes. Saber que era jesuíta y verle vestido de hombre les hacía sentir la gustosa inocencia de que le contemplaban en ropas íntimas, casi desnudo, y que con ese pantalón y tobina se les deparaba en traje interior, como si dijesen en carne viva, toda la comunidad de «Jesús». Ni el mismo H. Canalda pudo deshacer la quimera advirtiéndoles que los jesuítas usan, bajo la sotana, calzón corto con atadera o cenojil y chaleco de mangas.
Cuando vino de la casa provincial de Aragón el primer mandamiento de traslado, Oleza clamó rechazándolo. Todos aquellos religiosos eran exclusivamente suyos. No había más Compañía de Jesús que la del Colegio de Jesús. Los Reverendos Padres trasladados tuvieron que salir de noche, a pie, atravesando el monte de parrales de moscateles de casa.
Llegados los nuevos, Oleza confesó que bien podía consentir las renovaciones y mudanzas de la comunidad de «Jesús». Todos los Padres y todos los Hermanos semejaban mellizos; todos saludaban con la misma mesura y sonrisa; todos hacían la misma exclamación: «¡Ah! ¡Quizá sí, quizá no!» Y desde que Oleza no pudo diferenciar a la comunidad de Jesús, la comunidad de Jesús diferenció a Oleza en cada momento, en cada familia y en cada persona. Ya no fué menester que las gentes le cediesen la acera. El colegio se infundía en toda la ciudad. La ciudad equivalía a un patio de «Jesús», un patio sin clausura, y los Padres y Hermanos lo cruzaban como si no saliesen de casa.
Eran tiempos necesitados de rigor; y el rigor había de sentirse desde la infancia de las nuevas generaciones. Todavía más en una residencia que, como la de «Jesús», estaba tan poblada de alumnos internos y externos. Cada una de estas castas escolares podía traer peligros para la otra. «Y esto por varios conceptos.» Así lo afirmaban los PP. Y las familias se persuadían sin adivinar, sin pedir y sin importarles ninguno de los varios conceptos.
Un P. Prefecto y un P. Ministro, de algún descuido y flaqueza en la disciplina, recibieron orden de pasar a una misión de Oriente. Ya salían con su maletín de regla bajo el manteo, cuando les llegó el ruido unánime y sumiso de suelas de las brigadas que iban al refectorio. Los dos desterrados se retrajeron en un cantón de la claustra para mirar por última vez a sus colegiales. Pero los colegiales, no sabiendo su partida, temieron que se escondiesen por acecharles. Los inspectores insinuaron un leve saludo de desconocidos.
Los dos jerarcas nuevos vinieron de la misma misión de Oriente. Después de la cena, pasearon por la sala de recreo de la comunidad. Predicadores, catedráticos, consiliarios, iban y volvían, en hileras infantiles, como de «Muchú, Madama, matarie, rie, rie», sin mudar de sitio, andando de espaldas los que antes fueran de frente, espejándose en los manises de pomos de frutas; los brazos cruzados, o las manos sumergidas en las mangas del balandrán; en la axila, el corte de oro de su breviario, y en el frontal, el brillo de hueso y de prudencia rebanado por el bonete corvo como una tiara.
Un Padre, de los antiguos, mencionó las procedencias de los contingentes académicos: provincias de Alicante, Murcia, Albacete, Ciudad-Real, Almería, Cáceres, Badajoz, Cuenca, Madrid... Los dos forasteros, que ya lo sabían, principiaron a pasmarse desde Ciudad-Real hasta Madrid, exhalando un ¡Aaah! que remataba menudito y fino.
–¿También de la corte?
–Tenemos cuatro de Madrid, hijos de títulos; dos de El Escorial y uno de Aranjuez.
–¡Aaah!
–Nunca hemos lamentado, en casa, amistades particulares entre internos, y queda así dicho que nunca las hubo entre internos y externos.
Aunque no las hubo, corrió una mueca de inquietud de boca en boca. En seguida pasó. Todo pasaba rápidamente, y todo tenía el mismo acento de trascendencia: que hubiera alumnos de Ciudad-Real, Almería, Cáceres, Badajoz, Cuenca, Madrid; que hubiera amistades particulares que nunca hubo.
Les pidieron los antiguos nuevas de los países de Oriente. En realidad, no les afanaba mucho saberlas: unos y otros irían y vendrían cuando Nuestro Señor y los superiores lo dispusieran.
Entonces, los recién llegados glosaron su travesía. Lo más doloroso era la intimidad atropellada, la promiscuidad de la vida de a bordo. (El P. Prefecto siempre decía nave.)
–Las señoras más honestas, los hombres más refinados, los religiosos, los niños, la marinería, todos en la nave acaban por adquirir un gesto de comarca densa y contribuyen al olor de pasaje. Olor de especie, de libertad de especie... Cada puerto va volcando en la nave los agrios de las razas, de los pecados, de las modas, que se confunden en el mismo olor... ¡Ah, ese Singapore!
–Es muy de agradecer–intervino ya el Padre Ministro–la solicitud de la Compañía Trasatlántica. Hace lo que puede por la decencia de las costumbres en el barco.
–Concedo. Hace lo que puede, pero puede muy poco. ¡Da pena el encogido carácter sacerdotal de los capellanes-marinos! ¡Son más marinos que capellanes!
–Claro que la oficialidad de los buques siempre acata nuestros advertimientos, y en la cámara de lujo y de primera llevamos el rosario, tenemos lecturas, pláticas, certámenes..., y así conseguimos que, poco a poco, se agravie menos a la modestia y a Dios.
El P. Prefecto porfiaba:
–De todas maneras, la vida en la nave es vida de sonrojo. Y ni los nuestros pueden impedir el extravío moral de los pasajeros en las pascuas y en los carnavales. No se contienen ni delante de los camarotes de los misioneros. ¡Ah, y con frecuencia aflige el espectáculo de frailes que fuman y se sientan subiéndose el sayal, cruzando las piernas ingle contra ingle!
–En casa–le interrumpió un Padre de los viejos– ya no hay colegial que ponga una pierna encima de la otra. El último que lo hacía era Lidón y Ribes– José Francisco–, que había sido externo.
El P. Martí, profesor de matemáticas–de los dos cursos–, gordezuelo y pálido, apartó los doloridos asuntos estampándose una palmadita en la frente.
–¡ Aaah, conocerán sus reverencias al señor Hugo, nuestro maestro de Gimnasia, y a don Roger, nuestro maestro de Solfa!—Y en seguida se reprimió la risa con la punta de los dedos, como un bostezo melindroso.
–¿Señor Hugo? ¡Señor Hugo! Entonces ¿será sueco y rubio?
–¡Sueco y rubio es! ¡Oh, cómo lo adivinaron!
Se alzó un coro de risas en escala. Y se deshizo la tertulia. Al recogerse en sus aposentos, cada Padre soportaba en sus gafas y en su frente toda la Compañía de Jesús.
...Otro día, el Prefecto y el Ministro recibieron el saludo del señor Hugo y de don Roger. El señor Hugo, muy encendido, muy extranjero, de facciones largas, de una longura de adolescente que estuviera creciendo, y crecidas ellas más pronto semejaban esperar la varonía; también el cuerpo alto, de recién crecido, y el pecho de un herculismo profesional. Al destocarse, se le erizaba una cresta suntuaria de pelo verdoso. Erguido y engallado, como si vistiese de frac, su frac bermejo de artista de circo. Toda su crónica estaba contenida y cifrada en su figura como en un vaso esgrafiado: el origen, en su copete rubio; el oficio, en su pecho de feria; el nomadismo, en su chalina rozagante y en su lengua de muchos acentos forrados de castellano de Oleza; y la sumisión de converso, en sus hinojos y en su andar. Como a la misma hora–diez y media–se daban en «Jesús» las clases de Gimnasia y Música, que con las de Dibujo constituían las «disciplinas de adorno», el señor Hugo llegaba al colegio con don Roger. Siempre se juntaban en la Cantonada de Lucientes.