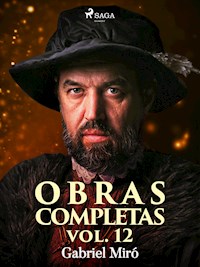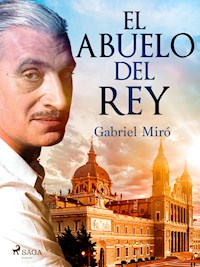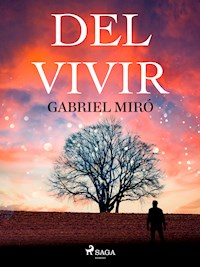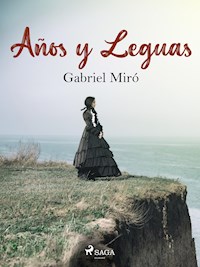Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge los títulos «Niño grande», «Corpus» y una selección de cuentos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. IX
NIÑO Y GRANDE
«CORPUS» Y OTROS CUENTOS
PRÓLOGO POR DÁMASO ALONSO
Saga
Obras Completas vol. IX
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508789
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
GABRIEL MIRO EN MI RECUERDO
¡Gabriel Miró! Eran los años de Filosofía y Letras. El nombre del escritor — aún una fama casi de minoría — estaba cotidianamente en nuestras conversaciones. Libros comprados en éxtasis, con dineros que negábamos a las diversiones o hurtábamos a los librotes de texto. En aquella Biblioteca del piso bajo, sobre la calle de los Reyes, cuatro o cinco muchachos fervorosos leíamos y comentábamos en voz alta trozos del Libro de Sigüenza, o de El humo dormido, que acababa de aparecer. Hay escritores a los que admiramos sin amarlos: frías perfecciones externas, que se nos quedan objetivas y lejanas. Pero hay otros, de cuya prosa, de cuyos versos salen humanos, cálidos efluvios casi materiales, que poco a poco nos rodean y nos prenden. Y ya el libro tiene dos funciones que sobre nuestra sensibilidad entrecruzadamente actúan: si por un lado es aislada criatura de arte, por otro es como nexo o puente, atravesado de indestructibles hilos cordiales que para siempre lìgan el lector al autor. ¡Cómo nos sentíamos ligados en simpatía, en agradecimiento, a aquel creador de bellos, estremecidos mundos de arte! ¡Cómo amábamos a Gabriel Miró! ¡Cómo adivinábamos, tras el intuitivo y prolijo artista, al hombre bueno, al corazón de oro! La juventud muchas veces se engaña y eleva así altares a seres indignos. Mas en el caso de Miró veíamos claramente.
Gabriel Miró ha condensado en dos bellos artículos sus impresiones del barrio madrileño de Argüelles. La calle era la de Rodríguez San Pedro; 46, el número. La casa, alta, aislada: una torre de faro sobre un mar de solares. Lejos, enfrente, en la otra orilla, con sus relamidas magnificencias, la “casa de las Aguilas”, que tanto había de obsesionar a Miró. Los vientos fríamente traspasaban, impiadosamente hacían cimbrearse a nuestro modestísimo rascacielos. Los que en él vivíamos teníamos a veces, en aborrascadas noches de invierno, la sensación de que el edificio, empujado por tanta mano de vientos, se había torcido irremediablemente, que no se levantaría más, que se iba a caer. Algunos aseguraban que sí, que la casa estaba ya torcida. Pero no se cayó. El barrio se poblaba poco a poco. Otras casas surgieron, apuntalando la nuestra por ambas medianerías. Respiramos.
Y un día, cuando la casa era aún insegura, no sé cómo, me llegó la noticia; Miró, el prosista más admirado por mí, aquel hombre tan querido, y a quien yo creía tan lejano, perdido allá por las tierras encendidas de su Levante, vivía allí, en la misma casa. ¡Y yo, sin saberlo! Aquellos eran sus balcones. Desde la ventana de mi cuarto miraba yo insaciablemente. Algunas veces se asomaban las dos hijas al saledizo mirador; algunas, tras las encantadoras cabezas de las dos muchachas, aparecía la de la madre. Un día — algo alborotaba en la calle, menos sólito que el estrépito de la horrible pianola del “bar” — detrás de los hombros de las hijas, surgió aquella gallarda planta de hombre: aquel rostro dulce y a la par fuerte, aquel pelo largo y abundante, tantas veces alborotado, aquellos grandes ojos que salían a la luz vocinglera de la calle, llenos aún de mágicas imágenes creadas. ¡Gabriel Miró! El corazón me dió un salto. Hubiera querido correr, bajar a trancos la escalera, llamar y presentarme a él para decirle lisamente cuánto le quería y cuánto le admiraba. Pero no me atreví.
Una vez... El lento tranvía va su renqueo a renqueo, subiendo la calle de la Princesa. En mis manos, El humo dormido. Leo... Lo que vi primero fué la corbata negra, que era una cintilla delicada, y luego los claros ojos: Gabriel Miró, allí, sentado enfrente, a un metro de distancia. Yo no sabía qué hacer con el libro. ¿Fingir que seguía leyendo? Ya no podía. Me daba mucha vergüenza. Quise ocultarlo bajo el brazo. Creo que se me cayó al suelo. ¡Señor!, ¿y por qué no hablarle? ¡Era tan sencillo! Pues no me atreví... Y llegamos a la Ronda del Conde Duque. Gabriel Miró se baja del tranvía. Y yo, detrás, a pocos metros. Y enfila la Ronda… y cruza los bulevares (junto a la “casa de las Aguilas”). Y yo, detrás. Toma por la calle de Guzmán el Bueno, dobla por la nuestra, llega a la casa. Y yo, detrás. Y empieza a subir la escalera. ¿Qué hacer, Dios mío, qué hacer? Porque, mientras le abrían, en el descansillo de la escalera, era irremediable que me le había de encontrar de nuevo. Triunfó la cortedad del casi adolescente, y, odiándome, maldiciéndome, me estuve, como un tonto, un gran rato en el portal. Subí, por fin: nadie en la escalera.
Juan venía con frecuencia a verme a mi casa, y entraba también en la de Miró. Le habló de mí. “Me ha dicho que no seas simple, que vayas a verle”. De aquella primera entrevista salí embriagado. Y fué precisamente en aquella primera conversación (y luego muchas veces) cuando Miró me dijo su susto (¡también él!) por nuestro equívoco encuentro del tranvía.
Las reacciones de Miró habían sido las siguientes:
Sube al tranvía, se sienta. Enfrente va un muchacho leyendo en un libro. Pero, ese libro... ¿no es acaso uno de los del escritor? Parece El humo dormido. ¿Será? ¿No será? No cabe duda: es El humo dormido. Y al escritor — me lo confesaba — le halaga pensar que hay allí un muchacho, aislado de la sordidez del tranvía, y transportado por un libro suyo a amplios, luminosos paisajes de belleza. Pero el muchacho le mira. ¿Es que le ha reconocido? El muchacho parece que se desazona, que se turba. (Y el escritor también.) “¿Me irá a hablar?” Siguen unos momentos embarazosos. Por fin han llegado a la parada de la Ronda del Conde Duque. Gabriel Miró se ha apeado y emprende su camino. Con el rabillo del ojo mira, y se queda estupefacto: el muchacho se ha apeado también. ¡Viene detrás! La Ronda, los bulevares, Guzmán el Bueno; y el otro, con su libro bajo el brazo, siempre detrás. El cerebro del escritor trabaja y se afana para explicarse aquello. La conclusión es indudable: “Debe de ser un admirador. Me sigue. Tal vez no se atreve a abordarme. De seguro que trae el libro para obtener mi firma”. Por un momento piensa si no será lo mejor detenerse y hablar él primero al entusiasta. Pero no se atreve tampoco. Vacila. Al fin, entra valientemente por el portal de su casa, y el admirador, detrás. Es evidente: le va a abordar en la escalera. Pero llega a su piso, llama, entra, y, ya dentro, queda unos minutos esperando la nueva (e, indudablemente, temblorosa) llamada del timbre. Nada. El presunto admirador se ha desvanecido. ¡Inexplicable!
Después de aquella primera visita, siguieron bastantes otras. No tantas como hoy desearía acariciar entre los más queridos recuerdos. Muchas veces hubiera bajado a verle; mas siempre temía hacerle malgastar sus fecundos minutos (que estaban ya, ay, tan cicateramente contados). Mis recuerdos son, pues, unas cuantas instantáneas inconexas, pero, por eso mismo, diferenciadas con toda nitidez.
...Muy de mañana llamamos a su puerta aquel poeta amigo (hoy tan lejano) y yo. Miró se acababa de levantar. Todo despechugado, se precipita hacia nosotros:
— “¡Ustedes vienen a darme la enhorabuena! ¡Yo, académico! ¿Quién lo creería? ¿Qué les parece?”
Habla en broma. Su arte estaba por encima de toda “consagración” académica, y él lo sabía. Mas brinca y salta como un niño, tal vez para rechazar el contagio de maneras demasiado “inmortales”. Mi amigo y yo nos miramos: no sabíamos una palabra. Pero la noticia no se confirma. La más solapada maldad se ha interpuesto, y Gabriel Miró, el más intenso y expresivo artista del lenguaje, muere sin ser académico de la Española...
...Otro día me para en la esquina de Rodríguez San Pedro y Guzmán el Bueno, y, aprovechando un pianísimo (relativo) de la empecatada pianola, me dice:
—“Los Concursos Nacionales van a conmemorar este año el centenario de Góngora. Lo tengo decidido. Artigas y V. son los que más han trabajado estos años en Góngora. Yo entiendo la honestidad así: los premios tienen que ser para ustedes. ¿Qué le parece como tema Góngora y la literatura contemporánea?”
No tuve más remedio que ponerme a trabajar...
A la vuelta de uno de mis viajes — ¿1928 o 1929? — me entero de que Miró ya no vivía en la casa. Hacía tiempo que deseaba una habitación más amplia y menos traspasada por las vocinglerías de la calle. Me había producido muchas veces tanta pena como asombro ver al evocador de tantos paisajes abiertos hacia el infinito, de tantos ambientes serenados por silencio y sueño seculares, trabajando en aquel taller estrecho, en aquella casa de cáscara de hormigón, donde una tos del hético del sotabanco, se difundía multiplicándose cavernosa hasta las mismas entrañas de la fábrica; verle cercado por el barrio sin tradición, verdulero y pregonero, mientras poco a poco se macizaban las manzanas, se cegaban los soleados calveros de los solares, las pocas ventanas de nuestra prisión. Y se lo había dicho así repetidas veces. Y él había evocado ante mí la visión de una casita en el Madrid viejo (dentro del ángulo ideal de la calle Mayor y la de Segovia), en una plazuela soleada, no perturbada sino por el alborozo de los gorriones y los vagos signos celestes de los vencejos. Mas no fué sino al Paseo del Prado, adonde se mudó. Era una habitación amplia y señoril. (Antes de mi vuelta a Madrid, fué un día a verle mi madre. El escritor le dijo: “Señora, ese hijo de V., ese Dámaso Alonso, ha sido el Capitán Araña. Tanto me ha dicho que me ha embarcado en mudarme. Esta casa me va a arruinar. Y de ruido, oiga cómo rugen los camiones hacia la estación del Mediodía. ¡Y él, aún tan ricamente en Rodríguez San Pedro!”)
Le fuí a visitar. Era un hermoso día de sol, y la luz entraba a chorros hasta la mesa de las creaciones. De vez en cuando, la trepidación de un automóvil de carga; pero, al otro lado del paseo, la intacta y serenadora belleza del Museo del Prado. Miró, desmelenado, estaba radiante de juventud, magnífico. Le brillaban los ojos mientras me hablaba de sus proyectos, de sus libros en el telar. Ya estaba en los escaparates El Obispo Leproso: perfecta madurez de un artista. Se encontraba lleno de vigor, absoluto amo de su técnica, traspasado como nunca por las hondas voces del misterio en que se cruzan la vida y el arte. Miles de seres en España, y allá hasta los últimos rincones donde nuestra habla llegue, veían en él al más hondo intérprete del paisaje, al más mágico evocador de los ambientes, al más demorado, lento, sabio escudriñador de las almas. Tengo grabados aquellos ojos más expresivos que nunca. De vez en cuando los dedos de su mano, como un peine, trataban de domeñar la rebeldía de la melena gloriosa: exhalaba vida. Es el Miró que estará en el fondo de mis pupilas hasta que yo muera. Aquel día le di el último abrazo...
...Y otro día de una revuelta primavera, fines de mayo de 1930, antes de mi clase, en el español negroide de La Prensa de Nueva York, leí la espantosa noticia: Gabriel Miró había muerto. Cambié el tema: les hablé de Miró a aquellas entusiastas muchachitos de Hunter College. Les hablé desordenadamente, como me dejaba la emoción, mezclando recuerdos personales y apreciación literaria. Las cabecitas rubias se inclinaban afanosas sobre la rutina de los cuadernos de apuntes. Mas una mano dejó la pluma, un lindo rostro se alzó un momento hacia mí; tenía los ojos cuajados de lágrimas.
Todo el día a solas con Gabriel Miró. Crucé desolado el raquítico Central Park hacia mi casa, anónima entre las calles del Oeste. Era un día de luz cambiante, a ráfagas de viento y lluvia, entreveradas de sol. Las ardillas hacían graciosas muecas y — concentrados nódulos de vida — me incitaban desde los troncos, sobre los céspedes. Las ardillas. ¡La vida, la vida! La vida allí; y Gabriel Miró, muerto.
Dámaso Alonso
Noviembre 1941.
NIÑO Y GRANDE
«L’amour est la seule passion
qui se paye d’une monnaie qu’elle
fabrique elle-même.»
fragments divers.–cxlv .Stendhal.
I LA HERMANA DE BELLVER
I Mis padres. Mi abuela.
Era mi padre de los Hernando de la Mancha, linaje de labradores ricos y temerosos de Dios. Muy joven pasó a la comarca de Murcia, y allí prendóse de la mujer que había de ser mi madre, que era de casa rancia y empobrecida.
Pusiéronme de nombre Antonio, pero no parece sino que la Humanidad celebró concilio cuando vine al mundo para llamarme Antón. Ilustran, también, mi cédula de nacimiento los nombres de Sebastián y Macario: aquél, para complacencia de mi padrino, Sebastián Reyes, mercader de cerdos y ovejas; y el último, porque nací el día de San Macario, pero Macario de enero, pues se sabe de otro varón Macario, santo igualmente, que la Iglesia celebra el 1.° de abril. Estos conocimientos hagiológicos se los debo a una abuela mía, que me guió y educó con grandísimo celo de piedad. Debo a la misma señora las peregrinas noticias de que nací moreno como el pan de las familias pobres; que apenas me acristianaron volvióse mi carne de baza en blanca, encendida y rubia como una candela, y que lloré mis primeras lágrimas al declinar el sol, cuando su redondo filo de fuego parecía rajar la torre de una aldea lejana. Por eso, por la incertidumbre de la hora –según me dijo–, tengo distinta tonalidad en la parda color de mis pupilas, y los lóbulos de mis orejas están algo separados de los maxilares.
No barruntéis ni el más leve olor de brujería en mi abuela. Fué muy devota; limpia de alma y sana de cuerpo. Conservó vista para coser mis delantales, y blanca y cabal su dentadura hasta bien doblados los ochenta años. Habitaba, sola con su criada, una casita azul rodeada de huerto, cerca del río. Me llevaban a besarla todas las tardes, y contábame milagros de elegidos. Pensaba tanto en la muerte, que, en vida, pagó su entierro en once parroquias. Y una noche el buen río se hinchó y arrebató árboles, gallinas, cabras, barracas, la casita azul con mi abuela en su seno, y le dió ignorada sepultura sin la santa mediación de las once iglesias, cuyos párrocos afirmaron que no se explicaban lo ocurrido.
...Ya menguado y dócil el Segura, fuí a su ribera, y lloré, y maldije sus aguas.
Por las noches, el croar de las ranas, que se sentía desde mi dormitorio, sonaba con bullicio de viejas que desatinadamente gritaban: parr⸝rro⸝quiá, parr⸝rro⸝quiá, parr⸝rro⸝quiá... quiá, quiá...
Yo me zabullía bajo las sábanas para librarme de sus burlas.
II Jesús. El capellán. Los magos.
Nuestra casa era grande y blanca; el campo, de llanura apretada de frutales, de cáñamos y mieses. Las acequias, de quijeros muy espesos de hierbas y de agua limpia, trémula, peinada por las matas caedizas, parecían sendas estremecidas, resplandecientes y vivas. Separaban los tablares de hortal, liños de moreras anchas y jugosas; y los setos, que guardaban los generosos naranjos, eran de aromos, de cuyas ramas, me dijo mi pobre abuela, hicieron los sayones la corona de espinas del Señor.
Al lado de los corrales, seguía la barraca de la familia labradora, con su cruz de ciprés bendito, el hastial siempre encalado, y en el rudo enjalbiego caían apretadamente las lenguas llameantes de los pimientos y los dorados racimos de las mazorcas. Delante subía una parra vieja, y sobre el techo, de mantos de leños y henestrosa, bajaba, amparándola, el follaje de dos olmos, asilo de pájaros y cigarras y protección y sombra del tinado o pesebre, donde roznaban las vacas, que se volvían a mirarnos al zagal del labrador y a mí, cuando jugábamos con la becerra; y ella nos topaba, nos derribaba y lamía. La madre labradora nos avisaba los peligros, mientras le daba teta a una criatura nacida la misma mañana que la ternera, o fregaba escudillas de boj y lebrillos y cántaros en el remanso de la acequia.
Jesús, mi amigo, y yo, nos pasmábamos de que la becerra fuese ya más grande, más ágil y graciosa que su hermano.
Como el paisaje era tan liso, veíamos el tren, que pasaba por las tardes, y puso en mí la primera levadura de sueños en tierras lejanas, desde que asomaba diminuto, haciendo un gritito de pájaro cansado, y luego crecido, largo, negro, retemblando por en medio de los naranjales, hasta reducirse y perderse en un copo de humo que se elevaba sobre los caseríos, claros y menudos como granos de arroz.
–¡Ahora se va a meter dentro del sol! –le decía yo a Jesús. Es que, entonces, el sol iba cayendo como una gota enorme de sangre... y diciéndolo, me lo creía sintiendo estremecidamente que el tren horadaba el azul por el círculo abrasado.
Las mañanas de fiesta, mi madre, que siempre vestía de luto, quitábase el delantal y tocaba su rubia cabeza con mantilla fina y arcaica; mi padre poníase camisa planchada sin lustre, aunque no se mudase las ropas de pana; entonces, sus mejillas y sus manos tostadas, grandes y nobles, resaltaban como las hogazas de nuestros añacales en la blancura del mantel. Recuerdo que si no traía mi padre esa rígida camisa, ni el de Jesús su traje de paño gordo y negro y las esparteñas nuevas, no me parecía que verdaderamente fuese domingo.
Juntas las dos familias, caminábamos por las calientes sendas al humilladero. Después, en el comedor de la casa, desayunaba con nosotros el señor capellán.
Había yo recogido un mastín desorejado por las feroces manos de un lanero. Era un perro humilde y agradecido que, cuando miraba, siempre ponía los ojos mojados como si llorase; y el capellán lo aborreció, porque le pedía de la torta servida para el chocolate. Algunas veces le daba sonriéndole, pero vi que, por debajo de la mesa, pisaba y rechazaba al pobre animal. Se lo conté a mi madre, y me dijo que acaso todo me lo hiciese ver mi malquerencia, y que, si era cierto, que le perdonase. Me escondí entre las sillas, y reparé en que el sacerdote llevaba alpargatas rotas y pantalones astrosos de mendigo. Luego, sentándome, me fijé más en aquel hombre flaco, de boca como desgarrada y dientes y quijales casi saliéndosele de las encías, descoloridas y enfermas. Engullía vorazmente.
Una tarde, corriendo con mi perro, llegué cerca de la barraca del clérigo. Vivía con su madre, vieja, chepuda y sorda. El hijo estaba llorando. Me recaté para espiarles y oírles. Y supe que el señor cura lloraba de hambre.
Me fuí a la heredad de mi padrino, Sebastián Reyes. Hallé a su mujer cociendo patatas para los cerdos. Mis padrinos eran hacendados. En la cámara tenían perniles y tinajas de cecina; en el corral, gallinas, conejos y cabras; y en las alacenas, huevos, roscos, arropes y miel. Le dije a la señora Leandra la miseria del capellán, y se quedó mirándome, y exclamó:
–¡Válgame nuestro Padre Jesús, con qué poca decencia habla este manifacero de un señor sacerdote!
Y de merienda dióme pan y uvas agraces.
De mi casa les enviaron socorro a la vieja y su hijo; y yo le llevé un cordero añojo y blanco que tenía. Fuí muy contento; me sofoqué al ofrecerle mi regalo; y cuando regresaba, pensando en el recental, me dió mucha tristeza. Me dormí llorando, y se me apagó la caridad y el amor por el cura.
...Una noche, la víspera de los Santos Reyes, yo no quería acostarme. Me contaban las criadas la llegada de los buenos Magosmientras partían nueces y almendras, y desgranaban y tostaban maíz, y preparaban harina y fundían miel para hacer nuégados y pestiños. Yo, que entonces veía a los ángeles y a la Virgen María, siendo el asombro del señor capellán –aun antes de lo del cordero–, vi esa noche a los generosos soberanos cruzar la sala y salir de mi alcoba. El rey negro iba envuelto en un manto de grana; al mirarme le relumbraron los ojos como los de un gato. Me sonrió, brillándole sus dientes tan blancos, tan fríos, que me estremecí. Miedo y alegría me hicieron gritar. Ardíanme las sienes y la frente; las venas del cuello latían hasta azotarme toda la garganta. Me acostaron. El espectro de Baltasar me aterraba; y sus manos negras, sudadas y enormes comenzaron a estrangularme. Mi padre quiso sosegarme negando y deshaciendo la dulce leyenda de los Magos. Pero Baltasar no me dejaba.
En amaneciendo vino el médico, un viejo enjuto, larguísimo, todo brazos y zancas, retorciéndose siempre. De su cara sólo se le descubría la nariz, pesada y encendida, y los ojos, grises y duros, como dos gotas de plomo congelado; lo demás se ocultaba bajo una maleza corta, apretada y áspera, que en vez de afeitarse debía segársela, como un pasto seco.
Ahora, recordando, hallo semejanza entre el médico y el capellán. ¿Tendría también hambre? Vivía solo. Hablaba tronadoramente. Me dijeron que mis padres le contestaban despacio, para que él lo imitase; y el viejo seguía voceando. Me miró; me abrió la boca. Sus manos se parecían a las del rey negro. ¡Mis últimos Magos! Luego gritó:
–¿Hay parra aquí, verdad?
–¡Parra! –exclamaron mis padres.
–¡Sí, parra, parral! ¿Dónde lo tienen?
Y desciñóse de su costado el botiquín, que era como la caja mugrienta de un buhonero. Le pidieron que dijese el mal que yo padecía; y él gritó que el crup. Todos se angustiaron; hicieron oración. Y, en tanto, el médico fué a la barraca de los labradores, y de la vid cortó una rama larga y tierna, y la doblaba, cerrándola redondamente para probar su temple o resistencia en lo flexible.
Volvió, y pidiendo hilas las empapó en agua azul y salina de una redoma de su frasquera, y las ató en la punta del verde sarmiento.
A mí colocóme entre sus duros hinojos, y me hundió la vara en el paladar. Me moría de tanto padecer. El tapón de hilas salía ensangrentado.
Repitióse por la tarde mi suplicio. Mis padres y el labriego miraban al cirujano con susto. Acabada la ferocísima faena, me trababa de los pies, abría la ventana y sacábame colgando a la serena, y me golpeaba la nuca.
La primera vez que lo hizo se le abalanzó mi padre, queriendo estrujarlo. Entonces él le miró como miran las estatuas, y pronunció impasible:
–Si no le curo puede usted pegarme un tiro en el cuello, en la sien, donde usted quiera; pero ahora déjeme usted en paz.
Gimiendo llamaba yo siempre a mi amigo Jesús. Lo supo su padre, y me trajo al chico, que me contemplaba desde la vidriera, todo pasmado y temeroso, porque no consentía mi madre en dejarlo que entrase.
El hortelano insistía:
–Todo es lo que Nuestro Señor quiere. Mi chico pasa, que si ha de tener algún mal, vendrá el mal, aunque lo suba a la torre del pueblo; y si no, libre tiene que ser, aunque se acueste con Antón.
Todavía no quisieron mis padres, y el otro tercamente decía:
–Ha de pasar y quedarse.
Entró Jesús, presentándome dentro de una hoja ancha y lustrosa de morera un gusano de seda, que se nos murió aquella noche.
Desde que conmigo vivía Jesús, yo estaba muy gozoso, y respiraba con más alivio. Todos le acariciaban y regalaban, dándole mis juguetes, hasta entonces guardados por caros, y confituras traídas del pueblo, y cremas y dulce de zamboa y de cidra, que mi madre hacía muy rico. No se cansaba mi padre de bendecir la santa eficacia de la religión ferviente y heroica.
Con los cuidados y abundancia, aun engordó más Jesús. Y cuando yo sané del todo, el viejo médico, que en verdad me había salvado, aunque bárbaramente, se perdió en sus soledades, y toda la gratitud fué para mi amigo.
Vuelto a la pobreza de su barraca, Jesús se encanijó, se malhumoró. Y la primera mañana que corrí a jugar con él y la becerra, me miró con rabia la garganta, diciendo:
–¿Cuándo te pondrás malo otra vez?
III En los Estudios. Bellver. Elena. Profanación.
Recién llegado a los trece años, me dejaron interno en un colegio de religiosos de la comarca, muy antiguo y de grande renombre.
La frialdad y el silencio de los Estudios, del refectorio y de los claustros; los hondos pasadizos cavados dentro de los muros; las siniestras hornacinas de los dormitorios, en cuyas paredes se tendía la sombra pavorosa de un santo obispo de talla descomunal; la foscura y pesadez de los tejados y torres, donde bajaban las nieblas y volaban los vencejos y gavilanes, que yo contemplaba desde mi pupitre; lamentos de campanas, clase de gramática, zumbas de los antiguos, y la emoción de la dulce libertad del cielo y de los campos, todas mis sensaciones, ayudadas de mi flaqueza, me mustiaron y entristecieron, y acabé por enfermar, aunque no de modo que necesitase volver a mi casa de la ribera. La melancolía de mi ánimo se tradujo y manifestó inexplicablemente en mi cuerpo por un plebeyo reúma de la rodilla izquierda. Había de ir en pos de las brigadas, zaguero y cojo, como cría lisiada de un rebaño.
Mis mayores miedos me acometían los lunes, en entrando en clase y ver a los maestros. Estaban recién afeitados, y todas sus facciones destacaban con filo duro en la piel pingüe y encarnada, o amarillenta y exprimida, singularmente la boca y la nariz. Las narices de los Padres y Hermanos, siquiera no fuesen todas desaforadas como las de Tomé Cecial, eran encendidas y sonoras. Es que todos sorbían un rapé, candente como un yodo, que tomaban de sus tabaqueras de hueso amarillo, que parecía cortado de cráneos.
Yo no tenía «queriditos», ni amistades particulares. No era listo ni bullicioso, ni tenía fuerza. Si en los recreos jugábamos «a carros», carros bajos, ferreños, en los que uno montaba de pie como un griego, y otros tiraban uncidos en los varales y cuerdas, yo era siempre de los que tiraban. En los paseos y excursiones campesinas, formábamos en ternas. Y, entonces, y en las comidas con Deo gratias, todos contaban de sus casas y bienes. Mientras uno decía, los demás estaban ganosos de referir lo suyo, para vencerle. Un muchacho de Alfaz, ya talludo, de apellido Senabria, siempre nos hacía un menudo recuento de los dineros y joyas de su padre, viudo, jurando que tenía un reloj de oro, tan ancho como un huevo frito, pero mal frito. No lo pude olvidar, y en todos mis empachos creí que dentro de mis entrañas me caminaba el enorme reloj del padre de Senabria, un reloj con yema endurecida y clara aceitosa.
En fílas y Estudios estaba a mi lado un mallorquín pálido, alto, de buen talle, muy galán y aficionado a rociarse de colonia las ropas y el pañuelo. Su calzado era el más elegante y lustroso, y sus corbatas, muy lindas. Cuando salíamos, ladeábase la gorra, y, a hurto de los Hermanos Inspectores, miraba sonriente y picaresco a las muchachas ventaneras. Se llamaba Bellver. Sus elegancias y desenvolturas tuvieron imitación en los colegiales grandes, y por culpa de ellos se decretó que la ruta de nuestros paseos fuese siempre apartada: la vía del tren, la carretera del Alto de las Atalayas a Murcia, el camino del Calvario, las blandas orillas del río…
Todos los trimestres recibía Bellver la visita de su madre y hermanas. Y al bajar nosotros a los claustros, oíamos sus risas de damas hermosas, recogíamos sus delicados perfumes. Los Hermanos Inspectores murmuraban y se mostraban severísimos, y anotaban en sus temidas carteras a los que volvían la cabeza para mirar. Yo siempre la volvía sin querer. Si era en los Estudios cuando le avisaban a visitas, salía Bellver taconeando reciamente, mirándonos ysonriéndonos desde su alta dicha. Por él supimos de su casa-palacio en Palma, y de sus predios en los frondosos valles de Sóller, y que su opulenta familia viajaba en un vapor correo todo blanco.
Y Bellver salía, y yome quedaba con la Epístola ad Pisones yel Diccionario Latino-Español de Lomas, delante de mis ojos, sin pasar en la traducción comentada de
Humano capiti cervicem pictor equinam
Jungere si velit... jungere si velit... jungere si velit...
Y es que mis pobres ojos nada más veían a la madre y hermanas de Bellver, fragantes, deliciosas, en un navío de sol, con velas de brocados blancos, saliendo de la isla, ¡imaginada isla de leyenda!
Sucedió que una visita que mis padres me hicieron coincidió con la de la fastuosa familia palmesana. Juntos fuimos al salón-locutorio. Yo, colorado de vergüenza, me refugié entre los míos, mirando escondidamente a las beldades.
Bellver debía de decirles de mí, porque ellas se fijaron en nosotros, y me sonrieron. ¡Señor: yo nunca he sufrido tanto ni he sido tan dichoso...! Mi padre saludó. ¡Qué patricio saludo! A poco estábamos juntos, mezclando nuestra alegría y los bombones y pasteles. Los de Bellver sabían a la fragancia de la boca de sus hermanas, singularmente de los labios de la menor, que me besaron dos veces en la despedida. Me sentí encendido y trémulo, desfallecido de felicidad y de miedo. Es que el Padre Prefecto nos avizoraba por encima de su breviario y recatado en un viejo rosal que florecía en la desnudez del claustro.
Vuelto al Estudio, me afligí como si entonces acabaran de traerme mis padres. Mi boca, mi lengua, mi garganta, todo estaba penetrado de perfume del dulce de grosella que comía Elena, la hermanita de Bellver, cuando me besó. Y ¡oh ruindad y desesperación mías! Yo, que ni osaba respirar para que no se me perdiera el beatísimo sabor y aroma, ¡no imaginaba la boca húmeda y florida y los dorados ojos y toda la gentil figura de la doncella, que no viese y sintiese sobre mi alma los sumidos labios y las imponentes gafas y toda la fantasma larga y negra del Padre Prefecto!
Como yo, Elena iba a cumplir los catorce años, y de altos éramos iguales. Sus cabellos rizados, de un rubio cobrizo, le caían gloriosamente por la maravilla de su espalda. Era pálida y sonreía siempre con entristecimiento. Bajo su trusa de color marino, ya se insinuaba la curva palpitante de su pecho; y, al sentarse, se le descubría el fino origen de su pierna. No se me apareció con vestiduras de color de fuego, como dice Dante de su Beatriz; pero al besarme Elena y recordarme besado, «yo digo en verdad que el Espíritu de la vida, que reside en la más secreta bóveda del corazón, comenzó a temblar tan fuertemente, que el movimiento se transmitía a mis venas más pequeñas, y temblando pronunció estas palabras: Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi».
Más fuerte que yo era, y soberano mío, pues la amada imagen no me abandonaba ni en el dormitorio, ni en la capilla, ni en la mesa, ni en los patios ni aulas.
Si Dante se abrasó de amor a los nueve años, el mismo sabroso mal llagó mis entrañas cuando apenas los míos se acercaban a los catorce. Para ser él un elegido y yo una pobre criatura, no me aventajó mucho en el despertar del corazón. Recordándolo quizá me envaneciese si otra desgraciada memoria no me presentara el grosero camino que seguí, tan lejos de los celestes rumbos del poeta.
Y fué que «al Dios más fuerte que yo y soberano mío» se mezcló el diablo. –Abandono la pluma para cruzar mis dedos en juramento de que no trastorno la verdad de mi historia–: El demonio cometió vileza en el Sancta Sanctorum de mi amor niño.
Yo admiraba y servía a Bellver por ser él carne y sangre de Elena. De ella me hablaba, de sus juegos en prados y jardines. El pupitre de Bellver estaba detrás del mío, y en el suyo me recostaba yo para recoger el deleite de sus narraciones, divinizadas por el nombre de la hermana.
Delante de mí sentábase Senabria. Su espalda era recia; su cuello, gordo; sus orejas, moradas de sabañones; el cráneo, con trasquiladuras. No; yo no le aborrecía, pero me repugnaba desde lo del reloj de su padre, y por otras groserías. Como veis, yo estaba entre la gracia reflejada y la tosquedad en todo su volumen.
Bellver me contaba de Elena, pero también me refería lances de sus criadas, y, de todas, los de su cocinera, pintándola alta, fresca, maciza, callonca, con la que retozaba en la soledad de los sobrados, de umbrías y bancales.
Y una noche, estudiando Retórica, percibí el blando y convenido golpe que me daba Bellver con su bota elegante para que yo me reclinara a oírle algún nuevo y súbito recuerdo. Y hablando de la robusta guisadora, me confesó que en las últimas vacaciones ella le había enseñado un pecho, y lo tenía blanco y firme.
Se encendieron mis mejillas, y la flama de mi piel y la vibración de mis nervios subieron de punto, cuando la voz de mi amigo, obscurecida, honda y trémula, aun dijo:
–Antón, ¿quisieras tú vérselo?
¡La imagen, pálida y virginal, de Elena tropezaba con el pecho desnudo de una cocinera!
IV La terna. Mis pies. La serpiente.
En el paseo del jueves fuimos de terna: Marín-Galindo, un riojano chancero, Bellver y yo. Ellos se decían sus perversiones en una germanía o habla cifrada. Yo me vi humillado por mi ignorancia y cortedad, que aumentaban con su risa. Ellos alcanzaron ya una fuerte y pasmosa varonía; eran los esotéricos de un estupendo culto, anhelado y temido por lo misterioso. Oyéndoles, me sentí alejado de Bellver, y tuve celos. Y pensando que su intimidad les llevaría a coloquios en que se pronunciase el nombre de Elena, me arrebató la ira, hasta dolerme los ojos de mirarles con rabia.
Pero dialogaron de la placentera sirviente. Y yo les escuché con avidez, y sonreí y todo con malicia, para que me creyesen sabedor y gozoso de tanta licencia; y en mis entrañas me enfurecía y me despreciaba por mi rebajamiento.
De pronto, se quedaron mirándose y riendo, y me dijeron muy confidenciales:
–¿Tú quieres verla desnuda?
–¿Si quiero verla? ¿A quién? –Desconocí mi voz de tan torpe y balbuciente.
Sin inmutarse, Bellver repuso:
–¿Que a quién? ¡Toma, a mi cocinera!
–Es que ¿dónde está? –dije yo todo erizado de terror.
–¡Dónde quieres que esté su cocinera, sino en Palma! Pero desde aquí puedes verla si te atreves...
Eso decía Marín-Galindo cuando vino el Hermano Inspector, porque nos torcíamos de la brigada. Sudé fríamente. Me miró el Hermano, y me estremecí creyendo que reparaba en mi infamia.
Y no me atreví.
Tornamos al convictorio. Y ya en el Estudio, saqué del pupitre los papeles y textos para hacer la «composición» de la primera clase de la mañana, que tocaba de griego. Pero yo no atendía mi escrito, ardiendo en odio contra el riojano, pensando en Elena y pensando, Señor, también, en el desnudo pecho de la criada. Para imaginarlo, traíame el recuerdo del que antaño viera a la labradora madre de Jesús. Pero entonces el robusto seno de la campesina sólo me hizo pensar en mi madre y en mí, y ahora me cercaban impurezas...
Tan apartado me hallaba del griego y del colegio, que me espanté cuando descendió de la tribuna la conocida voz, afilada y severa, del Hermano amonestándome:
–Señor Hernando: guarde más decencia en su postura.
Replicar estaba prohibido. Pues yo, asombrado y sañudo, repliqué:
–¿Yo? Es que yo, ¿qué hago?
–¿Y sus pies, señor Hernando?
Todos me miraban gozándose de mi afrenta y de mi susto, pero ninguno me encrespó tanto como el señor Senabria. Senabria, cordato y grandón, mostraba, al volverse, un canillo redondo, inflado por la burla.
–¿Y sus pies? –insistía el Hermano.
Miré hacia las losas, y palidecí, consternado. ¡Dios mío, yo no tenía mis pies! No pude contenerme, y di un grito delirante:
–¡Mis pies! ¿Dónde están mis pies?
El bullicio de mis camaradas atrajo al Padre Prefecto. El Hermano bajó de su tarima. Levantáronme de brazos, y entonces dime cuenta de que sin ella me había sentado sobre mis piernas, cruzadas a lo musulmán.
Y pensando justificarme, todavía dije impetuoso:
–¿Y quién me los ha puesto?
Crecieron las risas, estridentes, largas y agudas, que me transían como feroces y buídos puñales.
Odié a mis compañeros; me odié yme injurié a mí mismo; yrecelando que Elena sabría el divertimiento ybefa de mis pies, pues todo se lo contaba Bellver a su familia, quise allegarme y penetrar más en la gracia de éste; yvencí miedos, rasgué las últimas nieblas de la castidad infantil, ytemblando, porque presentía que me ahondaba en los portales del pecado, dejé caer papeles ylibros, y, al recogerlos, volvíme y le deslicé disimuladamente:
–¡Sí que quiero ver desnuda a tu cocinera!
De nuevo en mi pupitre, me recosté en el suyo; y estuve aguardando.
Y habló Bellver haciendo un silbo de serpiente. Sentí que se me rizaba la nuca, que una frialdad viscosa resbalaba por mis hombros y me subía por el cuello, y que el encendido dardo de una lengua se sumía en mi oído, precisamente en un oído que tenía enfermo, vertiéndome gotas de ponzoña.
Y me dijo que para verla había de entregarle mi alma al diablo, el cual acudiría tomando la naturaleza o forma de la mujer deseada, y desnudo o desnuda se acostaría en mi cama.
–...¿Pero, y si los Hermanos, al mirar por las celosías de la camarilla, me ven con el demonio?
Contestó Bellver que no tuviese miedo, pues el demonio sólo de mí sería visto y gozado.
Mucho me repugnaba acostarme con el Enemigo, porque, aparte del oprobioso y tremendo pecado, eso equivalía a dormir con una sierpe gorda, escamosa. glacial, o con un macho cabrío, hirsuto, cornudo y todo.
Para acabar de reducir mi voluntad, hízome Bellver tan grandes promesas de que no había de asquearme culebra ni cabrón, sino que vería y tocaría hembra suavísima, que yo, ladeándome, le dije a la serpiente que bueno, que sí; y le pedí enseñanza del pacto satánico.
La voz que sonaba a mi espalda tornábase bronca, trabajosa, y, algunos momentos, se adelgazaba y rompía sarcásticamente. La misma o semejante debió de escuchar Fausto cuando el gozquecillo refugiado detrás de la estufa se hinchó, se levantó y, trocándose en el hombre de la cola de caballo, le dijo: «¿En qué puedo serviros?»
Supe que era preciso invocar la presencia del demonio con la eficacísima oración que me fué dictando y yo escribiendo como si hiciese mi trabajo de Humanidades. Añadióme la práctica de algunas ceremonias y el aviso de que escondiese todas las santas estampas y la pililla del agua bendita. Después, acostado, esperaría la espantable y placentera aparición.