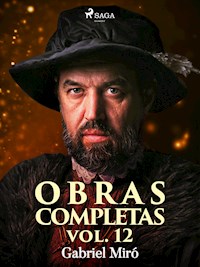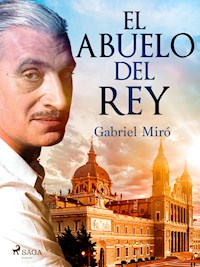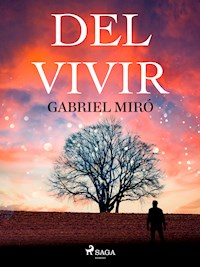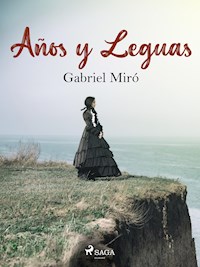Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Amores de Antón Hernando es una novela de corte lírico del escritor Gabriel Miró. En ella, el autor ahonda en las relaciones sentimentales de su protagonista, Antón Hernando, para desarrollar la idea de que incluso del amor colmado y satisfecho puede surgir la tragedia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Amores de Antón Hernando
Saga
Amores de Antón Hernando
Copyright © 1909, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509083
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
- I -
Parece que quien escribe o cuenta de su vida, necesariamente ha de decirnos las maravillas del héroe, la excelsitud del genio, la destreza del pejenicolao o los donaires y travesuras de un Don Pablo...
Yo no he de asombraros por mis audacias, ni cegar vuestro entendimiento con las lumbres del mío, ni quiero que se me tenga por pícaro, gracioso y desenvuelto.
Empiezo confesando que mi nombre es el de Antonio, y mi linaje el de Hernando, de los ricos labradores de La Mancha, humildes y temerosos de Dios. Mis padres, por llaneza y poco cuidado en imaginar, no lo tuvieron de adornarme con nombre, que, delante de Hernando, calificase el apellido y aun entrambos se diesen pompa quimérica y resonancia. Pusiéranme Gerardo, Guillermo, Galileo -de la inicial G noble entre todas-, o Alejandro, Augusto, Alberto -aun de la misma A tan principal y de sencilla elegancia-, o Cayo, Castor, Carlos -de la C, letra romántica y gentil- y al oírlo o leerlo me imaginaríais con más agrado o presunción de lances estupendos.
Yo soy moreno como el pan de las familias pobres; soy alto y desmañado; y hay en las líneas de mis facciones algo como una duda o vacilación entre el europeo y cualquier hijo de raza oriental.
El haber dicho que tengo tan entreverado pergenio, pudiera llevaros a suponerme misterioso. Y no quiero: os recuerdo que mis padres eran manchegos, con residencia en la vega murciana, y añadiré que además de Antonio o Antón, según me han llamado siempre, ilustran mi cédula de nacimiento los nombres de Sebastián y Macario; aquél, para complacencia de mi padrino, Sebastián Reyes, mercader en cerdos y ovejas; y el último, porque vine a la vida el día de San Macario, pero Macario de Enero, pues se sabe de otro varón, santo igualmente, que la iglesia celebra el uno de abril. Estos conocimientos del martirologio se los debo a una abuela mía, que me guió y educó devotamente hasta su desaparición de la tierra.
Debo a la misma abuela la peregrina noticia de que nací al declinar el sol, cuando su redondo filo parecía hender la torre de una aldea lejana. Por eso, según la señora, los lóbulos de mis orejas están separados de los maxilares, y se advierte distinta tonalidad en la parda color de mis pupilas. ¿Pensáis que esto huele a brujería?
¡Pues no barruntéis ese infame pecado!, que mi abuela era cristiana rancia, piadosísima, limpia de alma y muy sana de cuerpo. Conservó vista para coser mis delantales, y blanca y entera la dentadura hasta doblados los ochenta años. Habitaba sola una ruin casita cerca del río. Me llevaba por las tardes, y contábame milagros y martirios de santos. Pensaba tanto en la muerte, que, en vida, pagó su entierro a once parroquias.
Y una noche, el buen río se hinchó con pujanza y estruendo, y llevose a mi pobre abuela dentro de su casa, y le dio ignorada sepultura sin la santa intervención de las once Iglesias.
Ya menguado y dócil el Segura, fui a su ribera, y lloré y maldije sus aguas.
Por las noches, el croajar de las ranas parecíame murmuración burlona de viejas malvadas que repetían parrr-ro-quiá, parrr-ro-quíá, parrr-ro-quiá.
* * *
Nuestra casa era grande, blanca y ruda; el campo muy ancho, de llanura y verde; los árboles y cáñamos y mieses tenían siempre la fresca limpieza que deja la lluvia recién pasada y buena. Cruzaban la tierra acequias de quijeros muy espesos de hierbas, y el agua limpia, rizada, peinada por las matas caedizas, figuraba sendas estremecidas, resplandecientes y vivas; separaban los tableros de hortaliza moreras muy rapadas por la poda; y los bardales que guardaban los generosos naranjos eran de aromas, de cuyas ramas, me dijo mi pobre abuela, hicieron los judíos la corona del Señor.
No lejos se parecía la barraca de la familia labradora; tenía la cruz de ciprés bendito, el hastial siempre encalado, y en esa blancura caían apretadamente las lenguas llameantes de los pimientos y los dorados racimos de las mazorcas. Delante, subía una parra vieja, y sobre el techo de mantos de leños y henestrosa, bajaba amparándola el ramaje de dos olmos, asilo de pájaros y cigarras, y también protección y sombra del tinado o pesebre, donde roznaban las vacas que se volvían a mirarnos, al zagal del hortelano y a mí, cuando jugábamos con la becerra; y ella nos topaba, nos derribaba y lamía. La madre labradora nos avisaba los peligros, mientras le daba teta a una criaturita nacida el mismo día que la becerra, o fregaba negras escudillas, lebrillos y cántaros en el remanso de la acequia.
Jesús, mi amigo, y yo, nos pasmábamos de que la ternerita fuese más grande, ágil y graciosa que su hermano.
Jesús era albino, pecoso, gordo, pesado, me seguía y me obedecía, pero receloso y medrosico.
Como el paisaje era tan llano y suave, veíamos el tren, que pasaba por las tardes, y puso en mí la primera levadura de sueños en tierras lejanas, desde que asomaba diminuto, haciendo un gritito de pájaro cansado, entre la arboleda del confín, y luego crecido, largo, negro, retemblando por mitad de los campos hasta reducirse y perderse en un copo de humo dejado encima de los caseríos, claros y menudos como granitos de arroz esparcidos. «¡Ahora se va a meter dentro del sol!» -le decía yo a Jesús. Es que entonces el sol iba cayendo como una gota enorme de sangre... y diciéndolo, me lo creía, sintiendo estremecidamente que el tren horadaba, taladraba el cielo por el círculo abrasado... Jesús tuvo miedo.
Las mañanas de fiesta, mi madre, que siempre vestía luto, quitábase el delantal y tocaba su rubia cabeza con mantilla muy fina y graciosa; mi padre poníase camisa planchada sin lustre, aunque no se mudase el traje de pana; entonces, sus mejillas y sus manos tostadas, grandes, muy nobles, resaltaban como las hogazas de nuestras añacales en la blancura de su mantel.
Recuerdo que si no veía a mi padre con esa rígida camisa, y al de Jesús de negro, y recién afeitado y con las esparteñas nuevas, no me parecía que verdaderamente fuese domingo.
Agrupadas las dos familias, caminábamos por las ardientes sendas al humilladero de la partida. Oíamos misa, y después, en el comedor de casa, desayunaba con nosotros el señor capellán.
...Había yo recogido un perrito desorejado por las feroces manos de un lañero; era humilde y agradecido animal, que cuando miraba tenía los ojos mojados como si llorase. Pues el señor capellán lo aborrecía, porque le imploraba de la dulce torta servida para el chocolate. Algunas veces le daba sonriéndole, pero yo vi que por debajo de la mesa pisaba y rechazaba al desorejado. Se lo conté a mi madre, y me dijo que acaso todo lo hiciese la esquivez o enemiga mía, y que si era cierto, que lo perdonase. Me escondí entre las sillas y reparé en que el cura llevaba alpargatas rotas, y pantalones astrosos de mendigo. Luego, sentándome, me fijé más en aquel hombre flaco, inquieto, de boca ancha como desgarrada y dientes largos casi saliéndosele de las encías, descoloridas y enfermas; tragaba vorazmente, mirando con ansiedad la fuente de las pastas.
Una tarde, corriendo con mi perro, llegué cerca de la barraca del clérigo; vivía con su madre, vieja, doblada, huesuda, sorda. El hijo estaba llorando. Me recaté para espiarles y oírles. ¡Y supe que el señor cura lloraba de hambre!
Cerca vivía mi padrino, Sebastián Reyes. Hallé a su mujer cociendo patatas para los cerdos. Mis padrinos eran hacendados ricos y logreros.
En la cámara o sobrado tenían tinajas de cecina; en el corral, gallinas y conejos, y en la alacena, huevos y roscos. Le dije a mi madrina la miseria del cura, y se me quedó mirando y exclamó:
-¡Válgame nuestro Padre Jesús, y con qué poca decencia habla este chico de un señor capellán!
Y de merienda diome pan y uvas agraces.
De mi casa enviaron socorro al sacerdote, y yo le llevé un cordero añojo y blanco que tenía. Fui gozoso, y estuve sofocado al ofrecerle mi regalo. Cuando regresaba pensé en el animalito y me dio mucha tristeza. Me dormí llorando mi cordero, y se me deshizo y apagó la caridad y el amor por el pobre cura.
...Una noche, víspera de los Santos Reyes, yo no quería acostarme. Me decían las criadas de la llegada de los buenos Magos, mientras partían nueces, desgranaban y tostaban maíz y preparaban harina y fundían miel para hacer nuégados y pestiños. Yo, que entonces veía los ángeles y a la Virgen María, siendo el asombro del señor capellán -aun antes de lo del corderito-, vi