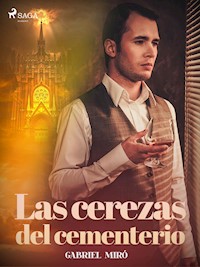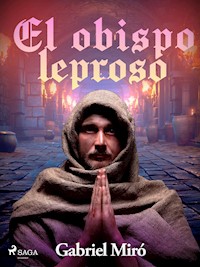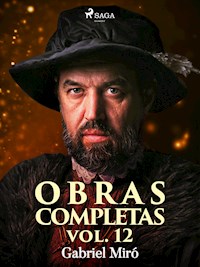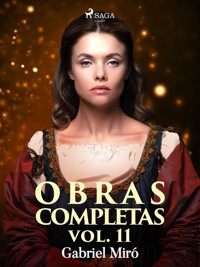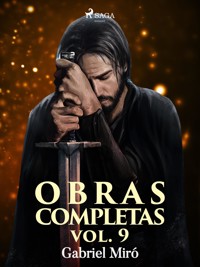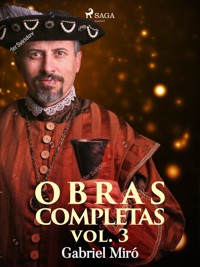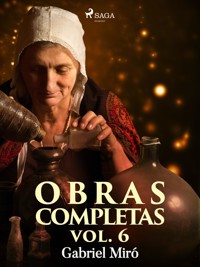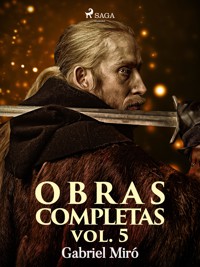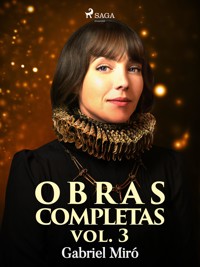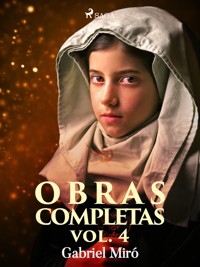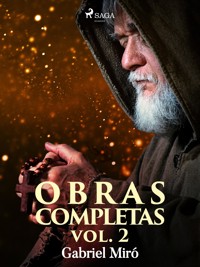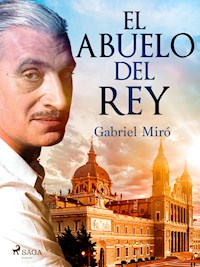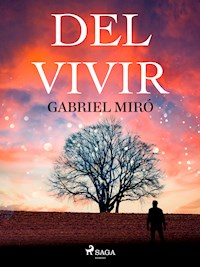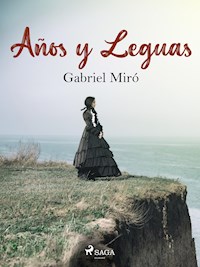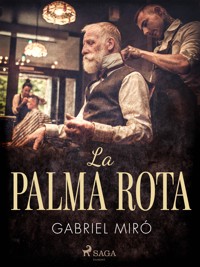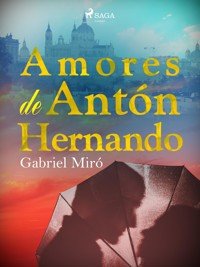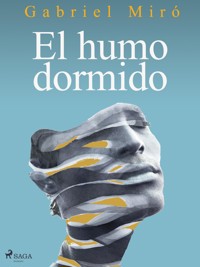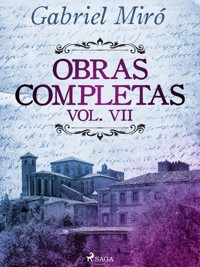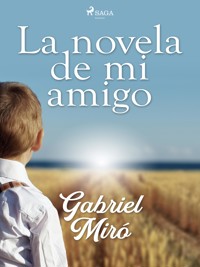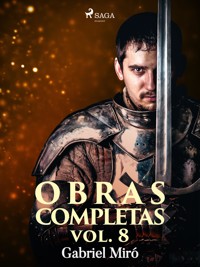
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge los títulos «El humo dormido» y «El ángel, el molino y el caracol del faro».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. VIII
EL ANGEL, EL MOLINO, EL CARACOL DEL FARO
PRÓLOGO POR OSCAR ESPLÁ
Saga
Obras Completas vol. VIII
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508796
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
GABRIEL MIRÓ (Impresión sobre el artista y su obra) 1
Cuando conocí a Gabriel Miró era ya casado y habían nacido sus dos hijas. Mas lo íntimo de nuestra amistad —que era de hermanos pero más libre— nos la hacía ver a los dos en una perspectiva de años y lustros que, en verdad, no tenía; la sentíamos más allá de los tiempos en que nos conocimos. Las andanzas y peripecias de la mocedad y de la niñez de cada uno, que tantas veces nos contáramos, como eran anteriores a nuestro primer encuentro y no las habíamos vivido juntos, estaban sumidas en un pretérito fabuloso, realidad lejanísima de confín esfumado por una atmósfera de años, y se adherían, como recuerdos hondos, a la imagen más remota de nuestra vida de amigos y la prolongaban indefinidamente como si nunca hubiera empezado.
No pensé que tuviera que suceder así al principio de conocer a Miró. Nuestros primeros diálogos y las conversaciones de Gabriel con nosotros, el grupo de amigos de entonces —que fuimos luego sus amigos de siempre— no produjeron efecto del todo grato en mi ánimo.
Gabriel y yo nos vimos por primera vez en casa del señor García Soler, abogado de Alicante, aficionado a las artes, especialmente, a la música que él mismo cultivaba como pianista.
Era yo, a la sazón, alumno de la Escuela de Ingenieros de Barcelona y había comenzado, asimismo, mis cursos de Filosofía y Letras. Tenía fama local, inmerecida, sin falsa modestia, de buen pianista. Por entonces di mi primer concierto en el primitivo Ateneo de Alicante. Asistió Miró, pero no lo supe; nadie me habló de su presencia allí, y yo no tenía, además, la menor noción de su aspecto físico.
Un día recibí invitación del aludido letrado filarmónico para oír en su casa al antiguo Cuarteto Francés, que estaba de paso en nuestra ciudad.
Cuando llegué al estudio de García Soler, repleto de gente, iba a comenzar el concierto y no hubo lugar a saludos y presentaciones.
En el primer descanso de los cuartetistas, mientras yo hojeaba en los atriles los papeles del cuarteto que acababan de interpretar, se me plantó delante, inopinadamente, una figura alta, que ahora recuerdo envuelta en una impresión total de azul y rubio, y, en tono imperativo, me dijo: “Usted es Oscar Esplá. Debe dejarse la carrera de ingeniero y las filosofías y dedicarse sólo a la música”.
Aunque yo era bastante más joven que Gabriel, y la diferencia de edad —acentuada todavía en aquel trecho de la vida en que los dos nos encontrábamos— le autorizaba, en cierto modo, a tratarme desde más arriba, me pareció, sin embargo, que detrás de aquellas primeras palabras, y de todas las que Miró me dijo aquella tarde, había un hombre doblegado al afán de tener estilo, de parecer siempre Gabriel Miró, un hombre, en suma, como tantos otros, deslumbrado por la gloria incipiente de su nombre. Pero fuera de este juicio inmediato, demasiado ligero —coincidente, por otro lado, con el que mis amigos formaron, también al pronto, de Miró— todos reconocíamos que algo excepcional irradiaba de la persona y de las palabras del escritor.
Diálogos sucesivos, conversaciones largas en su casa y en la mía, luego otra y otras, con él solo y con él en familia, nos llevaron en seguida a la certidumbre de que teníamos delante de los ojos el caso extraordinario del arte infiltrándose por todas las rendijas de lo vital, dominando las actividades todas del hombre, del padre de familia y del ente social.
La comedia cotidiana que todos nos vemos compelidos a representar llanamente, como Dios nos da a entender, sin facultades y sin convicción, ganaba categoría estética en Miró que sabía y podía hacer de su propia vida una espléndida obra literaria, una original comedia humana sostenida por su histrionismo supremo. La representaba con absoluta sinceridad, comprendiendo y sintiendo su papel profundamente. Por eso no fingió nunca. Representar no es fingir, es sentir lo que se representa. El actor auténtico no se propone embaucar a nadie; quiere hacer comprender lo que él significa en el mundo en que se mueve y no puede llevarnos a engaño, aunque encarnara al propio “prudente Ulises”, porque se lo veda su identidad con el papel que representa; lo que, justamente, no le sucede a quien finge de veras, al farsantón que se expresa y conduce como no siente.
Pero esa inexistencia de la más sutil cisura entre el artista y el hombre, que se producían siempre en un solo y único plano estético sin dualidad apreciable, es, precisamente, lo que ha dado motivo a dos extendidos tópicos de opinión igualmente erróneos. Por una parte, se ha visto afectación y rebuscamiento donde no había más que sinceridad, y, por otra, se ha pretendido reducir el área universal de la obra de Miró oprimiéndola en los límites de una ingenua descripción, reflejo directo de las andaduras de Sigüenza por tierras de Levante. Pero el Levante de Sigüenza no es el que ve el primero que llega, como no lo mire a través de los prismáticos de Miró con el cristal maravilloso de sus intuiciones.
Levante personal, Levante literario, técnico, estremecido, con sus puntos cardinales al viento, sin lindes, universal; y Levante geográfico, pintoresco, más allá de la Mancha, algarrobos y almendros bien plantados, al Norte, Cataluña —o los Pirineos, ¿qué más da?— al Este, el Mediterráneo. Dos realidades y una diferencia; total, una verdad sencilla que se nos escapa constantemente.
En ningún caso como en el de Miró puede decirse que no es el hombre, empujado por su visión inmediata de las cosas, quien abre el cauce al artista; al revés, la vida es aquí levantada en vilo por el arte, batida con su técnica hasta que pierde el último relumbre de vulgaridad. Expresión literaria en la pluma, en la palabra, y en el gesto y en la acción también, en todas partes y a todas horas. Miró no podía ni quería evadirse de su ámbito literario; estaba engastado, por naturaleza y por voluntad, en su propia obra —autor y actor a un tiempo— cuyo argumento se le aparecía sencillamente todas las mañanas al abrir los ojos. El hombre, desde su recinto biológico —no había manera de eliminarlo— llevado de la mano del artista, a zancadas gigantes, por la vida entera. Y todo, con el estímulo inocente, juego infantil, de mirar al mundo por detrás de los olivos mediterráneos.
Caso inaudito de una conciencia invadida completamente por un arte. Y nada tiene esto que ver con el hecho corriente de una captación absoluta de nuestra capacidad de interés por la propia profesión —el caso del médico al que nada le mueve sino su medicina o el del pintor que no ve en el mundo más que pintura ni entiende ni habla de otra cosa— no es eso. A Miró le llegaba concretamente el sentido de las actividades ajenas. Pero todas se llenaban de substancia literaria al tocar en su alma y quedaban incorporadas al inmenso poema que creaba y representaba a la vez, que vivía, en suma, como protagonista; centro y eje de un universo dramático con dos personajes: él y todo lo demás en derredor, su paisaje, que no está en el fondo de una acción como un telón de escenario, está en medio de ella, representándola en su curso natural y trascendente, alumbrado por el genio de Sigüenza.
De esa peculiar actitud dimana la expresión de contenido dinámico, el ritmo interior vital y dramático que lo inanimado cobra en el arte de Gabriel Miró. Cualidad esencial y distintiva realzada todavía por la eminencia de unas dotes de observación que en Miró rayaban en lo inverosímil. Observación sintética que se resumía en el rasgo más genuino de lo observado y que se tornaba analítica, vuelta introspectivamente hacia la conciencia, y deducía remotas afinidades sensorias entre las impresiones que nos llegan por rutas diferentes. De aquí la fragancia intuitiva, la hondura suasoria de las descripciones; y de aquí, también, esa eficacia de la imagen que ilumina, como un relámpago, la raíz sentimental de la realidad que interpreta hasta parecer su única expresión. Y lo es, en efecto; imagen perfecta que deja vibrantes de verdad estética a las cosas.
“...Llegan los escarabajos con su negrura pavonada. Antenas, palpos, patas se le cruzan reciamente como un costillaje. En su sotanilla bombada y en su bonete, traen ellos todo el sol de los campos en una gota; todo el sol miniaturizado dentro de un azabache. Sus alas y elictras son un molino de hélices y exhalaciones moradas. Se pesan tanto a sí mismos que rebotan contra los pilares. Temen no haberse puesto las alas que les corresponden. Esa es su lástima. Tan bien acabados, esferoidales, carbonosos, bruñidos, organizados para empresas de terquedad, y con las mangas tan cortas que no les permite sostenerse en todo el día del cielo!
”Ven la redonda entrada obscura de un cañuto del techo del parral. Las avispas y los abejorros han visto este agujero, y nada. Pues los escarabajos no pasan delante del misterio sin escudriñarlo. Les obliga su naturaleza y su crédito. La creación les contempla. El mediodía tan grande, con tanto sol, no puede sumergirse en un tubo de caña. No importa: allí está el escarabajo. No temerá. Para él solo estaba guardada la tenebrosa aventura. Y se agarra al borde del cañuto y se va asomando. Su cuerpo tan orondo principia a sudar y crujir, adelgazándose, afilándose para internarse en el abismo. Después, se queda silencioso; y en silencio, blandamente se hunde. Fuera, está toda la mañana esperándole...”
Intimo sentido de un acaecer intencional, profunda vibración de un espíritu inmanente al mundo que se proyecta en el gesto expresivo de las formas y apariencias. Si el hondo fenómeno vital del universo tomara conciencia de sí mismo en todas las cosas, su emoción de cada hora en ellas sería exactamente esa que Miró recoge al contemplarlas. No es, pues, que el hombre se retrata en la superficie del planeta2 —más o menos natural o artificiosamente es el caso de todos los días y de siempre en la literatura— es que una fuente primigenia de sensibilidad y pasión, brota en todo, aun en lo inerte, y nos arrastra en su curso caudaloso y ancho. Por eso, la trama de los asuntos del formidable escritor se diluye en la grandeza de lo total de su obra, que es su paisaje —que siente, que destila la emoción de su propio existir— en función del cual se perfilan y definen las almas, humildes o soberbias, de sus personajes. El impulso que a éstos mueve no se engendra siempre en ellos mismos, viene, más bien, de aquella gran corriente de vida y humanidad concentradas que, como un viento cósmico, traspasa y anima a la naturaleza entera en el arte de Miró.
A las características señaladas habría que añadir la de esa cadencia inconfundible de la prosa en el estilo del gran escritor levantino. Cuida minuciosamente de su transparencia. Busca en todo caso una sonoridad que sincronice con la tesitura de la expresión y no enturbie jamás su limpia trayectoria.
A propósito, me decía, hace poco, un académico de la lengua —meneando su estrecha cabeza con vaivén lento de censura compasiva—: “...pero esa sintaxis de Miró...!”. Un seco y sarmentoso vallado gramatical se interpolará siempre entre cualquier brote de genialidad literaria y la sensibilidad específica de un buen académico de tradición que, por temperamento, ha de ser hostil al arte en cuanto éste levante el vuelo sobre lo ritual. ¡Pobre Academia!
La selección del vocablo —justeza y propiedad en el nombre y en la adjetivación— que el lector de mediana jerarquía suele estimar como cualidad la más saliente de Miró, es consecuencia de lo anterior y no valdría por sí sola. El vocablo exacto se destaca, asimismo, en la obra de otros literatos que no se le parecen ni de lejos. Y con vocablo idóneo y preciso suele caerse en arabescos de vulgaridad retorcida, a veces sucia, que pasan por audacias geniales. Nada, en el mejor de los casos, metáforas por reflexión —exánimes, inactivas— rara vez por pasión contagiada del corazón de las cosas, que ésta no prende en el aire confinado del invernadero sino en el espacio libre y a pleno sol, cuando es el arte auténtico el que labra y sementa las tierras.
* * *
Algunos reparos se me han hecho, particularmente, en más de una ocasión cuando he hablado de Miró. Uno de ellos se refiere a la impropiedad del lenguaje o de conducta de ciertos personajes, principales o secundarios, de sus novelas. Pero puestas las verdaderas premisas de su arte no es difícil comprender que sus personajes tenían que ser como son y no de otra manera. Con los postulados y el criterio de lo habitual no puede juzgarse lo extraordinario. No importa aquí tanto el modo de hablar como el sentido de lo que se habla que es, en realidad, lo que acusa las reacciones de cada personaje en función de esa pintura palpitante, dinámica, temporal, que es siempre la concepción literaria de Miró3. Allí se van cuajando los caracteres, que se recortan, unas veces, con claridad plástica de mediodía, y se refractan, otras, desdibujados por la niebla que sube de los barrancos de su paisaje. Pero bajo el influjo de la misma fuerza subterránea que todo lo agita en el panorama del gran escritor, esos personajes, y Sigüenza mismo, se nos desnudan a menudo en una discriminación tan primorosa de sus sentimientos más recónditos, que es difícil hallar semejanza literaria de ello como no sea —con todas las reservas necesarias por la diferencia básica de orientación y densidad— en las dilatadas y frondosas descripciones autobiográficas de Proust. Por lo demás, ya he dicho que diálogo y acción son mantenidos fundamentalmente por el autor y su mundo. Todo lo otro se subordina a esto. Calidad y demarcación, no defecto. Tanto valdría si no, por ejemplo, reprochar el milagro de un almendro con flores rojas o azules porque es así que todos las producen blancas o rosadas. ¿Iba a ser impedimento de su perfección, precisamente, su singularidad? Lo malo fuera que el árbol no alcanzara su floración y no rindiera, por tanto, ningún producto. Mas, ¿y si, por ventura, los frutos de su extraña flor fueran óptimos? ¿Que de todos modos sería difícil de clasificar? ¿Y qué importa? Género, especie, variedad..., conceptos necesarios, muy interesantes; pero antes que eso la intuición precisa de una realidad. Incluso para el botánico, naturalmente.
Otra objeción quedó contestada de antemano. La cuestión de si el escritor —artista y hombre— podía ser sincero consigo mismo, ya que no es posible comportarse espontáneamente como él se comportaba. Pero sinceridad y espontaneidad no son, en rigor, términos sinónimos. El hipócrita comete espontáneamente su simulación, miente o falsea por propio movimiento, y es, por naturaleza, todo lo contrario de sincero. Se es, en cambio, sincerísimo muchas veces con esfuerzo y premeditación. En el arte no se presenta la sinceridad de otra manera. Lo sincero y lo espontáneo no apuntan indistintamente a un solo matiz del ánimo, no arrancan de la misma postura psicológica, si hemos de entendernos. Esto es tan elemental que se nos olvida. Y si por espontáneo damos lo que afecta a nuestras reacciones naturales inmediatas, Miró no era espontáneo, gracias a Dios, porque no se llega a esa organización específica y superior de sensaciones y sentimientos, que es el arte, sin trabajo. Lo contrario sería monstruoso. La espontaneidad, así entendida, se injerta en la zona del espíritu que reacciona automáticamente —mecanicismo primario o no—, al servicio exclusivo de nuestra economía por todas sus caras y en todos sus grados. Sin salir de su órbita nos arreglamos la mayoría, como podemos, para andar por el mundo; por el mundo que descubrimos espontáneamente, que es un mundo pequeño y constreñido al que le falta la dimensión de fondo. A ésta no se va sino en virtud de esa modalidad técnica del pensamiento que es el arte, queramos o no queramos. Con su función se penetra de frente hasta la entraña viva de las cosas, en lugar de patinar por ellas como, tan espontáneamente, les ocurre al hombre de tipo medio y a los detractores de Miró.
Muchas veces nos contaba él mismo la voluntad que había puesto y que seguía poniendo en toda su obra; el esfuerzo que le costó llegar a ser como era. La broza que tuvo que barrer —la que tiene que echar fuera de su mundo interior cualquier artista— para quedarse a solas con su conciencia literaria y caminar, en adelante, acordado con ella, es decir, para ser sincero. Y quien le haya tratado con alguna confianza se verá obligado a reconocer que lo era. No quiero decir con esto, claro está, que fuera indispensable su amistad para gozar de su obra, no. La obra está ahí con sus magníficos destellos de belleza para quien quiera y sepa recibirlos. Pero es indudable que de su persona trascendía armoniosamente la noble exhalación, la confortante pureza de su arte. Además, su palabra, índice seguro, hacía ver el punto de mira exacto de su obra, enfilaba la sensibilidad sin la oscilación de tanteos vanos. Lo que, por lo visto, le es difícil de conseguir al lector, sponte suâ, ya que mentes de elevada alcurnia han repasado las páginas de Miró con criterio desenfocado; despistadas por el rastro equívoco de alguna clasificación preconcebida, o a la caza fácil de lo menos logrado —toda obra humana nace del germen de su propia limitación— y topando a cada paso, sin advertirlo, para pensar cristianamente, con lo mejor, con lo insuperable.
* * *
De las narraciones de Miró se desprende un Sigüenza errabundo, pies de Atalanta, caminando día y noche por serranías y hondonadas. Pero Sigüenza fué andariego en sus mocedades, cuando su padre, que era ingeniero, trazaba la carretera de Castell de Guadalest. Entonces discurría acuciosamente por las veredas quebradas del valle y los “humildes caseríos”; y holló con sus plantas incansables la gleba de los bancales calientes y la salvia ramosa de las escarpas; entonces se internó en las fragosidades de la umbría de Aitana y conoció el latido enorme de los montes en su esfuerzo para trepar hasta “La Cumbrera”. Luego, Sigüenza, moderó el tempo de sus excursiones y correrías y devino, poco a poco, comodón. Cuando yo le conocí, y era muy joven todavía, ya no iba a su sierra más que de tarde en tarde; pero siempre ilusionado con sorprender en sí mismo la emoción renovada de los lugares que antaño corriera. Añoradas senditas pinas de la solana, frente al mar. Mas se fatigaba pronto al pisarlas. Por eso remiraba su paisaje, cómodamente, en auto. Lo hacía a menudo con sus familiares y lo hizo muchas veces conmigo. Por llano gustaba aún de andar a pie. Delicia de los amigos que le acompañábamos. Recogíamos, así, el regalo de las observaciones que esparcía sobre lo que iba viendo, con agudeza de percepción pasmosa.
Era notable la vena irónica que fluía de su temperamento. Ironía fina que salta también de sus obras, siempre indulgente y generosa, en ningún momento mortificante. Ley de contraste, pero sin violencia, que su atención alerta confirmaba de continuo en los hechos y que le servía con frecuencia de módulo en su interpretación del mundo. Mundo con semblante burlón, pero de buena fe. Prevalecía aún esta regla en su manera de considerar su propia existencia y sus contratiempos, y, más, en sus apreciaciones sobre los hombres cuya fisonomía mental fijaba certeramente en el aspa de dos rasgos dispares de su carácter —un ingeniero estudiaba a Homero todos los domingos; un abogado coleccionaba insectos— pero sin intención de menosprecio ni malicia de ninguna especie; más bien, como lo que era en verdad: cruce de circunstancias personales, signo directo de una idiosincrasia que los demás no sabíamos subrayar oportunamente como él. Es lo equivalente, en el fondo, al choque sentimental que se produce en el desenlace de la mayor parte de sus cuentos y en varios pasajes de sus novelas: —Pasea Sigüenza por el campo y le sale al paso un bandido. Pero finge, aquél, coraje y le obliga a marchar delante de él hasta el pueblo. Se ufana en lo íntimo Sigüenza de su hazaña y de su valor. Mas el bandido era el tonto del lugar. —Sigüenza encomia a sus amigos la hospitalidad de los aldeanos con quienes vive. Y poco después le apedrean—. Aparece el fantasma enlutado en el huerto del colegio. Huyen los colegiales. Pero el fantasma buscaba en ellos refugio para su dolor de padre que perdió a su único hijito—.
Tendencia persistente a romper al sesgo la recta inicial de la anécdota con la peripecia discorde. Situaciones en ángulo para lograr un vértice de ironía que, naturalmente, asume en seguida, sin rodeos, la intención conclusiva del cuento. Clásica reminiscencia de lo popular y folklórico, por otra parte; sublimación de una estética del chasco.
Creo que Miró podía haber intentado alguna incursión teatral con éxito. En la temporada que pasó conmigo en la Font del Molí, arriba de Guadalest —su hija menor estaba allí convaleciente— me habló de un proyecto de comedia sobre Santa Teresa. No lo realizó. Después me prometió un libreto con el mismo asunto para una ópera. Tampoco lo hizo. Y más tarde me dió, por fin, una obra en dos cuadros, extraída de su portentoso cuento “La Fiesta de Nuestro Señor”. Versión magistral para un teatro de tipo nuevo sin contacto con lo de ahora ni con lo de antes. Pero no era musicable. A él no le satisfacía enteramente y me lo pidió hace algunos años. Yo conservo una copia.
Aquella estada en Aitana fué su único descanso en las vertientes de su “cumbrera”. Luego, y desde entonces, pasó sus veraneos en las estribaciones bajas de la sierra, en Polop. Ondulaciones de almendros y olivos; peñas encendidas y caminitos con hálito fresco de manantial cercano. Se nutría de Levante y no necesitaba apartarse mucho de su masía. Después, en su estudio —Bonanova o Paseo del Prado, es igual— lo iba componiendo. Evocación que surgía del “humo dormido” del pasado, plasmada de presente para siempre en sus cuartillas.
En sus últimos tiempos me hablaba con insistencia de la muerte. Tenía, como todas las almas de su estirpe, un sentido religioso de la vida —que se trasluce en su obra— pero no abrigaba esperanzas sobre el más allá que en ningún instante concibió, no hay que decirlo, como trasunto eterno de lo de aquí. —Catolicismo. —Heterogeneidad amalgamada por los hombres, y con videncia corta y terrenal; a pesar de las espirales dialécticas de metafísicos y santos padres que él leía y comentaba con un donaire respetuoso. Con sus nervios de artista estaba trenzado el hilo de su entendimiento razonable y firme que le proporcionaba serenidad y medida perennes, librándole de caer en toda suerte de supersticiones, aunque fueran históricas. Era cristiano puro; a veces, resonancia de San Francisco, pero deportiva y fecunda en Miró. Nada más y nada menos. Le interesaba, claro está, la bella liturgia de la Iglesia y la vida de los santos.
El estudio de la compleja personalidad de Miró hombre, recluído en la sombra del artista, dará a su tiempo luz a los problemas que en su obra quedan en pie. Afirmará su honradez artística y total, y hará resaltar, sobre todo, la evidencia de su admirable verticalidad literaria mantenida hasta el fin de su vida. Pero está demasiado reciente su memoria para intentarlo con el ánimo tranquilo y a la distancia debida.
* * *
Amigos de Gabriel Miró:
Todos construímos, sin darnos cuenta, nuestra leyenda del mundo para encontrarle un sentido. La forjamos a la presión de los acontecimientos que nos van marcando, hundiendo, poco a poco, en la conciencia sus huellas sentimentales. Por ella vamos luego —puente de fantasía no previsto— al otro lado, donde las cosas nos muestran su prodigiosa faz estética. Allí está la prominencia, piedra y nave, en la que Miró descansaba y, mirando en torno lo distante, recogía la hermosura de sus horizontes. Lleguemos otra vez hasta ella. Nuestra vida volverá a conmoverse profundamente. Retornará a sazón remozada con el riego de emociones que habíamos olvidado. —Aguas soleadas de técnica y pasión. —Y, como las criaturas agradecidas y piadosas que Sigüenza ungiera de su gracia en su incesante turismo rural, alabaremos al Señor.
Oscar Esplá.
EL HUMO DORMIDO
A Oscar Esplá
De los bancales segados, de las tierras maduras, de la quietud de las distancias, sube un humo azul que se para y se duerme. Aparece un árbol, el contorno de un casal; pasa un camino, un fresco resplandor de agua viva. Todo en una trémula desnudez.
Así se nos ofrece el paisaje cansado o lleno de los días que se quedaron detrás de nosotros. Concretamente no es el pasado nuestro; pero nos pertenece, y de él nos valemos para revivir y acreditar episodios que rasgan su humo dormido. Tiene esta lejanía un hondo silencio que se queda escuchándonos. La abeja de una palabra recordada lo va abriendo y lo estremece todo.
No han de tenerse estas páginas fragmentarias por un propósito de memorias; pero leyéndolas pueden oírse, de cuando en cuando, las campanas de la ciudad de Is, cuya conseja evocó Renán, la ciudad más o menos poblada y ruda que todos llevamos sumergida dentro de nosotros mismos.
Limitaciones
Los domingos se oía desde una ventana el armonium de un monasterio de monjas; pero se oía muy apagado, y, algunas veces, se quebraba, se deshacía su dulzura: era preciso enlazarla con un ahinco de imaginación auditiva. Pasaba el ruido plebeyo de la calle, más plebeyo entonces el auto que la carreta de bueyes; pasaba toda la calle encima del órgano; y como era invierno, aunque se abriesen los postigos, las vidrieras, toda la ventana, quedaban las ventanas monásticas cerradas, y luego el plañido del viento entre los árboles de la huerta de las monjas. Había que esperar el verano que entreabre las salas más viejas y escondidas; así se escucha y se recoge su intimidad mejor que con las puertas abiertas del todo; abrir del todo es poder escucharlo todo, y se perdería lo que apetecemos en el trastornado conjunto. Y llegó el verano y la hora en que siempre sonaba el armonium celestial: la hora de la siesta; inmóviles y verdes los frutales del huerto místico; el huerto entornado bajo la frescura de las sombras; la calle, dormida; todo como guardado por un fanal de silencio que vibraba de golondrinas, de vencejos, de abejas... Y no se oía el órgano; había que adivinarlo del todo. La monja música dormía la siesta. Lo permite el Señor. ¿Cómo podrá oírse la música del cielo que sigue piadosamente el mismo camino de la vida de los hombres?
Aprovechémonos de lo que pase y nos llegue a través de las ventanas cerradas por el invierno...
¿De modo que nos limitaremos al invierno? Pero ¿no sería limitarse más la espera del verano? ¡Si ni siquiera llegamos a nuestros términos! Tocar el muro, saberlo y sellarlo de nosotros significa poseerlo.
Limitados no es limitarse a nosotros mismos. Proyectémonos fuera de nuestras paredes.
Había plenitud en el sentimiento del paisaje del escondido Somoza, que confesaba no comprender más que el campo de su país, porque de este campo suyo de Piedrahita se alzaba para sus ojos y sus oídos la evocación y la comprensión cifrada de todo paisaje.
...Entre el humo dormido sale ahora el recuerdo de la pintoresca limitación de un hidalgo de Medina.
Era viejo y cenceño, de hombros cansados, de párpados encendidos, y sus manos, de una talla paciente y perfecta, ceñidas por las argollas de sus puños de un lienzo áspero como el cáñamo. Bien se me aparece; él y su casona lugareña, casa con huerto. El huerto tan grande que más parecía un campo de heredad, con dos norias paradas; un camino de olmos como si fuese a una aldea; un almiar ya muy roído, y en la sombra de la paja, junto a la era que ya criaba la hierba borde, un lebrel enlodado dormía retorcido como una pescadilla, y, alguna vez, sacaba sus ojos húmedos y buenos del embozo de hueso de su nalga. Leña de olivera; un cordero esquilado paciendo en el sol de un bancal de terrones; ropas tendidas entre las avenas mustias; y de una rinconada de rosales, subía un ciprés rasgando el azul caliente.
El cincelado índice del caballero de Medina señalaba muchos puntos de la mañana en reposo: aquel campo binado, suyo; la rastrojera, también, y un rodalillo de maíz y un horno de cal entre las cepas canijas...
La casona, grande y muda como el huerto. Los viejos muebles semejaban retablos de ermitas abandonadas; había consolas recias y ya frágiles, arcones, escabeles, dos ruecas, floreros de altar, estampas bajo vidrios, una piel de oveja delante de un estrado de damasco donde no se sentaba nadie, lechos desnudos desde que se llevaron los cadáveres de la familia, y la cama de dosel y columnas del caballero, su cama aun con las ropas revueltas, de la que se arrojó de un brinco recrujiendo espantoso por la tos asmática de la madrugada... El comedor, que huele a frío y soledad, y, al lado, un aposento angosto y encalado, pero con mucho sol que calienta los sellos de plomo, los pergaminos, las badanas de las ejecutorias, de las escrituras, de los testamentos que hay en los nichos de la librería, en la velonera y hasta en los ladrillos; y penetraban en el aposento, quedándose allí como dentro de una concha, las voces menuditas y claras de las eras de Medina, rubias y gloriosas de cosecha, joviales de la trilla.
Vino un quejido de un artesón venerable que se iba rosigando a sí mismo.
Y le dije al caballero que yo sabía quién pudiera comprarle alguna consola, las ruecas, un aguamanil vidriado, los arcaces...
El hidalgo movió sus dedos como si oxeara mis palabras, y descogió manuscritos de fojas heráldicas; las había de maestrantes, de oidores de Chancillería, de un inquisidor cuyos eran los arcones y el aguamanil. ¡Sería inicuo vender las prendas de sus antepasados!
Cuando nos despedimos, parecióme que el caballero se volvía a su soledad para tenderse encima como una estatua de sepulcro. Pero la estatua, antes de acostarse en su piedra, se asomó al portal y me dijo:
–Lo que yo vendería es el huerto, la casa y todo de una vez.
...Un día vimos a un desconocido. Se dirá que a un desconocido le vemos todos los días; pero no le vemos, porque cuando levantamos los ojos de la tierra siempre queremos descansarlos en los de un amigo. Nunca pensamos, nunca reparamos en el desconocido. Al desconocido quizá no volvimos a verle más, ¡ni para qué habríamos de verle más! Pero al que conocemos, al amigo anónimo en nuestro corazón, ¿para qué apeteceremos verle tanto, si siempre recogeremos de él o le ofreceremos nosotros una reiteración de fragmento ya sabido?
Decimos: ¡Ya no volvimos a verle!, recordando al que se extravió para nosotros dentro de la vida o se hundió dentro de la muerte; y entonces es cuando le vemos prorrumpir del humo dormido, más claro, más acendrado, como no le veríamos teniéndolo cerca, que sólo sería repetir la mirada sin ahondarla, sin agrandarla, quedándose en la misma huella óptica que se va acortezando por el ocio.
Quiso el Señor que fuesen las criaturas a su imagen y semejanza, y no fueron. El Señor lo consintió; y las criaturas se revuelven porque el Señor no es su semejante, no imaginándolo siquiera con la humánica exaltación y belleza que imprimían los pueblos antiguos en sus divinidades. Se quiere al Señor semejante y a los hombres también; una semejanza sumisa, hospitalaria, una semejanza hembra para la ensambladura de nuestra voluntad.
Y un día se oyen unas pisadas nuevas que resuenan descalzas, cerca de nosotros; y nada hace levantar tanto la mirada como los pasos nunca oídos. Llegan a nuestras soledades... Casi todos se detienen y se juntan en el mismo sitio de nuestra alma; nosotros también nos paramos en la primera bóveda; alguno se asoma, y se vuelve en seguida al ruedo del portal; otro, avanza y se queda inmóvil y mudo delante de nuestro «doble», y allí se está hasta que se aburre y se duerme...
Han de sonar los pasos de un desconocido o los de un amigo que nos remueva todo, que evoque sin desmenuzar las memorias, que sea como la palabra creada para cada hervor de conceptos y emociones, la palabra que no lo dice todo sino que lo contiene todo.
Pasó el hombre desconocido. Caminaba como si se dejase todo el pueblo detrás; y casi todas las gentes, aunque les rodee el paisaje, caminan como si siempre pisaran el polvo de una calle; y él no; a él se le veía y se escuchaba su pie sobre la tierra viva, su pie desnudo aun a través de una suela de bronce. Seguía el mismo camino de los otros, y semejaba abrirlo; levantaba la piel y el callo de la tierra; y sentía la palpitación de la virginidad y, en lo hondo, la de la maternidad; pies que dentro de la huella endurecida de sandalias o de pezuñas, hincan su planta, troquelan el sendero y sienten un latir de germinaciones. Todo breñal en torno de sus rodillas lo que es asfalto liso para los otros hombres que llevan en sus talones membranas de murciélago o la serrezuela de la langosta, y si dejan señal la derrite un agua de riego, en tanto que, en la senda, la lluvia cuajará la huella del caminante que hiende su camino con la reja de su arado.
Siempre se alza ese hombre entre el humo dormido... Y el rumor de sus pisadas trastorna las palabras del Eclesiastés, porque sí que hay cosa nueva debajo del sol, del sol y de la tierra hollada; todo aguarda ávidamente el sello de nuestra limitación; todo se desgarra generoso y se cicatriza esperándonos...
Nuño el Viejo
Todas las tardes nos llevaba Nuño al Paseo de la Reina. Nuño era el criado antiguo de mi casa. Llamábase Antón Nuño Descals; pero nosotros le decíamos Nuño el Viejo, porque tuvimos un mozo que también se llamaba Nuño.
Nuño el Viejo había nacido en los campos de Jijona. Allí el paisaje es quebrado; los valles, cortos; los montes, huesudos; y todo es fértil. Es que los cultivos se apeldañan, y no se desperdicia la tierra mollar. Los labradores de Jijona sienten el ahinco agrícola del antiguo israelita. Su azadón y su reja suben a los collados, colgando los planteles de vides y almendros, y mullen el torrente y la hondonada para criar un bancalillo hortelano. Pero Jijona es más venturosa que Israel. Israel cuidaba amorosamente la tierra prometida por Dios, y los hombres extraños dieron en quitársela, y se la quitaron. Impedir que se cumpla una promesa es la misión de los que no resulten particioneros de su goce.
Hombres de Jijona, andariegos de todos los países para volver al suyo. Semejan probar que nada mantiene tanto la quimera del libre camino como sentir la propia raigambre. Todos los hombres de Jijona tienen un ansia de nómada, y todos suspiran por el reposo al amor de las parras que rinden los racimos de Navidad; todos, menos Nuño el Viejo. A nosotros, a mi hermano y a mí, nos decía que él también caminó mucho mundo, y nos lo decía llevándonos apretadamente de la mano, para que no nos fuésemos de su guarda, y llevándonos al Paseo de la Reina, donde todos iban a sentarse; paseo angosto, embaldosado, y en las orillas, a la sombra de los olmos, inmóviles como árboles de patio, los pretiles de bancos roídos; bancos y cigarras que ya conocían todas las voces y cataduras de las gentes.