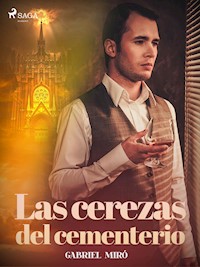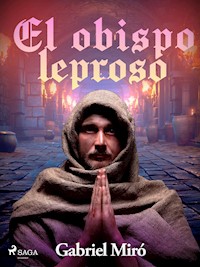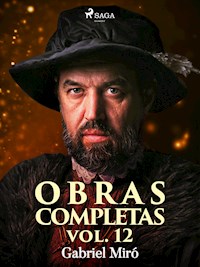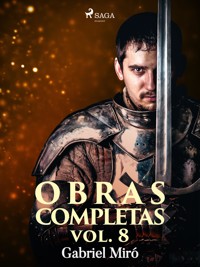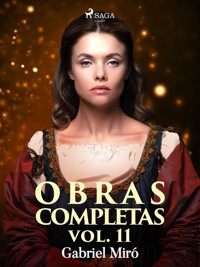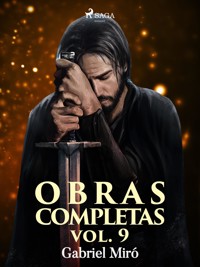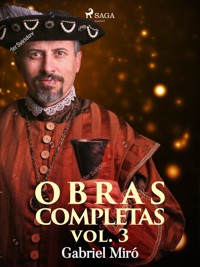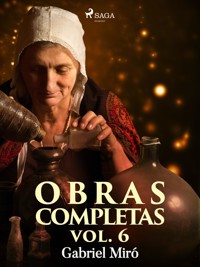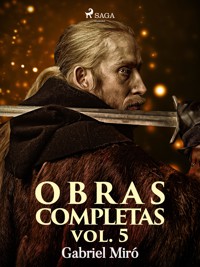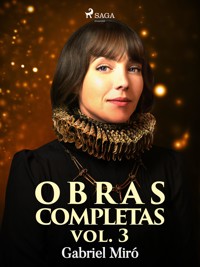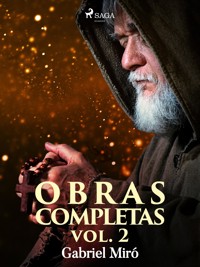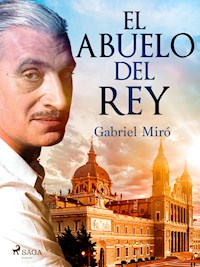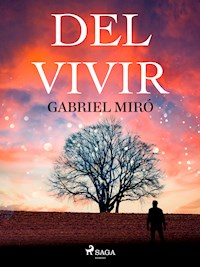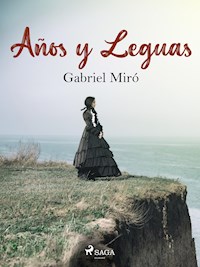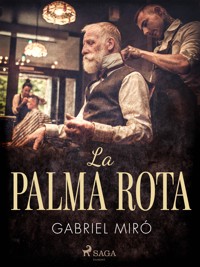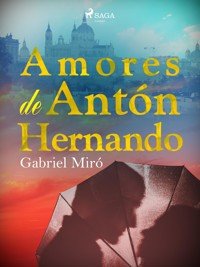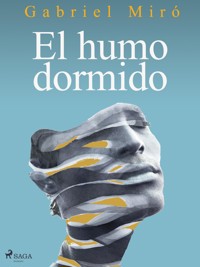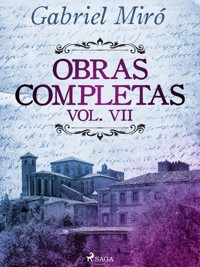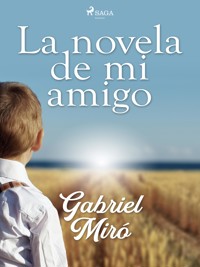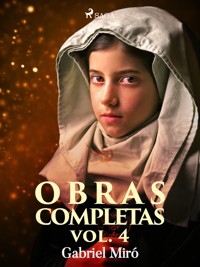
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge los títulos «El abuelo del rey» y «Nómada».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. IV
PRÓLOGO POR AUGUSTO PI SUÑER
Saga
Obras Completas vol. IV
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508833
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
Febrero de 1913. Gabriel Miró vive en la calle de la Diputación. Un segundo piso sin carácter, sin interés. Ha llegado de Alicante por consejo de unos amigos, ilustres amigos, Prat de la Riba, Maragall, José Carner, Nicolau d’Olwer, Bofill y Matas, Suriñach... Al público le suena el nombre de Miró por el premio de “El Cuento Semanal”; unos espíritus despiertos aprecian ya en él su gran valor.
Llegan con Miró sus dos hijas, la esposa; más tarde, la madre. Miró es reacio a nuevas relaciones, sus amigos son escogidos. Vive retirado en su hogar, sólo adentrándose por los países que le ofrece su labor literaria.
Recuerdo una noche del mes de junio; últimas noches de junio barcelonés; un aire suave, perfumado por las flores que asoman tras las tapias de los jardines, un aire que tiene un polvo fino de estrellas. La línea fugaz de un cohete, la explosión en la altura, las calles y los paseos llenos de gente, pues es fiesta y todos gozan de una felicidad ruidosa, en masa... ¡La vida es buena! Y Enrique Granados nos lleva a su estudio del Tibidabo. Nos ofrece frutas, helados; toca el piano maravillosamente y Gabriel Miró nos lee unas cuartillas recientes de “El Abuelo del Rey”.
Miró es aprensivo, escéptico, diríamos que ausculta las sensaciones de la enfermedad, y sin embargo cree en los médicos. Cada día se ensanchan más sus amistades entre ellos. Ha platicado con Turró bajo los altos árboles de su jardín de Sant Fost, ha venido a mi casa de Rosas disfrutando de aquellos paseos por las aguas azules de la bahía incomparable, hemos recorrido el festón de las calas helénicas; él se asombra porque dice que hemos anclado en las montañas. Esta confianza de Miró por los médicos crece ante la epidemia tífica de 1914. Su hija Clemen, los hijos de Granados, mis hijos enfermaron todos. Días terribles de angustia y de peligro. Miró ya no escribe, no se separa de la cabecera de su hijita. Al fin todos curan y los Granados alquilan una casa en Vallcarca y es ahí donde nuestros hijos representan una obra teatral de Miró, lo único que escribió para el teatro. No recuerdo como surgió la idea. Creo que fué el propio Miró quien se propuso que los pequeños convalecientes representaran una especie de auto sacramental, un exvoto viviente! Con música de Granados: “La cieguecita de Betlehem”.
Comenzaron los estudios y los ensayos. Se anticipaba una primavera dulce y suave. En los atardeceres lisos el cielo era pálido y brillante. Tal vez unos copos ligeros se doraban sobre poniente. El silencio y la verdor fresca de Vallcarca han quedado impresos para siempre en mi corazón. Subíamos a Vallcarca una o dos veces por semana y era una delicia la paz gustada bajo los árboles florecidos. Hablaba Miró con su dulce lentitud alicantina. Granados se excitaba trémulo y efusivo sintiendo palpable ahora el terror por los peligros superados. Iba cayendo el día, los niños se divertían mucho y las mujeres se preocupaban por los detalles de la función. Ya de noche subíamos las escalinatas de los Josepets y esperábamos el paso del tranvía. Las estrellas pinchaban el cielo y nos acariciaba un aire fresco.
En la “Cieguecita de Betlehem” que Miró no quiso dar al público —“es un cuento para niños, decía, y sólo para nuestros niños”— se ofrece la pureza lírica del amigo y su piedad por los pequeños y los desvalidos. ¿No recordáis el Ramonet del dia de Corpus y “el señor Cuenca” ante su profesor?
Tardes de Vallcarca, claros domingos que nunca podré olvidar. ¡Han pasado muchos años! ¡Estáis ya muy lejos! Se fueron Granados y Amparo, desaparecidos en el mar. Se fué Miró con sus ojos azules, su tez mate, su voz tan sonora, y queda el recuerdo y la melancolía. Domingos claros de Vallcarca donde nuestras familias se unían en una gran familia, ¡no volveréis ya más!
Miró entra en su obra definitiva “Figuras de la Pasión del Señor”, “Libro de Sigüenza”... Vive ahora en la Bonanova. Un piso alto y espacioso; el comedor domina con su amplia terraza, donde hay geráneos, claveles, un jazminero y una parra, toda Barcelona y el mar. En el verano la ciudad se extiende inmensa, crepitante de luces. El cuarto de trabajo de Miró da a la montaña. En su estudio hemos pasado muchas horas de invierno; el ambiente es tibio, recogido; té caliente y aroma de tabaco dulce. Proyectos, planes y lecturas. La colección de Autores Españoles, otras extranjeras, Padres de la Iglesia; muchos libros más; hay cuadros, grabados, potes de porcelana y loza antigua donde se abren unas rosas.
El espíritu de Gabriel se ofrece mejor en esta intimidad. Escribir es su función natural, como la abeja liba naturalmente su miel, construye la hormiga sus galerías o sus nidos la golondrina. Miró escribe por instinto y sobre esta estructura intuitiva, profunda, inserta a voluntad su actividad consciente. Afirma que le es difícil escribir, pero esto no es verdad; no sabe como escriben los demás.
El mundo se le muestra a Miró en su multiplicidad contradictoria y en la mente de Miró se organiza y encuentra un sentido. Revive el pasado y se objetiva el presente, en una recreación expontánea de la realidad universal y eterna. La vida adquiere veracidad y entonces la realidad se hace novela.
Pero si Miró es fácil en la obra, también trabaja. Nó, no es el autor que improvisa, que deja correr su pluma sin límite y sin regla. Carpetas hinchadas de notas, información, bibliografía, estudios del lugar llenan su despacho. En sus obras primeras Miró es un novelista local, un gran novelista local, y así toda la vida le influirá el ambiente levantino de su infancia y juventud. Ve, oye, palpa, huele, gusta siempre y en todas partes los paisajes de Alicante. Pero, después leerá historia y geografía, buscará documentos, estudiará topografía en mapas, esquemas, fotografías y grabados. Su gran ilusión es el viaje a Tierra Santa, el viaje proyectado muchas veces y que no llegará a realizar.
Después de varios años deja Barcelona (su última residencia fué una torre de Sarriá con jardín y azoteas donde escribió “El Humo Dormido”, y algunos cuentos de “El Angel, El Molino y el Caracol del Faro”), y traslada su casa a Madrid. No cambia su vida; amistades seguras, la efusión comunicativa en la intimidad, el calor sentimental, la timidez aparente, que en el fondo es la merecida autoestimación. No frecuenta cenáculos, ni círculos profesionales, peñas literarias ni redacciones. Sus admiradores, que son tantos, de todo el mundo, se comunican con él por correo. Miró, en su casa, con los suyos, vistiendo su batín castaño y calzando sus cómodas zapatillas inglesas. Tiene un cargo importante en la Dirección de Bellas Artes que no le aparta de su labor literaria. Vive ahora en el Paseo del Prado. Su cuarto de trabajo mira al Museo. Fronda verde y fresca en primavera, ramas negras e hirsutas en el invierno. Y Miró escribe, escribe siempre, mientras frente a sus ojos se despliega, lejano y azul, el espectáculo imaginado del mar alicantino.
En verano, muy pronto en el verano, marcha a Polop de la Marina, lleva entonces recias botas para excursión, una camisa abierta descubriendo su pecho y una correa aldeana sujetándole los pantalones de campo. Cuelga de su brazo una cayada, y pasea y explora el paisaje, y entra en el espíritu de los hombres. Habla con los pescadores, con los labriegos, con mendigos, con el cura y el médico. Sube a las montañas y mira el mar. Pero, ay, que no se ven ya blancas velas en el mar! La pesca es una industria con su técnica. Los marineros tienen su sindicato y las barcas ligeras que empujaba el viento, son ahora barcazas ventrudas, negras, con motores de aceite que huelen mal.
Volverá en otoño a Madrid y trabajará todavía frente al Museo. El cierzo de enero agitará las ramas secas de los árboles friolentos que dibujarán una danza frenética de sombras en los círculos luminosos de los faroles urbanos. Y al llegar la nueva primavera, Miró enfermará de un mal traidor, y aquel verano ya no irá hacia el mar!
¡Adiós noble amigo! Serenamente habíamos hablado muchas veces de la muerte, del destino humano. Esta serenidad no te abandonó al final: “¡Señor, llévame!”.
Tenías mujer—compañera de los más tiernos años—madre, e hijas, dos nietos todavía para tu ilusión de perpetuidad. Amabas la vida en la plenitud de tus cincuenta años, como la amaba también Maragall:
¿Amb quins altres sentits m’el fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes?
Amabas mirar el mar, la tierra y el cielo, oir palabras dulces, la música y los versos, amabas el tacto de las cosas finas y turgentes, el gusto de las frutas, el olor de las flores, reposar a la sombra en verano y calentarte con fuego de leña y de sarmientos en invierno. Amabas el viento y el sol y todas las criaturas de Dios. Amabas a los buenos y a los malos. Todo, todo aquello vario e inmenso que se concretó en tus imperecederas novelas. Sensitivo, organizabas esas sensaciones y como nadie sugerías la complejidad, el placer, la melancolía de la vida humana. Lleno de intuición psicológica, creabas personajes vivos; penetrado del mundo, creabas los paisajes.
Escéptico, amablemente escéptico, por tu inteligencia y por las enseñanzas de la vida—para ti no siempre fácil—buscabas defenderte por la reacción que es la ironía, esta leve y buena ironía de tus obras mejores. Así, todos al leerte te seguíamos con afán porque creabas un mundo nuevo y maravilloso con las sensaciones comunes y de cada día!
Porque Miró fué el artista puro y el idioma se enriqueció todavía con su obra. He aquí su gloria, la gloria reconocida por todos. Pero en lo más hondo de su alma de artista está su bondad, su nobleza, su espíritu, su humanidad!
Ahora Miró se encuentra al otro lado del misterio! Marchó con la multitud innumerable de los que fueron y quedan aquí sus libros y nos dejó su emoción. Su vida, su inteligencia, sus sentimientos los perdimos para siempre. Perdura su nombre y su obra inmarcesible. Esto es historia! Pero a unos pocos, fraternales amigos, nos queda además un íntimo recuerdo que no se extinguirá. Y esto es lo que nos importa sobre todo, porque siendo muy grande su obra, Gabriel era todavía mejor!
Augusto Pi Suñer.
Barcelona, julio 1933.
EL ABUELO DEL REY
Al Doctor Augusto Pi Suñer
NOTICIAS DEL LUGAR Y DE ALGUNOS VARONES INSIGNES DE SEROSCA
I
Está Serosca en medio de una vega de mucha abundancia. Tiene hondas tierras oliveras de santísimo reposo. Hay josas umbrías y almendrales que, cuando florecen, visten todo el campo de blancura de una pureza y voluptuosidad de desposada. El herreñal tierno, mullido, donde duerme el viento y se tiende el sol ya cansado y se oye siempre un idílico y dulce sonar de esquilas, y los chopos finos, palpitantes, de un susurro de vuelo, dejan en el paisaje una emoción de inocencia, de frescura, de alegría tranquila. Pero los montes que pasan a la redonda parece que aprieten y apaguen la ciudad. En los días muy abiertos y limpios, desde las cumbres y las majadas de la solana, se descubre el azul inmenso del Mediterráneo. Los rebaños trashumantes, cuando llegan a los altos puertos, se quedan deslumbrados del libre horizonte. Los pastores miran la aparición de un barco de vela, un bello fantasma hecho de claridad. El barco se pierde, se deshace como una ola; o, pasa la tarde, y sigue parado lleno de resplandores; un vapor negro y codicioso se desliza por debajo y lo deja obscurecido de humo. Se queda solo el blanco fantasma, hundiéndose dentro del azul que parece todo mar o todo cielo. Llegada la noche, los astros bajan en el confín, al amor de las aguas. El barco debe de estar recamado de estrellas, como una joya de la Virgen de Serosca.
Tiene esta comarca un lado o término abierto: el desportillo de un collado humilde; por aquí asoma el genuino paisaje de Levante, del Levante escueto y ardiente, desgarrado por ramblas pedregosas donde crece abrasándose la adelfa.
Junto a las morenas masías se tuercen y desconyuntan las chumberas; sube una palmà y abre en el cielo su copa de color de bronce; los sembrados se crispan de sed bajo un vaho de horno; la viña madura se va cuajando de miel; así como la miel, de espeso y de dulce, es el zumo de sus racimos; los olivos y algarrobos recruzan y trenzan sus raíces centenarias por el haz de los bancales; un aire manso y cálido levanta tolvaneras de los barbechos y de las sendas, que se pierden entre la encendida calina.
¿Qué hace aquí Serosca?
Serosca es frío, obscuro y silencioso; parece una ciudad vestida de hábito franciscano; tiene viejos casones de blasón en el dintel y huertos cerrados. Es como un rancio lugar de la ribera del Adaja. Por la más leve mudanza del tiempo, baja de los montes sus pañosas de nubes, y saca del hondo sus velos de nieblas y se arrebuja cegando a los vencejos de las gárgolas y veletas de las dos parroquias. Y llega hasta nevar. Son las suyas casi las únicas nevadas de la provincia; unas nevadas virginales, purísimas y frágiles; el menos imaginativo cree que se están deshojando y cayendo las flores de los almendros comarcanos.
Le quedan a Serosca trozos de adarves, un castillo de tres cubos hendidos que parece un candelabro de oro; y en la falda labrada del otero del hontanar, la reja desentierra, todos los años, retajillos de cerámica, y algunas veces se quiebra contra un capitel, contra una losa de tumba o de terma.
Los arqueólogos han visto todo un pueblo floreciente, progenitor de Serosca, dentro de las entrañas del otero, por cuya suave ondulación van ahora subiendo, recogidos y tristes, los cipreses del Calvario.
Pero el catedrático don César sostiene que la primitiva Serosca debió de hallarse más a la izquierda.
II
Paróse don Arcadio delante de un vallado; tocó con mucha prudencia una pita valiente, erizada de púas; y mirando la lisera, gruesa, alta, que reventaba de suco, dijo:
–¡Qué poderío de planta, María Santísima! ¡Y se trata de una pitera toda pinchosa y colgada de telas de araña! ¿Me quieren decir ustedes para qué necesita tanta fuerza?
Hablaba el buen caballero con su nieto y con don Lorenzo, antigua amistad de la casa; pero en sus preciosos hallazgos de observación y en todo advertimiento gustaba de tratar de usted a los más allegados.
Su amigo le repuso:
–Todo lo creado tiene su gracia y razón de vida. La pitera guarda bien la heredad, aparte de que me parece de un dibujo enérgico y hermoso sobre el cielo.
–Bueno. ¿Y por qué esa lozanía no ha de tenerla también esta pobre higuera? Hagan el favor de palpar el tronco, blando, devorado por la carcoma, como un mueble viejo; es de estopa; podríamos quebrarlo con los dedos. ¡Bien dicen que Nuestro Señor maldijo ya este árbol!...
Volvióse don Lorenzo, y murmuró:
–Lo dirán precisamente por esa higuera seca; en cambio, repare usted en esta otra.
Era un árbol ancho, tupido y fresco. Los pámpanos, velludos, ásperos, carnosos, dejaban un denso olor de jugo, de leche vegetal; llevaba el fruto arracimado. Verdaderamente había merecido la bendición divina.
Subieron por la senda del otero del hontanar.
Desde lo alto contemplaron la ciudad enrojecida de sol de ocaso. Dos ventanas resplandecían como dos ascuas avivadas por un soplo; eran dos ascuas que miraban. De pronto, se apagaron; y todo Serosca quedó ciego.
Entonces, don Lorenzo, dijo:
–¡Qué hará aquí nuestro pueblo!
Don Arcadio tendió su bastón hacia el noble lugar, y con pesadumbre, un puntillo tribunicia, exclamó:
– ¡Qué hace aquí Serosca, se pregunta usted! Pues yo le respondo que lo único que ha hecho nuestra desdichada ciudad es malearse con la presencia de los extraños, esas gentes de la Marina, que han ido edificándose casas nuevas; mírelas, todas aquéllas...
Y señalaba las fachadas modernas, pintadas o enlucidas cruda y vistosamente de verde, de añil, de rojo, que se insolentaban entre la piedra arcaica, sufrida y venerable.
–...edificándose casas nuevas, y destruyendo la raza vieja, tan pura... ¡Serosca, Serosca! ¡Otra pobre Jerusalén! ¿Se ríe?
–No, no; no he llegado a reírme. Pero le juro que no me explico tanto aborrecimiento, porque a mí todas las gentes me parecen iguales de buenas y de malas.
– ¡María Santísima, don Lorenzo! ¿Es lo mismo un indio que un europeo?
–Casi lo mismo; no creo que se diferencien mucho; si acaso, en lo externo; por ejemplo: en la piel; mejor piel la de los indios... Pero ¿es que son indios los señores de la Marina?
–¡Mejor piel la de los indios! ¿Mejor? Don Lorenzo es usted imposible de tan frío; usted no siente nada...
Don Lorenzo sonrió con melancolía.
– Usted no siente nada; yo, en cambio, yo tengo, como este cerro, un pueblo dentro; ¡qué digo un pueblo: toda, toda una raza! ¡Yo he debido engendrar reyes! ¡Y ya vió usted mi hijo: lo perdí y lo perdió Serosca aun antes de su muerte!
El nieto se aburría, y pidióle el bastón a su abuelo.
El bastón de don Arcadio era de caña de un color gilvo transparente, con seis nudos semejantes a seis negros anillos; tenía el puño enorme, redondo, de hueso amarillento, pulido, tomado de una pátina dejada por las palmas de muchas manos, y debajo, dos agujeros, de los que antaño colgaría una oxidada cadenita.
Cuando el nieto se cansaba de la plática de los viejos amigos, o de jugar solito en las salas, tomaba el rancio bastón y, acercándoselo a los ojos, miraba por lo horadado de la caña; y el cielo, los montes, los árboles lejanos, los rosales de su huerto, la torre de Santa María, todo le presentaba nuevas hermosuras.
Don Lorenzo lo notó, y dedujo:
–A este chico le gusta lo distante.
–¿Qué chico?—preguntaba el abuelo.
–Este, Agustín, su nieto.
–No; de ninguna manera; el chico se aburre nada más.
Y la frente de don Arcadio se nublaba.
Bajaron a un eriazo todo pedregoso de las ruinas de un antiguo casal y sus corrales.
Entre los rotos muros y los techos caídos, tres muchachos apedreaban a otros rapaces que venían gritando por lo yermo.
Don Arcadio, súbito y vehemente para todo movimiento de ánimo, se indignó, y les reconvino con voces terribles.
Su amigo quiso apartarle de aquella intervención, advirtiéndole:
–Déjelos, porque estas criaturas no tienen la culpa. La tiene don César, nuestro sabio catedrático de Historia, que los inflama, explicándoles con mucho regodeo guerras, desafíos, querellas, pendencias... ¡Oigame, aguarde!... Don César alcanzó del Municipio que se limpie y se custodie nuestro famoso castillo; los chicos ya no pueden subir y apedrearse desde las torres; y ahora se apedrean en las calles, donde pueden...
– ¡Pues en ninguna parte consiento yo...!
– ¡Cállese y vámonos! ¡Quién sabe si además de don César serán culpables de las pedreas algunos de nuestros primeros padres, tan diestros en la honda!
–¡No tengo ahora la flema de usted para acordarme de aquellos señores, ni...!
Interrumpió al enconado caballero un terrón de aljezar que se le deshizo en su flaca rodilla.
Entonces, avanzó denodadamente, alzando sus brazos y sus gritos de amenazas.
–¡Sois cafres, es decir, sois peores que los cafres; los cafres cumplirían con su deber apedreándose! ¡No os da vergüenza!
Los chicos le miraban asustados y socarrones, y se miraban los guijarros que traían en el enfaldo del delantal.
–¡Tiradlos en seguida al suelo! ¡Venga!
–¡Si es que mos acosan a piedras todas las tardes!
–Apártese, don Arcadio. ¡Mire que pueden revolvérsenos todos y descalabrarnos!
El nieto quiso, también, acercarse a la contienda. Y don Lorenzo se desbrazaba por impedirlo.
–¿Vuestros padres son de aquí?—voceaba el abuelo a los rapaces.
–Sí, señor, que son–contestóle el más grande–; nosotros somos los Corrioneros.
–¿Y los de aquel bando?
–Allí están los Gavina.
Mohinos y hartos los Gavina de tan cansada tregua, y audaces por la protección de la distancia y de los muros, rompieron el coloquio con una granizada de mendrugos de argamasa.
Vacilaron los corrioneros. Uno resbaló y rodó en la tostada grama del erial. Entonces, don Arcadio cogió una piedra, caliente aún del sol, y preparándose con una carrera de brincos menudos, disparó contra los de la escombra. ¡Verdaderamente debía de arderle una raza entera, impetuosa y heroica en sus entrañas! Ciego, delirante, arrancaba y arrojaba terrones y guijarros, desceñido el cuello de pajarita, flotante la negra chalina, derribado el sombrero duro, castaño, de copa cuadrada, desbordándole los puños almidonados, sin lustre... hasta que don Lorenzo se le abrazó y le dijo:
–¡Y la austeridad de la antigua raza, don Arcadio! ¿Es que todos somos gavinas? ¿Se burlará usted ahora de nuestros primeros padres?
Y en tanto que se lo decía, le ayudaba a componerse las ropas y enjugarse la sudada cabeza.
A punto de cerrar la noche entraban por los viejos arrabales de la ciudad.
La madre del hondo río estaba cuajada de luces de las insignes tenerías y fábricas de fieltros.
–¡Ya hemos llegado a nuestro urbano recinto! – murmuró don Lorenzo.
Y al pisar le subía el polvo de la calle, un polvo ardiente que hedía a estiércol.
–Este hombre es seco–pensó don Arcadio–. Este hombre no quiere a Serosca; es un descastado.
Y le dió tanta lástima como la pobre higuera agotada de la maldición.
III
Había un grupo de varones en quien todos veían reflejarse la antigüedad, la vieja Serosca.
Se sentía por ellos la misma veneración arqueológica y la misma indiferencia que por el castellar de las tres torres, entre cuyas piedras mutiladas subía la ternura de una planta que llaman «trepadora de los fosos». Es una mata briosa, de vástagos trenzados, de hojas recias, pero tiene su verdor el melancólico apagamiento de las ruinas donde vive.
Don Arcadio, el catedrático don César y el señor Llanos, fabricante de sombreros, eran como los tres macizos seculares del castillo; y don Lorenzo–un músico triunfal y aventurero en su juventud–, la verdura jugosa del presente que aun parecía lozanear sobre el antaño con una suave tristeza.
Componían, además, los tres primeros y un serosquense del hábito de Santiago, que residía en Orihuela, la patricia y religiosa orden de los varales del Palio, pues sólo ellos y el juez y el corregidor podían llevar las doradas varas en los oficios del Jueves Santo.
Del industrial se sabe que estaba calvo, gordo y rico, y que casóse en edad provecta.
Don César era alto, seco, rendido de hombros y miope. Esta cortedad de sus pupilas todavía le doblaba más el arco de su espalda para leer, para mirar su reloj, que consultaba con frecuencia, aunque no lo necesitase, y hasta para oír, gustar y tocar.
Sin embargo, más que por miope y brumado, acaso se inclinase para ver la Humanidad que él siempre se fingía de una manera entomológica, una humanidad traspasada por los agujones de la filosofía y guardada en las viejas vitrinas de la Historia.
Explicaba Historia de España, Historia Universal; y los lunes, miércoles y viernes, daba las cátedras de Geografía y de Francés, entonces vacantes en el Instituto de Serosca, y aun parece que llegó, algunos días, a suplir ausencias del profesor de Agricultura.
Pasmábase don Arcadio de tan copiosos estudios. Pero don Lorenzo solía tranquilizarle diciendo:
–Un catedrático español es una máquina estupenda: se le echan doce o catorce mil reales, y ya puede usted pedirle cuanto se le antoje.
En lo que a don César se refiere, creemos que la zona más alumbrada y firme de su sabiduría fué siempre la de la Historia. De la de España tenía escrito texto, con laudatoria censura del Ministerio de Instrucción pública. Y en la segunda edición de esta obra, humildemente titulada Apuntes para una Historia completay razonada de España, después de un prefacio diciendo el éxito del primer tiraje, se copiaba el oficio del Gobierno francés otorgando a su autor las «Palmas Académicas».
Escribió, también, un rollizo volumen de monografías de antigüedades de Levante.
Para nosotros, lo más necesario y curioso de sus peregrinas investigaciones se contiene en un libro que todavía guarda la inestimada castidad de la ineditez, y que se titula: Compendio de las hazañas de Serosca.
No sólo el nombre, sino el método, y algunas atildaduras de estilo recuerdan el Compendio de las hazañas romanas, de Lucio Anneo Floro, leído, marginado y venerado en todo momento por el docto catedrático. Tal vez se le podía reprochar lo pobre, vano y seco del asunto; pero injustamente, porque don César no tenía la culpa de que Roma fuese Roma y Serosca, Serosca.
Como Floro, comienza don César por la hermosa comparanza de las edades de Serosca con las del hombre: infancia, adolescencia, virilidad, decrepitud.
Sigue la Etimología y orígenes, capítulo I del libro I.
«Para el estudio de la Arqueología, de la Lingüística, de la Anticuaria y otras ciencias polvorientas y apergaminadas, se necesita principalmente el impulso y llama de la Fe. ¡Desgraciados de los nuevos Tomases que quieran hundir sus dedos en las llagas divinas de la sabiduría!...»
Después de un macizo de prosa exaltada, emprende don César la disección etimológica del nombre de la amada ciudad.
«...Serc, significa en hebreo reposo; y osca, hace referencia a la naturaleza fosca de nuestra tierra.
»Serosca–reposo umbrío–debió de llamarse este lugar.
»Probablemente la c de la raíz serc, se aglutinó, desapareció por la tendencia perezosa a suavizar los vocablos...»
Y después escribe:
«...Aunque lo rechazamos con indignado ánimo, no queremos ocultar el origen que a nuestro pueblo atribuye un erudito bárbaro, que para mengua de los indígenas ejerció cargo de autoridad en esta comarca siempre dócil, abnegada y leal.
»Dice así el malintencionado escritor: «Por antiguas fojas parroquiales y cédulas de alcabalas y almojarifazgo averigüé la existencia de un apellido y casa Serpcosca, que tuvo su primitivo solar en un hondo fragoso y cerril que se hace al noroeste del otero de las fuentes, llamado Soto de la coscoja. Era terreno espeso de indomables carrascas y criadero de sacres o sierpes pequeñas, muy ponzoñosas. Fundó aquel linaje un soldado enriquecido con el botín y rapacerías de sus jornadas. Descendiente suyo sería Alonso Muro el Serp.
»Este Serp fué ahorcado por facineroso, ladrón y abarraganado con una desventurada, a la que mató de sueño obligándola a pasar las noches delante de su yacija, desnuda, arrodillada y con los brazos en cruz...»
Aquí don César deja el texto forastero, y exclama: «El sonrojo de nuestra alma y el temblor de nuestra pluma nos impiden seguir copiando esas nefandas noticias. ¡No, no conocemos ningún Serp! Afanosamente buscamos en los archivos parroquiales, en el del Arzobispado de Valencia, en los antiguos documentos del Fisco, y no aparecen esas fojas y cédulas, que no dudamos en reputar de apócrifas.
» Afirmamos con resolución que una densa niebla cubre los orígenes de Serosca.»
Cuando el sabio catedrático leyó este capítulo a sus amigos, recibió un aplauso de entusiasmo, de respeto y de gratitud. Acabados los plácemes, le dijo don Lorenzo:
–Yo no creo que todos los cabeceros de razas y estirpes esclarecidas fueran santos varones. Rómulo parece que fué un Caín. Por eso me tiene sin cuidado que aquel bergante de la soldadesca sea nuestro abuelo, y aquel forajido de Alonso nuestro hermano mayor.
El catedrático, el industrial y don Arcadio le pidieron que no dijese tan grandes blasfemias.
–No son blasfemias. Yo digo que me tendría sin cuidado un parentesco que no hay ya por donde cogerlo... Pero no somos parientes.
Don César sintióse herido en sus fibras y entretelas de historiador, siquiera él también repudiase la infame ascendencia. Pero ¿era lícito que un extraño a la sabiduría rechazase sin ningún escrúpulo los datos que él había recogido en su libro, aunque fuesen datos embusteros?
–No somos parientes–insistía don Lorenzo–, o al menos no existen pruebas. Si el soldado fué el primer poblador de nuestro solar, ¿es posible que estuvieran ya esperándole las parroquias y el Fisco? ¿Quién vino antes: el párroco y el alcabalero o el primer hombre?
El historiador quedóse meditando; y sus amigos, que eran ya del parecer de don Lorenzo, le aconsejaron que quitase la cita del soldado y de Alonso Muro.
Don César, después de repasarla, la defendió angustiadamente; y como los demás porfiasen, tuvo un grito que revelaba la ingenuidad del varón sabio, diciendo:
–Si suprimo lo del Serp no queda del origen de Serosca más que lo de la niebla.
Y no lo suprimió.
Acaba el capítulo I en la página quinta. Desde la cual, hasta la 615, todo es un tesoro histórico y filosófico que para nada nos interesa.
En cambio es imposible prescindir de las páginas 616. 617 y 621 hasta la 640, todas pertenecientes al capítulo X del libro IV.
No trasladamos ya el texto de don César, sino que teniéndolo delante de nuestra mirada, escogeremos las noticias más preciosas.
...Un don Arcadio Fernández, abuelo del Arcadio que conocemos, trae de los Países Bajos y de Francia algunos maestros de talleres, que introducen en las tenerías de Serosca las perfecciones extranjeras. El nuevo sistema de goldrear las pieles disminuye el coste de producción.
Meses después estalla la primera discordia entre el capital y el trabajo. Creen los serosquenses que con los adelantos, vino también la levadura de los peligros y calamidades. El día 3 de julio de 1804 amanecen pasados a cuchillo los copiosos rebaños de la casa Fernández-Pons, y la hermosa tenería incendiada y saqueada.
Don Arcadio, vestido de clérigo, su esposa, recién parida, con traje de aldeana, y un viejo Pons, de arriero, huyen a Teruel.
Un año más tarde regresan a la noble ciudad. La elocuencia de los teatinos, las pragmáticas de las autoridades y los males padecidos, han domeñado a los hombres. La casa Fernández-Pons va renaciendo de sus ahumados escombros. En los jaqueles de su blasón de piedra, tosco y roído, determina don Arcadio que se esculpa una torre entre llamas y un cordero degollado, cándido y dulce como el del sacrificio de Abraham por Isaac. Es la domus aurea maestra, defensora y mártir de la industria de Serosca.
Sucede un largo período de quietud. Y en tanto que este lugar justifica la razón etimológica de su nombre, los jubilosos pueblos de la ribera del Mediterráneo gimen bajo el horror de la fiebre amarilla, y se defienden convulsos, demacrados, de la invasión napoleónica. La epidemia y la amenaza de los navíos franceses van dejando solitaria la costa. Gentes enriquecidas en los puertos, buscan la tierra interior; rompen el silencio, el reposo, el arcaísmo de Serosca. Con los dineros de su tráfico audaz y de sus logros mercan casas, heredades, ganados. Pronto olvidan los trances penosos. Son gentes ligeras y bulliciosas; hablan y se ríen con estruendo; van muy enjoyadas; visten ropas claras, de galanía que no se avienen con las recias y pardales de los indígenas, que parece que el frío aconseje traerlas de esas obscuras colores. Viven casi todo el día en sus portales, en las esquinas, en las plazuelas, haciendo corros divertidos y jaraneros.
Observa don César que, antes, en llegando el verano, el suelo pedregoso de las calles, aun de las más pasajeras, estaba todo negro y avivado de hormigas que celebraban libremente sus ferias y acarreos desde los ejidos.
La bulla y el tránsito de los hombres costaneros, quitan la gustosa soledad, y las hormigas faenan y viven en las casas.
Añade el sabio catedrático que esas familias invasoras procedían de una mezcla de vestigios de razas ibérica, fenicia, de viejos latinos y berberiscos; en tanto que la raza serosquense, acaso por las naturales defensas de la orografía del lugar, se mantuvo limpiamente ibera, y si de algo se entreveró fué de una delgadísima mixtura judaica, pero purificada por las aguas del bautismo.
Y, sin embargo, los montes no son bastantes para contener la invasión mediterránea. Es verdad que los nuevos caminos suben a los puertos, bordean las laderas, se deslizan por las hoces profundas.