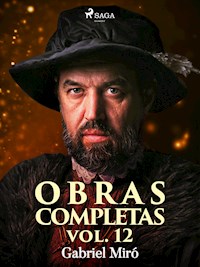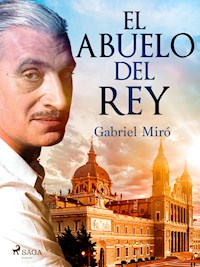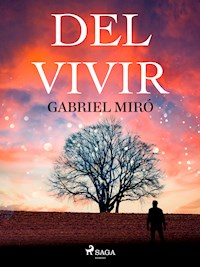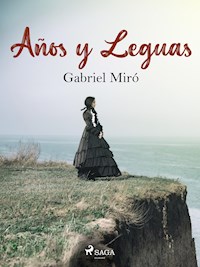
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Años y leguas es la última obra del escritor Gabriel Miró. Consta de varios cuentos cortos relacionados entre sí, que comparten como marco la Sierra de Aitana a principios del siglo XX. Muchos de estos relatos tienen carácter autobiográfico o, al menos, beben en cierta medida de la experiencia del autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Años y leguas
Saga
Años y leguas
Copyright © 1928, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509076
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Dedicatoria
Sigüenza se ve como espectáculo de sus ojos, siempre a la misma distancia siendo él. Está visualmente rodeado de las cosas y comprendido en ellas. Es menos o más que su propósito y que su pensamiento. Se sentirá a sí mismo como si fuese otro, y ese otro es Sigüenza hasta sin querer. Sean estas páginas suyas para el amigo de Sigüenza, más Sigüenza y más él.
La llegada
Camino de su heredad de alquiler, se le aparece a Sigüenza el recuerdo de una rinconada de Madrid. Las ciudades grandes, ruidosas y duras, todavía tienen alguna parcela con quietud suya, con tiempo suyo acostado bajo unas tapias de jardines. Asoma el fragmento de un árbol inmóvil participando de la arquitectura de una casona viejecita.
Por allí se internaba muchas veces Sigüenza. La rinconada le dio su goce a costa del cansancio de la ciudad. Allí se escaparía cuando quisiera, llenándose el corazón y los ojos de todo aquello, como si se llenara, de prisa, los bolsillos.
Promesa de provincia; es decir, de infancia. Detrás de un cantón surge el horizonte de tierra labradora: follajes opulentos de la Casa Real; nieblas del río; senderitos que se tuercen y suben, y se apartan de Madrid, anda que andarás...
...Y al volver la memoria, le parecía a Sigüenza que volviese con recelo sus ojos a muchas leguas de distancia. Porque, ahora, desde la verdad rural, aquel sitio apacible, de consolación, no era sino el principio de la ciudad, un embuste de calma.
Iba Sigüenza montado en un jumento, porque así recorrió, hacía mucho tiempo, sus campos natales. Estaba muy gozoso, como entonces; no había más remedio, para guardarse fidelidad a sí mismo, al que era hacía veinte años. Y se inclinaba tocando la piel tibia y sudada de la cabalgadura, y se miró en sus ojos, gordos, dorados y dulces como dos frutos.
El animal doblaba su pescuezo frisado como si le sofocase tanta solicitud; hasta que se paró.
Entonces, Sigüenza, saltando de la enjalma de piel de borrego, se puso a caminar a su lado. El borrico, en medio del arriero y de Sigüenza, como tres amigos que se van a pasear a su antojo.
¡No tenemos prisa! -lo pensó y lo dijo Sigüenza para que se oyese, creyendo que objetivaba la realidad de su júbilo, porque veía sus palabras desnudas en el silencio, silencio desde su boca hasta las cumbres.
Y mirando en su torno toda la tarde, tan ancha, descubrió en el camino la huella de sus pies. Sería la de su bota. No; porque él acababa de sentir el contacto de su carne en la carne del camino. Y esa noche se quedarían sus pisadas, frescas de relente, bajo los cielos inmediatos y finos. ¡Cuántos años sin sentir el ahínco y marca de humanidad por el asfalto y las losas que se chafa o se pisan sin hollar!
Quizá estos aturdimientos probaban en Sigüenza el predominio de la calle. De seguro que él se creía ya en su ruralismo de antaño. Pero aun no debía serlo sino de presencia, de óptica y de tacto, porque la inquietud y el goce seguían refiriéndose a la ciudad, de la que traemos el brinco, el grito, la exaltación y la suavidad junciosa; resabio de entusiasmarse por agradar y contentarnos.
Todavía este hombre no se sentía sino a sí mismo, con acústica de recinto cerrado.
Un manso ruido de aire que aletea entre las mieses ya granadas. Una respiración del verano, de árboles tiernos que están junto a las aguas vivas.
Sigüenza dejó que su jumento paciese el verde de una acequia, y él se recostó en el tronco de un algarrobo.
Pasó un labriego con su azada de sol, y, mirando al forastero, le dijo:
-¡A la sombra, a la sombra! -Y en la boca seca de ese hombre, enjuto y acortezado, la palabra sombra tuvo una frescura nueva, como si acabase de crearla.
Y, antes de seguir caminando, tendiose Sigüenza a beber de un manantial que de allí cerca salía, recién nacido.
Venía un leñador, oloroso de monte, con la espalda doblada por los costales, y le saludó diciendo:
-¡A disfrutar con el agua! ¡No la hay mejor en el mundo!
Y Sigüenza, que había ya bebido, bebió más, mordiéndola en un temblor de claridades, y le goteaba un frío de luz por las mejillas, por los cabellos, por las manos.
Aquella sombra y este agua tenían categorías distintas para las gentes del campo, según las disfrutase Sigüenza o las aprovechase un jornalero. La sombra que Sigüenza buscó, era un concepto y una capacidad de delicias; el agua, un refocilo de creación en el que se gusta la caricia, el aliento y el matiz de la naturaleza que ella ha tocado en su camino. Desde la umbría del árbol de Sigüenza se ve el paisaje oloroso. Para el labriego es la sombra de un árbol concreto desde donde se cuentan los bancales de cada vecino de la comarca; el aire, es el bueno para la trilla, y el agua, la de su sed. Para nosotros, evocación; para ellos, precisión.
Ya se regalaba Sigüenza con estas calidades y exactitudes, que podrán haber envejecido en cualquier mediano entendimiento, pero que en él eran de una verdad virgen, cuando volvió la ciudad a tocarle la frente y el corazón, avisándole que esas complacencias campesinas vendrían principalmente de ella.
Bastaba de recelos y de acechos; quería el goce descuidado sin actuación suya. No podría contemplar en tanto que discriminase su sentir. Después de muchos años, lo primero que encontraba en su campo, era a sí mismo, atravesándolo, estampándose en todo como su sombra prolongada por el sol poniente. Había de sumergirse y de perderse en la visión como en el sueño que no nos gana sino cuando perdemos la conciencia de nuestra vida y de nuestra postura.
Tierra de labranza. Olivos y almendros subiendo por las laderas; arboledas recónditas junto a los casales; el árbol de olor del Paraíso; un ciprés y la vid en el portal; piteras, girasoles, geranios cerrando la redondez de la noria; escalones de viña; felpas de pinares; la escarpa cerril; las frentes desnudas de los montes, rojas y moradas, esculpidas en el cielo; y en el confín, el peñascal de Calpe, todo de grana, con pliegues gruesos, saliendo encantadamente del mar; una mar lisa, parada, ciega, mirando al sol redondo que forja de cobre lo más íntimo y pastoso de un sembrado, un tronco viejo, una arista de roca, un pañal tendido, y, encima de todo, el aliento de la anchura, el vaho de sal y de miel del verano levantino cuando cae la tarde. Y entonces Sigüenza percibe el grito interior sobrecogido: «¡Campo mío!». Ya se ve, sin verse, en el agua de los riegos que corría, en la cal de los cortinales, en el temblor de los chopos, en el azul, en todo lo que le rodeaba. Como en esa tarde vino en aquel tiempo. El olor de los viejos campos de la Marina, como el olor de su casa familiar en la felicidad de los veranos de su primera juventud. Pero no pareciendo que «fuese ayer», o pareciéndolo precisamente porque entonces sentimos todo lo contrario. Y porque nos oprime la verdad del tiempo devanado tuvo más fuerza alucinante la emoción de esta hora que se había quedado inmóvil para Sigüenza desde entonces. Y hasta hizo un ademán suave de tocarla, de empujarla, queriendo que volviese a caminar a su lado. Una lente lírica le acercaba a sí mismo. En ese algarrobo desgarrado, en aquella quebrada, en un contorno de una colina, en una tonalidad, en un rasgo preciso, debió de dejarse más hincada su mirada, y ahora, entre todo, se le presentaba, no el recuerdo óptico y casuístico, sino la misma mirada, la sensación de su vida, que se había envejecido allí, y ahora le salía para verle pasar, a veinte años de distancia...
El beso en la moneda
Veinte años de distancia equivalían a la edad sensitiva de este paisaje suyo, porque sólo desde hacía veinte años comenzó este paisaje a pasar y envejecer humanamente referido a su vida. Ahora, al verse, se consustanciaban en el tiempo y se pertenecían.
Y Sigüenza tuvo un goce íntimo, callado, de posesión, que fue removiéndose en un ímpetu de propietario.
Vio una masía en lo raso del monte. Los grandes árboles de soportal ensanchan, anticipan el techo de familia. Desde allí se aparecerá la heredad a los barcos de vela, a los trasatlánticos, todos diminutos, infantiles, subidos en el azul vertical del horizonte. La casa y los barcos se mirarán hasta muy lejos; y ella se queda quietecita en el silencio sutil, estremecido de la altitud. Las laderas y los hondos se entornan y se apagan; y arriba, en el filo de una tapia, todavía arde un rescoldo de sol.
Sigüenza quiso esa heredad; preguntó su nombre y su precio.
Pero en un llano apacible asomó una granja. Y en seguida la hizo suya: porches viejos donde colgar las frutas; la era delante de la solana; un fondo de álamos en sendero que se va alejando y cerrando, pequeñito y azul; un pueblo cerca, con su calvario de escalones de cipreses... Sigüenza, trocado en agricultor, trae ropas de pana que crujen. Asiste a los oficios de la Parroquia. Madruga el Viernes Santo para subir al vía crucis; de hornacina en hornacina, un ruido bronco de rodillas de lugareños de luto que se postran y se levantan rezando; y él se vuelve, complaciéndose en sus frutales, todos de escarcha de flor pascual.
Pasa las primaveras aquí; los veranos, en la masía de la quebrada, y los inviernos..., los inviernos en la Marina, porque precisamente en la Marina acaba de ofrecerse a sus ojos un jardín, con sus mirtos y romeros esquilados; un laurel casi negro; eucaliptos que sueltan la piel de sus troncos y su hojarasca dura, de pasta de olor; una palmera estampada en la gloria del mar y de nubes de ángeles. Mañanas de Navidad; luna grande, desnuda, del mes de enero, en la soledad de las aguas. Huerto luminoso y caliente.
También lo comprará. Y rebana los bancales, planta las hoyadas baldías, abre caminos... Y como todo lo dice, el arriero le mira pasmado del trastorno de la comarca.
En una revuelta de la carretera trabajaba un peón caminero, un hombrecito abrasado y enjuto, casi del todo vegetal y mineral, de costras de leguas. Y fue desdoblándose para ver a Sigüenza desde sus anteojos de alambre de picapedrero.
-Peón caminero, peón caminero: ¿cuántos años lleva usted remendando este camino?
Le dijo que más de treinta años.
¡Más de treinta años, Señor! De modo que este buen hombre quizá le viese cuando él pasó, siendo muchacho, por estos lugares; y tendría entonces la edad suya de ahora. Con tan simples pensamientos se angustió un poco su conciencia cronológica. Pronunció el nombre de su padre, que fue ingeniero. Y principió el hombrecito a cogerse la falda de su sombrero de lona, y le salió su frontal de adobe recocido. Sus manos de leña, de pellejo y de asta, sin temperatura íntima suya, tomaron las manos de Sigüenza, que las sintió adelgazarse y rebullirle muy tiernas allá dentro. Se le mojaron los ojos de vidrio polvoriento que se empaña de la serena; y esos ojos se le paraban a su lado, como si a su lado estuviera el padre, de pie.
-¡Era un siervo de Dios!
Siervo de Dios lo pronuncia mirando despacito a Dios; lo dice con llaneza, quitándole al ingeniero toda jerarquía, jubilándolo evangélicamente; viéndole en la bienaventuranza hermanado con los humildes, que aquí, en la tierra, están sirviendo en obras públicas. Le refiere los beneficios que recibió del padre; los desmenuza, vuelve a gustarlos como pan que ha de emblandecer rosigándolo entre sus encías lisas, siempre bañadas.
A veces se encorva más, como si conversase con dos criaturas, los dos hijos del ingeniero: Sigüenza y su hermano; y después se incorpora como si se los subiese uno en cada brazo. Pregunta por su antigua casa, tan abundante, con corraliza y hortal. Bien recuerda que estaba junto a un Colegio de Padres de la Compañía de Jesús.
-Peón caminero: ya no queda casa, ni corraliza, ni hortal.
-¿Ya no? -y se rascó la cara huesuda, que le sonaba como una quijada de res. ¡Qué sabría el pobre de tener y perder haciendas!
Al despedirse le dio Sigüenza una moneda de plata para que fumase, y fumando volviese a pensar en aquel tiempo.
El viejecito le mira, le sonríe, llora; y llorando palpa y besa, callado y devoto, la limosna...
Sigüenza se aparta, retozándole una suave vanagloria. Le parece que ese buen hombre le ha legitimado la llegada; sus manos de hierba y de piedra, de santo de pórtico, acaban de abrirle, de par en par, las puertas de su paisaje. Y el espolique no hacía sino mirarle y sonreír. Estaba, como él, también más gozoso.
Ya Sigüenza quiso contener su regodeo tan fácil. Siempre le era recelosa la facilidad.
Le divertió de sus menudos escrúpulos una hacienda que iba saliendo en un altozano de llencas o fajas de bancales gruesos y rojos. Las tierras, los cultivos, todo de un color de realce, de calidad apretada; el verde jovial del maíz; el de las calabaceras de un tacto velludo; el de los frutales, tan jugoso, que trasciende a su medula dulce; el tostado de las cebadas maduras, que van desplegándose con un crujido de espigas de barbas luminosas, que se nos agarran a los dedos, como zancas de cigarrones; el frescor de la vid y del jazminero, que suben sabiamente por el casalicio recién enjalbegado... ¡Esa es la finca que Sigüenza quisiera comprarse; ésa es la deseada, y la escogida entre todas! Y su índice se tiende y la señala con arrogancia.
-¿Esa? -le pregunta el trajinero con socarronería-. Esa es del peón caminero de la limosna. Tuvo herencias de familia de Argel, y no suelta su jornal...
Sigüenza dobló la frente, sonrojándose de haber socorrido a un hacendado.
Pero vino una brisa generosa que le levantó los pensamientos. El viejecito tomó la moneda y la besó, dándole valor de limosna, no siendo pobre. ¿Era menester la gollería de la pobreza de verdad?
Y montó y empujó con los carcañales a su cabalgadura. A trechos se volvía; miraba al socorrido; miraba la abundancia del huerto deseado.
...Encima de una rambla, con ruido de fuentes, se presentó, como recodándose para mirar quién pasa, la finca de alquiler de Sigüenza. Salía luz por los balcones abiertos, luz encendida poco a poco, hecha en casa, como el pan de nuestra artesa, luz de lámpara que junta en ruedo a la familia. Ya estaba la suya esperándole. Entró bajo un envigado de parrales que apretaba la noche del campo.
Desde el balconaje vio el pueblo amontonado, negro, picudo; y junto a la torre, la cuerna amarilla de la luna. Caía una lumbre mojada en las copas de los almendros, que exhalaban en el mismo contorno suyo un humo verde, fresco, inmóvil.
No quiere Sigüenza ver ni adivinar más; y así, al otro día, todo le parecerá recién brotado.
Pueblo, Parral. Perfección
Mañana de junio, alta, grande, precisa hasta en los confines. Sigüenza, delante. Podría ir volviéndose, mirándola toda. Pero se impuso la penitencia de beber a sorbos, de disciplinar la contemplación.
Ahora se quedará cara a cara del pueblecito, aunque los horizontes le llamen con un grito infinito de silencio para que sus ojos brinquen y se revuelquen en sus delicias.
Le acoge la alegría de tener de verdad ese pueblo en que siempre se piensa cuando contamos un cuento. «...Una vez, había un pueblecito...». Y en la mirada de las criaturas va pasando quietecitamente este pueblo. Es el hallazgo de nuestra palabra, hecha realidad. Alegría de la revelación y de la pronunciación de la palabra «pueblo», sino que éste es más moreno y más viejo. Lo que Sigüenza imaginaba o recordaba como blancura suya, es claridad que no le pertenece.
Todo el caserío se arrebata por un otero, y sube triangularmente. Las cuencas de las ventanitas y de los desvanes; los labios de los postigos; todas las casas, se fijan en Sigüenza, y le preguntan, atónitas, fisgonas, durmiéndose; y las que tienen la sombra en un rincón de la ceja del dintel, le miran de reojo. Algunas rebullen sin frente, porque en seguida les baja la visera pardal del tejado; otras tienen la calva huesuda y ascética del muro que prosigue. Arriba, la parroquia, de hastiales lisos, y en medio, el campanario, con una faz quemada de sol y la otra en la umbría; un esquilón a cada lado de la nariz de la esquina; en lo alto, la cupulilla, con las graciosas asas de los contrafuertes chiquitines, como un cántaro dorado; el follaje de la veleta se embebe y se sumerge en el azul.
Si terminase así el pueblo, resultaría de una fórmula de perfección, o de simulación intelectualista. Pero, no; todavía hay un derrocadero, crispado, roído, de belén de corcho, con figuritas aldeanas tendiendo ropa; y en cada lienzo que ponen a secar se precipita una hoguera de sol. La cima, de escombros antiguos, está tapiada; un portalillo, y en la punta de la caperuza, una cruz: el cementerio, sin un ciprés... Desde allí se verá el mar. Viene su promesa con un viento ancho, calmoso y salino; palpita entre los almendros, y parece que se hinchen unas velas gloriosas, muy blancas. La lumbre, de mediodía de Oriente, aquí no ciega; aquí unge la carne torrada de los bardales, de las techumbres, de la piedra; se coge a todos los planos y aristas, modelando con paciencia lineal las cantonadas, los pliegues, los remiendos, los paredones de albañilería agraria, la paz del ejido, la prisa de una cuesta...
El parral es una claustra vieja de pilares gordos, encalados; las vigas son de troncos de pino y almendro; y el artesón, de canas enteras, con sus pieles tostadas como de panochas maduras. Las vides se tienden y se retrenzan y cuelgan. El toldo se mueve con su oreo va cernido y vegetal, con latido y gracia de sensibilidad suya.
De seguro que estas parras fueron escogidas meditadamente. Han de ser de distinto veduño. Allí estarán los dos linajes de Valenssi: el de uvas moradas, y el de hollejo delgado y translúcido, con sus toques de canela de sol. Pesan de tanto azúcar, y se escarchan y resisten hasta la Navidad; entonces, sus granos nos crujen en la boca fríos y finos, y se nos derrama el sabor de los días grandes del verano.
Cuando le presenten a Sigüenza el frutero, un frutero de loza, desbordante de racimos, como un jarrón barroco de portal de jardín, los cogerá de las dos castas, sopesándolos y complaciéndose posesivamente en las dos; y si tomó un gajo de la blanca, antes de acabársele, se volverán sus dedos a pellizcar de las uvas negras.
No faltará la cepa de lairén y de Cambrils, de granos duros, hinchados, tirantes, de un color íntimo y sensual de amatista, con alguna desolladura de abejas que mana la sangre de su arrope.
Estará también la vid de Corinto, de uvas largas, lisas, de cera, sin granuja, casi desnudas, sólo cuajadas en su miel; femeninas y perfectas. Una balanza de químico paciente ha pesado la precisión de su zumo, de su pulpa, de su color, combinando los elementos sutiles de su forma. Fruta para los dedos y los dientes de una señora de primorosos melindres, del siglo pasado, en la desgana de una convalecencia casi sin enfermedad.
...Pero aquello del frutero en colmo, y lo de decir las calidades de los sarmientos, no es posible ahora. El parral está en cierne; los pámpanos acaban de crecer, ensortijados de zarcillos que se quiebran de tan tiernos. No comerá Sigüenza los racimos de Navidad. Los ve agraces, y el envero y maduración irá midiéndole el tiempo de su partida. Todo ha de realzarse y oprimirse a costa de nosotros mismos.
Y para que no se le pliegue su alegría, se pone a mirar las avispas, los abejorros, los escarabajos que vienen a las parras.
Las avispas vuelan con dejamiento, con descuido de sí mismas. No se preocupan ni de recogerse las patas. Deben haberse dicho: «Voy cerca, y no es menester que me suba las piernas; colgando van bien; tal como estaba, sobra...». Esas zancas llevan una media de vello arrugadita y caída. Pasan, vuelven, meciéndose en el sol, distraídas y comadres.
Los abejorros, repolludos y malhumorados, se afanan por sentir mucha prisa. Si no se fijan ni cavilan más en las cosas, no es porque les falte capacidad de atención y ahínco; y, si no, que se repare en el bramido que llevan. Pues, si se estuviesen en torno del parral, no lo podría resistir el envigado; cada pámpano se estremecería, doblándose bajo el ímpetu de su viento; una perdición. Además, es que no pueden parar. La inmensa mañana les solicita; todo ha de recibir la sensación de su diligencia.
Llegan los escarabajos con su negrura pavonada. Antenas, palpos, patas se les cruzan reciamente como un costillaje. En su sotanilla bombada y en su bonete, traen ellos todo el sol de los campos en una gota; todo el sol miniaturizado dentro de un azabache. Sus alas y elictras son un molino de hélices y exhalaciones moradas. Se pesan tanto a sí mismos que rebotan contra los pilares. Temen no haberse puesto las alas que les corresponden. Esa es su lástima. ¡Tan bien acabados, esferoidales, carbonosos, bruñidos, organizados para empresas de terquedad, y con las mangas tan cortas que no les permiten sostenerse en todo el día del cielo!
Ven la redonda entrada obscura de un cañuto del techo del parral. Las avispas y los abejorros han visto ese agujero, y nada. Pues los escarabajos no pasan delante del misterio sin escudriñarlo. Les obliga su naturaleza y su crédito. La creación les contempla. El mediodía tan grande, con tanto sol, no puede sumergirse en un tubo de caña. No importa: allí está el escarabajo. No temerá. Para él solo estaba guardada la tenebrosa aventura. Y se agarra al borde del cañuto y se va asomando. Su cuerpo tan orondo principia a sudar y crujir, adelgazándose, afilándose para internarse en el abismo. Después, se queda silencioso; y en silencio, blandamente, se hunde. Fuera, está toda la mañana esperándole. ¿Qué sabrá, a estas horas, el desaparecido? ¿Cómo podrá salir?
El desaparecido sale reculando, y en seguida se le encienden en su espalda y en su sombrero de luto los negros fanalillos de sol. Y se pasa a otra caña horadada. Es otro misterio. No se cansará el investigador. Vuelve a sumirse; vuelve a salir; y acude insaciable al cañuto de al lado. ¿Qué hace dentro? Está encogido, atendiendo lo que piensa de él la gloriosa mañana. A otro cañuto, después al siguiente; todos los pesquisa; y nunca acaba, porque tiene el goce doctísimo de volver a penetrar en los mismos misterios de los mismos cañutos de antes, sin darse cuenta...
Tocan las campanas, muy poco, cabeceando con pereza. Tocan lo preciso para acentuar «las doce». Mediodía exacto. Todo el pueblo se sienta a comer; y los jornaleros que están en la labor, dejan hincada la azada y la reja, y buscan su atadijo de pan, companaje y navaja.
El mediodía se queda sin nadie. Ahora parece más inmóvil el pueblo, recortado calientemente. Sol. Sol en cada teja, en cada guija, en cada brillo. El pueblo es un cantarero apretado de jarras que resudan, y en lo hondo duerme el frescor de una paz viejecita.
Aprovechándose de la soledad viene una araña invisible por el azul y cuelga la tela de una nube blanca y delgada desde el cementerio a un asa del campanario. El silencio es tan grande y tan fino que Sigüenza no se atreve a gozarlo por si se rompe como un vidrio precioso.
Y se quiebra la urna diáfana, rajándola hasta lejos de la herida el regruñir candente, rojo y retorcido de una piara furiosa.
Toda una piara alborotada en los gañiles de un cerdo. No había sino uno, atado por la pezuña enfangada a una olivera.
Y Sigüenza baja a la huerta para mirarlo. En el portal se le junta el labrador; y se sientan en la umbría de la noria.
Este cerdo, y su cerda que está criando en la tibia pocilga, los mercó y los trajo el labrador dentro de la faja, dormidos, plegados como el pañuelo de hierbas.
Y le va contando a Sigüenza que este cerdo ha sido cebado nada más que con dassa, maíz, maíz en grano y en harina. Otros le dan de comer al suyo patatas, desperdicios y hasta cadáveres, como hacía el sepulturero de un pueblo de Valencia.
La carne, la enjundia, el tocino, los quebrantos, todo en su cerdo ha de ser muy gustoso, porque además de su legítima mantenencia, le viene de raza. Es de raza murciana: la mejor, y costosa de engordar. El cerdo murciano crece apretándose; no como el americano, que se hincha y se engrasa pronto y flojo.
Sigüenza ha de recordar los ejemplares yanquis. El cerdo de Norteamérica es alto, blanco, sonrosado, limpio como si lo bañasen y adobasen ajos masajistas de bata esterilizada. Parece un cerdo de celuloide. Su cabezota es tan grande que, a veces, semeja postiza. No tiene mirada feroz, sino un cansancio, una cortedad de ojos rubios. Es un cerdo sinónimo del cerdo, es decir, su imitación; y, como todas las imitaciones y las restauraciones, excede a la verdad originaria. Claro que el cerdo de América es cerdo hasta en la torcedura de su rabo rudimentario, aunque lo apócrifo surja en su traza y en lo íntimo de sus sabores.
Este cerdo de la heredad de Sigüenza acaba de tenderse en la sombra del olivo; el oleaje de su vientre se le queda dormido y volcado en la gleba, y le rebullen de moscas dos verrugas. Esas verrugas son la ejecutoria de su pureza étnica. No hay sino mirarle las nalgas rotundas y grises como de pórfido, perniles vivos y ya curados; el rabo que brota de la hendedura es mono de vieja y pezón de calabaza. Y arranca, en seguida, la comba del lomo, poderosa y tirante capacidad que no se rompe y su perfección hace palidecer la piel entre rodales de pelo rígido; y luego del arco robusto de la espalda, la testa obtusa, rápida y fragosa; entre los andrajos de las orejas, la sensación de una mirada de ojal oblicuo; la rodaja de caucho del hocico con quijadas de fuelle, y, al abrirse, surgen dos colmillos nítidos, resplandecientes, guardando la pasta tierna de la lengua color de rosa.
Todo el enorme animal se despertó, volviéndose un poco hacia Sigüenza; resopló en la inmundicia, y su mirada de cicatriz le decía:
-Esto se acaba, porque llego a la plenitud de mi gordura. ¡Soy perfecto!
Era verdad. A la siguiente mañana lo degollaron.
Tocan a muerto
¡Tocan a muerto! El claror que pasa por los postigos todavía tiene la palidez fresca de la madrugada.
Pero ¡tocan a muerto!
Y Sigüenza brinca de la cama.
Es viernes; y el lunes, en un atajo, encontró al barbero del lugar que iba de jornada de quijales, de masía en masía; y Sigüenza le dijo:
-¡Aquí no hay entierros!
-Aquí, sí, señor, que hay; cinco o seis por año, de los viejos que se van muriendo poco a poco.
-¿Y cuántos viejos quedan ahora?
El barbero se puso a cavilar, y fue recordándolos por el apodo y por el mal que padecían.
Pues uno acabaría de morir. Y Sigüenza se lava y se viste a puñados.
Tocan a muerto. Algunos sones se quedan balbucientes en los labios de las campanas; otros, vuelan con temblor de murciélagos en torno de la parroquia; otros, salen anchos, claros, enteros.
Sigüenza corre rasgando un viento velludito de humedad. No es temprano; es que el día no puede crecer porque se topa con el techo de un nublado fosco. Detrás de las sierras rueda la tronada blandamente, con llantas de nubes hinchadas, algodonosas que, lejos, se deshilan en lluvia perpendicular y azul.
Una larga blancura sube por todo el filo roto de la cumbre de Bernia.
Bernia es un galeón volcado, con la quilla quebrada a martillo; y entre las púas y rajaduras de esa carena de pedernal se carda, se descrina la nube; va cayendo torrencial, toda de espuma, y en la vertiente se parte formando corderos muy gordos que caminan bajando y subiendo, aprovechándose de la soledad del monte. La soledad de siempre, se significa, se cuaja hoy en un color morado. Bernia aparece sin rasgo, sin denominación vegetal para los ojos. Su plana de labrantío, de huertas tiernas, de pinar joven; los ramblizos, los breñales de sus laderas, todo está inmóvil, empastado del mismo color; toda la serranía lisa, únicamente morada.
Aun baja más el nublado. Todo el paisaje se cierra en un mismo recinto y en un mismo silencio. El olor del viento, que viene de otros campos embebidos, se desploma en la quietud de aquí.
En el secano, el temporal derribó un almendro que está tendido, descansándose con un codo, y así puede subir la frente de follaje mirando la lejanía. Labra una yunta; va dejando la reja un crujido fresco, el único ruido preciso, pronunciado en la mañana, y entre la tierra roja estalla el oleaje del pedregal nuevo. Se paran las mulas volviéndose a Sigüenza.
-Tocan a muerto. ¿Quién habrá muerto en el pueblo? Y no lo sabe el labrador.
Ahora el nublado se rebulta, se raja, y camina cayéndose; tiene costas y abismos, blancuras de candeal, bronces, gredas, paños. Se amontona un tránsito de apóstoles de barbas dobladas por el vuelo, de sayales gordos; de vírgenes lisas; de ángeles con las alas rotas; todos los pobladores del cielo venerado en las parroquias pobres, todos han salido como estaban en la obscuridad de los retablos, sin andas, sin luces, sin devotos, y se arremolinan en la media naranja del día; se empujan, se desgarran y aplastan; y en ese tumulto procesional de las nubes sale también el Señor, el Señor en las multiplicadas formas de hombre, de flor, de pastor, de piedra angular, de torre, de carnero, de Abel, de árbol de la vida, de Pontífice; todas las estampas de los nombres que han ido dándole San Justino, San Clemente, San Efrén... Todo el cielo ha salido revuelto por la tormenta; todo el cielo se ha quedado sin gloria y sin nadie. De pronto, la tronada se desgaja encima de Sigüenza; y le cae una lluvia crujidora, que levanta un humo oloroso del tempero de los bancales. Las campanas doblan emblandecidas, esfumadas detrás del cáñamo recio del agua.
Sigüenza se refugia en el parador de la carretera.
Vaho de gente de camino; tartanas forasteras; frailes de San Francisco, ruidosos de rosarios y crucifijos que se golpean contra sus sombrillas empapadas, sus sombrillas de paseo rural. Sigüenza pregunta por el difunto a un hombre corpulento, de chaquetón de pana desollada, que está escurriendo la lluvia de su sombrero de palma de Argel. Pero este hombre se ríe, porque es el sanaor, el castrador de cerdos; acaba de llegar bajo la tormenta, y no le importa el difunto.
Y es que, además, no hay difunto. No ha muerto nadie. Tocan las campanas al funeral de un novicio que nutrió aquí, en la heredad de su familia; y hoy se conmemora el aniversario.
Ya se abre más el día. Apariciones de azul desnudo; glorias de nubes de tabernáculos; el arco iris perfecto desde el mar a Ponoch; debajo de los colores pasa un niervo: distancias de sol crecido; una respiración mojada y caliente; estruendo recial de las avenidas de los arroyos. Los follajes, los cardos, las bardas, las urdimbres de las arañas se han cristalizado de gotas de lluvia retenida.
Suben los frailes a la Parroquia. En los portales aparecen gentes de luto. Abuelos y mujeres con un brazado de hierba, con una cabra atada, y detrás las crías, que rebotan oblicuas; y de cantón en cantón, sale la tonada de la ocarina del sanaor recogiendo los gorrines.
Sigüenza principia la cuesta del cementerio escombrada de muladares. Las hornacinas del vía crucis se han derrumbado sobre plastas y costras de vertedero que hierven de moscardas. La máscara de una quijada entera de macho cabrío se descarna riéndose; su cuerna podrida se estremece de hormigas. Y sobre los hombros de Sigüenza una voz fonda le dice:
-Ahí está tres años; todo está así tres años, desde que se me quedó baldada la mujer.
Es un viejo con el cráneo calzado de pelo duro, y la espalda agobiada, como si le bramase un costal de leña; su osamenta de encina le pliega y le empuja el pellejo; tiene la cara bronca, y una sonrisa mansa; y por los brocales de sus órbitas le asoman unos ojos menudos y buenos.
Se le para un tábano en la sien, y no se lo siente.
Como Sigüenza se queda mirándole, él se presenta alejado históricamente en tercera persona.
-Es Gasparo Torralba, el que se cuida de lo de arriba -Y va sacando de las alforjas de su faja la llave oxidada del cementerio-. Antes, yo y la mujer...
Y Gasparo pasa el portal refiriendo su vida y su oficio. Pero Gasparo es una promesa para otro día. Ahora, no; ahora la mañana rodea inmediatamente a Sigüenza. Se le aparece el mar, y en seguida le llega su olor; aliento de anchura. Inmóvil, dormido, con una nieve virgen de sol. Las costas nuevas, recién cortadas. Los pueblos de la orilla, con una gracia ligera, fina, gozosa, de vida vegetal que acaba de surgir.
Bernia ya no es un galeón volcado; no parece sino lo que es: una montaña; nace en la claridad del mar; y se interna entre serranías, coordinando y renovando paisajes. Se desdoblan otras cumbres con una fluidez, una movilidad de realces de los cultivos, de las arideces, de piel rosada de bojas; la sierra de Tárbena, de colores maduros; el Chortá gordo y rapado; la crestería sollamada del Serrella.
Al otro lado, Aitana, la sierra madre criadora; sus collados, sus raíces, todos sus ímpetus se paran, de pronto, en las espaldas del Ponoch, que prorrumpe sin preparación de laderas, vertical, encarnado, rebanado a cercén por las sienes.
Gasparo se asoma por el tapial. Le agradaría mostrarle a Sigüenza su huerto de cruces. Sigüenza ha de volver. Conversarán de sepultura en sepultura. Ahora nada más verá la del novicio, imaginándose que así le ve y le conoce antes de su funeral.
Es una casilla, una celda de argamasa, con el portal de hierba. Dentro, en un rincón, se hincha el suelo con un vientre acortezado de ladrillos, como una artesa. Zumban las moscas gordas y azules; corren las cochinillas tropezando despavoridas; se ensortijan y atirantan las lombrices en la frialdad de su suco. El cortezón abollado de adobes es como un lienzo ceñido que transparenta todo el franciscanito: frágil, menudo, con una pelusa de gramínea en la boca intacta y en la barbilla de almendra, y sus manos anatómicas abiertas sobre su hábito de cartón. Un San Francisco infantil y calcinado de Cimabué.
Allí se siente el pulso de la quietud de fuera.
Sigüenza baja a la Parroquia; y Gasparo Torralba se queda porque aguarda que suban los frailes y la familia del difunto después del oficio. Rezarán, llorarán y le darán limosna.
Acabó la misa; y Sigüenza nada más alcanza el responsorio. El Requiem vibra como un himno de consagración; y hasta el pobre órgano, de resuello cansado, se esfuerza hoy en exclamaciones tan juveniles, tan claras, que parece pasar el sol por todos sus caños como a través de una vidriera de colores. Toda la nave retiembla por un empuje coral de mozos de rondalla; y el chantre, el organista, los artesanos de la música del pueblo, se agrupan sobrecogidos escuchando. Desde las bancas, los abuelos de cráneos ascéticos y cayadas de pastor, miran inmóviles hacia el coro. Las viejecitas, dentro de sus mantos o de la toca de sus mismas haldas, se complacen en su Parroquia y lloran. A veces han de secar sus dulzuras para coger de un puñado a los chicos que se amontonan en el túmulo dejando su olor de escuela. El túmulo parece vestido de mortajas rígidas, con orlas de un galón amarillo como las luces de los hachones y, en medio, una calavera estampada. Allí remansan los frailes con sobrepelliz y estola, con capa pluvial, con dalmáticas negras. Y los dos capellanes del pueblo, los amos de la casa, sirven humildes a los forasteros, dándoles el acetre, el hisopo, el libro, el incensario.
Terminan las preces, rectas, exactas, con un tono triunfal de doxología; y los ojos y los corazones se alzan como si viesen la asunción del frailecito.
Ya sale la gente al sol de la plazuela. La familia de luto recibe el parabién de pésame. Mediodía magnífico que va embebiéndose los olores húmedos. Los frailes abren sus sombrillas. Andan con reposo de plenitud, de contento afirmativo. Han empujado a su novicio desde lo hondo de la artesa de adobes hasta lo alto de la gloria. Y comerán en la heredad del difunto.
El Cristianismo incorporó a su liturgia funeraria el festín pagano de los ritos de la muerte. La cena novemdialis; la comida in memoriam en torno de la tumba, es un arroz con pollastre en la comarca levantina.
Y a Gasparo Torralba le zumban las moscas gordas y azules de la sepultura de argamasa. Sale al portalillo; mira la cuesta de muladares y escombros.
No sube nadie.
Doña Elisa y la eternidad
Doña Elisa, la dueña de la heredad, quiere visitar a la familia de Sigüenza. Lo ha dicho la labradora.
Sigüenza se promete quejarse a doña Elisa de que estén cegadas las ventanas mejores del casalicio: las del lado de la sierra Bernia, la sierra del amanecer donde rebrota, todos los días, el sol nuevo, encarnado, fresco, goteante de mar; y las de poniente, bajo el monte Ponoch, en cuyos hombros rueda el sol viejo; se hunde la luna amarilla, descortezada; se desgranan las luces arcaicas de las constelaciones; pasa volcándose toda la gloria y todo el cansancio del firmamento.