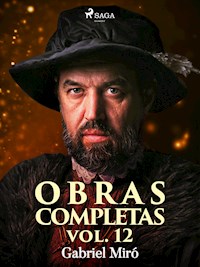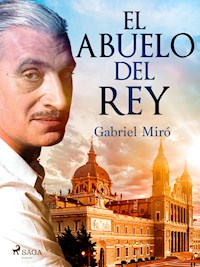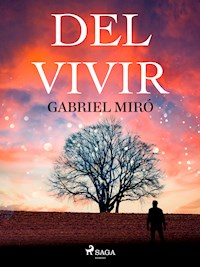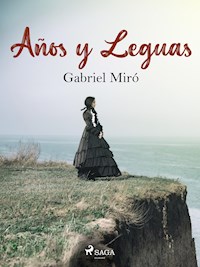Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El humo dormido es una novela de corte autobiográfico y experimental del escritor Gabriel Miró. En ella, el autor se basa en una serie de recuerdos e impresiones de su propia biografía para poner en práctica diferentes ejercicios de estilo literario que seguiría empleando en el resto de su obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
El humo dormido
Saga
El humo dormido
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509007
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Óscar Esplá
De los bancales segados, de las tierras maduras, de la quietud de las distancias, sube un humo azul que se para y se duerme. Aparece un árbol, el contorno de un casal; pasa un camino, un fresco resplandor de agua viva. Todo en una trémula desnudez.
Así se nos ofrece el paisaje cansado o lleno de los días que se quedaron detrás de nosotros. Concretamente no es el pasado nuestro; pero nos pertenece, y de él nos valemos para revivir y acreditar episodios que rasgan su humo dormido. Tiene esta lejanía un hondo silencio que se queda escuchándonos. La abeja de una palabra recordada lo va abriendo y lo estremece todo.
No han de tenerse estas páginas fragmentarias por un propósito de memorias; pero leyéndolas pueden oírse, de cuando en cuando, las campanas de la ciudad de Is, cuya conseja evocó Renán, la ciudad más o menos poblada y ruda que todos llevamos sumergida dentro de nosotros mismos.
Limitaciones
Los domingos se oía desde una ventana el armónium de un monasterio de monjas; pero se oía muy apagado, y, algunas veces, se quebraba, se deshacía su dulzura: era preciso enlazarla con un ahínco de imaginación auditiva. Pasaba el ruido plebeyo de la calle, más plebeyo entonces el auto que la carreta de bueyes; pasaba toda la calle encima del órgano; y como era invierno, aunque se abriesen los postigos, las vidrieras, toda la ventana, quedaban las ventanas monásticas cerradas, y luego el plañido del viento entre los árboles de la huerta de las monjas. Había que esperar el verano que entreabre las salas más viejas y escondidas; así se escucha y se recoge su intimidad mejor que con las puertas abiertas del todo; abrir del todo es poder escucharlo todo, y se perdería lo que apetecemos en el trastornado conjunto. Y llegó el verano y la hora en que siempre sonaba el armónium celestial: la hora de la siesta; inmóviles y verdes los frutales del huerto místico; el huerto entornado bajo la frescura de las sombras; la calle, dormida; todo como guardado por un fanal de silencio que vibraba de golondrinas, de vencejos, de abejas... Y no se oía el órgano; había que adivinarlo del todo. La monja música dormía la siesta. Lo permite el Señor. ¿Cómo podrá oírse la música del cielo que sigue piadosamente el mismo camino de la vida de los hombres?
Aprovechémonos de lo que pase y nos llegue a través de las ventanas cerradas por el invierno...
¿De modo que nos limitaremos al invierno? Pero, ¿no sería limitarse más la espera del verano? ¡Si ni siquiera llegamos a nuestros términos! Tocar el muro, saberlo y sellarlo de nosotros significa poseerlo.
Limitados no es limitarse a nosotros mismos. Proyectémonos fuera de nuestras paredes.
Había plenitud en el sentimiento del paisaje del escondido Somoza, que confesaba no comprender más que el campo de su país, porque de este campo suyo de Piedrahita se alzaba para sus ojos y sus oídos la evocación y la comprensión cifrada de todo paisaje.
...Entre el humo dormido sale ahora el recuerdo de la pintoresca limitación de un hidalgo de Medina.
Era viejo y cenceño, de hombros cansados, de párpados encendidos, y sus manos, de una talla paciente y perfecta, ceñidas por las argollas de sus puños de un lienzo áspero como el cáñamo. Bien se me aparece; él y su casona lugareña, casa con tuerto. El huerto tan grande que más parecía un campo de heredad, con dos norias paradas; un camino de olmos como si fuese a una aldea; un almiar ya muy roído, y en la sombra de la paja, junto a la era que ya criaba la hierba borde, un lebrel enlodado dormía retorcido como una pescadilla, y, alguna vez, sacaba sus ojos húmedos y buenos del embozo de hueso de su nalga. Leña de olivera; un cordero esquilado paciendo en el sol de un bancal de terrones; ropas tendidas entre las avenas mustias; y de una rinconada de rosales, subía un ciprés rasgando el azul caliente.
El cincelado índice del caballero de Medina señalaba muchos puntos de la mañana en reposo: aquel campo binado, suyo; la rastrojera, también, y un rodalillo de maíz y un horno de cal entre las cepas canijas...
La casona, grande y muda como el huerto. Los viejos muebles semejaban retablos de ermitas abandonadas; había consolas recias y ya frágiles, arcones, escabeles, dos ruecas, floreros de altar, estampas bajo vidrios, una piel de oveja delante de un estrado de damasco donde no se sentaba nadie, lechos desnudos desde que se llevaron los cadáveres de la familia, y la cama de dosel y columnas del caballero, su cama aun con las ropas revueltas, de la que se arrojó de un brinco recrujiendo espantoso por la tos asmática de la madrugada... El comedor, que huele a frío y soledad, y, al lado, un aposento angosto y encalado, pero con mucho sol que calienta los sellos de plomo, los pergaminos, las badanas de las ejecutorias, de las escrituras, de los testamentos que hay en los nichos de la librería, en la velonera y hasta en los ladrillos; y penetraban en el aposento, quedándose allí como dentro de una concha, las voces menuditas y claras de las eras de Medina, rubias y gloriosas de cosecha, joviales de la trilla.
Vino un quejido de un artesón venerable que se iba rosigando a sí mismo.
Y le dije al caballero que yo sabía quién pudiera comprarle alguna consola, las ruecas, un aguamanil vidriado, los arcaces...
El hidalgo movió sus dedos como si oxeara mis palabras, y descogió manuscritos de fojas heráldicas; las había de maestrantes, de oidores de Chancillería, de un inquisidor cuyos eran los arcones y el aguamanil. ¡Sería inicuo vender las prendas de sus antepasados!
Cuando nos despedimos, pareciome que el caballero se volvía a su soledad para tenderse encima como una estatua de sepulcro. Pero la estatua, antes de acostarse en su piedra, se asomó al portal y me dijo:
-Lo que yo vendería es el huerto, la casa y todo de una vez.
...Un día vimos a un desconocido. Se dirá que a un desconocido le vemos todos los días; pero no le vemos, porque cuando levantamos los ojos de la tierra siempre queremos descansarlos en los de un amigo. Nunca pensamos, nunca reparamos en el desconocido. Al desconocido quizá no volvimos a verle más, ¡ni para qué habríamos de verle más! Pero al que conocemos, al amigo anónimo en nuestro corazón, ¿para qué apeteceremos verle tanto, si siempre recogeremos de él o le ofreceremos nosotros una reiteración de fragmento ya sabido?
Decimos: ¡Ya no volvimos a verle!, recordando al que se extravió para nosotros dentro de la vida o se hundió dentro de la muerte; y entonces es cuando le vemos prorrumpir del humo dormido, más claro, más acendrado, como no le veríamos teniéndolo cerca, que sólo sería repetir la mirada sin ahondarla, sin agrandarla, quedándose en la misma huella óptica que se va acortezando por el ocio.
Quiso el Señor que fuesen las criaturas a su imagen y semejanza, y no fueron. El Señor lo consintió; y las criaturas se revuelven porque el Señor no es su semejante, no imaginándolo siquiera con la humánica exaltación y belleza que imprimían los pueblos antiguos en sus divinidades. Se quiere al Señor semejante y a los hombres también; una semejanza sumisa, hospitalaria, una semejanza hembra para la ensambladura de nuestra voluntad.
Y un día se oyen unas pisadas nuevas que resuenan descalzas, cerca de nosotros; y nada hace levantar tanto la mirada como los pasos nunca oídos. Llegan a nuestras soledades... Casi todos se detienen y se juntan en el mismo sitio de nuestra alma; nosotros también nos paramos en la primera bóveda; alguno se asoma, y se vuelve en seguida al ruedo del portal; otro, avanza y se queda inmóvil y mudo delante de nuestro «doble», y allí se está hasta que se aburre y se duerme...
Han de sonar los pasos de un desconocido o los de un amigo que nos remueva todo, que evoque sin desmenuzar las memorias, que sea como la palabra creada para cada hervor de conceptos y emociones, la palabra que no lo dice todo sino que lo contiene todo.
Pasó el hombre desconocido. Caminaba como si se dejase todo el pueblo detrás; y casi todas las gentes, aunque les rodee el paisaje, caminan como si siempre pisaran el polvo de una calle; y él no; a él se le veía y se escuchaba su pie sobre la tierra viva, su pie desnudo aun a través de una suela de bronce. Seguía el mismo camino de los otros, y semejaba abrirlo; levantaba la piel y el callo de la tierra; y sentía la palpitación de la virginidad y, en lo hondo, la de la maternidad; pies que dentro de la huella endurecida de sandalias o de pezuñas, niñean su planta, troquelan el sendero y sienten un latir de germinaciones. Todo breñal en torno de sus rodillas lo que es asfalto liso para los otros hombres que llevan en sus talones membranas de murciélago o la serrezuela de la langosta, y si dejan señal la derrite un agua de riego, en tanto que, en la senda, la lluvia cuajará la huella del caminante que hiende su camino con la reja de su arado.
Siempre se alza ese hombre entre el humo dormido... Y el rumor de sus pisadas trastorna las palabras del Eclesiastés, porque sí que hay cosa nueva debajo del sol, del sol y de la tierra hollada; todo aguarda ávidamente el sello de nuestra limitación; todo se desgarra generoso y se cicatriza esperándonos...
Nuño el Viejo
Todas las tardes nos llevaba Nuño al Paseo de la Reina. Nuño era el criado antiguo de mi casa. Llamábase Antón Nuño Deseáis; pero nosotros le decíamos Nuño el Viejo, porque tuvimos un mozo que también se llamaba Nuño.
Nuño el Viejo había nacido en los campos de Jijona. Allí el paisaje es quebrado; los valles, cortos; los montes, huesudos; y todo es fértil. Es que los cultivos se apeldañan, y no se desperdicia la tierra mollar. Los labradores de Jijona sienten el ahínco agrícola del antiguo israelita. Su azadón y su reja suben a los collados, colgando los planteles de vides y almendros, y mullen el torrente y la hondonada para criar un bancalillo hortelano. Pero Jijona es más venturosa que Israel. Israel cuidaba amorosamente la tierra prometida por Dios, y los hombres extraños dieron en quitársela, y se la quitaron. Impedir que se cumpla una promesa es la misión de los que no resulten particioneros de su goce.
Hombres de Jijona, andariegos de todos los países para volver al suyo. Semejan probar que nada mantiene tanto la quimera del libre camino como sentir la propia raigambre. Todos los hombres de Jijona tienen un ansia de nómada, y todos suspiran por el reposo al amor de las parras que rinden los racimos de Navidad; todos, menos Nuño el Viejo. A nosotros, a mi hermano y a mí, nos decía que él también caminó mucho mundo, y nos lo decía llevándonos apretadamente de la mano, para que no nos fuésemos de su guarda, y llevándonos al Paseo de la Reina, donde todos iban a sentarse; paseo angosto, embaldosado, y en las orillas, a la sombra de los olmos, inmóviles como árboles de patio, los pretiles de bancos roídos; bancos y cigarras que ya conocían todas las voces y cataduras de las gentes.
Nuño el Viejo siempre se sentaba al lado de un hombre corpulento, de color de roca viva, con barba de rebollar ardiente que le cegaba los labios; de la breña salía la gárgola de su pipa; y encima del ceño se le doblaba el cobertizo de la visera de su gorra. Nos hubiera parecido un pedazo vegetal, sin el áncora que traía bordada en la gorra, un áncora de realce oxidado como recién subida de las aguas. Casi nunca hablaba ni nos miraba; sólo de tiempo en tiempo, chupando humo, envolviéndose de humo, murmuraba con una melancolía pastosa de hombre gordo: «¡Allá en las Carolinas...!». Y semejaba decirlo desde muy lejos, desde las Carolinas... Nosotros nos subíamos sobre el banco, y arrancábamos esparto de aquellas barbas tan rurales y tan limpias: hebras duras y retorcidas, azafranadas, amarillentas, musgosas, metálicas; y la peña sonreía sin boca y sin ojos, gigantescamente, mansa y resignada.
Nuño decía:
-¡Pues yo en la Mancha...!
Y nos quedábamos pensando en la Mancha, que la veíamos como un continente remoto, porque Nuño el Viejo estuvo allí, y porque la evocaba junto al hombre de las Carolinas.
De improviso, Nuño daba un brinco y un grito de pastor.
Es que se le había escapado mi hermano. Yo deseaba que huyese mi hermano, sólo por sentir cruzada toda la tarde con la voz de Nuño el Viejo y el tropel de sus botas grandes. Se le inflamaban las mejillas, enjutas y peladas, y se hincaba más su gorro felpudo, de pellejo de tostada color, un gorro de ruso, que todavía traen los hombres antiguos de Jijona.
Mi hermano le evitaba protegiéndose de tronco en tronco; y Nuño, con los brazos abiertos, doblando los hinojos, cometía el candor elemental de ir a los mismos árboles que mi hermano iba soltando. Nuño el Viejo trasudaba y gemía, porque podía pasar un coche y aplastar a mi hermano. Pero no podía pasar ningún coche por el Paseo de la Reina; sino que en mi ciudad, tan sosegada, tan dormida en aquel tiempo, parecía que sólo pudiese ocurrir esa malaventura: que un coche, que un carro atropellase a un niño. «¡Por Dios, Nuño, los coches!» -le advertían en mi casa. Nuño el Viejo movía su cráneo de mayordomo y afirmaba: «¡Piensen que me los confían!». Era el criado fiel. Todos pregonaban su virtud. Cuando salíamos de viaje, a Nuño el Viejo se le confiaba la casa; y él desdeñaba cama y sillones en aposentos, y dormía atravesado detrás de la puerta, como un mastín de heredad. Un hombre honorable, en presencia de quien no le conoce, puede hasta por sencillez, por méritos de humilde, descuidarse de sus otras virtudes. En Nuño el Viejo no era posible este abandono. Estaba siempre acechándose su fidelidad, porque se sentía contemplado de todo un pueblo. Virtud más fuerte que la criatura que la posee; virtud exclusiva, y hasta con ella, principalmente porque es el descanso de los otros. Nuño era fiel, y lo demás se le daba por añadidura.
De olmo en olmo volvía mi hermano a nuestro asiento; después, llegaba Nuño con el trueno de sus botas y su grande susto y agravio que le exaltaba la faz y el gorro de pieles; gorro tan suyo, que cuando se descubría creíamos que se rebanaba medio cráneo por comodidad, pero el medio cráneo más jerárquico y significativo, su ápice, su sello y su insignia de mayordomo. Ver la gorra velluda en el perchero del vestíbulo era sentir a Nuño más cerca y más firmemente que si él la llevase. Con la gorra puesta, se le escapaba mi hermano, pero la gorra sola impedía la más desaforada y la más leve travesura. El gorro de Nuño el Viejo me ha explicado la razón y la fuerza evocadora de los símbolos y de muchos misterios.
Nuño, todavía jadeante, me señalaba avanzando
-¡Este es de otra pasta! ¡Cuando acabe sus estudios...!
Entre la borrasca de las cejas del hombre roblizo salía su mirada sin vérsele los ojos; humeaba resollando la gárgola, y se oía muy hondo:
-...Y cuando acabe los estudios, a caminar... Allá en las Carolinas...
Pero Nuño, sin hacerle caso, mentaba la Mancha.
Las Carolinas y la Mancha principiaban para nosotros en el Paseo de la Reina, y se iban esfumando como tierras legendarias y heroicas. La Mancha, un poco fosca. Las Carolinas, entre claridad de barcos de vela.
Salían los chicos de los colegios; venían los gorriones a los olmos, y de una calle en cuesta, sumida, apagada, llegaba un gañido de tortura.
...Corríamos, pero cogidos de la mano de Nuño, y corríamos para asomarnos pronto a la calleja del clamor. Nos seguía, fumando, el hombre de la barba vegetal.
Siempre hallábamos lo mismo: todo solitario, y detrás de una reja, una mujer idiota y tullida; eran sus ojos muy hermosos, dóciles y dulces; sus mejillas, pálidas de mal y de clausura; sus cabellos, muchas veces retrenzados para contener el ímpetu de su abundancia; pero su boca, su boca horrenda como un cáncer; la boca del alarido de todas las tardes, desgarrada, de una carne de muladar, mostrando las encías, los quijales, toda la lengua gorda, revuelta, colgándole y manándole bestialmente... Me miraba muy triste y sumisa, y se le retorcía una mano entre los hierros, una mano huesuda, deforme, erizada de dedos convulsos; le temblaban los dedos como se estremecen los gusanos.
-¿Por qué grita la loca? -le preguntábamos a Nuño.
Nuño se quedaba cavilando.
-Grita por eso... porque está loca, y llamará a su madre, que es cigarrera y viene de la fábrica ya de noche...
-¿Y por qué grita todas las tardes?
Nuño se golpeaba contra el muro de su frente.
-¿Y por qué a vosotros se os ha de antojar que pasemos todas las tardes por el mismo sitio?
-¡Por ver a la loca!
-¿Por verla? ¡Por ver a la loca!... ¡Cuando tengáis estudios...!
Nos miraba todo el bosque del gigante, y su voz tupida como una lana iba barbotando:
-¡Estudios!... ¡Allá en las Carolinas...!
La loca se quedaba ensarmentada a la reja de la calle solitaria. Pasaba un murciélago tropezando, temblando en el azul tan tierno entre las cornisas hórridas, y cuando llegaba sobre la mano de la idiota, retrocedía espantadamente.
...Y una tarde no se escapó mi hermano; nos escapamos los dos del Paseo de la Reina; pero antes nos pusimos en presencia de Nuño, previniéndole de que queríamos marcharnos.
Quedose pasmado su gorro. ¿Irnos ya? ¿Era posible, no siendo la hora de siempre? La hora de siempre la señalaba el alarido de la loca, y la loca aun no había gritado. Los dos buenos hombres, el de las Carolinas y el de la Mancha se revolvían perplejos...
-¿No nos aburriríamos si nos fuésemos ya?
Sentían una ciega inquietud del tiempo de sobra. Se iban a dar cuenta de que les sobraba vida. Y no se movieron del banco. Pero nosotros vencimos a Nuño el Viejo por su punto frágil: su virtud; comprometer la virtud de su fidelidad. El predominio de una virtud constituye un riesgo de flaqueza. El concepto del justo es una medida, una exactitud matemática del bien, casi ignorada. Platón imaginó las suavidades de la sophrosyne; nosotros conocemos la relatividad del justo que peca siete veces al día, aunque pueda pecar más o menos, según la justeza del justo, porque sin duda se adoptó el número 7 por su valor cabalístico. Y como Nuño el Viejo no era amigo de la sophrosyne,