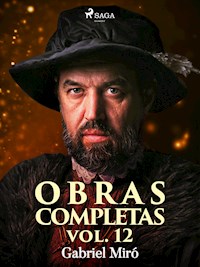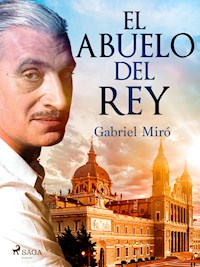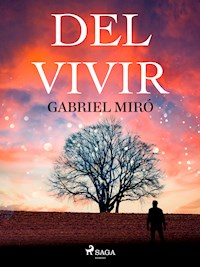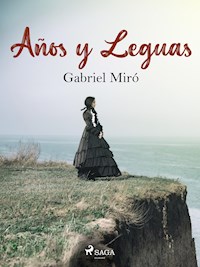Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obras completas del autor español Gabriel Miró. En ellas el autor muestra una habilidad especial para diseccionar la sociedad de su época mientras denuncia la intolerancia y el oscurantismo religioso que lo rodeaba. Destacan estas historias por su cuidada prosa, su variado léxico y su sensibilidad exacerbada. Este volumen recoge el título «Las cerezas del cementerio».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Obras Completas vol. II
PRÓLOGO POR MIGUEL DE UNAMUNO
Saga
Obras Completas vol. II
Copyright © 1932, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726508857
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
Visité las ruinas del monasterio de Poblet— donde había estado enterrado Jaime el Conquistador— con Gabriel Miró; visita inolvidable. Por cierto que a Miró lo que no le gustaba era el nombre. “Poblet... pueblecito...”—me decía—. Mas al decirle yo que aquel poblet no significaba pueblecito, sino que venía de populetum, pobeda o alameda, exclamó: “Ah, eso ya es otra cosa; ahora empieza a gustarme el nombre”. Es que le sonaba de otro modo en cuanto le descubrió su aboriginal sentido. El escribió que “la palabra, esa palabra, como la música, resucita las realidades, las valora, exalta y acendra, subiendo a una pureza “precisamente inefable”, lo que por no sentirse ni decirse en su matiz, en su exactitud, dormía dentro de las exactitudes polvorientas de las mismas miradas y del mismo vocablo y concepto de todos”.
En las ruinas de aquel Poblet, de aquella pobeda catalana, levantina, y en un rincón de uno de sus claustros, escondido en un agujero del muro, encontró Miró a un mochuelo, y ahí se puso, delante de mí, de cuclillas, a contemplarlo. Y allí se estuvo bebiéndole con sus ojos, también glaucos—esto es: de mochuelo—la mirada glauca. Porque glauco quiere decir mochuelesco—glaux esen griego, la lechuza—y más que verde señala fosforescente. Miradas que en la penumbra, y aun en las tinieblas, iluminan lo que miran. Y por esto es símbolo la lechuza de la sabiduría, de Minerva, que ve en lo oscuro aunque no ve en lo claro del medio día, ni menos, como el águila de Patmos, puede mirar cara a cara al sol. ¡Aquel diálogo de miradas entre Miró y el mochuelo en un rincón de un claustro de Poblet! ¡Cómo lo recuerdo y lo comprendo ahora!
Porque la mirada glauca y serena de Miró ilumina cuanto mira y en una luz difusa, como en una neblina de lumbre plenilunar en que todo se interioriza. Algunas veces creeríase haberse con uno de esos fantásticos peces submarinos, de los abismos oceánicos, que alumbran con sus ojos el ámbito tenebroso en que se mueven.
Hase podido decir de Miró que en su obra todo es paisaje, y que si, según Byron, el paisaje es un estado de conciencia, aquí los estados de conciencia, los personajes mismos, son paisajes. ¿Personajes? Mejor los llamó Miró mismo: figuras. Figuras de patriarcas y jueces, figuras de reyes y profetas, figuras de Bethlem, figuras de la Pasión del Señor, figuras de discípulos, figuras de santos, figuras... figuras... Figuras, esto es, algo que se finge, que se hiñe, que se amasa. Se amasa con masa de luz y de dulce luz lunar, de esa “luna enorme, ancha y encendida como el llameante ruedo de un horno”, de esa “roja luna... alta, dorada, sola en el azul” con “fragancia de mujer en la inmensidad” con que abre esta novela de Las cerezas del cementerio. ¡Luna y fragancia! No sé si alguna vez Miró, que olía tantas cosas—a padre, a noche, a tarde, a mujer...—no olió a luna. No paisajes castellanos, de paramera, de violentos contrastes, de recortado claroscuro, sino paisajes levantinos, a ras de la mar de la Odisea.
Paisajes de sosiego. “¡Domingo campesino! ¡En todo calma sagrada, sol, cielo, paisaje de domingo!” Y otra vez: “¡Transcurrirán siglos, más siglos, y ciencia nueva florecerá en las ruinas de la vieja, y las magnas soledades del mar y de las sierras se dorarán de alegría de sol, recibirán la nevada pureza de la luna, como en el primer instante de la vida, como el primer momento de desnudez de la Eva bíblica!” Y aquí se nos vuelve Byron, el del paisaje estado de conciencia, cantando a la mar sobre la que han pasado los siglos sin dejar una arruga sobre su frente azul.
Y en estos paisajes, aunque a todo sol plenilunares, o de eterna alborada, todo género de vivientes, tortugas, pobres tortugas de “aterrada cabecita, chata, de sierpe”; babosas, “masilla blanda, reluciente, oleosa... humilde babosa engendrada en la humedad”; moscas... “algunas pisan y aletean ruidosas encima de las que han muerto en las orillas de los cristales y muestran el palpo torcido, las patas dobladitas y los vientres blancos, secos y rígidos”. Y todos estos vivientes que traman el paisaje, que son paisaje, son, como el mochuelo de Poblet, fragmentos de la Conciencia Universal, y figuras, figuras de la Pasión de Dios.
Y hasta los vegetales, los árboles arraigados. ¿Es que en “la recogida vida de los árboles” no hay pasión? Y si no, ¿cómo Félix, el Félix de esta novela, podría mantener con la naturaleza un íntimo y claro coloquio, semejante “al del alma mística con el Señor”? La naturaleza para Félix, como para Miró, es un interior, un paisaje interior, es más que un templo, es un tálamo, es una alcoba. Una alcoba infinita. Son una misma cosa yerbas y alfombras, parrales y doseles, frutas y joyeles. ¿Sobre-realismo? No; sino interiorismo.
Y a ello responde el estilo de Miró, su manera de tejer y de bordar sus paisajes y sus figuras humanas. Y de realzar el bordado con los adjetivos más comunes que lanzan tornasoles o mejor tornalunas a una luz de ensueño. Ni esas figuras hablan como en la vida exterior que pasa y se borra sino como en la vida interior que se queda en ensueño, en recuerdo. En el recuerdo que, como lo comprendió Miró mismo, “les aplica la plenitud de la conciencia”.
Que Miró llegó a la contemplación de cómo se funden el espacio y el tiempo, y por ese camino al hoy eterno. Llegó a contemplar “perdido, olvidado o malquerido el pobrecito instante de lo actual” en “la augusta serenidad divina... del Hoy eterno”, “escuchó” —como el Félix de esta su novela— “los pasos de otra vida, llegada del misterio, caminando encima de su alma”, sintió las “aguas lentas, calladas y resplandecientes” del “amplio río” de nuestra pobre vida temporal que se desvanece “entre nieblas azules”, sintió que “se le deslizaba la vida como una corriente por llanura” y una sensación “tan clara, tan intensa del olvido!” A las veces leyendo a Miró le sobrecoge a uno el misterio de una religiosidad búdica, de un eterno recuerdo, de una eternidad hacia el pasado, de un no principio de la conciencia. Y este mismo Félix, ¿qué es sino un recuerdo de su tío Guillermo? ¿Qué es esta novela sino un cuento plenilunar de aparecidos, de fantasmas, de ánimas que se ahogan en la vida que pasa, que se ahogan añusgándose con cerezas del cementerio? Por algo más que una vez Miró dice “ánimas” en vez de almas. O de ánimos. Y así cuando Doña Lutgarda le puso a Félix toda la pechuga de un palomo, él se la sirvió, pues “cualquiera cosa comería él para no contrariar a esas ánimas”. Sentimiento budista.
Y así se nos aparece de pronto en estas páginas españolas —era inevitable— el fantasma enorme de Obermann, la gran figura del silencio helado de las cumbres de los Alpes, a donde sube volando el águila, Obermann, aquel que renunció a contarnos el misterio de esas cumbres en una lengua hecha por los hombres de las llanuras. ¡Cuánto se me puso en claro al ver que Miró hace trepar la Cumbrera a su Félix en imitación del enorme Obermann! Tanto como al verle escudriñar en la mirada glauca del mochuelo de Poblet. “Y Félix subió y besó la yerma cima, en cuya desolación tuvo la compañía, encontró la confianza de su alma”.
¡Qué de figuras se ven desde esas cimas! ¡Figuras de patriarcas, jueces, reyes, profetas, discípulos, santos, figuras de pasión! Y esto aunque la cima sea una suave y blanda llanura costera, a orilla del mar de levante, aunque sea la llanura de este mismo mar, en cuyas aguas tiemble “gozosamente limpio, nuevo, el oro de la lumbre de la luna!” Qué figuras puede fingir, puede heñir desde esas cimas un Obermann levantino, oliendo a almendros y a olivos y a algarrobos, que sienta cómo el tiempo se remansa y se detiene en el recuerdo, y que acaso repita con el Obermann de los Alpes suizos, sentado sobre la yerba corta de las altas praderas y mientras oía el ranz de las vacas, aquello de: “¡ah, si hubiéramos vivido...!”
Pero Miró, y en esto, por lo demás, lo mismo que Obermann, su inspirador de un día, vivió, vivió sus obras, vivió sus figuras de pasión y sus paisajes, los vivió, o sea que los soñó para siempre. Y aquí están, lector, entre tus manos. Sólo te queda ahora vivirlos, soñarlos tú; sólo te queda hacerlos estados de tu conciencia esponjada en la Conciencia Universal.
Aquel trágico Obermann del eterno silencio helado de las cumbres sentenció lo de: “el hombre es perecedero; puede ser, pero a lo menos perezcamos resistiendo y si es la nada lo que nos está reservado no hagamos que sea una Justicia”. Pero no, ni a Obermann, ni a Miró, ni a mí, ni a ti, lector, nos está reservada la nada que es el olvido, porque tú, lector, revivirás en Miró leyéndole, oyéndole, a la vez que Miró revivirá en ti. Y ¿quién sabe? acaso la eterna Lechuza, la eterna Sabiduría, Santa Sofía, nos guarda para siempre en el lecho de sus grandes ojazos glaucos donde el Universo es un paisaje infinito y plenilunar.
Miguel de Unamuno.
LAS CEREZAS DEL CEMENTERIO
I Preséntanse algunas figuras de esta fábula.
Desde el primer puente del buque contemplaba Félix la lenta ascensión de la luna, luna enorme, ancha y encendida como el llameante ruedo de un horno. Y miraba con tan devoto recogimiento, que todo lo sentía en un santo remanso de silencio, todo quietecito y maravillado mientras emergía y se alzaba la roja luna. Y cuando ya estuvo alta, dorada, sola en el azul, y en las aguas temblaba gozosamente limpio, nuevo, el oro de su lumbre, aspiró Félix fragancia de mujer en la inmensidad; y luego le distrajo un fino rebullicio de risas. Volvióse, y sus ojos recibieron la mirada de dos gentiles viajeras cuyos tules, blancos, levísimos, aleteaban sobre el pálido cielo.
Se saludaron; y pronto mantuvieron muy gustoso coloquio, porque la llaneza de Félix rechazaba el enfado o cortedad que suele haber en toda primera plática de gente desconocida. Cuando se dijeron que iban al mismo punto, Almina, y que en esta misma ciudad moraban, admiróse de no conocerlas siendo ellas damas de tan grande opulencia y distinción. Es verdad que él era hombre distraído, retirado de cortesanías y de toda vida comunicativa y elegante.
–Tampoco nosotras–le repuso la que parecía más autorizada por edad, siendo entrambas de peregrina hermosura–sabemos de visitas ni de paseos. Yo nunca salgo, y mi hija sólo algunas veces con su padre.
Y entonces nombró a su esposo: Lambeth; un naviero inglés, hombre rico, enjuto de palabra y de carne, rasurado y altísimo.
Félix lo recordó fácilmente.
...Ya tarde, después de la comida, hicieron los tres un apartado grupo; y se asomaron a la noche para verse caminar sobre las aguas de luna. La noche era inmensa, clara, de paz santísima, de inocencia de creación reciente...
–¡Da lástima tener que encerrarnos!–dijo la esposa del naviero.
–¡No nos acostemos!–le pidió Félix; y su voz, temblando de gozo, parecía empañada de tristeza.
Ellas le vieron inmóvil, escultórico, lleno de luna. Y la señora, sonriéndole como a un hijo, murmuró:
–¡Cuán impresionable es usted!... ¿Félix? ¿Se llama usted Félix, verdad? ¡Deben emocionarle mucho los viajes!
–¡Oh, sí! Soy muy nervioso. Siempre creo que va a sucederme algo grande y... no me sucede nada; siempre estoy contento, y contento y todo... yo no sé qué tengo que siento el latido de mi corazón en toda mi carne y... lloraría.
–¡Pero, hombre!–dijo a su espalda una voz muy recia, seguida de un trueno de risas.
Y otra delgada voz añadió:
–Estará enfermo, porque si no, ni yo ni nadie entendería eso del latido que dice.
Eran esas palabras del capitán del barco y de un pasajero ancho, que traía la gorra torcida, un gabán muy ceñido y en la diestra los guantes y un cañón de periódicos.
–¡Pero, hombre!–repitió el marino–. ¡A usted le falta estar a mi lado algún tiempo!... ¿qué le parece, señor Ripoll?
Y se fueron apartando.
El jefe del buque era ya conocido, y aun algo amigo de Félix, desde otros viajes que éste hiciera de retorno de Barcelona, donde seguía los estudios de ingeniero. Y el señor Ripoll... Le preguntaron a Félix sus amigas quién era el señor Ripoll.
–Pues un político de Almina, un diputado lugareño... ¡Y yo que iba a decir, cuando se acercaron, que viajar, pensar que viajo, es para mí de emoción de grandeza, de felicidad, de ser muy poderoso!... Y esta noche, por serme ustedes desconocidas, y viéndolas entre ese bello misterio de velos y de luna, me traen la ilusión de la distancia, de lo remoto; se me figura que vamos muy lejos, muy lejos, sin acordarme de que llegaremos pasado mañana a nuestro pueblo, ni de que aquí cerca está paseando el señor Ripoll.
Después se despidieron las bellas viajeras.
–¿Se marchan ustedes? ¿Serán capaces de acostarse como cualquier diputado provincial de Almina?
–Nosotras y usted también, Félix. Toque sus cabellos. Empapados de humedad, ¿no es eso?... De modo que a retirarnos: a su litera, muy callandito, delante de nosotras...
De estos donosos mandados de la señora reía y protestaba la hija.
Y Félix resignóse como un rapaz castigado. La obedeció. Y sí que se acostaron, y durmieron muy ricamente.
Abrióse la mañana con la gracia y lozanía de una flor inmensa. El barco se había acercado a la costa, cándida de humos de nieblas y de hogares, y rubia de sol reciente y bueno...
Félix y sus amigas se contemplaron con más detenimiento que en la pasada noche; y sintiéronse íntimos, gozosos, comunicados de una gloriosa llama de alegría, de la beatitud de la hermosura del cielo y del mar.
Princesas de conseja le parecieron al estudiante las dos mujeres. Vestían de blanco, y bajo sus floridos sombreros de paja, color de miel, desbordaban las cabelleras, apretadas, doradas, ondulantes como los sembrados maduros. Félix era alto, pálido, y más rubio que ellas; llevaba una azulada boina, y por corbata un pañuelo de seda blanca, ceñido con graciosa lazada de artista o de niño.
Hablaron de ellos mismos, de sus casas. La señora miraba a Félix con curiosidad y enternecimiento. Le dijo su nombre: Beatriz; y el de su hija: Julia.
El de la madre dió a Félix sabor y perfume de mujer patricia y romántica. Parecíale llena de gracia y de misterio, y su palabra más dulce, cálida y sabrosa que los panales recién cortados. No le rindió la usada galantería de que la hubiese creído hermana de Julia, sino que las supuso lo que realmente eran, y que Naturaleza había dado que una maravillosa juventud crease otra melliza, como dos flores de un mismo rosal que, abriéndose en tarde distinta, tienen después la misma fragancia y hermosura.
Beatriz le advirtió con suave ironía:
–¡Ay, no siga, que por allí vienen el señor Ripoll y su amigo el capitán!
Pasaron mucho tiempo distraídos contemplando los faros, que aparecían subidos a los abruptos peñascales de los cabos como columnas de cuajadas espumas, y algunos surgían de la llanura de la costa humildes, mirándose sosegadamente en las aguas.
Félix, tendiendo su brazo, exclamó:
–Ahora me impresionan esas torres blancas y solitarias lo mismo que me emocionó ayer este barco, mirado desde el muelle. Me parecía nave sagrada, y en sus costados, hechos para mis ojos de aquel santo y resplandeciente metal de Corintho de que nos hablan las Escrituras, veía yo copiarse el misterio y rareza de las gentes, de las tierras y de los bosques, cuyos mares habrá hendido con la negra ala de su proa... Pues ahora es la paz de los faros lo que me ilusiona y atrae, los faros que son pedazos de humanidad desamparada dentro del silencio de los cielos y de las aguas... ¡Miren aquel cabo vaporoso, blanco, suave como una ola que se hubiera muerto sin deshacerse, o una nube dormida encima del mar! ¡Y allá, en la tierra, aquella montaña que se levanta desde lo hondo del mundo para coronarse de azul y de sol... y para mirarnos!...
–¡Hombre, por Dios!... ¿Para mirarnos, dice?–le interrumpió el diputado rural.
Félix siguió ardientemente:
–¡Yo siempre codicio estar donde no estoy! ¡Verdaderamente es dichoso el Señor estando en todas partes!... Pero cuando llego al sitio apetecido, no hallo toda la hermosura deseada, y es que lo que antes miraba lo dejo, lo pierdo acercándome. Esa misma sierra, delgada, purísima, cristalina a lo lejos, si caminásemos y fuésemos a su cumbre, acaso nos desilusionase, mostrándose distinta.
–¡Es muy natural!–dijo el señor Ripoll.
–¡Pero es una lástima!... Estar en todas partes, ya no sé si será tan deleitoso como antes imaginaba.
Beatriz y Julia se miraban oyéndole, y le miraban conmovidas de su exaltación.
Sentía Félix que los ojos de la señora le atraían sin tentaciones de impureza, y le acercaban infantilmente a ella y a su hija, encendiéndole el alegre prurito de decirles todas sus emociones y de fundirlas con las suyas, y penetrar en el claustro de sus almas.
De pronto un pedazo de mar centelleó como cuajado de infinitos puñales de sol, como una malla de oro trémula y ondulante. Y cerca, pareció que resplandecían unos alfanjes enormes y siniestros. Explicó el capitán que aquella red magnífica, dorada y viva, la hacían las «agujas», espesadas y huyendo de los atunes, que eran esos peces que asomaban sus corvas espaldas.
Félix, indignado, le dijo a doña Beatriz:
–¿No odia usted esos animales tan gordos, tan voraces, tan feroces?
Le repuso el marino que más feroces eran los hombres, pues aprovechándose de la ciega hambre del atún lo matan clavándole garfios cuando está para engullirse aquellos finísimos peces, y más voraces todos nosotros, que luego nos comemos los atunes siendo tan crasos, y los comemos descansadamente.
Y todavía añadió el señor de Ripoll que sin la furia de los pobres atunes, tan aborrecidos de Félix, no habrían saltado las agujas sobre el mar.
Más que de los atunes, maravillóse Félix de la clara lógica del diputado. ¡Ya casi ingeniero, y confesó que no había atinado a decirse esas verdades!
Todo el barco sosegaba. Félix y doña Beatriz contemplaban la noche.
Lejos, las aguas se iban llenando de luna de color vieja y muytriste.
Se asomaron sobre la hélice que despedazaba al mar, dejándole un hondo rugido de espumas que parecían hechas de luciérnagas.
Félix se estremeció; yBeatriz quitóse su precioso chal para abrigarle.
–No, no; ¡si no es frío!... ¡Qué impresión tuve al recibir la caricia de sus sedas! ¡Creí que era usted misma, transfigurada en niebla de la noche!
–¡Temblaba usted de frío!
–De frío, no. Temblé porque sin apurarme con tristezas o melancolías de poeta, que no soy, se me mezclan muy raros pensamientos. En cada faceta de luz de las aguas miraba o se me aparecía un rostro, una cabeza de mujer ahogada... ¿No habrá sucedido aquí algún naufragio? ¿Verdad? ¡Se imagina, ve usted los náufragos tendidos entre el mar, mirándonos con ojos devorados, mirándonos!
Ellos, Félix y Beatriz, fueron los que se miraron ahincadamente. Después, al separarse para bajar a su cámara, donde Julia ya estaba recogida, balbució:
–¡Es usted lo mismo que cuando era pequeño!
–¡Lo mismo! ¿Pero acaso me conocía usted?
–¡Mucho, Félix, mucho!... ¡Y también usted a mí!
...Apagábase la luna. El horizonte de la tierra perdíase en negrura de abismo, y dentro temblaba, asustada, la lumbre de un faro.
Solo quedó Félix, entregado a sus recuerdos, y diciéndose torpe, sandio, hasta oír pronunciada su palabra injuriosa como cuenta el señor de Montaigne que le ocurría llamarse.
Y es que sentía en los profundos de su ánima la levadura del recuerdo de la silueta y de la voz de doña Beatriz, que le eran amigas a su corazón, y no lograba llegar al claro origen de este sentimiento. Nada más descubría que el atraerse ahora de modo tan efusivo y repentino, sin tropezar en violencia ni sorpresa, vendría de la escondida virtud de esa amistad de antaño.
Y queriendo excavar en su pasado, se le desvanecía la imagen de la gentil señora y hasta de él mismo entre la azulosa y confusa de su ciudad de entonces, y de huertos, de un trozo de cielo por donde pasaba muy despacio, muy despacio, una línea de aves errantes que se llamaban grullas, segúnle dijera tío Guillermo; y veía esfumadamente los aposentos de su casa, sus padres, tía Dulce Nombre,criados viejos, amiguitos muertos, tío Guillermo su padrino... Tío Guillermo destacaba, resplandecía sobre todas sus memorias... Pero ¿cuándo, en qué instante debía de aparecer Beatriz?
Retiróse a su litera. Llegaba, desde muy hondo, la fragosa palpitación de las entrañas del buque. La escuchó Félix medrosamente, porque le llevó a seguir, a espiar el recio latido de sus sienes, de su oído, de su costado. No lograba dormirse. Se puso la mano encima del corazón. ¿Estaría de veras muy enfermo, comohabía temido en Barcelona y le contaban que lo estuvo siendo muchacho?... ¡Señor! ¿se moriría, y lo echarían al mar, y sus ojos huecos, llenos de luna, en estas noches de tristeza romántica, seguirían el espectro de los barcos felices, donde viajan beldades como doña Beatriz y Julia?... ¿Qué pensaba, qué deliraba? Se burló de sí mismo, y quiso aquietarse y reposar; y su infantil angustia degeneró en un sentimiento compasivo. ¡Aunque muriese, no lo sepultarían en las olas, porque Almina estaba ya cerca! ¡Almina, doloroso término de tan peregrino vivir que hasta le hiciera olvidarse de las ternuras de su hogar! Todavía llevaba la carta de su padre, que, sabedor de los asomos y temores de un antiguo mal cardíaco, le pedía que abandonase la preparación de su último curso de estudios, que todo lo dejase y volviese. Y la amorosa mano terminaba su escrito trazando los cuidados y agasajos familiares, y el sosiego campesino en «La Olmeda», viejo, grande y rico solar de los Valdivia.
...Penetraba ya el alba por la redonda lucera de la cámara, a punto que Félix iba adormeciéndose.
Luego comenzaron a difundirse voces de mujeres, y el llanto y alborozo de hijos de los pasajeros humildes. En el saloncito de lectura, que estaba paredaño del camarote de Félix, sonaban cristalinas las risas de las elegantes.
Félix despertó; se irguió rápidamente. ¿Se habría levantado doña Beatriz?
Bañóse la cabeza, compuso su traje y salió. Un mozo del comedor le dijo que la familia del naviero inglés había subido al puente, y que allí avisaron que les sirvieran el desayuno.
Beatriz y Julia departían con otras señoras, rodeadas del capitán y oficiales del barco.
Acercóse Félix a sus amigas; las vió con los mismos vestidos, los mismos sombreros y tules que la tarde de su llegada a bordo. Y este atavío, y la visión de las torres y de los árboles de Almina, que ya empezaba a prorrumpir de la cercana costa, anticipó a su alma la sensación de la despedida.
Bien imaginaba que en Almina era posible verse, y aun comunicarse con más frecuencia y espacio que en el buque; pero temía Félix que en Almina perdiese esta amistad el delicado hechizo que ahora la sublimaba y quedase menuda, plebeya, con el hastío y pobres malicias que suele haber en el seguido trato de buenos lugareños.
...El barco rasgó en silencio las aguas verdes y dormidas de la dársena, en cuya paz se posaban y bullían las gaviotas, como hacen los palomos en los ejidos. Se alzó una de aquellas aves, grande, vieja, que recibió en sus alas el primer oro del sol; pasó gritando fieramente sobre la mirada de Félix, y perdióse en las magnas soledades del cielo y del mar. Y Félix la envidió.
Su herida, siempre abierta, de ansias de quimeras y aventuras, tuvo pronto dulce mitigación viendo a su padre, que le saludaba enternecido y jubiloso desde la orilla del muelle.
Apenas estuvo atado y quieto el barco, subió el anciano caballero don Lázaro Valdivia, que abrazó y contempló a su hijo muy amorosamente. El cual quiso que conociera a sus amigas. Y don Lázaro, varón sencillo y reposado, las saludó con desabrida ceremonia.
Admirado y pesaroso quedó Félix de tan singular acogimiento. De nuevo se propuso acercarles hablando a Beatriz de modo cordialísimo, para así manifestar a su padre su deseo de amistad. Creía que por serle desconocidas, y por el continente altivo y fastuoso de Beatriz y Julia, había usado don Lázaro de tan secas palabras.
Deshizo el padre todos los propósitos de su hijo llevándoselo del brazo luego de otro saludo breve y frío.
–Tu madre y tu tía están padeciendo por tenerte a su lado. Aquí viene Román, que cuidará de tu equipaje, y nosotros podemos adelantarnos.
–Pero ¿y esas señoras? ¡Yo he de despedirme de ellas!
–¡Ya lo hiciste! ¡Ahora quieres entretenerte! Tu madre subió a la azotea para anticiparse con los ojos tu llegada... ¡Tía Dulce Nombre lloraba de contenta!
Y el señor Valdivia, mesurado hasta en su paso, hablaba y caminaba apresuradamente. Al bajar la escala volvióse Félix. ¿Le miraría doña Beatriz?
En las manos de Julia aleteaba un pañolito blanco como un pichón. Beatriz habló allegándose mucho a su hija; y las dos se apartaron, perdiéndose en un espeso grupo dominado por la delgada y altísima figura de Lambeth, recién venido en un ligero esquife de caoba.
...En casa, durante la familiar comida, contó Félix de sus compañeras de viaje, y las alabó ardientemente, ganoso de que prendiera su entusiasmo en sus padres y tía Dulce Nombre.
Las mujeres le escuchaban suspirando, y don Lázaro distrajo la plática.
Este primer día de reposo hogareño parecióle de demasiada lentitud; y, al confesárselo, se reconvenía y exaltaba por su sequedad de corazón. ¡Si es que sólo gustaba de hablar y saber de doña Beatriz y Julia;estaba hechizado, estaba poseído de la fragancia de sus palabras y de toda su hermosura!
A la siguiente mañana buscó la casa de sus amigas. Pasó trémulo de gozo y de timidez. Una doncella extranjera le hizo aguardar en una sala clara, vasta, de sencillo ornato.
Después salió Beatriz y, tendiéndole su mano, dijo:
–¡No le esperaba!
–¿Que no me esperaba? ¡Si yo hubiese venido apenas nos separamos!
Ella sonrió. Le habló de la ciudad. Parecía distraída.
Y él no pudo domeñar su altivez, y levantóse nervioso, arrebatado de despecho.
–Pero ¿qué tiene, qué tiene usted, Félix?
–¡Que no es usted como en el mar! ¡Y me da rabia y lástima! ¡Y me voy!
Estremecióse doña Beatriz, inclinó la mirada y dijo dulcemente:
–¡Es tan violento, tan inquieto, tan criatura como su tío Guillermo!
–¿Como mi tío Guillermo? ¿Es que también le conoció usted?
Entonces la bella señora recordó que tío Guillermo fué amigo predilecto de la casa. Muchas tardes traía un niño que jugaba y alborotaba en el huerto con Julita, y este niño era él: Félix.
–¡Sí, sí...! ¡El huerto de la «madrina»! ¿Usted, usted... la madrina?
...Desde esa tarde ya no sufrió rigores de antesala. Sumergióse en el delicioso regazo del cariño de doña Beatriz. Merendaba y retozaba en el huerto con su amiguita de antaño. Y la madre le cuidaba y regalaba, como si todavía fuese aquel rubio rapaz que tío Guillermo llevaba de la mano.
Nada confesó a sus padres, barruntando la enemiga de entrambas familias. Padecía por averiguar la razón de ella, y gustaba de abandonarse a su secreto, cuyas nieblas, y las del apartamiento de la vida de Beatriz y Julia, no dejaban que su amistad se empobreciese y degenerase en la que suelen tenerse los sosegados y maldicientes vecinos de un mismo lugar provinciano.
II La mirada.
Rendido, Félix dejó hincado el azadón en la tierra. Tenía el cuello y los brazos húmedos y desnudos, y la cabeza nevada de florecillas caídas de los frutales. Desenterró los pies, que sacaron enredadas hierbas y raíces rotas y jugosas, y brincando, zahondando y cayéndose llegó a lasuave firmeza de un sendero.
Desde un sombráculo, hecho de higueras domadas hasta ayuntarse redondamente, miraba doña Beatriz el retorno del joven.
–Le avisé que se cansaría pronto; y usted se burlaba, terco y entusiasmado de hacerse labriego. ¿Todavía no sabe cómo es de tornadizo?
–¿Que me cansé pronto? ¡Pero si he cavado medio bancal! Estoy más contento que nunca, ¡y llevo en mis ropas y aun dentro de mi carne olor de campo, de honradez, de salud, de vida primitiva!
–¡Venga, venga aquí, dios campesino! ¡Ay, si su pobre tía Dulce Nombre le viera tan sudado y desnudo!
Sentóse Félix en un rubio sillón de mimbres, y doña Beatriz alzóse y le enjugó la frente y los cabellos con su primoroso delantal de randas.
–¡Su cabeza es una tempestad de oro!–le dijo maternalmente. Y Félix entornaba los ojos bajo la caricia del fino lenzuelo y de las manos de la hermosa señora, fragante de primavera, pareciéndole recién salida de un baño de zumos de frutas, de flores, de pámpanos y espigas en cierne, de acacias y árbol del Paraíso.
–¡Doña Beatriz, usted no se perfuma como las demás mujeres; usted huele a naturaleza gloriosa, a mañana y a tarde de los huertos!... ¡Es usted mujer pagana y mujer bíblica, Ceres y Zulamita!...
–¡Cuántas lindezas y locuras sabrá decirle usted, algún día, a su elegida!
–¡Ya ve que he comenzado diciéndoselas a usted!
Ella, entristecida, sonrió, y descansó la cabeza en su mano pálida y delgada, y su encendida boca se contrajo amargamente.
Delante del cenador comenzaba una vieja escalera tupida, pomposa de yedras y jazmines, que llegaba a los primeros balcones del edificio espaciándose en solana; y aquí vieron a Julia como una aparición blanca y santísima que les buscaba mirando entre el follaje.
Se apartó Beatriz de Félix, reclinándose en su rústica mecedora, un balancín de ramas cortezosas con respaldar de almohadas de China.
Vino la hija, rápida, infantil. Sus ropas cándidas y aladas, de pliegues de túnica, daban los inocentes resplandores de un mármol lleno de sol.
–¡Ya estoy libre de alemán!–gritaba aplaudiendo–. ¡Casi nada! He llegado hasta el adjetivo... no sé cuántos. Ahora veréis; el sabio: Der Weise; des Weisen; dem Weisen, die... ¡no! den, den, Weisen... ¡Bueno!
Félix, reduciéndose, doblándose en su crujiente asiento, la envolvía enteramente con su mirada, riéndose.
–¿Te burlas de mí? ¿Qué hiciste tú? A ver tu bancal cavado...
Y sin dejar de increparle salió la doncella de la umbría de las higueras. El ástil de la azada relucía en mitad de la tierra de los frutales.
–¡Anda, alfeñique, qué pronto te has cansado! ¡Pero, Señor, si tienes la camisa empapadita, aquí en la espalda y debajo de los brazos! ¡Sécate, abrígate!
–Ya lo hizo, Julia–deslizó la madre interrumpiendo sus cariñosos advertimientos.
Y Félix, volviéndose a ella, pronunció muy despacio:
–Me cuidaron sus manos, suaves y tibias como dos palomas.
Julia los contempló, y luego les dijo:
–¿Por qué no os tuteáis?
Sintió Beatriz una dulce llama en toda su sangre. Y arrebatada y graciosa le repuso:
–Julia: él, es una criatura, y yo he doblado ya el cabo de la Buena Esperanza de la mujer: los treinta años. No sé dónde he leído que Margarita de Navarra cambiaba en las damas de esa edad el dictado de hermosas por el de buenas... ¡Reina más cruel...!
Julia insistió:
–Entonces, mamá, tú eres la que puedes y debes tutear a Félix...
–¡Por Dios, hija, que eso sería envejecerme demasiado! – Y sonrió adorablemente de sí misma.
Julia y Félix la rodearon pidiéndole que accediera.
–Sí, sí, «madrina», hábleme como a un chiquito... Yo gozo tanto queriendo, que... padezco, porque exprimo y entrego mi vida. Pues sentir que me quieren, me es tan delicioso que oyéndolo parece que me duermo y todo, como un rapaz bebiendo del pecho de la madre. Amigos de mi padre, muy graves, desaprueban mi natural; dicen que el hombre debe de ser tierno un momento, pero luego fraguarse y endurecerse. Y eso es confundir la humanidad con la argamasa. ¿Se ha fijado usted en la argamasa, que no cría ni musgo?
Julia y Félix quedaron contemplándose. Doña Beatriz los miró; y, pasando su brazo por la cintura de su hija, la llevó lentamente hasta perderse en la honda bóveda de un viejo parral. Subían las vides retorciéndose a la obediencia de rudos pilares, y en lo alto se buscaban y trenzaban, cerrándose en ámbito recogido y silencioso. En medio blanqueaba una cisterna.
Quedóse Félix bajo el techo de olorosas higueras que cernían dulcemente la luz, y sin propósito de examen se recreaba comparando las figuras del precioso dúo femenino. Se imaginaba un príncipe, puesto por eficacia de brujería en este jardín de encanto, gozador de inocentes caricias de hadas buenas, y que luego salía del gustoso cautiverio para mejor comprender estas delicias y desear la tarde, que lo volvía al infantil hechizo. Julia era tan alta como la madre, pero más delgada, con palidez mística de novicia y donaires y alborozos de rapaza; su carne y su alma daban la sensación y fragancia de la fruta en agraz. Beatriz era la fruta dorada que destila la primera lágrima de su miel. Julia amaba las ropas holgadas, claras; parecía sumergida en nieblas y nubes gozosas de horizontes de mañana en el mar. Beatriz prefería los vestidos que la ceñían suavemente, y su cuerpo tentaba por su gentilísima opulencia y contenía el más lascivo pensamiento por sus actitudes de castidad y señorío. La palabra, la risa, el andar y el continente de la doncella eran candorosos y picarescos. La mirada de la madre tenía rápidas centellas; su voz, modulaciones pasionales, y a veces se adormecían y cansaban como después de mucho amor.
Horas de quietud beatísima, de sabrosos coloquios, de exaltación de toda su alma, solaces, vagar y aturdimientos de muchacho, gozaba Félix, por las tardes, en esta casa que parecía olvidada de todas las gentes, aislada, lejos de la ciudad estando dentro de Almina. De tiempo en tiempo llegaba Lambeth, seco, rígido, aciago, sus ojos como dos chispas de ónix, su boca fría como la muerte. Lambeth se apartaba con su hija por un paseo umbroso de castaños de Indias y macizos de lauredos y adelfas. Era un lugar recogido en silencio y tristeza; entre los negros verdores surgía la blancura de algunas estatuas mutiladas; y acostado en el musgo, envuelto de paz, parecía dormir todo un pasado siglo.
Muchas veces el extranjero se marchaba sin haber saludado a su esposa ni a Félix, que conversaban dichosamente bajo los follajes ruidosos del viento y de cigarras, o alborotaban dejando libre el agua de las acequias, que se derramaba por los bancales hortolanos. Porque doña Beatriz había logrado una maravillosa confusión de estilos y ambientes de jardinería y de campo; y después de una avenida romántica y ducal, con sus medallones de céspedes y un abeto solitario y doblado como si esperase la nieve, aparecía la risueña amplitud de la huerta levantina con palmeras y grupos de cipreses que recuerdan los calvarios aldeanos, con frescos rumores de norias y regueras y zumbar de moscas y de abejas y un incendio de sol; al lado de cenadores rústicos y floridos, bancos vetustos con yedras y sombras de cedros; parrales profundos, espesura de olmos, fontanas arcaicas. En los sombráculos, divanes y reposteros de panas y sedas, labradas por las manos de la gentil señora, y en el centro de una plazoleta yerma, un cactus monstruoso, erizado como una araña ferocísima puesta de pie, un viejo cactus-cereus de estupenda rareza, que, según Félix, se parecía a un hombre flaco y hosco; y mientras sus amigas se reían de la semejanza, él se acordaba de Lambeth.
...El grito de un pavo real le despertó. Cerca de las higueras pasó Julia; después, su padre leyendo un periódico muy grande. Saludó a Félix, y la dentadura del inglés brilló como una daga rota, y sus lentes resplandecieron, y fué su mirada lo mismo que si la hubiese dado el llamear del oro y del cristal, sin pupilas.
Félix buscó a doña Beatriz. Estaba sola junto a la cisterna. Un haz de sol descendía entre los pámpanos hasta la frente de la mujer. La vió muy pálida, abandonada, contristada... Y Félix perdió la quimera de imaginarse niño y príncipe hechizado en la molicie de perfumes y caricias, y hallóse fuerte, mayor que ella, custodio de ella...
Sonrieron. Y no se atrevieron a mirarse ni hablarse; y padecían en el silencio; y para no confesarse la turbación de sus almas, se asomaron a la cisterna. Estaba el agua somera, clara, inmóvil, llena de júbilo del cielo y de las parras. Apareció copiada la rubia cabeza de Félix, y luego doña Beatriz asomada a sus hombros. Y, ¡oh prodigiosa visión del limpio, fresco y deleitoso espejo!, Beatriz se veía pálida y aniñada como su hija; y la mirada que antes no osaron darse, la recibieron entrambos tan fuerte y seguida dentro de la guardada agua, que creyeron rizado y roto el natural espejo, y fueron ellos los que se habían conmovido apasionadamente.
III Doña Beatriz cuenta de Guillermo. Pasa el espectro de Kœveld.
Pensaba Félix que el entristecimiento, los ideales, los raptos y ansiedades del héroe, del santo, del sabio, acaso tendrían su principio en un desposeerse de lo presente, en alejarse de sí mismo viéndose entre un humo o vapor luminoso de gloria, de infortunio, de infinito, dentro de un pasado remoto, inmenso; envueltos en un mañana sin límites, perdido, olvidado o malquerido el pobrecito instante de lo actual. La augusta serenidad divina emanaría de no salir nunca del Hoy eterno. Y seguía diciéndose Félix que él, tan aturdido y espléndido de alegría cuando la vida se le deslizaba sucesivamente, pasaba a una ansia insaciada y misteriosa, quizá enfermiza, recordando lo pretérito o fingiéndose lo no llegado o desconocido en tiempos, tierras y placeres. ¿Era esto prender alas a su ánima, ennoblecerse, sublimarse? Pues siéndolo, ¡Señor!, confesaba que, lejos de probar el altísimo goce que viene de pulir nuestro espíritu, el suyo padecía y se apagaba.
¡Cuánto no sufrirían los héroes, los místicos y genios! ¿O es que el sufrimiento cerca y penetra vorazmente a los que no pertenecen a esas elevadas estirpes y lo desean, originándose la casta infortunada de los artistas, infortunada por ese perpetuo tránsito del dolor al goce, por ese hundirse en lo pasado embriagándose de su rara y santa fragancia, y el perderse en lo no visto, queriéndolo tener, siendo nada, y no gozar la realidad viva y sabrosa?
Y aquí llegaba Félix en su pensamiento, cuando le asaltó la risa. Calló. Y volvió a reírse largamente.
Apareció doña Beatriz; miró asustada por todo el gabinete; y al cabo balbució:
–¡Qué miedo tuve, loco!
–¡Miedo! ¿Pues qué hice, «madrina»?
–¿Qué hiciste? Sabía que estabas solo, que en todo este piso no había nadie; y, de pronto, sonó tu risa... ¡Olvidé que Guillermo tenía, algunas veces, tus rarezas...!